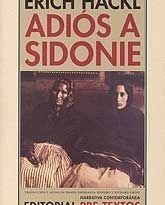Rutas del mito hacia el centro de Asia
Miguel Casado
Visita el escritor Vasili Golovánov la ciudad de Kizil, capital de la actual república rusa de Tuva, y se fija en la estela que señala el centro geográfico de Asia: «Quienes hablan de ‘las oleadas de los pueblos nómadas desde las profundidades de Asia’ se refieren a este lugar. Aquí ‘la profundidad’ es perceptible, como la profundidad del mar, de un mar de tierra firme en todas sus manifestaciones, la profundidad del continente, alejado por igual de todas las costas del océano del mundo». Son elementos conocidos: el nomadismo y las grandes invasiones –de los escitas y hunos a los mongoles– y, aludido, mar de altas hierbas, el paisaje de la estepa. Pero aun añade: «Y no es nada improbable que uno se imagine que al reloj de la historia humana le dieron cuerda precisamente aquí y no en la cuenca mediterránea». Y resuenan entonces, graves, como subterráneas, otras olas, las del mito: en el acento temporal y en la hipótesis sobre el movimiento de “la historia humana”. Pues, si se pensara en un Asia originaria, que no fuera mediterránea ni mesopotámica, ¿no serían China o India quienes asumirían ese papel? Se diría que el mito de Asia Central no remite a ese reloj determinante, sino a otra línea paralela, alternativa, la de las historias posibles, la de otra historia. Oscura, borrosa, violenta, intermitente. ¿Cómo pensarla, percibirla? Leo de nuevo relatos de viajeros por la zona, especialmente entre 1920 y 1935, época de entreguerras en que empezaba a dibujarse el mapa actual. Y no sé si pueden responder.
Joven diplomático, con su primer destino exterior en Pekín entre 1916 y 1921, el poeta Saint-John Perse dejó en sus Cartas de Asia testimonio de esa estancia. Casi siempre familiares, dirigidas sobre todo a su madre, salvo algunas a sus superiores o a escritores ya consagrados (Valéry, Gide, Conrad), las cartas tienden más a componer una imagen de sí mismo –culto y activo, observador, distante y con iniciativa, con múltiples contactos en la población local– que a dar cuenta del mundo en torno. A la hora de referirse a este, se va advirtiendo el aire de superioridad del europeo y el desdén por una cultura ajena; o quizá los que afloran son rasgos de quien desciende de hacendados que colonizaron sus Antillas natales. Sin embargo, el mito de Mongolia y el Asia Central se percibe latente, aunque tal vez solo como tópica literaria. Saint-John Perse adquiere un pequeño templo taoísta, ya sin actividad, como residencia en el campo, a una jornada a caballo de Pekín, escribe allí su Anábasis; pero su tono es de vaga ambigüedad: «Más allá, se escalonan las tierras altas, las primeras grandes aberturas al Oeste hacia el país mongol y hacia Sinkiang, donde en alguna parte empiezan las primeras pistas de las caravanas. Más allá, en fin, la ausencia, lo irreal, y el horizonte terrestre bloqueado por una única mirada intemporal. En todo ello, el tiempo fijo de la alta Asia, y más allá el borrado del viejo imperio nómada y de sus marchas por caminos sin señalar». El aliento del mito parece habitar ese espacio, y sin embargo las palabras tienden a mostrar su falta de entidad, su vacío, su fijeza, su acabamiento; una vez rendido tributo a la retórica, nada queda de ello. El proyecto de viajar a la estepa, con frecuencia ambicioso y casi épico en las cartas, se reduce a un par de semanas poco antes de volver a Europa, cuando con dos amigos se acerca en automóvil al desierto de Gobi; las escasas frases del relato posterior a su madre –«Llevo aún en mí todo el entusiasmo. Y la ‘experiencia humana’ me ha conducido allí, espiritualmente, aún más lejos de lo que esperaba: a las fronteras mismas del espíritu. El recuerdo no se borrará en mí. / En cuanto a lo animal, he visto lobos y he encontrado grandes perros salvajes cuya inocencia me ha enseñado más que la de las gacelas»– tienen algo de impostación para quien llega leyendo al final de este epistolario, entre el simbolismo tradicional del desierto y la didáctica de las fábulas.
También Pierre Teilhard de Chardin escribió unas Cartas de viaje (1923-1939) por los mismos lugares, reunidas en peculiar edición por Claude Aragonnès –escritora a la que le unían vínculos familiares–, que combina fragmentos escogidos y resúmenes propios. Teilhard, a quien se leyó durante el largo franquismo como figura del llamado “existencialismo cristiano” y como perseguido por el Santo Oficio, dedicó una especie de segunda vida, después de cumplir cuarenta años, a la geología y a la paleontología ejercidas en China, alejado de Francia por consejo de sus superiores jesuitas. El lector se siente dividido entre los detalles de una biografía a contracorriente (investiga dentro de organismos científicos chinos, ante el estupor colonial de sus colegas extranjeros, o va recibiendo ayudas de fundaciones y universidades americanas mientras le cuesta cada vez más publicar en su país) y una mirada y un pensamiento que parecen ir progresivamente cerrándose. Participante en la Croisière Jaune, la famosa expedición Citroën por el Pamir, Asia Central y China (1931), es significativo el cambio de tono en las cartas que cuentan sus continuos viajes de trabajo. El entusiasmo descriptivo de los primeros itinerarios por el río Amarillo y el desierto del Ordos desaparece pronto, y él mismo admite que los ojos han dejado de actuar: «La película de los colores y de los lugares me aburre de muerte. Lo que me gusta no se ve». Pero esta alusión trascendente no le hace tampoco sensible a las formas de otra espiritualidad, a la potencia religiosa de Oriente, e incluso –un reflejo más de la mirada europea– parece desconocer la intensa historia cristiana de las estepas, la misteriosa pujanza de los nestorianos durante más de un milenio –la madre del propio Kublai Kan, casada con el hijo menor de Gengis Kan, perteneció, como se sabe, a esta confesión cristiana–. Teilhard vive sus viajes a Mongolia, sin embargo, como un inevitable regreso al pasado, y solo llega a conmoverle lo que su cultura tenía previsto de antemano: «parecía que estábamos en una decoración de pintura china», «todo el paisaje recordaba a la China de los libros». De los viajes, una y otra vez, solo le van quedando los fósiles y los huesos encontrados, la geología y los estratos remotos. Y la nostalgia del místico que no es.
Así, anotaba ya en 1929: «Ahora me parece que soy un viejo combatiente, no escéptico, pero bastante endurecido, que no sabe gozar más que con la acción, con la ciencia, y esto en la medida que permite la acción». Y acción es ciertamente lo que ofrece Ferdinand Ossendowski en Bestias, hombres, dioses. De origen polaco, residía en Siberia desde los primeros años del siglo XX; comprometido con el ejército blanco en la guerra civil que sucedió a la revolución de octubre, en 1920 huyó a la taiga para no ser detenido; después de situar rápidamente estos hechos previos, su libro se convierte en una extraña epopeya moderna, cuyo vértigo casi hace olvidar la recurrente salmodia del panfleto anticomunista. Su épica tiene dos caras sucesivas: una, solitaria en el bosque, nuevo robinsón entre los cataclismos del hielo y el deshielo, las bestias y los hombres; la otra, de viajes peligrosos y frenéticos a través de Mongolia, durante guerras superpuestas e indiscernibles, con torturadores y santos lamas, babel de lenguas y naturaleza siempre desencadenada. Sin duda, las imágenes más fuertes son las iniciales, que dejan al lector sin aliento, y luego la abigarrada velocidad de los vericuetos narrativos ya apenas permite mirar, pese a que montañas y ríos, monasterios y mercados, no cesan de tomar protagonismo. Ossendowski sí tiene muy presente la historia de la zona, su raro magnetismo espiritual, su peculiar destino; y, como el torbellino de los acontecimientos le impide detenerse en ello, reserva una parte específica al final del libro. Pero parecen no bastarle los elementos habituales del mito –el nomadismo sigue en plenitud, el recuerdo del imperio mongol reaparece de continuo, y hay un estremecimiento, un agudo momento de suspensión ante las ruinas de Karakorum– y propone un mito suplementario, especie de utopía que recoge otro hilo de tradición: la leyenda de un reino subterráneo, emparentado con el mundo tibetano de los lamas o con el misterio secular de la tumba de Gengis Kan, y que también resuena en el “Kubla Khan” de Coleridge –«allí, dice Ossendowski, en palacios maravillosos de cristal, moran los jefes invisibles», como cantaba la vagabunda del poema– o en la fábula de la ciudad romana enterrada que cuenta Bonnefoy. El mito se hace fuerte, invernando bajo tierra, como si solo así pudiera persistir en una vida tan falta de sentido.
Con esta leyenda enlazan las Visiones de Asia, de Golovánov, donde se evoca a uno de los personajes de Bestias, nombres, dioses, el barón Ungern, con fama de cruel señor de la guerra, tan pronto caudillo de los blancos como impulsor de la independencia de Mongolia, agente de una distopía esotérica y apocalíptica. Pero los dos relatos que une el autor ruso, “geógrafo metafísico” como se define él mismo, se conciben como sucesión de ideas dispersas que se van disgregando: uno considera la empresa asiática de Alejandro, cotejando de nuevo lo mediterráneo y la profundidad del continente por excelencia; el otro, en Tuva, hace la caricatura de unos jubilados americanos que solicitan un curso de chamanismo en la estepa y piden dormir en las tradicionales tiendas de fieltro. La hipótesis de sustituir el origen mediterráneo de la historia humana por una fundación asiática es apenas un chispazo, sin otra huella que la imprecisa figura de “los siete sabios de Tuva”, individuos anónimos –un vecino, un operario, un chófer…– capaces de dar el consejo oportuno, de hacer circular los frutos de la experiencia y el pensamiento colectivos. Y no solo el procedimiento narrativo se deshila, ni solo el mito parece caduco, es la realidad misma la que se tambalea, al cruzarse la parodia y el ambicioso trazado histórico. Buscar la realidad que falta quizá sea lo que, al contrario, pueda seguir nutriendo de energía el incierto mito de las estepas.
Algo de esto hay en Oasis prohibidos, de Ella Maillart, que por cierto se abre con una visita al despacho de Teilhard en la Sociedad Geológica China para informarse de la experiencia del Crucero Amarillo. Suiza, periodista y deportista, Maillart viaja en 1935, con el periodista inglés Peter Fleming, de Pekín a Cachemira, atravesando China de este a oeste, hasta los oasis de Sinkiang, y cruzando al término por el Pamir a las Indias, aún británicas. Y, tras esta travesía de lecturas, tiendo a compartir lo que dice en el prólogo Nicolas Bouvier: «con mucha frecuencia aprovecha más leer a los viajeros que escriben que a los escritores que viajan» –claro que él fue a la vez ambas cosas. El libro es un relato de los largos meses del viaje, en ocasiones con la minucia del diario, con el saber del ritmo de las caravanas (caballos, camellos, asnos), con la medida de quien no se considera el centro de nada más que de su sola vida. Unos ojos que miran, una nariz que huele, acentos de lenguas incomprensibles, sabores y tactos, y el gusto de conocer las pequeñas cosas, registrar lo nuevo permanente, atender a quienes se encuentran en el camino con empatía. Ciertamente, Maillart es europea, añora las comodidades modernas y sus recursos, pero reconoce el continuo prodigio –hermosura, dolor, siempre extrañeza– de la existencia. Quien la lee al final de este recorrido siente alivio, recobra expectativas; ese deseo suyo de realidad, no de lo exótico ni lo imposible, tiene los rasgos de lo cercano. Y, respecto al mito, que queda latente pero sin definir, quizá sea preciso empezar de nuevo por el principio, para que pueda decirse también en presente. Como si se pasara por un obo, «uno de esos montones de piedras acumuladas por un rito milenario a lo largo de los senderos de Asia», y hubiera que volver a echar en él una piedra.
Lecturas.––
Saint-John Perse, Lettres d’Asie, en : Œuvres complètes, París, Bibliotèque de la Pléiade, Gallimard, 1989.
Pierre Teilhard de Chardin, Cartas de viaje. Traducción de Carmen Castro. Madrid, Taurus, 1966.
Ferdinand Antoine Ossendowski, Bestias, hombres, dioses. Traducción de Gonzalo Guasp. Madrid, Col. Crisol, Aguilar, 1946.
Vasili Golovánov, Visiones de Asia. Traducción de Ricardo San Vicente. Barcelona, Minúscula, 2010.
Ella Maillart, Oasis prohibidos. Traducción de Manuel Serrat Crespo. Barcelona, Península, 1999.
S.T. Coleridge, “Kubla Khan”, traducción de Marià Manent, en: La poesía inglesa. Barcelona, José Janés, 1958.
Yves Bonnefoy, El territorio interior. Traducción de Ernesto Kavi. Madrid, Sexto piso, 2014.
[Texto publicado, dentro de la serie “Tienda de fieltro”, en la revista Tamtam Press]