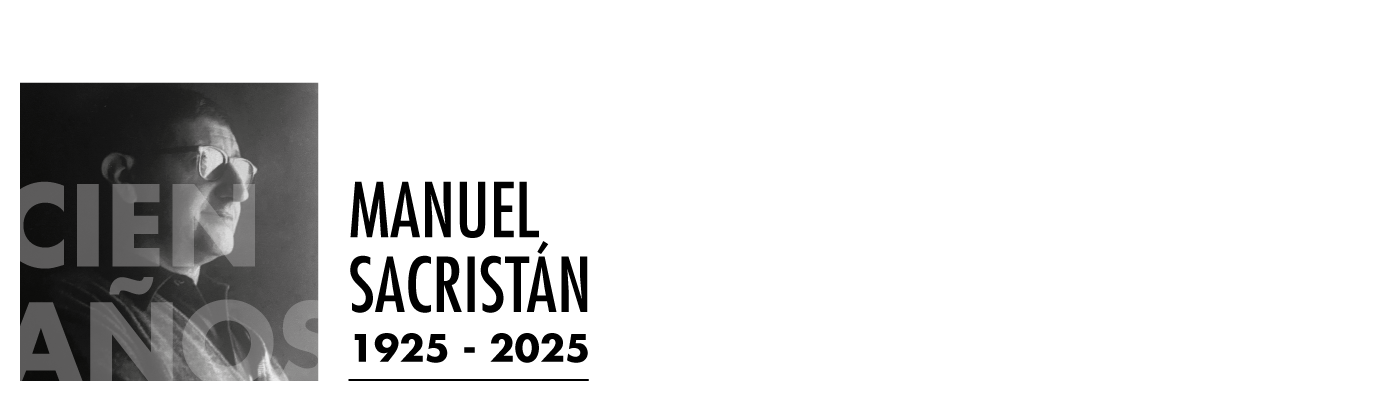Donde el autor, un gran germanista que amaba La flauta mágica, habla de dos clásicos de la literatura alemana y universal: Goethe y Heine
Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión
Estimados lectores, queridos amigos y amigas:
Seguimos con la serie de materiales de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que estamos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, sobre sus prólogos a la traducción (de su amigo José María Valverde y de él mismo) de la obra en prosa de Goethe y Heine.
Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «TEXTOS» del menú horizontal.
Buena semana, muchas gracias.
INDICE
1. Presentación
2. La verdad de Goethe
3. Heine, la consciencia vencida
4. Presentaciones de los libros incluidos en la traducción de la obra en prosa de Heine
5. Prólogo a la traducción de Feliu Formosa de los poemas de Heine
1. Presentación
Para la edición de las Obras en prosa de Goethe (traducción de José María Valverde) por la editorial Vergara en 1963, Sacristán escribió una introducción titulada «La veracidad de Goethe».
De igual modo, para la publicación de las Obras, también en prosa, de Heine por Vergara en 1964, por él mismo traducidas, escribió una introducción titulada «Heine, la consciencia vencida.» Probablemente dos de sus trabajos de crítica literaria más importantes.
Ambos textos fueron recogidos tres años después en Lecturas, I: Goethe, Heine (Madrid, Ciencia Nueva), con la siguiente presentación:
Estos dos artículos aparecieron como prólogos a dos volúmenes de la colección «Clásicos Vergara» (respectivamente: Goethe, Obras, versión y notas de José Mª Valverde, Barcelona, Vergara, 1963; y Heinrich Heine, Obras, traducción y notas de Manuel Sacristán, Barcelona, Vergara, 1964). Los textos aparecen aquí con un retoque de escasa entidad cada uno: el primero en la página 62, párrafo 2º; el segundo en el página 171, párrafo 2º. En el primer artículo los textos de Goethe se citan según esa traducción de Valverde.
Los dos artículos estaban escritos ya con la intención de que formaran cuerpo, precisamente en el orden en que aparecen aquí, con otros futuros. Esa es una de las dos razones explicativas del título, Lecturas I. La otra es que estas páginas, y las que sigan, no pretenden ser más que notas de lectura.
Agradezco a la Editorial Vergara, y especialmente a su director literario, Josep María Boix, que hayan autorizado esta reimpresión.
Según información de la propia editorial, de Ciencia Nueva (una editorial próxima al PCE), el 1 de diciembre de 1968 se llevaban vendidos 1.261 ejemplares del libro. ¡Qué tiempos!
Entre esos textos futuros a los que hace referencia Sacristán en su presentación, estudios sobre Brecht, Rimbaud y Maiakovski que no llegó a escribir (en BFEEUB puede verse materiales de trabajo sobre los dos últimos)..
En una nota autobiográfica de finales de los años sesenta, el autor hacía referencia a estos trabajos. En los siguientes términos:
1. La decisión de volver a España significaba la imposibilidad de seguir haciendo lógica y teoría del conocimiento en serio, profesionalmente.
1.1. Las circunstancias me llevaron luego a la inconsecuencia de no evitar equívocos (oposición, etc). Este es un primer error, no cronológicamente hablando.
1.1.1. En la misma primavera del 56 llegué a esa conclusión. Lo que agrava el error posterior.
2. La vida que empezó a continuación tiene varios elementos que obstaculizaban no ya el estudio de la lógica, sino el intento general de mantenerme al menos al corriente en filosofía. Los elementos predominantes de aquella vida eran las clases y las gestiones [NE: lucha política]. Poco estudio.
3. Una excepción: la tesis. Fue producto –como la posterior memoria pedagógica– de unas vacaciones en sentido estricto: pocos gestiones, pero con el proyecto de volver.
4. A esta situación de poco estudio por razón de obstáculos objetivos se sumó una abulia parcial que tal vez sea lo mas importante de todo: en vez de aprovechar todo el tiempo libre para estudio científico-filosófico, gasté mucho tiempo en cosas como el artículo sobre Heine. Esto merece análisis.
4.1. Por una parte, intervienen factores externos: esos prólogos son compromisos editoriales, concertados con la esperanza de que resultaran rentables: en aquellos tiempos, las 15.000 ptas. que me pagaron me parecerían una suma enorme. En realidad, desde este punto de vista aquellos escritos fueron una mina, puesto que estudié a Heine, p.e., más de dos años.
4.2. Por otra parte, el hacer esas excursiones era muy coherente con mi noción del filosofar y entender el mundo [cursiva nuestra].
4.3. Pero es posible que fueran también un indicio de huida del trabajo científico [NE: subrayado en rojo en el manuscrito], por imponérseme los obstáculos materiales o externos (clases, gestiones, pobreza).
En «Manuel Sacristán en la historia de las ideas» (El legado de un maestro, pp.41-42), observaba Francisco Fernández Buey [FFB]: «Si Manuel Sacristán sólo hubiera escrito esos dos libros [Las ideas gnoseológicas de Heidegger, ILAF] que he mencionado seguramente estaríamos considerándole un pionero en el campo de la lógica formal y como un filósofo de orientación analítica comparable a otros pensadores europeos contemporáneos de parecida tendencia. Pero ya a mediados de la década de los sesenta Sacristán había escrito y publicado otras cosas cuyo conocimiento obliga a revisar esta posible ubicación suya en la historia de las ideas como lógico y filósofo analítico.»
FFB pensaba sobre todo en cuatro cosas: «en lo que publicó, como cronista y crítico de la cultura, en la revista Laye en la década de los cincuenta; también en su visión panorámica de la filosofía después de la segunda guerra mundial; o en sus primeros escritos de aproximación al marxismo; y, sobre todo, en sus ensayos sobre Goethe y Heine. Estas otras cuatro cosas permiten considerar a Sacristán, mediada, como digo, la década de los sesenta, no sólo como lógico y filósofo analítico sino también como ensayista y como historiador de las ideas.»
Con el tiempo, y a medida que se fue imponiendo una aproximación transversal en la historia de las ideas, proseguía FFB, «una aproximación menos compartimentada y excluyente que la que dominaba entonces en el mundo académico, se ha ido prestando al menos tanta atención al Sacristán crítico literario, lector atento de autores clásicos y contemporáneos, como al Sacristán lógico y filósofo. A esta recuperación han contribuido mucho las obras de Pinilla de las Heras, García Borrón, Laureano Bonet, Jordi Gracia y Juan Carlos Mainer, entre otros. De su mano, Sacristán ha entrado en la historia del ensayismo hispánico. Y ha entrado en esa historia con argumentos sólidos: valorando como se merecían sus lecturas de Goethe y Heine, su ensayo sobre el Alfanhuí de Ferlosio, sus notas sobre la dramaturgia contemporánea o su anticipadora introducción a la poesía de Brossa. Pues es ahí, en su lectura crítica de poetas, dramaturgos y narradores, donde Sacristán ha dado lo mejor que llevaba dentro como escritor. Es ahí, dialogando con Ferlosio y con Salinas, con Mann, con Goethe y con Heine, donde mejor se aprecia su dominio de la lengua castellana y su búsqueda de un estilo propio.»
El 29 de diciembre de 1965, Salvador Espriu escribía a Manuel Sacristán en los siguientes términos:
Querido Dr. Sacristán:;
No quiero que pasen más días sin escribirle, como le prometí aunque sean unas breves líneas, pues mi tiempo no permite otra cosa. He leído sus excelentes prólogos (usted es más justo con Goethe que lo fue Brecht, al fin y al cabo, «Über allen Gipfeln», es una espléndida poesía de circunstancias, tal vez una improvisación) que postulan quizá un mayor desarrollo, para intentar, junto con los otros trabajos de me habló, un libro de ensayos.
En cuanto a su «Lógica» [Introducción a la lógica y al análisis formal], creo que me va a ser muy útil. Le agradezco de nuevo y muy de veras su generoso y valioso presente. Les deseo a Vd., y a los suyos, un buen año 1966 y espero que en el transcurso del mismo se vislumbre su reincorporación a la Universidad. Veo muy claro que no debe usted marchar de Barcelona, pues su puesto está aquí.
Reciba un muy cordial abrazo de su afmo. Espriu
Por su extensión, presentamos aquí un apartado de cada uno de los prólogos.
2. La veracidad de Goethe
Publicado en Lecturas, pp. 90-104.
En La tradición de la intradicción, p. 446, observaba Víctor Méndez Baiges: «Suministra un buen ejemplo de ello el prólogo a unas obras de Goethe que en 1963 escribió una la editorial Vergara (“pasarás como el filósofo de los prólogos”). En principio es un texto muy “literario”, pero todo él esta escrito para atender a la formación y supervivencia histórica del ideal humanístico de un hombre armoniosamente desarrollado que pueda contrastar con la alienación actual. Pues lo que interesa a Sacristán de la totalidad concreta llamada Goethe es la forma en la que comprendió lo que el desequilibrio de la ciencia moderna, potentísima en el conocimiento de la naturaleza, pero debilísima en el del hombre, puede conllevar en forma de peligro para la realización de la libertad y “la integridad armoniosa de la persona”.»
Considerada casi siempre por críticos literarios o por poetas, la obra de Goethe es de vez en cuando explorada respecto de su contenido en verdad desde los puntos de vista del léxico, el sentimiento, la ironía, etc. Pero si de «la verdad» se trata, es posible que diera también mucho fruto el tomar primero la obra de Goethe por su otro lado, por aquel en el cual el problema de la verdad se presenta en su forma más cómodamente perceptible: por el lado de los escritos científicos del poeta. Goethe ha escrito sobre meteorología, botánica, zoología, antropología, geología, teoría de los colores y lo que hoy llamaríamos teoría de la ciencia. Ha descubierto concretas verdades científicas –la existencia del os intermaxilare en el hombre–, ha sentado al menos las bases para descubrir otras –con la exigencia de una sistemática botánica «natural», por ejemplo– y hasta ha preludiado el tema capital de la ciencia de los siglos XIX y XX –el tema de la evolución– con su doctrina de la metamorfosis.1 Pero en este mismo terreno científico-positivo se revela lo problemático de las relaciones entre Goethe y la verdad cuando se examina el insólito caso de su teoría de los colores. Goethe no cometió con ella un simple error científico sano y corriente, un error de esos en los que puede caer todo científico sin suscitar por ello dudas acerca de su amor a la verdad.
Goethe se empeñó en su error, en su curiosa «refutación» de Newton, incluso después de haberse beneficiado de explicaciones tan competentes e inapelables como las que pudo suministrarle Lichtenberg. El tenor de la fallida crítica goethiana a Newton es tan escasamente imaginable hoy que valdrá la pena aducir la versión resumida de la misma escrita por el propio Goethe: «Newton afirma que en toda luz blanca incolora, y especialmente en la solar, están realmente contenidas varias luces de distintos colores, cuya composición produce la luz blanca. Y para que esas luces de colores aparezcan efectivamente, Newton somete la luz blanca a varias condiciones, sobre todo a unos medios refringentes que desvían la luz de su trayectoria, y no con un dispositivo simple, sino que da a los medias refringentes toda clase de formas, dispone de diversos modos el espacio en que opera, limita la luz por pequeños orificios, por diminutas ranuras, y, luego de haberla así martirizado de cien maneras distintas, afirma que todos esos condicionamientos no tienen más influencia que la de activar las disposiciones de luz, para que se abra la interioridad de esta y se manifieste su contenido.
«Por el contrario, la doctrina que aquí presentamos con convicción, aunque sin duda empieza con la luz incolora y se sirve de condiciones externas para producir fenómenos cromáticos, reconoce el valor de esas condiciones… »2
El texto recuerda inmediatamente los de los escolásticos que rechazaban el descubrimiento de los satélites de Júpiter por Galileo alegando que eran imágenes producidas por el anteojo astronómico; tanto los recuerda, que cuesta trabajo comprender cómo pudo ser escrito doscientos años mas tarde. Pero no sólo esas líneas de resumen recuerdan la cerrada incomprensión de los primeros enemigos de la naciente ciencia moderna. Goethe comparte con estos su antipatía por los instrumentos3, a causa de los cuales «el sentido exterior del hombre queda en desequilibrio con su capacidad de juzgar».4 En su incomprensión de la teoría newtoniana del color, Goethe no tiene más que un grosero apoyo empírico –y muy poco sólido–: el hecho de que en la observación del prisma el espectro aparece claramente sólo por los bordes de la imagen, a causa de la «mezcla» de imágenes en la zona central. Goethe expone con mucho énfasis ese hecho –sin su explicación– y construye sobre él una caprichosa argumentación de abogado: «Ninguna luz blanca, cualquiera que sea su naturaleza, produce por refracción un fenómeno cromático, a menos que se la haya delimitado antes, que se la haya convertido en una figura. Así, por ejemplo, el sol no produce la imagen cromática en el prisma sino porque el mismo es una imagen limitada, luminosa y activa. Toda placa sobre fondo negro produce subjetivamente el mismo efecto.»5
La endeblez de este punto de apoyo empírico, recogido sin el menor análisis, se explica del mejor modo atendiendo al uso de vagos términos cualitativos de tradición filosófica, como los que califican la imagen solar, «limitada», «activa». El uso de esos vagos conceptos cualitativos debe sumarse a la recusación de las técnicas experimentales de Newton –los «agujerillos» y «ranurillas»– para darnos el secreto de un pensamiento que en el fondo sigue resistiéndose a reconocer los fundamentos mismos de la ciencia moderna doscientos años después de imponerse esos fundamentos a toda inteligencia cultivada. La idea newtoniana de «rayo de luz» es para Goethe un insolente abuso de Newton, pues un rayo de luz no existe nunca en la «naturaleza», sino que es algo fabricado por el «agujerillo en la pared negra», igual, como se ve, que los satélites de Júpiter se fabricaban en el odioso tubo con lentes del irrespetuoso Galileo. La actitud de Goethe ante la formulación matemática de la teoría newtoniana confirma definitivamente lo que acabamos de decir: «Especialmente la doctrina del color ha sufrido mucho [por la influencia de la matemática] y sus progresos han sido extraordinariamente obstaculizados por el hecho de que se la mezclara con el resto de la óptica –la cual, ciertamente, no puede prescindir del arte de las mediciones–, cuando en realidad cabe considerarla separadamente de ella.
«A eso se sumó la desgraciada circunstancia de que un gran matemático [i. e., Newton] se hiciera una idea totalmente falsa del origen físico de las colores y, con un gran prestigio de artista del medir, sancionara por mucho tiempo, ante un mundo siempre envuelto en prejuicios, los errores que había cometido como investigador de la naturaleza.»6
La teoría de las colores de Goethe, que «presupone conocida la luz», que parte de la «intangibilidad» de la luz7 y se indigna con medieval sentimiento ante la blasfema audacia del que dice haberla descompuesto, tiene entre sus motivaciones una resuelta negativa a seguir la modesta e inquietante vía de descubrimiento de verdades para destrucción de armonías del sentimiento que es la ruta característica de la ciencia moderna. Por eso no puede sorprender que hoy, cuando, en el profundo desgarramiento ideológico de la época, más de un filósofo o científico de relieve desean arrebatar a la ciencia su revolucionario poder de destrucción de los mitos del pasado, la teoría de los colores de Goethe encuentre, por ejemplo, un defensor muy consciente en uno de los más grandes físicos de esa tendencia, Werner Heisenberg. 8
Pero ya con anterioridad a Heisenberg los teóricos de la «ciencia alemana» –que hablaban de «álgebra alemana» como puede hablarse de «mecánica racional»– habían descubierto en Goethe un buen depósito de conceptos semimíticos que oponer a la marcha involuntariamente revolucionaria del pensamiento analítico de la ciencia de la edad burguesa: método fenomenológico, doctrina de las totalidades, de la Gestalt o forma, investigaciones morfológicas y todas las demás categorías –incluyendo, naturalmente, la de entelequia– que tienden a la exclusión del pensamiento analítico-causal.9
Una primera cala en el pensamiento científico-natural de Goethe no parece, pues, invitar a confiar en su poso de verdad. Y vale la pena reconocer que la falta de verdad del Goethe científico no tiene lo que suele llamarse «justificación histórica» (hacía cien años que se había escrito la Óptica de Newton cuando Goethe se aferraba a su error), lo que quiere decir que esa falta de verdad tiene mucho de voluntaria ceguera, de apasionado apoyo a las ilusiones cualitativo-sensibles de una visión del mundo agotada doscientos años antes y cuya defensa en la época resulta claramente «retrógada», reaccionaria.
Pero, ¿y todo el acervo de clarividentes perspectivas científicas y metodológicas que también ha legado Goethe al pensamiento moderno? Goethe se sorprende, muy joven aún, por la ruda insuficiencia del mecanicismo de Holbach, cobra para toda su vida un odio de científico –compatible con amor de escritor– a Voltaire, porque este, con objeto de no conceder lo que él cree ser un argumento en favor de la narración bíblica del diluvio universal, se niega a reconocer la existencia de fósiles marinos en tierra firme, en tanto él, Goethe, los ha arrancado «con su propio martillo» de las colinas y minas alsacianas y sajonas. Goethe se obcecará a su vez, también incorregiblemente, en un neptunismo exclusivista y se negará siempre a admitir datos vulcanistas; pero, de todos modos, habrá dado una lección de espíritu científico e independencia filosófica. Incluso el superficial empirismo que en la teoría de los colores le da el pretexto para atenerse a los «fenómenos originarios», negándose a analizarlos, o que le lleva en geología a no aceptar jamás tesis vulcanistas porque él ha visto fósiles marinos en tierra firme, está superado –si bien solo a nivel filosófico-metodológico– en sus propios escritos. A ese nivel de la metodología general, a propósito de la intrincada conjunción de la teoría con la experiencia, Goethe es mucho más moderno y veraz que sus contemporáneos y hasta que el propio Newton. Goethe sabe que el científico está constantemente «fingiendo hipótesis»: «Curiosísima exigencia esta, presentada sin duda alguna vez, pero incumplida siempre incluso por los que la esgrimen: que hay que exponer las experiencias sin conexión teorética alguna, dejando que el lector, el discípulo, se formen a su arbitrio la convicción que les plazca. Pero el nudo mirar una cosa no puede hacernos adelantar. Todo mirar se convierte, naturalmente, en un considerar; todo considerar, en un meditar; todo meditar, en un entrelazar; y así puede decirse que ya en la simple mirada atenta que lanzamos al mundo estamos teoretizando.»10 Y ese principio, básico en la ciencia moderna después de la primera ofuscación empirista-induccionista a lo Bacon, se convierte en motivo central del pensamiento de Goethe: «pues, ¿qué es intuición sin pensamiento?», se pregunta en Poesía y Verdad.
El pensador que con tal claridad ha formulado situaciones tan esenciales para el método, para la búsqueda de la verdad, tiene por fuerza que ser interpretado, y no meramente condenado, también en su falsedad –a pesar de que esta exista agresivamente y a pesar de que, además, se trate de una falsedad ideológicamente aprovechable, y aprovechada efectivamente, con paralizadoras intenciones irracionalistas, en la pugna ideológica del siglo XX. Por eso es justo, siguiendo la inspiración de otro gran físico contemporáneo, hacerse problema del errar de Goethe en el terreno del conocimiento de la Naturaleza11.
Un primer paso interpretativo sería el siguiente: Goethe tuvo la paradójica mala suerte de percibir con anticipación los límites del pensamiento científico y filosófico que era en la cultura de su época el pensamiento efectivamente creador, descubridor, progresivo: el pensamiento estrictamente analítico y predominantemente mecanicista.12 Esto es, ante todo, visible en los puntos que le hacen hoy precisamente más aprovechable por la propaganda irracionalista de vitalistas, existencialistas, gestaltistas, heideggerianos: su antipatía por el rudo materialismo estático de Holbach, su tendencia a colocar la síntesis por encima del análisis, etc. Inquietantes manifestaciones de esa paradójica mala suerte en el terreno científico son frecuentes en Goethe. La más importante de ellas es la aspiración a la intuición de totalidad que en el siglo XX será característica del pensar gestaltista y vitalista: «Lo vivo se descompone, sin duda [por el análisis científico] en elementos; pero es imposible recomponerlo y vivificarlo de nuevo a partir de esos elementos. Esto puede decirse ya de muchos cuerpos inorgánicos y, a mayor abundamiento, de los orgánicos. Por eso se ha manifestado en todos los tiempos e incluso en los hombres científicos la tendencia a reconocer las formaciones vivas como tales, comprender en conexión sus partes externas, visibles y tangibles, recibirlas coma huellas de la interioridad, y dominar así en cierto modo el todo en la intuición.»13 C.F.v.Weizsäcker ha descrito esa aspiración a la percepción intuitiva del todo contraponiéndola a la resignada o inconsciente fragmentariedad del abstracto científico: «La idea platónica se hace concepto general [abstracto] en la ciencia de la naturaleza, mientras que en Goethe se hace forma [Gestalt]; la participación del mundo de los sentidos en la idea se hace en la ciencia de la naturaleza validez de leyes, mientras que en Goethe es realidad del símbolo.»14
En la historia de las ideas, esta tendencia a cifrar el ideal de conocimiento en la captación intuitiva y sensible –concreta– del todo estructural o formal lleva coeficientes culturales e ideológicos muy distintos, según la época en que se manifiesta, según la presencia o ausencia de una posibilidad real de superar la fragmentariedad analítica y abstracta. Por de pronto, en la ciencia de las siglos XVI, XVII y XVIII (hasta Newton) esa tendencia al pensar concreto, sin abstracción suficiente, es mero resto de la ciencia descriptiva y especulativa de la tradición aristotélica. Los primeros microscopistas que contemplan el espermatozoide humano y vislumbran algo de su papel en la reproducción ven en él, con plástica y fantástica concreción de pensamiento, un «homúnculo» completo con piernas, manos, cabecita… Algo de esto puede haber, sin duda, en Goethe, algo de arcaísmo bastante comprensible en un hombre que, aunque atento observador de la naturaleza, carece de cultura matemática y, consiguientemente, de la única vía apta en la época para formarse un pensamiento capaz de potente abstracción.15 Por lo demás, no debe olvidarse que la ciencia no ha llegado a la plena consciencia de que debía prescindir de la exigencia de representaciones concretas, intuitivas, para todos los conceptos básicos hasta bien entrado el siglo XX, cuando la teoría de la relatividad, por un lado, y la insuficiencia de los modelos atómicos intuibles, por otro, pusieron definitivamente de manifiesto que nociones no intuibles pueden ser más operativas, más capaces de comercio real con la naturaleza, que otras más plásticas y concretas. Pero aunque en el goethiano ideal plástico del conocimiento pueda haber algo de mero retraso, lo decisivo es que su oposición al pensar abstracto-analítico de la ciencia moderna es una oposición consciente y querida: Leeuwenhoek puede imaginar que el espermatozoide tiene que ser un hombrecillo porque su modo de pensar es aún propio de un universo del discurso carente de la poderosa capacidad de abstracción que se desarrolla por la linea Galileo-Kepler-Newton;16 pero Goethe, en cambio, «polemiza» ya en favor de ese tipo de pensamiento global intuitivo, para el cual usa con mucha consciencia el nombre de «pensar de las cosas» (gegenständliches Denken). En Goethe no se trata, como en los biólogos de la polémica del homunculus, de una ignorancia de los superiores niveles de abstracción que la ciencia estaba alcanzando; se trata de una recusación de los mismos, hecha ya en el siglo XVIII y hasta a principios del XIX (pues la Teoría de los colores ocupó a Goethe hasta su muerte, lo que basta, por cierto, para invalidar la opinión de Lukács, según la cual el intuicionismo vitalista de Goethe habría sido propio de un estadio juvenil luego superado con la dedicación a las estudios científico-naturales).17
Pero este anacronismo militante, esta faz retrógrada del pensamiento científico-natural de Goethe, es, decíamos, inseparable de un reverso que apunta de algún modo al futuro. Se ha indicado ya que en la antipatía de Goethe por el Système de la Nature de Holbach hay una clara consciencia crítica de las limitaciones de la visión mecanicista del mundo. La ciencia moderna es una ciencia desequilibrada –potente en el conocimiento unilateral de una naturaleza sin hombre, debilísima en el conocimiento de este hasta bien entrado el siglo XIX–, y en ese desequilibrio ha desempeñado un gran papel la insuficiencia de los instrumentos mentales mecanicistas para conocer la realidad humana. De aquí una creciente escisión entre el conocimiento racional de la naturaleza y el del hombre y el mundo social, mundo que va situándose progresivamente fuera del ámbito de un pensamiento responsable y entregándose a la brutalidad del mercado moderno, por un lado, y a la oquedad mítica, por otro. No hay duda de que la causa fundamental de esta escisión del pensamiento, del espíritu moderno –la división técnica del trabajo en un determinado régimen de producción y otro de apropiación–, ha sido uno de los grandes motores del progreso de la sociedad burguesa. Por eso ha podido considerarse «reaccionaria» (así la consideraron ya los grandes enciclopedistas) la retórica rousseauniana y romántica contra la escindida vida del hombre en la sociedad burguesa y en favor de la vuelta a la armoniosa vida primitiva o a la estructurada vida medieval. Pero sería positivista aceptación de lo dado en la atomización de la sociedad y la cultura burguesas el no ver más que ese elemento «reaccionario» en la aspiración de Goethe. El sentido de futuro de su recusación del pensar entendido «solo» como desmenuzamiento analítico de lo dado se manifiesta con tanta claridad que ni siquiera hace falta interpretación para explicarlo. En la Morfología se lee la siguiente descripción de la situación característica de la cultura científica burguesa: «… en ningún caso quería reconocerse que la ciencia y la poesía son unificables. Se olvidaba que la ciencia ha nacido de la poesía, no se admitía que, «tras un cambio de los tiempos», ambas pudieran volver a encontrarse amistosamente, y para recíproco provecho, en algún lugar más alto».18 Los filósofos y científicos más próximos a Goethe entendieron su pensamiento precisamente en ese sentido, o sea, como la postulación de una racionalidad que supera la escisión de sujeto y naturaleza. Leopold von Henning, el hegeliano que durante varios años dio cursos sobre la teoría de los colores de Goethe (en favor de la cual militó también, por cierto, el propio Hegel), enseñaba en su lección introductoria que la tarea esencial del mundo moderno era «superar la escisión producida por el experimento entre el individuo y lo universal».19 Ya antes hemos prestado alguna atención a la naturaleza objetivamente arcaizante de esa actitud desde el punto de vista de la concreta situación de la ciencia en la época. Por eso será posible ahora dedicarse, sin temor de unilateralidad, a considerar su perspectiva de futuro: en las palabras subrayadas por nosotros, Goethe alude explícitamente a unos tiempos nuevos en los que fuera posible hermanar «ciencia» y «poesía». Esa posibilidad se desprende, en el mismo texto, del origen común de ambas en el pensamiento creador. Más en general, Goethe basa la posibilidad de un desarrollo armónico integral de la cultura, de todas las ramas del hacer humano, en la doctrina de que ningún elemento de la realidad da un ser verdadero si se le contempla aisladamente: «Puesto que todo en la naturaleza, y especialmente las fuerzas y los elementos comunes, se encuentra en eterna acción y reacción, de cada fenómeno particular puede decirse que se encuentra en conexión con otros innumerables… Así pues, cuando hemos realizado un ensayo, hecho una experiencia, tendremos que investigar, con celo imposible de exagerar, lo que limita inmediatamente con ello, lo que se sigue de ello directamente; más descubriremos en todo esto que en el fenómeno mismo.»20
Textos como este último, que contienen lo que Lukács ha llamado «la dialéctica espontánea» de Goethe, son de los mas significativos para estimar el contenido en verdad, el carácter arcaizante o progresivo de la oposición goethiana al pensamiento analítico. Como las líneas transcritas no son, ni mucho menos, la única muestra de pensamiento dialéctico en Goethe,21 y como el arcaizarlas acotándolas con sentencias del Cusano, Cornelio Agripa o Heráclito es pura arbitrariedad histórica, críticos como Lukács, de formación filosófica tradicional y poco atenta a las ciencias positivas, se inclinan a ver en la polémica antimecanicista de Goethe la objetiva verdad de la superación del mecanicismo y vitalismo en un pensamiento dialéctico. Goethe, según esto, habría presentido –más que previsto, pues su dialéctica sería «espontánea»– que un pensamiento fundado en la exigencia de recoger las contradictorias motivaciones del análisis y la síntesis, un pensamiento dialéctico, es la única culminación posible del movimiento de la razón moderna. Si a eso se añade que Goethe mismo pone en relación con ese giro dialéctico la solución del problema de la escisión del sujeto en la sociedad en que vive (la integración de «poesía» y «ciencia»), no hace falta dar más que un paso para convertir al consejero secreto del epi-feudal duque de Weimar en profeta de la cultura del futuro.
El balance, empero, no puede ser tan positivo. Pues, aun admitiendo que la última palabra de Goethe fuera clara, aun admitiendo que Goethe haya visto en la razón tecnificada de la ciencia de la edad burguesa la manifestación teórica de la escisión del individuo en esa cultura, y aun admitiendo que, con mayor o menor clarividencia, haya contrapuesto a esa razón analíticamente atomizada la integridad de un pensar dialéctico, todo ello no podría haber ocurrido –ni ha ocurrido de hecho– más que a título de intención irrealizable. Irrealizable (objetivamente), y sin embargo, «realizada» de algún modo (subjetivamente): contradicción en la cual va implícitamente el fracaso, final de la veracidad del Goethe científico. He aquí por qué:
En la cultura de finales del siglo XVIII era imposible –como sigue siéndolo hoy– la armonía de las actividades del espíritu y de las manos del hombre. La división técnica del trabajo no estaba entonces ni siquiera demasiado cerca de sus últimas necesarias consecuencias, y menos aún era, por tanto, superable. En estas condiciones, la aparente armonía total del «poeta-científico» que Goethe quiso ser tenazmente, no pudo ser más que autoengaño. Por eso la «realización» de la armonía práctico-científico-artístico-filosófica en Goethe no ha dado más fruto que los cursis poemas «científicos» que salpican sus obras de vejez.
¿Qué decir, pues, de la veracidad del Goethe científico? Von Weizsäcker, como se vio, explica la falsedad objetiva de la ciencia goethiana como resultado de la cólera con que Goethe defiende otra verdad. Esa verdad –ahora ya no es Weizsäcker el que habla– sería, sin duda, la pretensión de reintegrar el conocimiento en la plena realidad de la vida humana, la nueva amistad entre «ciencia» y «poesía». Pero, aunque el propio Goethe ponga alguna vez esa amistosa reunión en tiempos nuevos, y aunque alguna otra vez proteste también de las teorizaciones precipitadas de amigos suyos, el hecho es que su ciencia es el prematuro intento de realizar aquella unidad armónica al nivel de una humanidad objetivamente escindida. Goethe supera así ficticiamente, en la conciencia individual suya artificialmente aislada, sin validez por tanto, sin verdad objetiva, la escisión de la cultura burguesa. Unos celebres versos de la primera parte del Fausto dan la versión goethiana de la vieja proclama de Terencio:
« … y todo lo que sea dado a la Humanidad,
lo quiero gustar dentro de mí mismo,
captando con mi espíritu lo más alto y lo más hondo,
amontonando en mi pecho su bien y su mal,
extendiendo así mi propio yo a toda la Humanidad,
y, como ella misma, hundiéndome al fin».22
Detrás de esos seis grandes versos se adivinan los límites históricos que Goethe no pudo superar. Pues nadie puede hacerse con todo el destino de la humanidad –como recuerda Brecht precisamente a propósito de Goethe– si no es poniéndose a luchar por la resolución de sus problemas en tanto que objetivos problemas de ella. En su ciencia natural, y señaladamente en su teoría de los colores, Goethe no pudo trabajar en primer término para resolver problemática objetiva, sino para darse a sí mismo –poeta ya previamente, y científico también– una ilusoria solución personal, una solución que no resuelve el problema, por él objetivamente planteado, de la escisión entre «ciencia» y «poesía», entre abstracción e intuición, sino que se limita a malpoetizar para uso doméstico la realidad científica y la escisión. La veracidad inicial en el ver el problema que otros no vieron se deforma al final por esa curiosa prisa teorética, por ese odio a las «calendas griegas» que es tan característico del pensamiento conservador.
Esa «prisa teorética» en el conocimiento de la naturaleza podrá ser más concretamente calificable poniéndola en relación con las actitudes de Goethe en el otro gran campo del saber: el saber social, el saber acerca del hombre.
Notas
1 La doctrina es muy central en el pensamiento de Goethe, por lo que ocupa un lugar de honor en el Faust: «Te moverás según normas eternas/ a través de mil y mil formas,/ y tienes tiempo hasta que llegues a ser hombre.» (Klassische Walpurgisnacht; Thales.)
2 Goethe, Anzeige und Übersicht des Goetheschen Werkes zur Farbenlehre, Morgenblatt, suplemento núm. 8, 6 de junio de 1810. En Goethes Werke, HA XIII, pág. 528 (HA = edición hamburguesa, 3.ª ed., 1960).
3 Goethe poseyó, no obstante, una colección de instrumentos científicos valorada en su tiempo en 2.000 florines. La colección se instaló en el Museo Nacional Goethe de Weimar.
4 «Misteriosa en el claro día,/ la Naturaleza no se deja arrebatar el velo, / y lo que no puede revelar a tu espíritu/ no lo forzarás con palancas y tornillos.» (Faust, I. Teil, Nacht; Faust.)
5 Anzeige ..., HA XIII, pág. 526.
6 Zur Farbenlehre. Didaktischer Teil, párrafos 725, 726. HA XIII, pag. 484.
7 Das Unveränderlichste und Unantastbarste. (Annalen, sec. año 1817.)
8 «Tal vez el modo más correcto de caracterizar la diferencia entre la teoría de los colores newtoniana y la goethiana sea decir que tratan de dos capas de la realidad completamente distintas.» (W. Heisenberg, Die Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der modernen Physik).
9 También, como era de esperar, se produce esta recuperación irracionalista de Goethe en la Alemania actual. Cfr. A. Portmann, Biologie auf neuen Wegen, en Deutscher Geist zwischen Gestern und Morgen (Stuttgart, 1954), del que tomamos la enumeración de categorías ajenas al pensamiento causal, dadas como herencia de Goethe.
10 Zur Farbenlehre, Vorwort, HA XIII, pag. 317.
11 «¿Cómo pudo equivocarse así un espíritu tan grande y abarcante? No se me ocurre más que una respuesta: erró porque quiso errar. Y quiso errar porque solo con la cólera cuya expresión fue el error era capaz de defender una verdad decisiva.» (Carl Friedrich von Weizsäcker, en el Epílogo a Ia edición hamburguesa de los escritos científicos de Goethe, HA XIII, página 537.)
12 Cfr. la escena del Laboratorio, en el segundo acto de la segunda parte del Faust, con la sátira del mecanicismo como comentario a la fabricación del homúnculo por Wagner, a través de la ambientación alquímica.
13 Zur Morphologie, sección Die Arbeit eingeleitet, HA XIII, página 55.
14 Nachwort a HA XIII, pág. 538.
15 La lógica aristotélica tradicional, a diferencia de la actual lógica simbólica, se mueve en la práctica (no en la teoría) a un nivel de abstracción muy bajo, manejando los «universales» o abstractos del lenguaje común («hombre», «mortal», «animal», etc.). Goethe sintió vivamente la esterilidad operativa de la silogística tradicional, a la que le dedica unos versos de la primera parte del Faust, en la escena entre el estudiante y Mefistófeles disfrazado de Fausto: «Luego aprenderá, a copia de días,/ que lo ,que hacía de golpe/ y libremente, como comer y beber,/ es necesario que se haga en ¡uno! ¡dos! ¡tres!» (Los tres términos del silogismo.)
16 La noción misma de homúnculo procede de las alquimistas.
17 La época de Weimar es de orientación al estudio sistemático de las ciencias naturales, de superación del intuicionismo afectivo de su juventud» (G. Lukács, Goethe et son époque [Goethe und seine Zeit]. traducción francesa de L. Goldmann y Frank, París, 1949, pag. 224.
18 Zur Morphologie, sección Schicksal der Druckschrift, HA XIII, pág. 107
19 Einleitung zu den öffentlichen Vorlesungen, pág. 35 (En Rike Wankmüller, HA XIII, p. 620.)
20 Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt, HA XIII, pags. 17-18.
21 He aquí alguna otra muestra de los rudimentos de dialéctica en el pensamiento científico de Goethe: «Todo lo que aparece tiene que dividirse para aparecer. Lo separado se busca luego, y puede volver a encontrarse y reunirse; en sentido bajo, mezclándose con lo contrapuesto, fundiéndose con ello, caso en el cual el fenómeno se hace cero o, por lo menos, irrelevante. Pero la reunión puede también ocurrir en sentido superior, incrementándose por de pronto lo separado y produciendo luego, por la fusión de las partes incrementadas, una tercera cosa, superior, nueva, inesperada.» (WA II, pág. 164 [WA= edición de Weimar].) «Aquí nos parece… observar… de ·nuevo la oculta contradicción que todo ser vivo se ve obligado a manifestar cuando se le ofrece cualquier situación bien determinada. Así la inspiración presupone la expiración, y, a la inversa, cada sístole su diástole. Esta es la fórmula eterna de la vida…» (Zur Farbenlehre Didaktischer Teil, párrafo 38, HA XIII, pág. 337) Por lo demás, los conceptos –conceptos rigurosos o metáforas disfrazadas– que desempeñan un papel central en el pensamiento de Goethe son conceptos dialécticos rudos, conceptos tensionales: polaridad, superación, afinidad electiva, forma oscilante, etc.
22 Faust, I. Teil, Studierzimmer; Faust.
Para un calendario de médicos amigos (CAPS) del año 1985, Sacristán, junto a María Ángeles Lizón, escribió la siguiente voz sobre el poeta, filósofo y científico alemán:
Goethe nació en el seno de una familia rica, pero no aristocrática, en una casa de la vieja Francfort destruida por los bombardeos de los aliados en la II Guerra Mundial y luego vuelta a construir con gran exactitud. Estudió derecho en las Universidades de Leipzig y Estrasburgo, pero fue sobre todo un lector y estudioso enciclopédico y un poeta capaz de escribir en todos los registros. En 1755 se le ofreció el cargo de Consejero de la corte del Weimar. Antes de esa fecha había escrito varias obras dramáticas y líricas –Götz von Berlichingen– y, sobre todo, Los sufrimientos del joven Werther, 1774, una de las obras influyentes con las que se suele establecer qué es la «literatura universal». Sus numerosos enamoramientos y pasiones se reflejan en una obra lírica extensa a la que dan argumento incluso a los setenta y tres años del poeta («trabajé der Leidenschaft, 1822, inspirado por una mujer muy joven, Ulrike von Leveston»).
En la vastísima producción de Goethe hay también obra científica y filosófica. Sostuvo una concepción monista de la naturaleza y posiblemente influenciado por autores como Giordano Bruno, Spinoza y, en su propia época, Schelling, adoptó una postura en algún sentido evolucionista (aunque un evolucionismo más «morfológico» que «mecanicista»). Contrapuso a la óptica newtoniana una teoría de los colores de acuerdo con combinaciones de luz y sombra (Beiträge zur Optik [Contribución a la Óptica]), etc.»
Sacristán finalizaba la voz con la siguiente consideración:
«El Fausto, obra que según él mismo ha escrito a Herder, revela ser, al cabo del tiempo, lo más perenne y universal de Goethe.»
3. Heine, la consciencia vencida
El apartado seleccionado pue publicado en Lecturas, pp. 159-169.
En La tradición de la intradición, p. 446, observaba Víctor Méndez Baiges: «Lo es también el texto titulado «Heine o la consciencia vencida», que Sacristán escribió para una edición de unas obras de este autor aparecida al año siguiente [de la de Goethe]. Lo que hace allí es relacionar la inconsistente acción del poeta y el desistimiento final de su vocación artística con la fragilidad de su concepción del mundo.Pues, de acuerdo con el texto, Heine, al basar su vida en “un conjunto de inseguras vaguedades, hemiconceptos y gestos de idea, meros ecos de estado de ánimo”, se privó con ello del “océano omnicomprensivo que es para una consciencia marco articulador del mundo», sumergiéndose, como tantos otros artistas después que él, en “el espejismos utópico y ucrónico”, un “sucedáneo de la concepción revolucionaria” del mundo que consiste en suspirar por el ideal desligando tales suspiros de la práctica de hacerlo posible. Figura de la consciencia vencida, el alemán representa el destino inevitable del intelectual meramente inconformista. Un destino parecido es el que, según Sacristán, acabó atrapando a Betrand Russell…»
«Sin preocuparme más que de mí mismo»: es un hombre de cincuenta y un años el que lo escribe, paralizado por una enfermedad dolorosa e incurable que le condena, aún más que a morir, a ver arruinarse todos los temas de su vida intelectual, toda la «religión de la carne y la alegría». Se explica la tentación, a la que sucumbieron también sus contemporáneos, de entender todas las caídas de Heine, toda su pérdida de tensión moral, filosófica y artística, como una decadencia. La interpretación psicologista y moralista, si no en las versiones mas crudas, al menos en otras más comprensivas, puede construir un cuadro evolutivo bastante plausible. La historia de Heine sería, según él, una tragedia de complejo clímax: la aceptación de la «dorada limosna» de Thiers y Guizot (que para muchos fue un dorado soborno), la entrega a las especulaciones bolsísticas, y, para remate, la enfermedad y la ruina, que habrían hecho de él una piltrafa moral, tanto cuanto física, dispuesta a renegar de todos los ideales de la edad sana. A partir de cierta fecha, sabre la cual no coinciden del todo los vituperadores, Heine se habría convertido en un «sinvergüenza sin carácter»1.
Se puede documentar esa interpretación; Heine mismo ha dicho, en una de esas presuntas fechas de ruina moral, que temía «caer para atrás»; caer para atrás porque ha visto «en lo profundo de las cosas», y esa profundidad le ha aterrado: «Me aterra la espantosa perspectiva de un dominio proletario, y confieso a usted que por miedo me he convertido en un conservador.»2 Hasta sería posible compaginar esa visión del desarrollo espiritual de Heine con un juicio indulgente, viendo en la última fase de la vida del poeta, en la fase en la que no quiere ocuparse más que de sí mismo, el inocente cansancio de la decepción: la idea heineana del quijotismo futurista podría servir entonces para justificar la indulgencia.3
La interpretación psicologista y moralista de la vida y la obra de Heine puede ser más o menos oportuna. Pero el intento de construirla linealmente, como la historia de una aspiración quebrada en un momento determinado y convertida en vileza egoísta, es, desde luego, insostenible sin correcciones. Vilezas cometió Heine como escritor y pensador, antes no ya de 1848, sino también de 1831. En 1828 sostenía muy seriamente –nada más serio que su ironía en estas cosas– el derecho del artista a ser pillo, y, más particularmente, su personal derecho a encontrar un «puesto seguro» a la sombra de cualquiera de los que él mismo había llamado «los 36 tiranos»4. Entre esos accesos de adaptación a los poderes de Alemania se intercalan otros momentos en los que anuncia su inmediato exilio, ya desde 1826.5 Heine ha recabado sucesivamente la intervención de sus amigos poderosos o prestigiosos –Varnhagen y el barón Cotta sobre todo–- para conseguir una cátedra o algún alto sillón en la burocracia, y les ha sugerido para sus gestiones un argumento poco decoroso: «Creo que el rey (en este caso el de Baviera) será lo suficientemente sabio como para apreciar la hoja sólo por su filo, y no por el uso bueno o malo que se haya hecho de ella.»6 Este sólido y moderno argumento, implícita identificación del escritor con el mercenario, está formulado veinte años antes de la crisis de 1848. También de 1828 es una de las actuaciones menos gloriosas de Heine, su relación con el aventurero Witt von Dörring: mientras en cartas íntimas Heine dice que, de estar ello en su mano, mandaría ahorcar a ese agente de Brunswick, escribe al propio Dörring como a compadre y aliado pidiéndole que le consiga una condecoración de la casa ducal que encarna en esos momentos la extrema reacción alemana.7
Con todo eso hay que corregir la idea de un desarrollo lineal en la conducta de Heine. En 1826 ha querido expatriarse para escribir un «libro europeo», libre y revolucionario; en 1828, en cambio, hilvana todas esas maquinaciones, que no le van a dar cátedra ni cargo oficial, sino solo lastre para la consciencia; en 1831 escribe los agudos y veraces análisis político-sociales para la «Gaceta de Augsburgo», que provocan la intervención de Metternich; en 1832 decide ponerse «en pie de paz con todo lo existente»,8 con todos los gobiernos alemanes, porque «hay que besar la mano que uno no puede cortar».9 Y quiere todavía establecer esa paz después de que la Dieta Federal ha prohibido todos sus escritos. Cosas inversas ocurren después de la crisis de 1848: la Revolución de Febrero le había aterrado, le había arruinado y había coincidido con la capitulación de su cuerpo. Toda ello le había sumido en una posición de escueto egoísmo, de consciencia cerrada. ¿Qué más natural entonces que un suspiro de alivio y satisfacción ante el golpe de estado del príncipe Bonaparte? Pues bien: ese suspiro falta en la cíclica contradictoriedad del desarrollo de Heine. En la tumba de colchones vuelve a olvidarse de que sólo debía ocuparse de sí mismo, y escribe sobre el golpe de estado de Luis Napoleón: «… me sangra el corazón, y mi viejo bonapartismo no puede sostenerse frente a la amargura que me domina al prever las consecuencias de este acontecimiento. Los hermosos ideales de eticidad política, legalidad, virtud ciudadana, libertad e igualdad, las rosados sueños aurorales del siglo XVIII, por los que tan heroicamente fueron nuestros padres a la muerte (…), yacen ante nuestros pies, pisoteados, destrozados, como cascos de porcelana, como sastres fusilados;10 pero callo, y usted sabe por qué».11
Algún crítico y antagonista del poeta comprendió ya en su tiempo que la debilidad de Heine no comenzaba en fecha determinada, como no fuera la de su primer verso. Los críticos que esto vieron acuñaron la etiqueta de la «falta de carácter» de Heine. Eran gentes –Börne, Ruge– de mediocre buena intención, rectitud más o menos estólida y puritanismo trivial y sin problemas. Heine les devolvió lo debido en el epitafio al oso Atta Troll:
«Atta Troll, tendenci-oso, moralmente
Religioso, muy apasionante esposo,
Y, tentado por la historia,
Sansculotte de las selvas;
Bailó muy mal, pero tuvo
Un ideal en el pecho
Más que rudo. Olió muy mal.
Sin talento; pero fue todo un carácter.»12
Aunque los «osos» notaran sobre todo en el terreno político la «falta de carácter» de aquel a quien no podían negar talento, donde el drama de la inconsistencia de Heine se representa más reveladoramente es en el terreno religioso. El propio Heine fechó aquí, repetidamente, su conversión del oscuro paganismo entre panteísta y ateo a las «representaciones religiosas más triviales». Fechó esa conversión en 1848. Pero también en esto hay ciclos: tenía, en efecto, diecinueve años, y no cincuenta y uno, la primera vez que recorrió el ciclo religioso. A los diecinueve años se «convirtió» por primera vez a la religión, después de haberla perdido también por vez primera. Los motivos, por cierto, son como para satisfacer al más psicologista de los críticos: Heine quiere convertirse al catolicismo porque necesita una madonna que le sustituya a la pérdida Amelia: «No tengo más remedio que tener una madonna. ¿Me suplirá la celeste a la terrena? (…) Sólo en las infinitas profundidades de la mística puedo enterrar mi dolor infinito.»13
En la última «conversión»,14 la última vez que se repite el ciclo, hacia el 48, Heine afirmará sin mucho énfasis que sus motivos han sido de orden más serio: «¿Fue la miseria la que me hizo retroceder (a la religión)? Tal vez fuera un motivo menos miserable. Me sobrecogió la nostalgia celeste, y ella me llevó por bosques, y desfiladeros, por los más arriesgados senderos de la dialéctica.»15 Pero frente a esa tímida apología, ¡cuántas confesiones contrarias! El mismo año de la «conversión» Heine escribe a Caroline Jaubert que las convulsiones causadas por la enfermedad se están agravando et montent jusqu’au cerveau, où elles ont fait peut-être plus de dégât que je ne puis le constater moi-même; des pensées religieuses surgissent…16 Confesiones en este sentido se suceden con cierta frecuencia. El año siguiente explica su nueva religiosidad diciendo que ha empezado a darse cuenta de que un tout petit brin de Dieu ne sau<rait <nuire <à <un <pauvre <homme, <surtout <quand <il <est <couché sur le dos pendant sept mois, tenaillé par les tortures les plus atroces.17 Iban a ser ocho años, y no siete meses. Y ya pronto superaría «la frívola esperanza» de sanar, y se retrataría una y otra vez desde la perspectiva de un valet de chambre que dispusiera de la patética capacidad descriptiva del «último romántico»: «Ya no soy un bípedo divino, ya no soy «el más libre de los alemanes después de Goethe»… , ya no soy el Gran Pagano número dos al que se comparaba con Dionisos, coronado de pámpanos, mientras se otorgaba a mi colega número uno el título de ducal y weimariano Júpiter; ya no soy el heleno vital, alegre y algo grueso, que sonreía con desprecio sobre los nazarenos; ahora no soy mas que un pobre judío enfermo de muerte, estampa consumida de la miseria, hombre desgraciado.»18 Dos años antes de su muerte, en las Confesiones, echa una mirada retrospectiva sobre aquella época en la que, según cuenta, Hegel le convenció de que era un dios: «Pero los gastos de representación de un dios que no quiera vivir como un mendigo y no se administre el cuerpo ni la balsa son gigantescos; para desempeñar decentemente ese papel son sobre todo imprescindibles dos cosas: mucho dinero y mucha salud. Desgraciadamente ocurrió que un día –en febrero de 1848– me faltaron esos dos requisitos, y mi divinidad quedó seriamente comprometida.»19
Y así una y otra vez en las innumerables páginas, escritas con dolor y esfuerzo extremos, en las que va poniéndose constantemente a sí mismo ante los ojos y bajo el bisturí. Alguna vez identifica el mismo la «conversión» religiosa con la «caída hacia atrás» político-moral, como procedentes ambas de la misma causa biográfica, la enfermedad y la ruina.20 Por el camino de miseria moral que así se le abre ha podido llegar Heine a decir de sí mismo cosas muy parecidas a las que el secretario del príncipe de Metternich había usado en otro tiempo para combatirle. Así, por ejemplo, en las Confesiones (1854): «Mientras tales doctrinas (el panteísmo y el ateísmo) fueron propiedad secreta de una aristocracia de iniciados (…) me conté yo también entre los imprudentes esprits-forts (…). Pero cuando observé que 1a grosera plebe, el Juan Lanas, empezaba también a discutir esos temas (…) se me abrieron de repente los ojos, y mi ateísmo, gracias a Dios, se volatilizó en el acto (…); comprendí, en efecto, que el ateísmo ha concertado una alianza más o menos secreta con el más espantoso y nudo, con el más desnudo y común comunismo.»21 Este edificante motivo de conversión al «Dios de nuestros padres» explica por qué tantos viejos amigos, con tenaces excepciones como la de Karl Marx, se decidieron finalmente a aplicarle los versos que él mismo había dirigido un día a Georg Herwegh por otra utilitaria «conversión»:
«¡Tal es en esta tierra la suerte de lo hermoso!
Sucumben los más finos como los más groseros;
Su canto se corrompe, y hasta él mismo,
El poeta, da al final en canalla.»22
En resolución: hacer moralismo o psicologismo con Heine, o hacer con el determinismo económico-social, debe de ser una de las empresas críticas más fáciles y triviales que existen. Eso no quiere decir que sea empresa totalmente estéril. Pero el poeta mismo se ha opuesto muy anticipadamente y con las más enérgicas palabras a que le «resolvieran» alguna vez por vía biográfica pura; era aún estudiante cuando escribió a su futuro cuñado, hombre nada dado a las letras, la siguiente protesta: «Sólo una cosa puede herirme del modo más doloroso: que se pretenda explicar el espíritu de mis poesías por la (historia) del autor (…). ¡Qué pocas veces coincide el andamiaje externo de nuestra historia con nuestra real historia interna»23 No se trata, sin duda, de tomarse en serio esa vaciedad: la «historia interna» de Heine, como la de cualquiera, coincide a grandes rasgos con el «andamiaje externo» de la misma, porque la historia real es precisamente la interacción entre una y otra. Pero la protesta del poeta tiene su verdad. No cuando la dirige, por ejemplo, a su editor, con la mercantil intención de evitar que deje de ser su editor al temer que su autor «converso» someta a destructor expurgo sus productivos best-sellers.24 En estos casos Heine recurre a su fácil e ingenua diplomacia, en la que la mentira es tan frágil que casi parece cinismo o ironía: mientras promete a su editor Campe que no extirpará por razones biográficas ninguna línea de sus anteriores escritos, cuenta a amigos relacionados con Campe, y hasta luego a Campe mismo, el «auto de fe» que ha montado con sus irreverentes papeles. No en estos casos, pues, pero sí cuando pone, sin motivación mercantil, unos versos en un trozo de papel, con aquel lápiz de mina blanda y aquellas gruesas letras que eran las únicas que aún podía distinguir con el ojo todavía vivo, siempre que con la mano izquierda mantuviera levantado el muerto párpado. Del año de su muerte son los siguientes versos, pésimos, ciertamente, pero testimonio de que el poeta no ha caído en la trampa de la propia vida y no es, por tanto, interpretable como automático resultado de su «historia externa»:
EL MORIBUNDO
«Ha sucumbido ya en mi pecho
Cualquier humano gusto vano;
Muerta también está ya en él
La medida del mal, y hasta el sentido
De la miseria propia y de la ajena.
Sólo la muerte vive en mí.»
Heine ha estado «con la consciencia» por encima de su «situación externa», como todo grande del arte o del pensamiento. La situación «real» de un ápice de la humanidad es siempre complejidad dialéctica de pies y consciencia, de dato y construcción. Él sabía muy bien, porque lo había dicho a propósito de la conversión de Schelling, que el derrumbamiento del librepensador en el lecho de muerte es asunto de la «patología», y no prueba de la solidez del refugio en que se esconde el moribundo.25 Por eso, si la fe de su tumba de colchones no se explica por una ciega sumisión a supuestas leyes psicológico-biográficas, tampoco se sostiene, por otra parte, en ningún sólido fundamento. ¿Cómo pudo entonces desplazar sus concepciones anteriores? Porque estas concepciones eran inconsistentes. Lo que Heine consideró su doctrina en la época floreciente de su vida era un conjunto de inseguras vaguedades, hemiconceptos y gestos de idea, meros ecos de estados de ánimo. En eso no puede asentarse firmemente ninguna consciencia, por aguda que sea. El secreto de las desventuras de la consciencia de Heine esta precisamente ahí, y sin ese secreto no podrían explicar nada, ni las más detalladas historias clínicas del psicologismo, ni las tablas cronológicas más completas del determinismo económico social.26 La enfermedad, la ruina y el miedo triunfaron porque no tenían enfrente más que una frágil choza ideológica en la que nunca habitó segura la consciencia de Heine. El mismo lo dijo en una decisiva carta a Laube, su colega en la Joven Alemania: «(…) en el lugar de un principio anterior, que siempre me dejó bastante indiferente, he colocado un principio nuevo al que tampoco me adhiero, por lo demás, con mucho fanatismo (…)»27
La agudeza, la clarividencia y las demás cualidades excelentes de la consciencia del poeta y pensador estuvieron siempre huérfanas de una compañera suya necesaria: la consistencia en las ideas. Por eso Heine no consiguió siquiera dar a las tormentas de su pensamiento el marco mínimo coherente de un escepticismo bien compuesto.28
Notas
1 El juicio es de Ruge (Werke, Berlin, 1867, vol. V, páginas 30-31), que otras veces llama a Heine «zorro». En el mismo sentido se se expresa el joven Engels: «¿Cuál ha sido el destino de Börne? Caer como un héroe en febrero de 1837 (…). No te concedo nada sobre Heine. Este mozo es, a lo sumo, un pillo desde hace mucho tiempo.» (Carta a F. Gräber, 30 de julio de 1837.) Karl Marx, en cambio, que romperá con Ruge también por culpa de un poeta «sin carácter» (Georg Herwegh), defiende a Heine, y, a falta de mejor razón teórica, que probablemente no tenía aún por entonces, se refugia en la insinuación de que «los poetas son ciudadanos especiales.»
2 Carta a G. Kolb, 27-1841.
3 «Pensaba yo entonces que lo risible del quijotismo consiste en que el noble caballero quería dar nueva vida a un pasado muerto hacía mucho tiempo; con lo que sus pobres miembros, y especialmente su espalda, chocaban dolorosamente con los hechos del presente. ¡Ay! Más tarde he aprendido que la misma ingrata locura es querer fundar el futuro demasiado prematuramente en el presente, sin tener para ese ataque a los pesados intereses del día más que un escuálido jamelgo, una corroída armadura y un cuerpo débil. El sabio sacude la razonable cabeza ante este quijotismo igual que sobre aquél. Pero Dulcinea del Toboso es, a pesar de todo, la mujer más hermosa del mundo (…).» (Einleitung zu Don Quischotte, VII, 307.)
4 «En Alemania no se ha comprendido todavía que el hombre que se propone promover por la palabra y la acción lo más noble, tiene derecho a permitirse frecuentemente pequeñas canalladas, ya sea por juego, ya por interés, siempre que con esas canalladas (esto es: acciones básicamente innobles) no perjudique a la gran idea de su vida (…).» (Carta a Varnhagen, 1-IV-1828.) – «(…) mis esfuerzos se encaminan a conseguir a tout prix un puesto seguro; no puedo rendir nada sin tenerlo (… ). No daré ningún paso, esperando saber de usted si puedo conseguir algo en Berlín –o en Viena (!!!)–.» (Carta a Varnhagen, 4-I-1831.) -La carta está escrita después de la Revolución de Julio, y los acusatorios signos de exclamación son del propio Heine.
5 Carta a lmmermann, 14-X-1826. Carta a Christiani, mediados de octubre de 1826.
6 Carta al barón Cotta, 18-Vl-1828.
7 «Desde enero, como quizá sepa usted, aparecemos Lindner y yo en la portada de los «Anales» como directores, y sería muy amable por parte del duque de Brunswick que nos enviara, a su vez, algo, a saber, una condecoración para mí y un barrilito para Lindner.» (Carta a Johannes Witt, llamado von Dörring, 23-I-1828.)- «Witt von Dörring, el malfamado, está aquí (… ). Naturalmente que, si ello estuviera en mi poder, le mandaría ahorcar.» (Carta a Varnhagen, 12-II-1828.)
8 Carta a Varnhagen, mayo de 1832.
9 Carta a A. Lewald, l-III-1838.
10 Esta carta está escrita algo crípticamente, como temiendo que le violaran la correspondencia. «Sastres fusilados» es alusión a los grupos alemanes de extrema izquierda de París, entre los que destacaban agrupaciones artesanas, con la de sastres en cabeza. Weitling, el primer dirigente comunista utópico alemán, al que Heine conoció en París, era también sastre de oficio.
11 Carta a G. Kolb, 13-II-1852.
12 Atta Troll, cap. XXIV.
13 Carta a Chr. Sethe, 23-X-1816.
14 Heine ha dejado una descripción última de su camino hacia la conversión por los «senderos de la dialéctica». Vale la pena recordar lo esencial de ella: «En mi camino encontrá al dios de los panteístas, pero no pude usarlo (… ). Cuando se desea un dios que sea capaz de ayudarle a uno –y esto es lo principal– hay que aceptar también la personalidad de ese dios, su trascendencia y sus sagrados atributos, la bondad infinita, la omnipotencia, la justicia infinita, etc. La inmorta1idad del alma, nuestra pervivencia después de 1a muerte, se nos da entonces por añadidura, como el hermoso hueso que el carnicero, cuando está contento con una cliente, le desliza gratuitamente en la cesta (…). Pero tengo que refutar explícitamente los rumores según los cuales mi retroceso me habría llevado hasta el umbral de alguna iglesia, o incluso a su seno. No; mis opiniones y convicciones religiosas quedan libres de todo carácter eclesiástico; ningún tañido de campana me ha tentado, ni me han deslumbrado los cirios del altar. No he jugado con ninguna simbólica ni he renunciado totalmente a mi razón.» (Nachwort zum Romanzero, 1851.) Ese «totalmente», el carácter antieclesiástico de su religiosidad y algunas cosas más, provocaron una reacción hostil en la prensa religiosa. «Die Grenzboten» hablaban en 1854 de la conversión de Heine con los siguientes términos: «(…) creemos que todo auténtico cristiano tiene que indignarse, mucho más que por su (de Heine) anterior frivolidad, por el modo como se porta ahora con su buen Dios. Pues arrastrar a Dios a la propia miseria, tratarle como a un compadre de la propia vida desordenada, es ciertamente más desvergonzado y peor desacato que negarle o blasfemar de él.»
15 Ibid., cursiva nuestra.
16 Carta a C. Jaubert, 19-IX-1848.
17 Carta a F. Mignet, 17-I-1849.
18 Prólogo a la segunda ed. del Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, IV, 157.
19 Geständnisse, VI, 49.
20 P. e., carta a la princesa Cristina Belgioso, 30-X-1836.
21 Geständnisse, VI, 41-42.
22 Poetische Nachlese, «Simplizissimus», estrofa final.
23 Carta a M. Embden, 3-V-1823.
24 «Quad scripsi, scripsi.» Carta a J. Campe, 1-VI-1850.
25 Zur Geschichte … , IV, 288.
26 El verdadero problema dialéctico en la clarificación de las raíces sociales del drama de Heine es este: ¿Por qué ha sido tan inconsistente su pensamiento revolucionario anterior a la «conversión»? No es, en cambio, nada esencial dialécticamente, sino reducción del método dialéctico a vulgar sociologismo o hasta a psicologismo, la serie de problemas secundarios del tipo: ¿En qué relación está la involución del poeta con su ruina económica? ¿O con su amistad con los Rothschild? ¿Y con la pensión que recibía del gobierno de Luis Felipe? ¿Y con el miedo a las barricadas de 1832 o 1848? Etcétera. Pues todos esos asuntos de despensa y cotilleo no pueden explicar por sí solos el hundimiento de una gran consciencia. Además, esos problemas de segundo orden se aclaran a su vez sólo cuando hay claridad sobre el problema fundamental.
27 Carta a H. Laube, 25-I-1850.
28 La trayectoria de Heine, su repetido vaivén cíclico, no halla, en efecto, reposo en ningún escepticismo explícito y pensado. Marcuse (loc. cit., págs. 146-147) se ha basado en esto para estimar la «conversión» del poeta: «La «conversión» de Heine fue (…) un error de sus contemporáneos, error favorecido por el espectacular Heine con sus espectaculares palabras. Heine siguió siendo en los años de agonía lo que había sido siempre: ni cristiano ni ateo, ni creyente ni incrédulo, un signo trágico; un hombre entre los dos polos en uno de los cuales reina Dios Padre, gobernando sabiamente el mundo, y en otro de los cuales está sentada una vieja virgen de manos de plomo y triste corazón: la Necesidad.» (la cursiva es texto de Heine).
4. Presentaciones en la traducción de la obra en prosa en Heine
Para cada una de las obras de Heine incluidas en la edición de la prosa completa de Clásicos Vergara escribió Sacristán una breve presentación. Algunos ejemplos:
Ideas, o el libro del Tambor Le Grand
Escrito en 1826 y publicado como parte de las Estampas de viaje, vol II, en abril de 1827. Se trata probablemente del libro con más contenido ideológico de todos los escritos juveniles de Heine: la pasión bonapartista, que es la forma más clara y consistente de su espíritu burgués-revolucionario, antifeudal y anticlerical, cobra precisamente en este libro su formulación más segura. A partir del tercer volumen de las Estampas de Viaje, la situación ideológica del poeta perderá ese relativo equilibrio que fue el bonapartismo para el espíritu revolucionario y progresista, pero escuetamente burgués, en la Europa del siglo XIX. A pesar de su trascendencia ideológica, el libro debe incluirse en la obra narrativa de Heine, y no en la ensayística, por dos motivos. Primero: la exposición ideológica –muy literaria e impresionista, por lo demás– parece destinada por Heine a su prima (Teresa) en un último esfuerzo para inclinarla a su favor. El escrito sería así una especie de exposición personal –bastante enigmática, y hasta jeroglífica a veces– de lo que el poeta puede dar por la mano de su prima, frente a la posición comercial del que llegó a ser, finalmente, su marido. Segundo: el propio Heine calificó el escrito de «fragmento autobiográfico» en un párrafo de una carta a Varnhagen (14-X-1826) que vale la pena reproducir porque contiene un juicio bastante esencial del autor sobre su obra: «También he intentado el humor negro y libre en un fragmento autobiográfico. Hasta el momento he cultivado el chiste, la ironía y el capricho, pero nunca el humor puro y auténtico» .
El rabino de Bacharach
El rabino de Bacharach fue el calvario de Heine como narrador. Tenía ya parte de él escrito en el verano de 1824, siendo aún estudiante. El plan inicial del libro era el de una narración de largo aliento, y no el texto definitivo conservado, rotulado «fragmento» por el propio Heine dieciséis años más tarde. Concorde con aquel plan fue el programa de estudios de historia hebrea que se trazó y realizó el poeta… El comienzo de la elaboración artística del material fue satisfactorio; Heine puso grandes esperanzas en el libro, y se encontró en poco tiempo con «casi una tercera parte» del proyecto. Estudio histórico y sensibilidad poética le sumen en el tema y en el problema hebreo en general con más profundidad que nunca, ni antes ni después. Pronto, empero, empieza a sentir la dificultad que le plantea siempre la narración larga; «carezco completamente del talento de narrador, aunque acaso sea injusto al decir esto, y no haya más que la sequedad de la materia« (carta a Moser, 25-VI-1824). El bautizo y el doctorado vinieron además a interrumpir el trabajo… Por una carta a Merkel del 24 de agosto de 1832 puede suponerse que el libro estaba terminado en esa fecha. El manuscrito se encontraba empero en Hamburgo, en casa de la madre del poeta, y en el incendio del inmueble se perdió el texto. A fines de julio de 1840 Heine envió a su editor Cape el fragmento salvado (los dos primeros capítulos) para el IV volumen de El Salón. Parece haber añadido entonces el fragmento del capítulo III, para redondear la narración. Y dio su último y ya desilusionado juicio sobre la misma: «Hace unos quince años escribí este cuadro de costumbres medievales y lo que ahora publico no es más que la exposición del libro, que ha ardido en casa de mi madre –y acaso por fortuna mía. Pues en lo que seguía destacaban los puntos de vista más heréticos, los cuales habrían provocado gran gritería entre hebreos y cristianos» (carta a Campe, 21-VII-1840).
Memorias
Con las Memorias se cierra el dramático ciclo de la narrativa de Heine de un modo verdaderamente simbólico del narrador fallido. La primera mención de las Memorias se encuentra en una carta del año 1823. Durante toda su vida trabajó el poeta en ellas, dispuesto a convertirlas en la pieza más valiosa de su obra. Su propio desarrollo personal –«la transfiguración» de su vida «en la Idea»–, los ambientes conocidos, incluso «la cuna de la posteridad», tenían que presentarse en sus páginas a los lectores futuros. En 1840 escribe que el libro –«el libro que propiamente se espera de mí»– abarca ya cuatro volúmenes. Pero en las Memorias se refleja del modo más tangible la trágica crisis de la ambigüedad del artista revolucionario frenado a la vez por la endeblez de su teoría y por los lazos que siempre le unen a su familia de banqueros: muerto el tío Salomón de Hamburgo, el jefe de la casa de banco Heine, su heredero Karl consigue de su primo el poeta, a cambio de la continuación del pago de la pensión que le pagaba el difunto, la promesa escrita de que en las Memorias no se referirá a asuntos familiares. Dada la importancia de la familia del banquero, la condición suponía la destrucción de todo lo referente a Hamburgo. A esa capitulación particular se suma poco después la capitulación general del espíritu de Heine ante la enfermedad y la revolución de febrero de 1848. Su cambio de ideas religiosas y sociales le decide a quemar «así la mitad» de las Memorias. En 1854 se pone de nuevo al trabajo de reconstrucción de las mismas, «con heroísmo» según su propia expresión. Escribe, en efecto, acostado, con lápiz y con grandes caracteres, a causa del pésimo estado de los ojos, en las grandes hojas de folio que vio Meissner. Pero de esa reconstrucción no queda más que el mazo de páginas siguientes. Aun en ese texto mutilado –y abundante en falsedades, según unánime opinión de la crítica– han intervenido los familiares del poeta, como se señalará en las notas siguientes, y la familia es con toda probabilidad responsable también de la destrucción de lo que quedara de la versión primitiva luego de destruida «casi la mitad».
Contribución a la historia de la religión y de la filosofía en Alemania
Este estudio apareció por vez primera en el 2º volumen de El Salón, a fines de enero de 1835. La afirmación de Heine según la cual el texto de esa edición estaba gravemente mutilado por razones políticas queda bien documentada, pues aun cuando un año antes, anunciando a su hermano Maximilian el manuscrito, escribía que no quería «publicar nada político (aunque he escrito mucho), ni quiero publicar sino libros mansos en este período de reacción» (carta del 2-IV-1834), el hecho es que apenas conocido el texto alemán el poeta protesta en carta a su editor Campe: «En absoluto tengo la mala fama de demagogo: he dado a los gobiernos pruebas de mi moderación, y en un libro filosófico podía sin duda permitirme unas cuantas boutades revolucionarias.» (carta del 18-III-1835). Lo que, en cambio, no resulta nada convincente es la tesis de Heine del segundo prólogo, tendente a hacer creer que el libro era sobre todo político.
El libro de las canciones
El Buch der Lieder (en lo esencial una «reedición prudente» de su obra poética hasta el momento [1827]) es uno de los pocos libros de poesía de la historia literaria que han tenido un éxito de dimensiones modernas, como si ya hubiese estado detrás de él todo el aparato de mercado contemporáneo. No es un triunfo lento y para siglos, como el de las obras clásicas, sino un éxito repentino y que termina relativamente pronto, en cuanto los caballeros del mercado descubren otro «artículo» genial para el consumo en masa. La primera edición es de 5.000 ejemplares –más que cualquier libro de poesía en España en 1960–, y en vida de Heine la obra se edita doce veces más… La influencia del libro es enorme y hace época. Hay ediciones en los nacientes Estados Unidos de América del Norte y hasta en el suburbio español, a través de las traducciones de Sanz, las canciones de Heine desencadenan «la revolución lírica que se centrará en el nombre de Bécquer». Tal vez la muestra más simbólicamente representativa de la influencia de Heine sea el caso de aquellas canciones suyas que han pasado a ser anónimas canciones populares, aún hoy cantadas en Alemania, señaladamente la Loreley, la canción de la ninfa del Rin que atrae a los marineros a la perdición.
Pero el libro más célebre e influyente, más europeo, de su época, va a ser, poco después de la muerte de Heine, casi intocable para la sensibilidad europea.
Los dioses en el exilio
Inicialmente elaborado en la época de los Espíritus elementales (1836), este texto apareció como artículo, en francés, en la Revue des deux Mondes [Revista de los dos mundos] (1853); poco después se imprimió en Alemania una traducción no autorizada. El texto alemán –original: el francés era traducción– se publicó en el nº 18 (30-IV-1853) de los Blätter für litterarische Unterhaltung [Hojas de entretenimiento literario]. El texto definitivo (con el título definitivo) apareció en el primer volumen de las Vermischte Schriften [Escritos varios] en octubre de 1854 (Hamburgo, Campe). Aparte de dar testimonio de lo seriamente que interesó a Heine el tema mitológico, en relación con su juvenil doctrina del «helenismo», Los dioses en el exilio, como las Confesiones y otras piezas de su último período, muestran un tenso esfuerzo prosístico, un intento de dejar sentada su calidad de prosista en obras que Heine creía que iban a ser las últimas de su vida –y que casi lo fueron. Presentando una de las piezas de este período a su editor –el recuerdo a Ludwig Marcus–, escribía Heine: «Cuando vaya usted a leerlo, pida antes a su mujer un cojín y léalo de rodillas, porque no tendrá usted todos los días ocasión de adorar un estilo tan bueno. Con alegría he comprobado que toda la segunda parte es digna de adoración desde el punto de vista estilístico.» De todos los Escritos varios estaba Heine satisfecho en ese sentido, considerando que constituían algo así corno la consumación y creación a la vez de una buena «prosa publicística» alemana.
5. Prólogo a la traducción de Feliu Formosa de los poemas de Heine
Años después, en 1976, Sacristán prologó la antología de la poesía de Heine editada por un compañero suyo de trabajo en Ariel, el poeta y traductor Feliu Formosa (Sabadell, 10 de septiembre de 1934): H. Heine, Poemas. Lumen (El Bardo), Barcelona (selección y traducción de Feliu Formosa)
Uno puede decidir por motivos bastante variados que va a pasar un rato leyendo versos de Heinrich Heine: interés por la historia literaria, interés por la poesía alemana, interés por la curiosa colocación de Heine en la vida política de su época, interés por la presencia simultánea y complicada en su obra de motivos y elementos típicos del romanticismo alemán y mociones y factores muy corrosivos de él, y otros intereses parecidos. Lo que no parece probable es que el motivo sea el gusto primario, la satisfacción directa.
No es que la poesía de Heine no haya tenido cola. Por el contrario, ha tenido incluso una extraña capacidad de influir, despertar y sembrar por todas sus vertientes: el suspiro de Bécquer no es ajeno a la influencia del Libro de canciones de Heine; la crítica y el sarcasmo epigramáticos cultivados por [Kurt] Tucholsky o por Brecht se remontan también al poeta; y hasta el mismo chirriar entre motivaciones idílicas y motivaciones críticas o sarcásticas reaparece, con conciencia de su tradición, en poetas contemporáneos como Peter Rühmkorf o Hans Magnus Enzensberger.
Pero creo que, a pesar de eso, Heine está lejos de ser un clásico; su poesía lleva puesta fecha de un modo a la vez visible y decisivo, no como lleva fecha la del clásico: difícilmente se orienta o descansa en ella el que la lee desde lejos. No digo con eso que sea imposible disfrutar leyendo versos de Heine hoy. Lo que pienso es que el disfrute requiere una lectura muy oblicua, mediada por la predisposición a contemplar, como dijo Heine, los bosques de encinas de hoy en la bellota de la poesía de ayer.
Desde ese punto de vista, lo más conmovedor de la poesía de Heine es su frecuente fracaso. El fracaso se debe a la vacilación y se manifiesta en incoherencias, complicaciones no buscadas inicialmente, contradicciones llamativas entre unos poemas y otros escritos casi al mismo tiempo. Ahora bien: un lector de hoy puede identificarse bastante con el fracaso, porque la vacilación a que se debe es una problematización, primero, de la lírica, después de toda literatura y, finalmente, del arte en general. Esa problematización lo ha sido a sabiendas: está expresada también en las prosas críticas y ensayísticas de Heine. Pero incluso cuando se considera solo su poesía, salta a la vista que Heine ha sido uno de los descubridores de la crisis del arte: su manera burlesca de reconocer el fracaso de los intentos poéticos una vez realizados, su introducción de un realismo crítico en la lírica con una lengua prosaizante y hasta distanciadora son ejemplos de las manifestaciones poéticas de su descubrimiento.
Y en esto está la posibilidad de disfrutar leyendo versos de Heine: en que la consciencia crítica y autocrítica es en ellos poética, en absoluto pedante o fabulística. En los versos de Heine la poesía revela su crisis; a la inversa, la crisis de la poesía es, en los versos de Heine, poesía. La gratificación que da su lectura es ambigua y disfrutar con ella quizá sea masoquista. Pero así es la cosa.
La antología que ha compuesto Feliu Formosa ordena los poemas cronológicamente. Prescinde de las dos grandes composiciones épicas de 1842 y 1844 (Atta Troll, Deutschland) por no fragmentarlas; y renuncia a dar muestras de los poemas largos y tristemente malos de los últimos tiempos de la larga agonía de Heine. La pérdida de información que así sufriría el lector se compensa –creo que muy bien– con las piezas seleccionadas de los Poemas del tiempo (por lo que hace a la década de 1840) y con algunos «Poemas de 1853 y 1854» y del «Apéndice» (por lo que hace a la última fase de la vida de Heine).