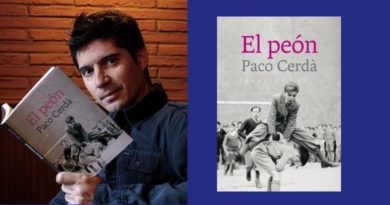Prólogo a Historia de las mentalidades
Francisco Fernández Buey
El 25 de agosto de 2022 se cumplieron diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se organizaron diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.
Es la presentación que el autor escribió para el cuarto volumen de las «Obras Completas» de José María Valverde en edición de David Medina (Trotta, Madrid, 2000, pp. 9-22). El escrito está fechado en agosto de 1999.
Anexos: 1. En la muerte de José M.ª Valverde (1996). 2. Cambiar de otra manera (1996). 3. Presentación II jornadas Institut de Cultura (1997) 4. Nietzsche por Valverde (reseña no fechada).
I. La historia de las ideas fue una ocupación constante de José María Valverde desde su juventud. El simple repaso de su producción escrita desde los años cincuenta hasta 1996 pone de manifiesto que ese ámbito fue uno de los centros de su actividad intelectual, junto con la práctica poética y la crítica artística. Su estudio de la filosofía del lenguaje en Guillermo de Humboldt es de 1955; la última obra publicada, en 1995, fue el Diccionario de Historia. Entre una obra y otra hay cuarenta años. Y en ellos el trabajo universitario de Valverde tuvo siempre que ver con la historia de las ideas, sobre todo con la historia de la filosofía, de la literatura, de la cultura y de la estética.
Ahora bien, si sobre la historia de la literatura Valverde empezó a publicar muy pronto, ya en su juventud, en cambio la mayor parte de lo que fue enseñando en sus clases de historia de la filosofía vería la luz (con la excepción de la tesis doctoral) bastante más tarde. Sintomáticamente todos los escritos que se incluyen en este volumen de sus Obras completas fueron publicados entre 1980 y 1993, es decir, en el último tramo de su vida, cuando era ya una personalidad muy conocida tanto en la Universidad como fuera de ella. Son, por tanto, obras materialmente redactadas durante la segunda etapa de su docencia barcelonesa, después de la estancia en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
Ello no obsta para que todas las personas que hayan frecuentado las clases de Valverde en la primera mitad de la década de los sesenta, antes de su renuncia a la cátedra de Estética en la Universidad de Barcelona, reconozcan seguramente en estas obras los temas, motivos y preocupaciones principales expresados oralmente en aquéllas. Vida y muerte de las ideas [1980], señaladamente, trae a la memoria muchas de las cosas dichas, de las lecturas y comentarios que Valverde nos enseñó en aquellos años. Se podría decir, por tanto, que los escritos aquí reunidos son el fruto maduro de muchos cursos de docencia universitaria. Lo diré mejor aduciendo un testimonio personal: cuando ahora comparo los apuntes que yo mismo tomé en sus clases entre 1963 y 1965 con lo publicado por él en 1980 me doy cuenta de que esta continuidad afecta no sólo a temas, autores y preocupaciones principales, sino también, en lo sustancial, al punto de vista, al enfoque, a lo que se puede llamar metodología (en un sentido amplio).
Conviene recordar que cuando Valverde empezó a dedicarse a la «historia de las ideas» este rótulo no estaba bien visto ni en el ámbito académico universitario ni fuera de él. Al menos en España. Por aquel entonces la obra que estaba realizando I. Berlin era poco conocida y se tendía a considerar que «ideas» era un término demasiado vago e impreciso. Era aquella una época amante de las sensaciones fuertes y del «pensamiento fuerte». Desde un lado del espectro ideológico se tiraba hacia el estudio de las raíces materiales (socioeconómicas) de las ideologías, y se tiraba tanto que las ideas, por sí solas, eran malquistas; desde el otro lado se prefería la fragmentación positivista de los conocimientos y su institucionalización mediante la separación de los estudios de filosofía, historia, pedagogía, literatura, filología, etc. La todavía reciente restauración de los estudios de Humanidades apunta hacia un cambio de esa tendencia. Y se debe reconocer, porque es así, que el trabajo precursor de José María Valverde tiene mucho que ver con ese sensato cambio de orientación.
Por su formación como poeta, traductor e historiador de la literatura y de la filosofía, Valverde ha sido entre nosotros uno de los primeros en defender la historia total, los estudios interdisciplinarios, el generalismo y el comparatismo entre géneros. Pero en ese ámbito, como en tantos otros, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y dar trigo en los estudios humanísticos quiere decir poner a dialogar a literatos, filósofos, historiadores, científicos y artistas, como, por lo demás, éstos lo han hecho y lo hacen habitualmente en la vida cotidiana de todos los tiempos; ponerlos a dialogar –y ese es el caso– desde la convicción de que, una vez reconocida la importancia que en la historia razonada de las ideas tiene la base material de la sociedad, aquéllas pueden y deben ser estudiadas con autonomía y precisión, no como simples derivaciones o subproductos de la «incómoda» vida material.
Libros como El barroco. Una visión de conjunto y Vida y muerte de las ideas son precisamente ejemplos concretos de que ese es un punto de vista acertado. El fresco titulado La mente de nuestro siglo [1982] y, sobre todo, Viena, fin de imperio [1990] se pueden considerar como una confirmación excelente de lo mismo. Si Vida y muerte de las ideas, en su primera edición, es el fruto ya maduro de muchos años años de docencia, Viena, fin de imperio y La mente de nuestro siglo (junto con la parte final de aquel otro libro, la dedicada al siglo XX, que fue redactada de nuevo para la edición de 1988) reflejan mejor la evolución de Valverde en sus últimos años. Pues también él había cambiado, aunque, como decía Verlaine, por comparación con la mayoría, «de otra manera». Esta evolución de Valverde se caracteriza por una decantación hacia lo político-social, por la importancia concedida a la conciencia ecológica y por su intención, más patente con el paso de los años, de interrelacionar crítica de la cultura y de la economía imperantes en nuestras sociedades con una reflexión muy personal sobre el sentido de la vida cristiana en el fin de siglo.
En todo caso, la impresión que uno saca, al comparar lo que queda en la memoria y los apuntes tomados en aquellas clases («en que de nueve a diez vieron el Ser, ese aguafiestas», sin percibir que él volvía a «su silencio sin respuestas»1) con los escritos publicados y leídos años después, es que el cambio de modas en lo ideológico y las polémicas, a veces destempladas, sobre tales o cuales autores emblemáticos de la historia de la filosofía, durante esos treinta años de actividad, influyeron poco en José María Valverde. Influyó más en él la enseñanza de la edad, la experiencia adquirida dentro y fuera de la universidad, en la conversación y en el trato con los próximos. Lo que pasa es que esta enseñanza y esta experiencia se notan poco en su explicitación del juicio general sobre la historia del pensamiento. Apenas se hacen explícitas. Se aprecian un poco más, indirectamente, en tal o cual comentario irónico, al hilo de la narración argumentada de la historia, o en la mayor importancia que Valverde concede, ya en sus últimos años, a los contextos materiales en que se producen las ideas, o en la acentuación de ciertas preferencias a la hora de valorar determinados períodos históricos (por ejemplo, en lo que respecta a la obra de Karl Marx al valorar el siglo XIX o a las obras de Karl Kraus y de Walter Benjamin por lo que hace al mundo contemporáneo).
II. Valverde no tenía por costumbre poner largos prólogos a sus tentativas en el campo de la historia de las ideas y de las mentalidades ni solía explicitar tampoco en forma ensayística el propio punto de vista, el paradigma o la metodología subyacente a sus lecturas de los clásicos del pensamiento. No le gustaba nada el «discurso sobre el discurso». Tal vez porque pensaba que al escribir sobre historia de las ideas hay que dejar la palabra a los autores de los que se habla, a aquellos con quienes se trata y se conversa, reservando las razones y presupuestos propios, el propio punto de vista, para declararlos, cuando hay algo que declarar, en otro lugar. Ese otro lugar fue sin duda, en su caso, la poesía. Por eso me parece que hay que tomarse radicalmente en serio su afirmación de que «el centro, o la raíz, de todo lo que he escrito está, desde mi adolescencia, en la poesía»2. Y a partir de ahí buscar, justamente en su poesía, tanto la explicitación del punto de vista subyacente al juicio valorativo sobre los pensadores que más le importaban como el adelanto (al mismo tiempo muy concentrado pero absolutamente explícito) de aquellas enseñanzas de la edad que en los libros de historia salen sobrando3.
Desde esta explicitación de la enseñanza de la edad, que es al mismo tiempo testimonio y compromiso personal, se entiende mejor, por ejemplo, la nota inicial que Valverde puso a su última obra, el Diccionario de Historia, en la que se alude a una inflexión que puede resultar imperceptible, o casi, para el lector poco advertido de sus obras mayores: «Personalmente, después de haber publicado no poco sobre historia de las letras y las ideas, ha sido para mí un ejercicio tan saludable como laborioso sintetizar muchos trasfondos reales –generalmente duros, a veces casi descorazonadores– de la cómoda historia del espíritu4
Valverde no era sólo un devorador de libros. Era un gran lector. Se ha dicho muchas veces. Y un lector de clásicos de la historia del pensamiento filosófico y literario con criterio, con pensamiento propio: nada dado a los alardes eruditos o a las interminables notas a pie de página, a las lecturas sintomáticas o al forzamiento de los clásicos en función de los problemas y preocupaciones del presente. Cuando sintió la necesidad de polemizar con las modas interpretativas que no compartía lo hizo siempre buscando el equilibrio, con sentido de la compasión o, cuando no encontró otro remedio, deslizando en su propio comentario, como quien deja caer la cosa, lo que él llamaba «mis venenos». Que eran casi siempre, dicho sea de paso, venenos benignos, serias bromas, antídotos aparentemente ingenuos contra la ingenuidad que, por exceso o por ignorancia de otras tradiciones, se cree original. Incluso en el caso de aquellos autores a los que ha dedicado más páginas (Kierkegaard, Marx) o incluso estudios monográficos (Nietzsche), cuando Valverde polemiza con otras interpretaciones distintas de la suya lo hace casi siempre como con sordina o con ironía, llamando la atención sobre la ambigüedad de tal o cual concepto que la palabra del lector o del intérprete, ya en otra época, tiene que aclarar en conversación con el autor leído.
Valverde fue, sobre todas las cosas, hombre de palabra. Y lo fue en un doble sentido.
Como historiador y filósofo profundamente convencido de que la clave para entender la vida y muerte de las ideas está en el telar del lenguaje, sus escritos sobre aquella «cómoda historia del espíritu» sólo dejan la forma panorámica o sintética para demorarse en los diferentes «escándalos» a los que ha conducido el continuo contraponerse de materia (cuerpo) y palabra (hecha pensamiento). Uno nota, al leerle, que Valverde se siente cómodo en la narración de la odisea de las ideas, en el ir y volver a Itaca, traduciendo conceptos y categorías filosóficas al habla clara y sencilla de don Pero Grullo. El lector del gran lector lo nota porque él sabía sintetizar sin forzar la palabra de otros ni complicar innecesariamente el pensamiento del otro en la exégesis.
Como hombre comprometido con su tiempo, con su circunstancia y con su tribu, Valverde se siente, sin embargo, incómodo en esa misma comodidad que proporciona el corte abstractivo que, por análisis, tiene que hacer siempre el filósofo y el historiador de las ideas. No se siente a gusto ni en el análisis propiamente dicho (que, por definición, tiende a ser reductivo) ni en la especulación sugerente pero descontextualizadora. Tal vez por eso la claridad expositiva del historiador Valverde toma entonces sus distancias y se torna en ocasiones, en la conversación enhebrada con los grandes de la filosofía, paradoja o intervención irónica sobre el sentido más convencional de sentencias y discursos. Hay en este gusto de Valverde por la paradoja, por el humor, por la broma y la autoironía, por el jugar en serio –es decir, con conciencia moral– con las palabras, un eco machadiano y krausiano. Así, Juan de Mairena ayuda a entender (distanciadamente) no sólo a Heidegger o a Bergson sino también, más en general, la noria de las ideas en el pensamiento occidental; y Karl Kraus (a veces acompañado por Musil) se convierte en cicerone para ese momento excepcional, en tantos ámbitos, que fue la Viena fin de Imperio.
III. De este modo, la palabra clara y esencial (culta pero no retórica; con atención a lo popular pero no vulgarizadora) se hace en los escritos valverdianos de historia de las ideas –como en Machado, como en Kraus, como en Musil– conciencia moral. Pero se trata de una conciencia moral que nada tiene que ver con el moralismo licenciado ni con la moralización dogmática; de una conciencia moral que incluso cuando aparenta ser «moraleja» no sólo adopta la forma de la autoironía o de la compresión piadosa del sentido común que se ha hecho cultivado sino que, además, deja siempre al lector la opción de decidir sobre su auténtico significado. Ésta suele ser la forma en que José Maria Valverde enlaza la categorización de los filósofos con el lenguaje y el pensamiento, aún reconocibles en esas categorizaciones, de sus contemporáneos, de los hombres y de las mujeres que hablaron con ellos, con los filósofos, de sus cosas y los trataron en la calle o al ir a comprar el pan de cada día.
Para el filósofo licenciado o por licenciar esta manera valverdiana de proceder y de entenderse con los grandes clásicos de la historia de las ideas (de Platón a Heidegger y de Aristóteles a Wittgenstein) es a veces, y sobre todo en primera instancia, desconcertante y hasta irritante. En primera instancia, digo, el neófito sólo capta en ella algo que le parece contradictorio: la exposición tópica de unas ideas doblada por la ironía distanciada que traduce un pensamiento a otro lenguaje, a un lenguaje que nos resulta muy próximo.
Recuerdo bien cómo muchos de los aspirantes a filósofos en el viejo edificio de la plaza de la Universidad barcelonesa pasamos por esa experiencia sorpresiva al asistir a las clases de Valverde sobre los presocráticos, Aristóteles, Kant, Marx o Heidegger. Pero, una vez superada la sorpresa o el desconcierto, el neófito empieza a dejar de serlo al descubrir, precisamente, que la sustancia de las lecturas de Valverde no tiene que buscarse en la complicación y el puntillismo con que otros se descubren a sí mismos (poniendo de manifiesto las contradicciones de los clásicos, o rompiendo todos los espejos, o deconstruyendo sus sistemas), sino allí donde el académico menos se la espera: en la palabra del hombre (y de la mujer) que, sin aspavientos, se atreve a decir que en tal o cual caso el rey-filósofo va desnudo. Aunque por lo general, y tratándose de pensadores grandes –como ocurre en Vida y muerte de las ideas– o de artistas y pensadores grandes –como ocurre en Viena, fin de siglo y en La mente de nuestro siglo–, no desnudos del todo ni todo el tiempo. Pues el sentido común cultivado sabe ya: no ha habido rey o emperador del pensamiento, de la práctica artística o de la acción que haya logrado mantener sus vergüenzas al aire, a ojos de todos, durante toda su vida, por muchos devotos y lacayos que haya tenido.
Es una concepción así, tan alejada de los embalsamamientos como de los sarcasmos amargos, pero al mismo tiempo tan comprensiva de lo que solemos llamar optimismos históricos (a lo Marx) como de pesimismos antropológicos (a lo Leopardi), lo que da continuidad, coherencia y equilibrio a una historia razonada de las ideas. Y continuidad, coherencia y equilibrio es lo que hay en la obra de Valverde. A ello ayudó mucho, sin duda, su constante trabajo con las palabras, como poeta y como traductor. Pues quien ha trabajado hasta ese punto con las palabras del propio idioma y de los ajenos se acostumbra a dar forma a las razones del corazón pensante, a jugársela en la versión más apropiada de la palabra del otro. Y desde ahí aprende a valorar (por debajo de la impostura del rey desnudo o más allá de las contradicciones formales que siempre pueden hallarse en tal o cual autor) el esfuerzo intelectual que ha supuesto para el otro la conceptuación filosófica precisa en la lengua del común. Probablemente es en ese ámbito en el que hay que buscar la explicación de la comprensiva y continuada ocupación de Valverde con autores que, como Platón, Goethe o Heidegger, no eran precisamente santos de su devoción. O no lo eran en todo. Pero también en ese trato respetuoso con la palabra del otro, propio de quien sabe que para el ser humano la palabra lo es casi todo, se halla la clave de explicación del acercamiento problemático a pensadores en conversación con los cuales Valverde parece sentirse más a gusto: Kierkegaard siempre; Nietzsche a veces; Marx, Kraus y Benjamin en los últimos años.
IV. Querría subrayar que continuidad, coherencia y equilibrio en el tratamiento de la historia de las ideas no equivale en su caso a desproblematización de las mismas. Es verdad que Valverde escribe una historia con pocos adjetivos, predominantemente descriptiva, sintética e informativa, buscando el sustantivo esencial o sugerente y evitando encajonar a los autores con calificativos demasiado explícitos. Por lo general, acepta las calificaciones establecidas al respecto por un uso moderado y sensato de la filología y de la hermenéutica. Y cuando no está dispuesto a aceptarlas llama en seguida la atención del lector, con buen humor, sobre el carácter paradójico de ciertas clasificaciones académicas (por ejemplo, respecto de los «presocráticos» o respecto de «racionalismos» e «irracionalismos» derivados de un concepto restrictivo, empobrecido, de la razón en comparación con los sentimientos, con las razones del corazón, con los mitos y con las creencias religiosas).
Pero la problematicidad de las construcciones teóricas en la historia se resalta además, en la obra de Valverde, por un doble procedimiento. En unos casos, cuando se limita a la síntesis del pensamiento de otro, llamando la atención sobre el juicio de los contemporáneos al respecto y sugiriendo de esta forma por dónde el lector de ahora podría dialogar con provecho con el clásico, a pesar del paso inexorable del tiempo. En otros casos, poniendo a dialogar directamente al clásico (antiguo, moderno o contemporáneo) con algún otro grande que vio la misma cosa desde otro ángulo, desde otras preocupaciones. Así, por ejemplo, cuando, en Viena, fin de imperio, trata de Hofmannsthal y de Karl Kraus. Y, por último, en algunos pocos casos, tal vez en los que más le importaban, Valverde escribe la propia interpretación (Nietzsche), sugiere lo obvio donde esa obviedad parece chocar con las interpretaciones más difundidas (Marx), o propone seguir pensando en continuidad con el clásico justo allí donde el autor tratado dejó un problema abierto sin plena conciencia del mismo o sin que sus principales exégetas lo hayan captado (Kierkegaard).
En ese marco general su obra sobre Nietzsche [1993] resalta con luz propia. Valverde nos da en ella otra muestra, y de las mejores, de aquel sugestivo enfoque lingüístico que se apreciaba ya en Vida y muerte de las ideas: hace fácil lo difícil, explica con palabras claras y precisas lo que en la mente del filósofo, al borde la locura, seguramente era nebuloso. Y explica, además, sin necesidad de complicar las cosas de que trata ni subirse a ese Monte de las Superaciones Filosóficas desde el que otros ven con supuesta claridad meridiana todo el pasado histórico: sólo pensando en los problemas que preocupaban o conmovían a Nietzsche y a la vez en los lectores de hoy que aspiran a entender aquellos problemas humanos por ser problemas de siempre.
Tal vez sea, éste de Valverde, el primer libro sobre Nietzsche en castellano (de los que yo conozco) que puede ser leído sin desasosiego, y aún con simpatía hacia el personaje, por personas ajenas a la compañía del nietzscheanismo. Y eso es mucho. Ello se debe, en primer lugar, a un esfuerzo que sabrán apreciar sobre todo los aficionados a la filología; a saber: que Valverde deja hablar al otro traduciendo (con la inestimable ayuda de Sánchez Pascual, desde luego) al castellano, bien y con gran cuidado, un pensamiento que, como se sabe, es alusivo, metafórico, alegórico, epigramático y casi siempre fragmentario. Pero también se debe, en segundo lugar, a que la lectura de Nietzsche que nos propone Valverde, desde este dar la palabra al otro, resulta comprensible, plausible y sugerente.
Comprensible siempre. Plausible cuando, por ejemplo, interpreta el constante antifeminismo y la misoginia de Nietzsche como una necesidad subjetiva de mantener siempre la distancia respecto de las mujeres por miedo, por impotencia, por temor a la otra sensibilidad. Y sugerente en muchas páginas: cuando a propósito de la máquina de escribir de Nietzsche reflexiona acerca del intelectual y las nuevas tecnologías para la producción simbólica5; o, sobre todo, en la selección de los pasos más inquietantemente anti-igualitarios, elitistas, del Nietzsche crítico del socialismo: aquél que, al prever la «introducción masiva de pueblos bárbaros de Asia y Africa» como consecuencia última del rechazo del trabajo duro y grosero por las principales clases sociales en lucha en la vieja Europa6, estaba poniendo las bases de un pensamiento que merecería el nombre (paradójico, sí, pero fiel reflejo de las contradicciones culturales del capitalismo europeo) de «reaccionarismo de extrema izquierda».
«Dejar hablar al otro» y «hacer fácil lo difícil» son dos cosas que, juntas, y hablando de filosofía, constituyen una buena virtud. Doblemente apreciable cuanto que en el caso del Nietzsche de Valverde hay, además, punto de vista, clave de lectura. Este punto de vista está ya implícito en dos de las palabras que dan título al libro: de filólogo a Anticristo. Pero se hace por completo explícito cuando nuestro filósofo-poeta nos propone7 leer los dichos de Nietzsche dejando a un lado el declarado «inmoralismo» nihilista del autor de Zaratustra para atenerse al sutil juego de un lenguaje que, por su tono, belleza e ironía, encubre un confuso horizonte de anhelos, expresados casi siempre mediante ideas nebulosas.
Si se acepta esta clave de lectura, este punto de vista relativizador, o perspectivista, de todo lo mental, de ideas y valores (¿y cómo no aceptarlo hoy en día?), no se considerará casual, en absoluto, el que las dos principales aportaciones de Valverde aquí sean precisamente su interpretación de las consecuencias que tuvo la temprana conciencia lingüística de Nietzsche («El lenguaje es lo más cotidiano de todo: hace falta ser un filósofo para ocuparse de él») y su unamuniano diálogo sobre religión y cristianismo con aquel solitario Anticristo de Sils-María que estaba ya en los límites de la locura: se va, pues, del dar la palabra al otro para que diga la suya al diálogo sobre qué sea la palabra que se quiere carne y es negada. En este diálogo abierto es el propio Valverde quien retoma finalmente la palabra para valorar, con tanto equilibrio como conciencia histórica, el aspecto «anti-social» o «supersocial» (anárquico, en suma) del cristianismo y la tajante afirmación de Nietzsche en el sentido de que el cristianismo de Jesús de Nazaret era ya una «idiotez».
A Marx no ha dedicado Valverde muchas páginas, a pesar de su adscripción, en los últimos diez años de su vida, a un partido marxista y comunista. Pero precisamente las pocas páginas que le ha dedicado, en Vida y muerte de las ideas y en La mente de nuestro siglo, son, en mi opinión, un ejemplo excelente de buena síntesis y de capacidad de comprensión, tanto en una fase en la que dominaban las lecturas cientificistas y estructuralistas como en la fase, posterior, de la «crisis del marxismo». Valverde ha subrayado con mucho énfasis, y con toda la razón, la intención y la significación moral y humanista de la obra de Marx, incluso en aquellos escritos en los que, como en El capital, esa intención parece enmascarada por el lenguaje aséptico de la economía. Y ha sabido plantear, además, con mucha mesura y discreción, aunque brevemente, un problema de interpretación que hizo correr ríos de tinta a lo largo del siglo: el de la relación de la obra marxiana con los marxismos «teóricos» posteriores y con el socialismo que se llamó a sí mismo «real»8.
No parece que aludir a su acercamiento al comunismo o a su militancia posterior en el Partit dels Comunistas de Catalunya sea la mejor manera de explicar esa excelente síntesis. Tener en cuenta tales circunstancias ayuda a explicar, sin duda, su comprensión del fenómeno comunista en el mundo contemporáneo, tan distinta de la actitud al respecto de la gran mayoría de los filósofos e intelectuales de las últimas décadas. Como tampoco hay duda de que esta opción fue esencial para el hombre llamado José María Valverde, «sobrevenido a la política», como decía él mismo. Pero la bondad de su síntesis sobre Marx se ha de buscar, una vez más, en la aguda lectura directa de las obras del autor que trata, en la atención prestada a su lenguaje. Son legión los autores que, antes y después de la caída del muro de Berlín, se han dejado engañar por la literalidad de ciertas frases de Marx o por sus sarcasmos, deduciendo de aquéllas o de éstos determinismos, economicismos o contradicciones sin cuento entre intención científica y dimensión profética. Valverde no.
Sin ocultar contradicciones, Valverde se ha fijado en lo esencial, a saber: que los sarcasmos de Marx sobre la moral (burguesa) son la forma que toma otra moralidad, otra manera, en suma, de volver el (cómodo) mundo de las ideas del revés para poner el mundo (duro y descorazonador) en que habitamos del derecho. Nada ayuda tanto a ese desvelamiento como el conocimiento de lo que fue e hizo el hombre concreto Karl Marx y de su pasión por la literatura. Sintomáticamente, al salir al paso de una lectura cientificista, determinista o fatalista de Marx, Valverde ha recordado, al menos por dos veces, una de esas obviedades perogrullescas que suelen pasar por alto tanto aquellos que sólo se fijan en el carácter objetivo de la dialéctica histórica como quienes comparan ingenuamente las leyes del desarrollo histórico con las leyes de la naturaleza. A unos y a otros Valverde les recuerda con cierta sorna: «Nadie fundaría un partido para que ocurra el próximo eclipse de luna».
De todos los grandes pensadores que tienen que ver con «la mente de nuestro siglo» ha sido Kierkegaard el interlocutor privilegiado por José María Valverde. Y es natural que así haya sido si se tiene en cuenta su concepto y su vivencia existencial del cristianismo, tan patente en la poesía como en tantos escritos de circunstancias que complementan los escritos mayores. No voy a insistir en ello aquí porque ya ha sido dicho en la Presentación de las Obras Completas9. Y también por otra razón, más sustantiva. No teniendo yo aquella vivencia sólo me atrevo a sospechar por dónde iban en este caso los tiros. Me pasa en esto algo parecido a lo que el propio Valverde declaraba que le ocurría con la lectura estructuralista de Marx por Althusser (cuyo sentido, por cierto, sólo se empieza a aclarar de verdad a partir de la autobiografía póstuma): que no estoy seguro de entender bien.
Aun así, y a riesgo de meterme en camisa de once varas, sí querría detenerme en un punto de ese diálogo con Kierkegaard por lo decisivo que me parece para explicar el pensamiento del último Valverde. A diferencia de lo que ocurre con el libro sobre Nietzsche o con su síntesis de Marx, el lector siente en seguida en este caso que la lectura valverdiana de Kierkegaard parte de una cierta afinidad, de una aproximación simpatética que falta en el tratamiento de los otros autores. Esta afinidad procede seguramente del reconocimiento de la importancia que tienen en Kierkegaard la ironía y el sentido del humor, la profundidad comicidad que hay en toda racionalización que pierde la realidad concreta del individuo. Pero aún más: la problematicidad del cristianismo de Kierkegaard se hace problema propio; y el equívoco de sus interpretaciones (desde un cristianismo que pasa por alto la sustancial ambigüedad del danés), el significado antiteológico de su obra, se convierte para Valverde en el problema de la persistencia del ser cristiano (más allá o más acá de las instituciones y de las teologías) al final del siglo XX.
Para un cristiano comunista como Valverde el diálogo con el «reaccionario» y «antirracionalista» Kierkegaard tenía que ser doblemente problemático. Pues ninguna de las dos tradiciones entre las que él se mueve tiene el sentido del humor y de la ironía necesarios para cuestionar la racionalización de aquella parte de la vida individual y social de los hombres que mejor han intuido una y otra. En un caso, porque la tradición tiende a identificar racionalismo y progreso humano (así, en general); en el otro, porque «para la fe cristiana el número no cuenta nada –da lo mismo que a nadie le importe la fe si me importa mucho a mí– y nada puede decidirse por mayoría». No es casual el que Valverde haya terminado el apartado correspondiente en Vida y muerte de las ideas proponiendo, tras las huellas de Karl Löwith, leer a Soren Kierkegaard como complementario de Karl Marx. Ni lo es el que, a renglón seguido, precise: «Con todo, si cabe, hoy y mañana, una complementariedad positiva entre ambos pensadores sería sólo a título personal, en algún que otro lector, y no por imperativos históricos sin sentido para Kierkegaard».
De la dificultad que entraña esa complementación –en el mañana que es ya hoy– hay un eco en la nota que Valverde escribió para la reimpresión de la obra en 1982: «Me temo que este libro resultará algo ambiguo y aun equívoco: en lo político, algunos querrán verlo como «reaccionario», por entender –lo cual es reaccionario a su vez– que sólo el racionalismo es progresista e izquierdista, y que cuanto no sea racionalista, será «irracionalismo» y derechismo. Pero yo lo veo al revés, y en forma extremosa y aun extremista: estar del lado de la palabra es estar del lado de los pobres, de «lo pobre», y lo concreto y lo de todos, y es estar contra el despotismo «de arriba», cuyo arquetipo está en el idealismo del aristócrata Platón –aunque, astutamente, no desdeñe utilizar ciertos «irracionalismos» en cuanto droga de evasión e irresponsabilidad»–.
V. Quedaba, pues, todavía abierta la tentativa de complementación «a título personal» y salvando, desde luego, el reproche de Kierkegaard sobre «los imperativos históricos». A eso alude aquel «ver la cosa al revés», de forma extremosa y extremista, aquella (en principio sorprendente) declaración, según la cual estar del lado de la palabra es estar del lado de los pobres. ¿Acaso no ha sido casi siempre la palabra, a lo largo de la historia, instrumento de dominación de los de arriba? ¿No había dicho el propio Valverde, en verso, que los de arriba roban hasta la palabra a los humillados y desheredados?10 Para salir de la sorpresa e intentar entender mejor lo que quiere decir Valverde ahora (en un momento en el que ya ha dejado de escribir poesía y, por tanto, ésta no puede servirnos de guía) seguramente hay que mirar hacia otro lado y hacer el esfuerzo intelectual de poner en relación dos cosas: el párrafo final de Vida y muerte de las ideas y su reflexión político-moral de los últimos años11.
Aquel párrafo expresa la sugerencia de que nuestra historia puede acabar volviendo del revés la frase inicial del Cuarto Evangelio: «En el final, es la Palabra». ¿Se debe leer esto simplemente como una manifestación más del gusto de Valverde por la paradoja, comprensible, en este caso, para los más en nuestro ámbito cultural? Sospecho que no sólo12. Quizás la cosa se entiende mejor si se recuerda el compromiso cívico y solidario del último Valverde, tan volcado a la ayuda de las gentes del «tercer mundo» como preocupado por que la atención prestada al prójimo lejano no olvidara la presencia entre nosotros del explotado próximo. Basta con relacionar aquella frase final de Vida y muerte de las ideas con la nota de protesta recién mentada para percibir las dos dimensiones: una, religiosa, que vincula, a través de la Palabra, el libro del Génesis con el final previsible de la historia de las ideas; y otra, inequívocamente político-social, según la cual la palabra del filósofo se pone al servicio de los pobres de la tierra, de los que no tienen nada y corren, además, el riesgo de perder las palabras para nominar las cosas que realmente importan.
La cuestión es –nada menos– si se pueden entrecruzar esas dos dimensiones, si se puede complementar la Historia de la Palabra y la palabra histórica puesta al servicio de los de abajo, si es posible hacer esto aceptando, al mismo tiempo, los imperativos histórico-sociales en un momento malo, en «un traspiés de la historia», y el reto de la «gran broma» (en sentido kierkegaardiano) que siempre ha sido y será la vida del hombre individual y concreto, del Ivan Illich de turno, que se toma radicalmente en serio el cristianismo. Valverde, que había dicho ya unos años antes que no puede (ni quiere) «cambiar de apocalipsis», tampoco aspira ahora a sustituir teológicamente las esperanzas de liberación de las pobres gentes. Y para aquel su ver la gran cosa «al revés», en la complementación de la dialéctica histórica con la dialéctica existencial, necesariamente negativa, encuentra ayuda teórica en la radicalización de la interpretación que hizo Karl Rahner del relato evangélico del juicio final. Esta lectura llama la atención del cristiano sobre las implicaciones que ya para el hoy tiene aquel juicio final («ateo», dice él) en el que no se preguntará a los hombres sobre sus creencias o increencias sino sobre lo que realmente hicieron para dar de comer al hambriento y de beber al sediento.
De esas implicaciones la de más relieve, en el plano histórico-social, es que, una vez que se ha decidido ver el escándalo del mundo desde abajo y compartir esa visión con los que menos tienen, no sólo hay que renunciar a las cosmovisiones (también a la propia) sino incluso a la acentuación de la diferencia ideológica: arrieros somos, todos los que estamos a favor de la emancipación, cristianos o comunistas, y en el camino nos hemos encontrado ya. Lo que Valverde acaba proponiendo, en ese plano, no era ya un diálogo teórico entre cristianos y marxistas del tipo del que tuvo lugar en la década de los sesenta, sino algo más y más sustancial que eso: una actualización de las mentalidades en el ámbito de las tradiciones respectivas conducente a una filosofía de la acción común; un compromiso compartido entre tradiciones de liberación que en sus puntas filosóficas, intelectuales, no se han reconocido habitualmente como hermanas en la historia sino, más bien, como contendientes que se disputan la interpretación del sentido del grito de la criatura oprimida en un mundo desalmado.
En lo otro, en el plano que más importa, o que más le importaba a él, en lo de la «seria broma» del ser cristiano del hombre individual y concreto, del ser de palabra, nos deja José María Valverde su amable silencio, la mirada del hombre que escucha, calladamente, la lección de Kierkegaard ante el milenio: «Y aun mejor no escribir, ni hablar siquiera…».
Anexo 1: En la muerte de José María Valverde
Publicado en mientras tanto, nº 66, verano-otoño de 1996, pp. 27-32.
Por mucho que hayan cambiado
–pues ellos son los que más cambian–
aún resultan reconocibles.
Si ponen una piedra en lugar equivocado,
vemos, al mirarla,
el lugar verdadero.
Aunque tal como somos no les gustamos
están de acuerdo, sin embargo, con nosotros.
Bertolt Brecht, «Canción de la buena gente»
Hay pérdidas irreparables. Ese es el caso de José María Valverde, amigo –y crítico apasionado, en ocasiones, de mientras tanto–, muerto al iniciarse el verano en Barcelona.
Decimos muchas veces: nadie es insustituible. Cierto, en vida así es. Pero cuando muere un hombre como José María Valverde nos damos cuenta de que lo dicho para los vivos deja de ser verdad concreta, verdad con sentido que pueda seguir diciéndose.
No era Valverde un moderno ni un posmoderno: ni provocaba al burgués para potenciar la propia imagen y volver después al redil de los rediles, ni criticaba la provocación al burgués para justificar con sarcasmo o amargura un tiempo de desesperanzas en el que sólo nos quedaría el cultivo, por estética, de la propia imagen privada.
Cuando, todavía joven, Valverde estuvo entre nosotros, en las aulas de la Universidad de Barcelona, todos sabíamos que íbamos a aprender de él. Y no sólo eso: sabíamos que podíamos contar con él en las horas difíciles de la protesta estudiantil, cuando el mero gesto de la solidaridad de un profesor con los resistentes significaba jugarse lo que se había llegado a ser, exponerse a cambiar de vida y de país. Valverde, que había sido uno de los catedráticos más jóvenes de la España franquista, se la jugó en 1965. Los hechos son conocidos. Han sido contados muchas veces en estos últimos años. Y no es cosa de repetirlos ahora.
Pero hay algo que no se suele contar y que, sin embargo, tiene importancia para valorar a la persona: su acto de solidaridad con los represaliados de entonces (Aranguren, Tierno, García Calvo, Montero, Sacristán), más allá de la frase que ha quedado («no hay estética sin ética»), fue una actuación tan valiente como sencilla: sin proclamas, sin discursos, sin aspavientos autojustificatorios. Simplemente, Valverde estaba allí, en 1965, como él diría, con los justos, con los que luchaban por la justicia que en aquel tiempo era una lucha en favor de la democracia. Se exilió a Canadá y volvió a empezar.
Allí cambió, pero siguió trabajando en lo que había trabajado antes: enseñanza de la filosofía y de la literatura, traducciones, poesía. Tampoco hizo de aquel momento y de aquel acto discurso sobre lo decisivo en las vidas de los demás. Sólo habló de ellos cuando le preguntaron. Casi siempre con humor y con cierta distancia, con desapego. Y cuando sintió la necesidad de poetizar sobre aquel pasado propio, él, que entendía la poesía como palabra en el tiempo y que exaltaba el cultivo de la memoria, prefirió la autocrítica o la ironía distanciada del cum grano salis sobre lo que se ha sido. Mientras los más jóvenes, aquellos que habíamos tenido la suerte de escuchar su palabra, elevábamos su recuerdo aquí, él, al otro lado del Atlántico, en Canadá, trabajaba, reanudaba su diálogo con los poetas preferidos, Machado y Shakespeare, y seguía aprendiendo:
Una lección saqué después de cuarenta años de ingenuidad: es ésta:
la clase dominante, nuestros dueños, no son nada tontos;
lo fingen de puro listos,
porque saben que ya han comprado la letra y el espíritu.
Enseñanzas de la edad. De todas ellas me quedo, para este recuerdo, con una que Valverde tituló «Toma de conciencia»: enseñanza de la edad sobre uno mismo. Su última estrofa dice así:
Y aún más; tampoco puedo cambiar de apocalipsis:
a cada cual le peso su porción de maldades
y su poco de méritos, según se desvanece.
Seré traidor para unos, blando para los otros,
abierto a un porvenir sin aliento ni gloria,
quizá colaborando, pero siempre mal visto,
progresista gruñón, mesurado extremista…
En lo de «amar al prójimo» entra este gris cansancio.
Cuando volvió a España y se reincorporó a su cátedra de Estética en la Universidad de Barcelona Valverde solía repetir entre amigos que a él le habían cambiado sus hijos y sus alumnos. Todavía un mes antes de morir declaraba en una entrevista a Mundo obrero que en lo político se consideraba un sobrevenido.
En cierto modo así era: un sobrevenido que se fue al exilio declarando que no hay estética sin ética y que regresó de él, universalizando una formación cultural que ya era universal cuando se fue, pero con la convicción de que en los nuevos tiempos menesterosos de la telaraña y el murciélago (son palabras de otro exiliado voluntario, López Pacheco) tal vez no puede haber poesía legal sin política y economía.
Naturalmente, este concepto de la relación entre palabra poética, palabra política y atención al análisis socioeconómico no era en Valverde propuesta de poética generalizable, endosable a los otros, como lo había sido la poética del realismo social, sino algo bastante distinto: autoconciencia del propio estar en el mundo con los otros, con los hijos, con su mujer, con los nuevos compañeros que arrimaban el hombro para hacer algo en favor de los pueblos empobrecidos y sufrientes de Latinoamérica, en favor de Cuba y Nicaragua sobre todo.
Precisamente porque Valverde tuvo un concepto muy modesto de la función de la poesía, de la que pensaba que nunca descubriría nada nuevo ni había de resolver los problemas del vivir de los hombres en la tierra, era escéptico en lo tocante a poéticas y estéticas autoproclamadas y esperaba poco, muy poco, de modas y de escuelas con ánimo de originalidad. En esto Valverde siempre fue muy clásico. Apreciaba en lo que vale el «instruir deleitando», desconfiaba de la inspiración sin más y concebía el trabajo de creación como un arrimar el hombro sin tomarse a sí mismo en eso demasiado en serio.
De hecho, Valverde, que siempre se consideró sobre todo poeta, y que durante mucho tiempo pensó que escribir poesía fue su único trabajo esencial y necesario, había abandonado ya la creación poética en esos años que aquí suelen llamarse de la «transición». Su pasión por la palabra, su dominio de la lengua castellana, sus conocimientos de otras lenguas, los construyó escuchando, leyendo, traduciendo a otros, dialogando con otros, que no tenían por qué ser los suyos, los más queridos, en el sentido político-moral o en el ámbito de la poética. Era un hombre con convicciones muy sólidas en lo social, nada perplejo o dubitativo sobre las nuevas manifestaciones socioculturales, pero muy poco dado a los juicios sumarios sobre corrientes o tendencias literarias. No le gustaba la dirección principal que había tomado la poesía en España durante estos últimos años, le molestaba el exceso de formalismo y la poesía como mero juego de ingenio; pero evitó pontificar sobre eso. Prefería explicar por qué las cosas son como son, sobre todo cuando no nos gustan. Y de cuando en cuando dejaba caer «un veneno» en el que el otro todavía podía encontrar un gesto amable.
El pensamiento de Valverde, pascaliano y kierkegaardiano, tenía algo de excelente paradoja. El, que no había tenido nada que ver con las corrientes en que históricamente se dividió la tradición socialista, habrá sido entre nosotros, sin embargo, uno de los más apasionados defensores de la idea de comunismo después de la desaparición de la Unión Soviética. Motivos religiosos, morales y ecológicos le condujeron a una de las defensas del comunismo más atípicas de la última década. Su vinculación directa al PCC en estos últimos años ha sido vista a veces en los ambientes intelectuales como una rara anomalía en un hombre profundamente cristiano, incluso como una derivación dogmática de viejo añorante.
Por eso muchas personas ilustradas que valoraban su poesía, que estimaron sus traducciones y apreciaron su contribución a la historia de las ideas o a la historia de la literatura, se extrañaban de las declaraciones políticas de Valverde. Es comprensible que así sea en un tiempo en el que los medios de intoxicación de las masas se empeñan en presentar casi universalmente el comunismo como mera añoranza de ancianos. ¡Mirad si no las fotos de El País cada vez que tiene que informar de la Fiesta del PCE en Madrid o de la última manifestación de rojos en Moscú! ¡Qué gran mentira en excelentes imágenes! ¡Qué escándalo! Y, sin embargo, resulta imposible comprender por qué Valverde habrá sido uno de los grandes intelectuales españoles de las últimas décadas si se pasa por alto esta actividad militante suya en favor de la Cuba de Castro, de la Nicaragua sandinista o del resistencialismo campesino en Perú, si se ignora su presencia en las manifestaciones del Primero de Mayo cuando ya la mayoría de los intelectuales que en otros tiempos loaban a las Internacionales Obreras se iban de fiesta o se retiraban a sus casas de campo.
Los obsesos aficionados a las triviales explicaciones sociologistas se lo ponen fácil cuando a este respecto recuerden un pasado juvenil falangista: los extremos se tocan, dicen. Pero son demasiados los pasados juveniles del mismo tipo que acabaron aquí, en España, en presentes de adulación de los poderes existentes (con Franco y después de Franco) como para que ese tópico explique todavía algo. No fue ése el caso de Valverde ni es por ahí por donde se puede captar la evolución última del escritor, sino más bien atendiendo a la paradoja existencial que representa, en nuestros días, la vida de un hombre con una amplísima cultura histórica y literaria, pero que al mismo tiempo apreciaba como nadie las razones del corazón y que tenía, además, un arraigado sentido de la justicia y de la caridad y un concepto libérrimo del gran qué del cristianismo: lo que se llama «el juicio final».
Las razones de José María Valverde en favor del comunismo tenían muy poco que ver con viejos dogmatismos y no menos viejas ortodoxias. ¿Cómo iba a ser de otra manera en el traductor de Shakespeare, de Hölderlin, de Rilke, de Eliot y de Joyce? Las suyas eran razones fundamentalmente prepolíticas, aunque nada apolíticas. Dos de esas razones suenan también a paradoja. Dijo: «Me hice comunista para poder seguir yendo a misa». Y se comprende: algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas. Escribió: «El juicio final cristiano es un juicio ateo porque en él no se preguntará a los hombres por sus creencias sino si dieron de comer al hambriento y de beber al sediento». Y se comprende: algunos tuvimos que entender que la clase obrera no va al paraíso sólo por haber nacido en la miseria.
Son, éstas, razones anteriores (previas no sólo históricamente, sino más fundamentales, más esenciales) al surgimiento del comunismo moderno; pero no por ello razones meramente antiguas, pasadas. O mejor dicho: no por antiguas en la historia de la humanidad menos nuevas, necesarias y renovadas. Son razones, las de Valverde en favor del comunismo, que enlazan hoy en día con una reinterpretación muy sugestiva del cristianismo en sus orígenes y del Viejo Testamento como expresión de un movimiento sociocultural heterodoxo en otra época imperial y de pensamiento casi único. Las nuevas lecturas de los manuscritos del Mar Muerto van, creo, por ahí. Algunas de las reflexiones de la llamada teología de la liberación enlazan con ellas. Pero, por eso mismo, quien ignore hoy en día la persistente relación que ha habido a lo largo de nuestra historia entre la política entendida como ética de lo colectivo y los movimientos religiosos de resistencia y emancipación se pierde una parte sustancial de la cultura crítica de los de abajo. Y, por ende, difícilmente entenderá esta dimensión político-moral del pensamiento de Valverde.
Sus pascalianas razones del corazón son doblemente apreciables en un fin de siglo en el que los intelectuales más lúcidos escriben repetidamente contra toda esperanza (o sea, contra toda ilusión racional de los de abajo) sin darse cuenta de que esta verdad, dicha a secas, sólo para intelectuales, chocará siempre contra la protesta del porquero de Agamenón que sabe ya que las verdades analíticas le condenan a ser porquero de por vida, en toda vida. Razones, pues, éstas de Valverde, muy parecidas a las que aducía Girolamo Savonarola al contraponer a la excelsitud cultural de la Florencia de los Medici ese escándalo que es el mal social, la intolerable presencia del mal en la plétora miserable. Ahora sabemos que también aquel trueno tuvo algo que ver con el origen de la modernidad europea, de la modernidad habitualmente ignorada: con otro concepto, radical, de la vida democrática en comunidad.
Así también en nuestro mundo.
En su reflexión filosófica Valverde dio la primacía a la conciencia lingüística: enseñanza de la edad y del trabajo del traductor y del poeta. El desvelamiento de esta conciencia tuvo en él como resultado interesantísimas lecturas críticas de Nietzsche y Heidegger y agudas críticas literarias. Podría decirse que su singular aportación a la historia de las ideas se inspira igualmente en esta conciencia. Y en relación con ella hay que entender sus intervenciones en el campo de la filosofía moral y política. Pues fue la conciencia lingüística lo que llevó a Valverde a rechazar las cosmovisiones cerradas y aseadillas, de origen romántico, y las filosofías sistemáticas.
El viejo Valverde captó muy bien que hay otro «giro lingüístico» en lo profundo de la sociedad de los pobres, humillados y ofendidos de este imperio único y que el nuevo lenguaje que puja hoy por brotar (entre el pensamiento crudo que se eleva de las selvas peruanas y el lirismo zapatista que nace del indigenismo en la selva lacandona) no es precisamente apolítico, como ingenuamente creen aquí, en esta otra parte del mundo, tantos intelectuales, sino precisamente prepolítico, expresión de la dignidad. Casi todo está ahí: en el esfuerzo por configurar un nuevo lenguaje con el que repetir la vieja verdad de los de abajo, a saber: que es justo rebelarse contra el pensamiento único, impuesto, y que sigue habiendo razones morales en favor de la igualdad radical. Aunque eso vaya contra nuestros intereses de privilegiados.
Al pensar con humildad sobre el filosofar de los pobres sin miseria en el tren del trabajo Valverde nos dejó una verdad tan simple y antigua como grande. Escribió de ellos:
Ya han visto qué es el mundo
y sólo piden dignidad
Cuando dijo esto, en un poema sintomáticamente titulado «Filosofía», muchos pensamos que eso de la dignidad era poco pedir. No sabíamos, nosotros, qué es el mundo. Ahora sabemos que esto de la dignidad es ya mucho.
Que descanse en paz José María Valverde, poeta y filósofo, amigo, compañero del alma.
Anexo 2. Cambiar de otra manera. Recuerdo de José María Valverde
Publicado en El Ciervo, nº 541, abril de 1996, p. 20.
J´ai changé. Comme vous.
Mais d´une autre manière (Verlaine)
El 6 de junio murió en Barcelona José María Valverde. Poeta, pensador, traductor, esteta y profesor universitario, Valverde fue también un símbolo de la ética de la resistencia: en la década de los sesenta, por su talante solidario con los estudiantes y profesores que luchaban contra la dictadura de Franco; desde su regreso de Canadá, donde había tenido que exiliarse, por su apoyo constante y desinteresado a los movimientos revolucionarios de América Latina y por su compromiso cristiano y comunista.
Sostenía Valverde, en una entrevista concedida hace poco a Mundo Obrero, que políticamente él había sido muy tardío, un sobrevenido. Y digo yo que este llegar tarde a la política no debe de ser mala cosa. Pues lo que Valverde se atrevía a decir en estos últimos tiempos, contra la corriente, lleva el camino de convertirse en desvelamiento de una verdad importante para el fin de siglo.
No creo que los políticos al uso le hicieran mucho caso cuando hablaba de resistencia y sacrificio frente a la injusticia del capitalismo como cultivo cristiano de un instinto. Los políticos al uso están por lo general ocupados en cosas rutinarias. Y las verdades a las que estaba apuntando Valverde desde 1983 no son de este mundo rutinario.
Se preguntaba Valverde, en una emotiva intervención reciente a propósito de las memorias de Gregorio López Raimundo, qué estaría haciendo él, poeta y esteta, cuando los héroes de la resistencia antifranquista se jugaban la vida en un oscuro trabajo de organización clandestina. No era la primera vez que Valverde volvía los ojos hacia su pasado autocríticamente. Tampoco esto es cosa que hagan los políticos.
Pero digo yo, que le conocí entonces, en los años de la resistencia antifranquista, que también él hacía en los años duros algo grande y difícil de pagar con el óbolo en curso: enseñaba a los jóvenes estudiantes de letras la coherencia entre el decir y el hacer. Él fue de los primeros en adaptar simbólicamente la camiseta con las palabras del poeta José Martí: »Hacer es la mejor forma de decir». Y no la llevaba puesta para ninguna foto publicitaria. Porque Valverde era entonces, en la década de los sesenta, un socialista de la galaxia William Morris.
En aquellos tiempos la galaxia William Morris apenas era transitada por los socialistas. Los jóvenes preferían la jerga dura del estructuralismo y el discurso cientificista. Pero Valverde enseñaba que las razones del corazón y la educación de los sentimientos también tienen que ver con el socialismo. Pasó el tiempo y de lo que fue el discurso dominante de aquellos años ha quedado muy poca cosa que pueda ser contada y aconsejada a los más jóvenes. Queda, sin embargo, la otra palabra: la de la solidaridad de la estética con la ética, la que llevó a Valverde al destierro cuando la Dictadura expulsó de las aulas universitarias a Aranguren, a Tierno, a García Calvo, a Sacristán.
No, Valverde no era en esto un sobrevenido. Hace ya treinta años era un amigo de los rojos que apreciaban en él la palabra clara y el hacer coherente del poeta que cumple como cumplen los poetas, sin aspavientos.
Sostenía Valverde que desde entonces él había cambiado. Y es cierto. En 1996, cuando casi todos reniegan del viejo ideal, él se llamaba a sí mismo comunista. No se ocupaba de las antiguas rencillas que enfrentaron a los frailes obnubilados nacidos de la resaca del 68. Sólo levantaba la voz con humildad en nombre y a favor del comunismo histórico. Y digo yo que eso le honra en estos tiempos de olvidos e injusticias. Como Verlaine, también él ha cambiado de otra forma. Ha seguido el camino contrario al que siguieron casi todos los intelectuales de su generación. Nadie como él se atrevía en estos tiempos a rebelare contra el hundimiento general de la Humanidad señalando, además, sus causas principales. Nadie como él ha escrito palabras tan veraces contra la derrota que representa para los de abajo el que el capitalismo se haya hecho dueño sin reservas del mundo.
Pero, precisamente porque había cambiado en la dirección contraria a la que tomó la mayoría, Valverde seguía igual: los que le conocimos hace treinta años podíamos seguir reconociéndole durante los meses difíciles de la enfermedad. De pocos se puede decir eso. Su palabra de ahora, pronunciada en nombre de la necesidad del comunismo, volviéndose contra la catástrofe ecológica y moral, seguía siendo la palabra de ayer. Habían cambiado la forma y el tono. Y el compromiso con los explotados de aquí, con los pobres de América, con los excluidos del mundo, se había hecho más firme, más decidido, más sostenido.
Aprecié mucho la intensificación de este compromiso. Y el sentido del humor con que lo hacía.
Cuando yo era joven Valverde me hizo bajar de un burro, un día, en la Facultad de Letras. Sostenía yo entonces que la sociedad comunista iba a superar la alienación humana. Y Valverde me dijo que la alienación del hombre es cosa demasiado profunda y antigua como para que pueda ser superada en el comunismo. En los últimos años Valverde había dado otra forma a aquella misma verdad que nos enseñó. Inspirándose en Rahner, venía predicando en sus escritos que el juicio final de todos y de cada uno, en el evangelio, tiene algo de «juicio ateo», porque entonces no se preguntará si uno se declaró creyente en estos andurriales sino sólo si dio de comer al hambriento y cosas así.
También había escrito, dialogando con los suyos, que sería mejor llamar «filosofía de la liberación» a lo que habitualmente se llama «teología de la liberación». Buscando, supongo, el diálogo entre tradiciones. O, tal vez, echar una mano a los que siguen creyendo en la desalienación absoluta en la sociedad comunista sin creer en Dios. Me alegré de esta interpretación suya del cristianismo porque, siendo yo ateo de los que caminan por la acera paralela de enfrente, veía en esta interpretación del juicio la confirmación del «arrieros somos…» que tanto amaron Bergamín y Diamantino García.
Hace unas semanas, al decirle estas cosas que digo aquí sobre el político «sobrevenido», Valverde se rió e hizo un chiste para quitar importancia a la cosa, recordándome la imagen de una película célebre cuya cinta sonora reproduce otra célebre canción. El disco se raya en el momento decisivo para suscitar la solidaridad cómplice del espectador: »Rojo ayer…rojo ayer… rojo ayer…».
Sí, rojo ayer y rojo hoy. Su política era otra forma de entender la política: ética de lo colectivo. Su política era otra forma de llamar a la resistencia y a la participación activa de las personas en los asuntos de la polis. Su política era una forma de afirmación de la dignidad del hombre.
José María Valverde: el político traduce al poeta.
He aquí un ejemplo de cómo se puede cambiar y seguir siendo el mismo.
Ahora Valverde nos ha dejado. Nos queda su palabra. Y su ejemplo.
Anexo 3. Presentación II Jornadas Institut de Cultura (1997)
1. Cuando se planteó, hace algunos meses, en IC el tema de las II Jornadas hubo un acuerdo unánime entre las personas que formamos parte del Consejo del mismo: recordar a José María Valverde. La explicación de esta unanimidad es muy sencilla: todos nosotros (hoy profesores de filosofía del arte, de filosofía moral y política, de historia de la literatura, de teoría literaria o de literaturas comparadas) nos hemos formado escuchando y leyendo a Valverde, dialogando e intercambiando opiniones con él. Todos nosotros habíamos conservado, al cabo de los años y más allá de las diferencias profesionales y de cualquier otro tipo, una excelente relación de amistad con José María Valverde. Y todos nosotros sentíamos y sentimos que aquella relación intelectual y de amistad nos enriqueció, nos dignificó.
Como eso mismo lo pensaban también otros amigos y profesores que ahora trabajan en la Universidad de Barcelona decidimos hacer de este recuerdo un motivo para la colaboración interuniversitaria. El resultado de esta colaboración es el programa que ustedes tienen. En él se habla del propósito que nos ha traido aquí: contribuir a renovar el innovador espíritu humanista e interdisciplinar de un hombre que fue maestro para muchos de nosotros y ejemplo de compromiso cívico.
2. He de decir, para los más jóvenes de los aquí presentes, para los que no tuvieron ya la oportunidad de conocerle y escucharle o que le escucharon, tal vez, en una oportunidad cuando aún estábamos en Balmes, que a José María Valverde le debemos todos unas cuantas joyas intelectuales:
[Aquí anunciar la publicación de las Obras completas]
Y que el propósito del IC al invitar a Marti de Riquer, Andrés Sánchez Pascual, Luis Izquierdo, Cintio Vitier y Fina García Marruz ha sido precisamente continuar la reflexión de Valverde en los temas y campos que él más quería para enlazar así con las preocupaciones de los más jóvenes.
3. Es para mi un alegría y una satisfacción el haber podido colaborar en estas Jornadas.
Y lo es no sólo por un deber de amistad. Pues cuando uno se pone sin vacilar al servicio de los amigos y lo hace con sumo gusto, el gusano de la conciencia le viene a decir que, por eso mismo, si es un poco kantiano como yo, no es del todo virtuoso (como probablemente habría dicho José María parafraseando a Schiller con el buen humor que siempre le caracterizó).
Lo es, incondicionalmente: porque creo que al recordar a Valverde la Universidad, nuestras universidades cumplen también con su función principal, que es la de transmitir de generación en generación el saber de los que han sabido.
4. Agradecimientos.
Anexo 4. Nietzsche por Valverde
Reseña de: José María Valverde, Nietzsche, de filólogo a Anticristo. Barcelona. Planeta, 1993, 243 páginas. No fechada.
A estas altura de la historia de Europa se ha escrito ya tanto sobre Nietzsche que las saludables virtudes críticas de su obra han quedado frecuentemente sepultadas bajo la losa de las interpretaciones ad hoc; una losa labrada, con cuidado de expertos, por especialistas en transmutaciones de la palabra insólita (incluso ambigua o incomprensible para los más) en antidoctrina al servicio de causas que no hay por qué declarar.
De este modo el pensamiento de Nietzsche se fue haciendo a lo largo del siglo banderín de enganche para buscadores de «dinamita mental» e inaccesible sinsentido egoísta para intelectuales racionalistas convencidos de que siempre que vuelve a hablarse del viejo filósofo algo malo va a pasar. Y es que desde los lejanos tiempos en que entre los intelectuales centroeuropeos se fue imponiendo la llamada «cultura de la crisis» (o sea, el desasosiego permanente, personal e intransferible, que producen las contradicciones culturales del capitalismo, la bomba silenciosa o el sufrimiento ante la belleza sólo formal de nuestras naderías) Nietzsche ha sido siempre el pensador al que había que volver.
Mediante este retorno, que para algunos empezaba a hacerse eterno, una parte de la filosofía licenciada ha logrado a veces mellar las aristas más cortantes de lo que inicialmente fue, como palabra en el tiempo, protesta radical contra todos los valores imperantes en la sociedad burguesa; otras veces (nada raras, por cierto) esa misma filosofía ha dado de Nietzsche una lectura tan sintomática, tan para iniciados, que sólo lograba añadir un poco de hermetismo a la declarada ambivalencia del fragmentarismo profético del filósofo. De ahí que la filosofía licenciada haya tenido hasta ahora dificultades serias para competir en la presentación de Nietzsche con las instrumentalizaciones políticas del autor de Zaratustra por parte del nacional-socialismo y del marxismo estalinista.
En este marco el Nietzsche de Valverde se distingue y resalta con luz propia. Valverde nos da aquí otra muestra, y de las mejores, de aquel sugestivo enfoque lingüístico que tantos alumnos suyos hemos apreciado también en Vida y muerte de las ideas: hace fácil lo difícil, explica con palabras claras y precisas lo que en la mente del filósofo, al borde la locura, seguramente era nebuloso; y explica, además, sin necesidad de complicar las cosas de que trata ni subirse a ese Monte de las Superaciones Filosóficas desde el que otros ven con supuesta claridad meridiana todo el pasado histórico: sólo pensando en los problemas que preocupaban o conmovían a Nietzsche y a la vez en los lectores de hoy que aspiran a entender aquellos problemas humanos por ser problemas de siempre.
Creo que éste de Valverde es el primer libro sobre Nietzsche en castellano (de los que yo conozco) que puede ser leído sin desasosiego, y aún con simpatía hacia el personaje, por personas ajenas a la compañía del nietzscheanismo. Mucho es. Ello se debe, en primer lugar, a un esfuerzo que sabrán apreciar sobre todo los aficionados a la filología. A saber: que Valverde deja hablar al otro traduciendo (con la inestimable ayuda de Sánchez Pascual, desde luego) al castellano, bien y con gran cuidado, un pensamiento que, como se sabe, es alusivo, metafórico, alegórico, epigramático y casi siempre fragmentario. Pero también se debe, en segundo lugar, a que la lectura de Nietzsche que nos propone Valverde, desde este dar la palabra al otro, resulta comprensible, plausible y sugerente.
Comprensible siempre. Plausible cuando, por ejemplo, interpreta el constante antifeminismo y la misoginia de Nietzsche como una necesidad subjetiva de mantener siempre la distancia respecto de las mujeres por miedo, por impotencia, por temor a la otra sensibilidad. Y sugerente en muchas páginas: cuando a propósito de la máquina de escribir de Nietzsche (pág. 114) reflexiona acerca del intelectual y las nuevas tecnologías para la producción simbólica; o, sobre todo, en la selección de los pasos más inquietantemente anti-igualitarios, elitistas, del Nietzsche crítico del socialismo: aquél que, al prever la «introducción masiva de pueblos bárbaros de Asia y Africa» como consecuencia última del rechazo del trabajo duro y grosero por las principales clases sociales en lucha en la vieja Europa (pág. 72), estaba poniendo las bases de un pensamiento que merecería el nombre (paradójico, sí, pero fiel reflejo de las contradicciones culturales del capitalismo europeo) de «reaccionarismo de extrema izquierda».
«Dejar hablar al otro» y «hacer fácil lo difícil» son dos cosas que, juntas, y hablando de filosofía, constituyen una buena virtud. Doblemente apreciable cuanto que en el caso del Nietzsche de Valverde hay, además, punto de vista, clave de lectura. Este punto de vista está ya implícito en dos de las palabras que dan título al libro: de filólogo a Anticristo. Pero se hace por completo explícito cuando nuestro filósofo-poeta nos propone (pág. 40) leer los dichos de Nietzsche dejando a un lado el declarado «inmoralismo» nihilista del autor de Zaratustra para atenerse al sutil juego de un lenguaje que, por su tono, belleza e ironía, encubre un confuso horizonte de anhelos, expresados casi siempre mediante ideas nebulosas.
Si se acepta esta clave de lectura, este punto de vista relativizador, o perspectivista, de todo lo mental, de ideas y valores (¿y cómo no aceptarlo hoy en día?), no se considerará casual, en absoluto, el que las dos principales aportaciones de Valverde aquí sean precisamente su interpretación de las consecuencias que tuvo la temprana conciencia lingüística de Nietzsche («El lenguaje es lo más cotidiano de todo: hace falta ser un filósofo para ocuparse de él») y su unamuniano diálogo sobre religión y cristianismo con aquel solitario Anticristo de Sils-María que estaba ya en los límites de la locura (págs. 224-230): se va, pues, del dar la palabra al otro para que diga la suya al diálogo sobre qué sea la palabra que se quiere carne y es negada. En este diálogo abierto es el propio Valverde quien retoma finalmente la palabra para valorar, con tanto equilibrio como conciencia histórica, el aspecto «anti-social» o «supersocial» (anárquico) del cristianismo y la tajante afirmación de Nietzsche en el sentido de que el cristianismo de Jesús era ya una «idiotez».
Buena cosa sería, por cierto, que al cristianismo inquieto y comprometido con los de abajo en este final de siglo y de milenio no le pasaran desapercibidas las sugerencias, breves pero inequívocas, que Valverde ha ido deslizando en estos párrafos al hilo de su dialogar con Nietzsche.
Por su parte, el aficionado a la historia de las ideas apreciará sin duda la franqueza y claridad con que Valverde diferencia cronológicamente en Nietzsche entre los años de lucidez (incluso profética) y los años de locura inequívoca, aquellos en que el filósofo hace ya de la manía, y aún de megalomanía, meta casi única de su estar en el mundo. Como apreciará igualmente la compasión con que el biógrafo analiza aquellas otras iluminaciones que brotan de la noche oscura de las mismas manías nietzscheanas, «cuando la plenitud del espíritu se le torna locura», para decirlo con el verso de Hölderlin.
¡Ah! Y no dejen de leer los pies de las ilustraciones de Nietzsche, de filólogo a Anticristo. No tienen desperdicio.
Notas
1 De «Historia de la Filosofía», en JMV, Obras completas, 1, pág. 274.
2 El arte del artículo (1949-1993), Publicacions de la Universitat de Bearcelona, 1994, pág. 11.
3 Momentos poéticos de la explicitación del propio punto de vista son: «Aristóteles» (OC 1, 273); «El uso de la palabra» (OC 1, 275); «Introducción a la física» (OC 1, 279); «Preámbulos de la fe» (OC 1, 285), donde se dice: «Ya tengo edad, ya puedo responder a todos en qué está puesta mi vida, a dónde miro siempre […] Si preguntáis, respondo: pero no al modo usado, en un libro con notas bibliográficas, o en una conferencia, sino en mi verso, en serio y a mi gusto»; «Dialéctica histórica» (OC 1, 296); «Toma de conciencia» (OC 1, 296); «Filosofía» (OC 1, 298); «Vida es esperanza» (OC 1, 311); y todo «Ser de palabra» (OC 1 319-336).
4 Diccionario de historia. Barcelona, Planeta, 1995, pág. 6.
5 Nietzsche, de filólogo a Anti-Cristo.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Además de lo que dice en los apartados correspondientes de Vida y muerte de las ideas y en La mente de nuestro siglo (incluidas en este volumen) hay que ver «En este traspiés de la historia», artículo publicado inicialmente en la revista mientras tanto nº 43, noviembre-diciembre de 1990, y reimpreso luego en El arte del artículo, ed. cit. págs. 238-248.
9 Y subrayado con la inclusión de «Soren Kierkegaard: la dificultad del cristianismo» en el volumen titulado precisamente «Interlocutores» (OC 2, 761 y ss.).
10 «Todo el lenguaje está comprado por los amos […] El pobre no se atreve ni a usar como suyo el lenguaje» (En «El robo del lenguaje», OC 1, 327].
11 A este respecto escribió en 1993: »En las piezas más recientes se acentúa quizá el compromiso, siquiera sea platónico, de orden social y político, a contrapelo de la evolución dominante hacia el nuevo orden mundial, que también parece absorber a la mayoría de los intelectuales.» (El arte del artículo, ed. cit. pág. 232)
12 Ya en «Conversación ante el milenio» había escrito:»¿Y quedarán al fin los hombres, fuera de toda historia para siempre, con la mirada en alto, abiertos, limpios, preparados, sin más, a recibir la Venida Final de la Palabra?» OC 1, 323).