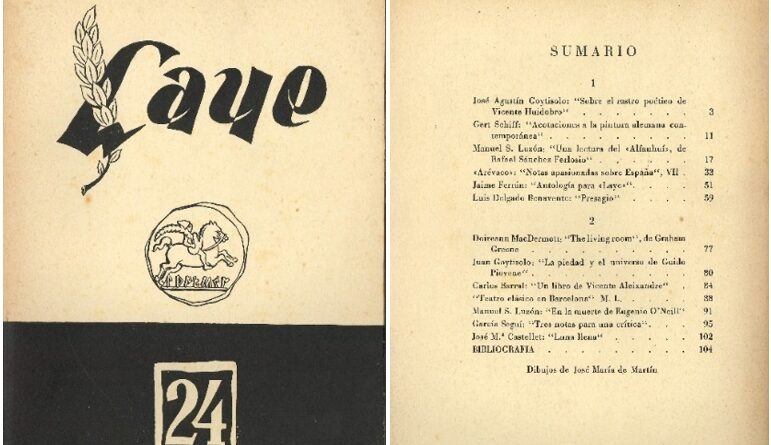Donde se habla de Laye, revista barcelonesa de principios de los años cincuenta, a la que Josep M.ª Castellet, un amigo de juventud del autor, llamó «La inolvidable»
Manuel Sacristán Luzón
Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión
Estimados lectores, queridos amigos y amigas:
Seguimos con la serie de textos de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que iremos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, una selección de sus escritos publicados en la revista Laye (más una carta a Rafael Sánchez Ferlosio y una conferencia de finales de 1954).
Os agradeceríamos que nos ayudarais en la difusión de estos trabajos.
Los materiales publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.
Un abrazo grande y muchas gracias.
INDICE
- Presentación
- Reseña de Nuestra elegía
- Comentario a un gesto intrascendente
- Entre sol y sol II
- Tres grandes libros en la estacada
- Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía
- Reseña de Alfanhuí
7.1. Una carta a Rafael Sánchez Ferlosio - Hay una buena oportunidad para el sentido común
- Los artículos de Laye
1. Presentación
Fueron numerosos los escritos de Sacristán (artículos, reseñas, notas, obituarios, editoriales,…; damos al final de este texto la lista completa) publicados en Laye, «la inolvidable» en el decir de Josep Mª Castellet. Una parte de esos trabajos fueron publicados en los tres últimos volúmenes de Panfletos y Materiales.
Se da aquí una breve selección de estos materiales con un primer escrito no recogido en PyM: una reseña de Nuestra elegía de Alfonso Costafreda (a quien el cineasta e historiador Xavier Juncosa dedicó el documental «Costafreda» https://patillimona.net/projeccio-del-documental-costafreda-bcnpoesia16/.)
Sobre Laye y su época son imprescindibles los ensayos y artículos de los profesores Laureano Bonet, Jordi Gracia, Álvaro Ceballos, Juan Carlos García Borrón, M.ª Dolores Albiac Blanco,… así como En menos de la libertad de Esteban Pinillas de las Heras (a título de ejemplo: Jordi Gracia, «Los orígenes intelectuales de Laye en dos revistas del SEU, Estilo y Qvadrante», Anuari de Filologia, vol XVI, 1993, n.º 4, pp. 48-70). Igualmente los artículos y la tesis doctoral de M.ª Francisca Fernández Cáceres y de su director de tesis, José Luis Moreno Pestaña y el documental «Sacristán jove» de Xavier Juncosa (Integral Sacristán, El Viejo Topo, 2006)
2. Reseña de Nuestra elegía
En el número 2 de Laye, abril de 1950, p. 11, Sacristán publicó una reseña sobre «Alfonso Costafreda; Nuestra elegía, Barcelona, 1949» (firma: M.S). No publicó nada en el primer número de la revista barcelonesa.
1. Molesta decepción ha debido sufrir el poeta Alfonso Costafreda. Su exhortación, obediente al llamamiento íntimo, en vez de agitar el limpio y vivo medio que él deseaba, se ha escindido perdidamente en ecos mal recogidos por una crítica de asombrosa incompetencia. La incomprensión y la ignorancia han llegado tan lejos en la crítica de Nuestra Elegía que resulta imprescindible consignarlas, arrancando para ello una parcela al ya reducido espacio de que disponemos. Porque los fenómenos sociales provocados por el poeta son los que, siguiendo el sentido fundamental de Nuestra Elegía, deben ser recogidos los primeros.
El selvático y no del todo voluntario entrecruzamiento de motivos teóricos con los hilos intuitivos del poema ha sido la causa de la desorientación crítica. Con todo, tal dificultad no puede justificar disparates como el encasillamiento del poema bajo la papeleta de «existencialismo» –juicio de un crítico que al dictarlo mostró junto a su incapacidad para leer poesías su ignorancia en cuestiones ideológicas.
La obra de Alfonso Costafreda, si ha de ser fichada ideológicamente, debe serlo como vitalista. Y no en el sentido obvio y trillado de la conversación corriente, sino en el más preciso de tecnicismo filosófico. Reúne suficientes motivos del vitalismo estricto para afirmarlo así –desde la originaria exaltación de la vida hasta la enunciación de una muerte franca y aceptada que no «deshonra» en nada al ser vivo.
2. Recogida esta hebra corta y sin importancia, entramos en el difícil ovillo de Nuestra elegía.
Quede establecido que un aire ideológico general se desprende de la primera y sorprendente lectura. Por momentos sucumbe el lector a la impresión de un todo ideológico demasiado perfecto y trabado cuya maciza solidez es opresiva. Si los sillares conceptuales hubieran sido colocados por el poeta con el perfecto aplomo y equilibrio que a primera vista presentan, difícil sería ver en Nuestra elegía la obra de un hombre joven. Antes bien, su perfecta plenitud, su pulida convexidad permitirían identificar la madurez de un dogma. Pertenecería entonces realmente a la obra esa asombrosa perfección que ahora parece poseer, pero tras ella no quedaría al poeta más que esa alternativa: el abandono de la poesía o el camino de Damasco.
3. Mas ocurre que Nuestra elegía no tiene en realidad esa perfección arquitectónica que con infrecuente admiración le concedemos en la primera lectura1. Dos o tres imágenes –la imagen es la unidad dinámica del arte– dos o tres bellas, grandes, poderosas imágenes con valor de auténtico mito abren en la metálica muralla de Nuestra elegía otras tantas saeteras que amplían el paisaje, lo enriquecen, lo perforan en profundidad y, sobre todo, presentan al poeta vía libre para futuro andar.
Subrayemos el principio del canto III. En el canto I la Muerte ha tentado al poeta para que lo confiese y reconozca. El canto II ha completado el cuadro con nuevas intuiciones, reorganizándolo todo. Se acerca la vida en el canto III. ¿Y cómo se acerca, después de tanta blasfemia contra ella? ¿Golpeando furiosa a sus torpes enemigos, con toda la inflexibilidad de un dogma ideológico? ¿Violenta, tempestuosa, despectiva? No; la vida se acerca, a lo largo de su hermosa selva engendrando «ondas de fuego que se esparcen dando su luz protectora a las piedras necesitadas», se acerca con los pájaros, en quienes se apasiona, se adelgaza, se cumple y se canta ella misma en los cielos.
Troneras también abiertas sobre campos de insabido límite, los versos del canto II, 2, en los que el poeta ha cambiado eternas canciones con las ciudades perdidas y se ha sentido escalado por todos los seres vivos.
Algunas otras hay, cuya interpretación hace imposible la falta de espacio. Pero bastan las recogidas para apoyar nuestra esperanza de que el poeta se hunda más en la vena pura, de la que la mayor parte (en extensión) de Nuestra elegía es solo un brote considerablemente mezclado con las gangas difícilmente filtrables de cierta infundada suficiencia teórica y algún inoperante orgullo de profeta.
4. Pero nada de esto agota al río de allá abajo. Hay que decir al poeta que puede seguir hablando. Y no sólo por la satisfacción de haber lanzado el libro de poesías más importante de nuestro momento, sino también y principalmente, porque todos andamos por ahí bastante secos, presintiendo ansiosos, aunque con mayor o menor disimulo (por el absurdo pudor enérgico de los hombres) el venturoso vuelo de la lluvia madrugadora. Y he aquí que, por las escotillas abiertas en la obra muerta de Nuestra elegía adivinamos que el poeta Alfonso Costafreda puede enviarnos desde las nubes –esas nubes que se siguen riendo de Aristófanes– en forma ardiente, pero sencilla, más callada que en este poema el agua pura que nos enamore, para que en nosotros reviva la alegría, huya el duelo y rebrote la simiente interior.
(1) Al decir «arquitectónica» me refiero aquí a la íntima trabazón espiritual del mensaje poético contenido en Nuestra elegía, no a su disposición externa. Ésta, por cierto, merece algún reparo, toda vez que la interrupción por los cantos IV y V del lineal desarrollo seguido en los cantos I, II, III y VI encuentra difícil justificación. Tal vez la inclusión del IV sea totalmente justa, por la importancia de su motivo en un total desarrollo del manifiesto vital del canto III. Pero el canto V, destinado a reforzar el valor polémico del poema, le causa un daño apreciable al interrumpir el ascenso de tono psíquico iniciado en el III. A nuestro parecer, los temas polémicos del canto V, habrían encontrado lugar oportuno en el canto I, con lo que, además, habrían reforzado y concretado la imagen del bosque petrificado que en éste aparece.
En su traducción de Palabra y objeto de Willard Van Orman Quine, Sacristán eligió para ilustrar el apartado 28 del ensayo («Algunas ambigüedades de la sintaxis») unos versos de Costafreda: «Lluvia de la mañana ya presiente/ la tierra gris tu venturoso vuelo/ y en espera de ti se ofrece al cielo· delicado rosal rosa impaciente», con una nota al pie de página: «Sin puntuación en el texto del poeta A. Costafreda».
3. Comentario a un gesto intrascendente
Laye, 4, mayo de 1950, el primer artículo incluido en Intervenciones políticas, Barcelona: Icaria, 1985, pp. 11-16. El germanismo al que aludió Sacristán en su conversación con Guiu y Munné de 1979 ya se hace patente en estas líneas.
Este tercer volumen de Panfletos y materiales se abre con una nota de su editora, María Rodríguez Bayraguet (NE: directora entonces de la editorial Icaria):
«Cuando este tercer volumen de los PyM se termina de editar, Manuel Sacristán ya no está junto a nosotros. La tristeza que provoca su inesperada desaparición me trae el recuerdo de la nueva relación que establecí con él durante los casi tres años transcurridos desde los días de la publicación del primer volumen, hermoso tiempo de felicidad para Manolo y Ángeles [NE: Lizón, su segunda esposa, fallecida en 2024] en México que me fue dado contemplar durante una breve visita a aquel país, hasta nuestra última charla el 23 de agosto pasado [NE: cuatro días antes del fallecimiento de Sacristán]. A lo largo de estos meses pude añadir a los viejos sentimientos de admiración y respeto por el amigo, el intelectual y el maestro, el de un profundo cariño por el hombre tierno y amable que era Manolo.»
Parece que las más trágicas coyunturas de la vida son causa ocasional de iluminaciones especiales, conversaciones sorprendentes, verticales metánoias rebautizadas. Y esto tanto en las vidas individuales como en las colectivas.
Hace ya algunos meses que los políticos se afanan con visible ansiedad en torno a la cadavérica y despedazada Alemania, considerándola pieza imprescindible de la realidad geopolítica e historia que poco a poco va abriéndose paso como encarnación del tal vez único visible «proyecto sugestivo de vida en común» para el hombre de Occidente: Europa (Eugenio d’Ors, por cierto, ha manifestado valientemente hace poco hallarse escandalizado por ver postulando Europa a quienes más han hecho por destruirla).
«¿Pueblo de músicos y pensadores?» «¿O rebaño de cabezas cuadradas?» (Cojamos nuestra pasión, lector, por tranquila que sea, y desnudémonos de ella. Solo así podremos seguir adelante.) El hecho es que Alemania ha polarizado en las dos postguerras la atención del mundo reflexivo. Agotada y vencida, en ambas ocasiones ha superado un corto periodo de vituperios para acabar volviendo a hacerse oír. ¿Se deberá esto tan solo a las razones geopolíticas sumariamente aludidas antes? Puede ser, si se considera el asunto en su totalidad. Pero en determinados aspectos –aparición de fórmulas artísticas en 1919, iluminación hoy de otros problemas sociales– nos parece más acertado pensar en la facilidad que las paisajes desolados ofrecen para trazar por ellos itinerarios óptimos, a lo que aludíamos al empezar estas líneas. Toda esto viene a cuento de lo siguiente: en una Universidad de Alemania los estudiantes han decidido establecer un intercambio con los obreros de determinadas industrias de la ciudad. Los obreros acudirán a las aulas en el período de vacaciones de los estudiantes, que les sustituirán en los talleres. La medida, por último, obliga a un trabajo permanente a los profesores que se han adherido a ella.
No faltará lector a quien hecho tan local e intrascendente parezca desproporcionado a la seriedad con que lo recogemos. ¡Es tan difícil acordarse en la consideración de estas cuestiones! Cuando consideramos un fenómeno cultural o social, humano en sentido amplísimo, operamos la proyección de una imagen sobre una pantalla en la que hemos de verla agrandada para descubrir sus articulaciones fundamentales. La pantalla, que siempre estará suficientemente definida por su distancia al foco luminoso, es el plano de consideración que elegimos para el asunto: sociológico, psicológico, religioso… El haz proyector es también blanco, pero complicado, y nos resulta imposible definirle por un solo dato, como hemos hecho con la pantalla. La luz blanca se compone de una conocida gama de vibraciones simples. Del mismo modo, nuestro ojo espiritual, que es el foco luminoso que realiza la proyección de los asuntos, no tiene vista simple, sino compuesta. Su luz resulta de un complicado manojo de motivos, desde los somáticos y temperamentales hasta los que llegan envueltos en el sereno ritmo de la tradición cultural. Es fácil quedar de acuerdo acerca de la distancia a que colocaremos la pantalla: bastan cierta buena fe y algún deseo de entenderse. Muy difícil, por el contrario, lanzar sobre ella un chorro de luz al gusto de todo el mundo. Nunca lograrán nuestras luces ver vibración simple. Por ello, es preciso comunicar nuestras impresiones desconfiando de que hallen un eco extendido. Habrá quien encuentre oscura la proyección y a quien se le ofrezca en exceso contrastada. Inevitable. Pero conviene que antes de rechazar cualquier sugerencia los lectores examinen la sensibilidad de su vista para ciertas radiaciones-límite.
Admitamos que la pantalla adecuada para proyectar el hecho que nos ocupa sea la de la consideración sociológica.
* * *
Ocurre al principio pensar que lo que hay de generoso en el gesto de esos universitarios obedece a la siguiente suposición: es más agradable la vida de estudiante que la de obrero. Pero se aprecia en seguida que si todo lo que se intenta con el intercambio es una compensación placentera el gesto se deshace en el vacío de la inconsecuencia: porque, pese a él, pasado el tiempo, el obrero volverá a su taller y el estudiante a su banco.
Hay otras explicaciones insatisfactorias. La siguiente, por ejemplo: que los estudiantes busquen una mejora de su economía. Esto, que puede ser un motivo, no explica ni la reciprocidad del intercambio ni su fundamentación. Es preciso distinguir entre motivo y razón: motivos y acicates se insertan en la razón profunda de las cosas, nunca las fundamentan. Por otra parte, considerando esta explicación desde el lado opuesto, ¿qué utilidad económica reportaría a los obreros su estancia en la Universidad? Por último, si por obtener en ella estudios técnicos especiales recibieran utilidad material, quedaría alejada de los estudiantes toda sospecha de interés. (Queda tal vez recordar que ni la cúspide de la carrera universitaria –el profesorado– es hoy ni en Alemania ni en otros sitios algo envidiable para un obrero aventajado –-envidiable desde el punto de vista económico, se entiende.) Tiene que haber, pues, algo más; algo que justifique el que, pese a todo lo dicho, crean unos universitarios que en su día hay algo que falta en la que los que no lo son –perogrullesco– y que esta falta –y esto es lo nuevo– sin ser precisamente económica, constituye un motivo de desequilibrio social. No es necesario despejar más el camino. Como razón de la conducta de esos estudiantes alemanes se nos ofrece ya esto: el universitario, por la posibilidad que el estudio desinteresado le ofrece de abrir su mente, de ampliar su conciencia, puede –ceteris paribus– vivir una existencia más rica y elevada que la del hombre sujeto durante la mayor parte de su vela al poco instructivo mecanismo de la cadena industrial.
Estos jóvenes alemanes han tenido suerte. Las dificultades materiales en que se debate la clase universitaria alemana les han mostrado claramente que lo injustamente privilegiado de su situación no es en absoluto la posible superioridad económica, siempre aleatoria, sino el encontrarse izados sobre una pirámide humana, desde cuyo vértice puede apreciarse la insondabilidad de la existencia, pirámide cuyas humanas piezas han vegetado a lo largo de toda la historia en la más total inautenticidad, hasta el punto de sentir y formular inauténticamente sus propios derechos cuando, a finales del siglo dieciocho, llegó el momento de reivindicarlos.
Ésta es la zona que aparece con más brillo en nuestra proyección. Pero en el gesto de nuestros estudiantes palpita también una consecuencia del principio que le informa. Pues consecuentemente con lo dicho, serán inútiles todas las mejoras sociales al uso, caerán en un pozo de hondura cósmica irrellenable todas las ventajas materiales que se ofrezcan al obrero, mientras siga operando el principio que condensa en sí la más perfecta injusticia posible entre hombres: que el status social-económico determine, con tanta o mayor fuerza que el propio valer, el grado de humanidad total alcanzable por la persona concreta.
Es cierto que la disociación del cuerpo y la cabeza de la sociedad ha sido el principio de la crisis y la rebelión de aquél contra ésta, como ha visto Ortega, el signo de su apogeo. Pero acaso no podía menos de suceder así porque la aplicación habitual de la imagen orgánica a la sociedad constituye una falsedad, una injusticia ontológica. Nunca un conjunto de personas puede constituir un cuerpo. Las personas, como tales, forman la cabeza de la sociedad. Las «manos» de todas esas personas, según su especialización activa, forman los miembros, el cuerpo de la sociedad.
Al tiempo que amanece este principio, las reivindicaciones sociales han de ir encontrando su autenticidad. Cuando surgieron, con su aspecto meramente jurídico, las reivindicaciones sociales parecían reclamar libertad especial e igualdad codificada. Hoy estos estudiantes alemanes otorgan nuevo sentido a estas reclamaciones: libertad de crecimiento personal, e igualdad de condiciones sociales para ese crecimiento. Ambas convergen hacia el ideal tácito hasta hoy y –hoy apenas expreso– aún contradicho: que la sociedad organizada tenga como fin la garantía material del florecimiento autónomo de la persona como tal.
Resulta en sustancia indiferente lo que hagan las «manos» del hombre y se presenta como decisivo lo que ese hombre pueda hacer de sí mismo. Dicho de otro modo: precisa que al cabo de los siglos, el status social de un hombre no determine el límite de actuación de sus posibilidades ónticas. (Y empleando estos términos tradicionales pretendo escapar a cierto fácil encasillamiento filosófico.)
He aquí pues, que el intercambio entre obreros y estudiantes se articula sobre esta rótula sociológica fundamental: la sociedad debe poner al alcance de todos los hombres en cuanto tales, al margen de toda especialización, los medios adecuados para la profundización de la existencia. La dorada utopía diría así cargando intencionadamente la rosada tinta: cuando un metalúrgico vea abrirse ante él con toda naturalidad las vías del espíritu objetivo –no quiero recordar a Hegel, sino evitar aquí la plausible objeción de que no todo lo espiritual es materia de enseñanza– no podrá percibir entre él y un profesor universitario otra diferencia social que la que le separa de un carpintero, a saber, la necesaria especialización profesional.
He aquí lo que nos ha ofrecido una proyección más o menos prospectiva de aquella esperanzadora imagen. Unos obreros del espíritu –«perfectum opus rationis»– y unos obreros de la materia han sabido cederse mutuamente sus ventanas sobre la vida. Aquellos han cedido el amplio ventanal abierto durante cincuenta siglos mal contados, desde Tebas del Nilo y Ur de Akkad. Éstos han prestado un angosto ventanuco, cada vez más cerrado por la costra de ciegos sudores milenarios, pero que permite hundir la vista en insospechadas profundidades vitales. Así ha empezado el derribo que puede unir ambas aberturas hasta lograr un horizonte sin otro marco que el naturalmente impuesto a nuestra persona limitada. Obreros y estudiantes se han cruzado, camino del taller, camino de las aulas, en el preciso punto del espacio en que son meros y plenos hombres. He aquí la promesa.
***
Una promesa que viene, como algunas otras, de la Alemania colocada en el centro mismo de la tormenta. ¿Será que la luz del rayo es la única que ilumina para el hombre los caminos del porvenir?
4. Entre sol y sol II
Se publicó en Laye, 17, enero-febrero de 1952 (ahora en Intervenciones políticas, pp. 22-25).
Dos observaciones del autor:
- La crónica trata de la primera visita de la Escuadra Norteamericana al puerto de Barcelona. 2. «Entre sol y sol» era una sección de crónica de la que me ocupaba en la revista Laye. El motto es un fragmento de Heráclito: «Hasta en el sueño son los hombres obreros de lo que ocurre en el mundo».
«Hasta en el sueño son los hombres obreros de lo que ocurre en el mundo.»
Barcelona, enero. Luego de pedirte ansiosamente informes acerca de tu preciosa salud, quiero –Virgilio cara mitad de mi alma– comunicarte algunas de las impresiones que me ha producido la visita de nuestra flota a este infecto poblachón ibérico.
Sospecho que mis despreciativa palabras te sorprenderán. ¿Acaso –te dirás– no es ése aquel mi amigo tan entusiasta de los hispanos? ¿No es éste aquel que admiraba a esos enemigos del pueblo romano, aquel que desde las ruinas de Numancia me enviara tan encendida epístola? ¿No es éste aquel mi amigo indignado contra los cadáveres de Galba y aún del honesto Escipión?
Sí, carísimo, el mismo soy. El mismo, que refugia su admiración por esta raza en la esperanzada sospecha de que algún ibero quede por las parameras de Numancia, en tierra de arévacos y lusones, o en las oscuras cavernas del Pirineo. Mas ¡ah! la costa –ya lo sabes tú– es punto de vista para traficantes sin raíces. No sé si por física presencia o por el mero pernicioso ejemplo –eso, tu superior sabiduría me lo dirá–: el caso es que el espíritu de aquella raza bestial, supersticiosa y avara cuya capital destruirá el gran Tito, se ha hecho dueño de toda la costa de nuestro mar. ¡Si hubieras visto el servilismo de los mercachifles ante nuestros marinos! Forzado hubo que rompió la cadena o fue generosamente suelto de ella por su guardián, benigno en demasía: pues bien, el más bajo pillastre de nuestros remos ha sido paseado como patricio por esta gentecilla infraibérica; a condición (¿debo decírtelo?) de tener algún sextercio en la bolsa.
Me objetarás ser imposible que todos los indígenas sean mercaderes. Cierto, caro, pero eso arregla poca cosa. Porque ahora, paso a paso, te iré diciendo qué hicieron los que no son mercaderes.
Vengamos primero a los que por ventura debieran sernos más caros: los que sinceramente nos aman. ¡Ah, queridísimo, qué diversa hez! Son primero –en cuanto a número– una plebe raramente vestida a fuerza de exagerar las afectaciones que entre nosotros lo son escasamente o no lo son en absoluto, sino costumbre popular de alguna aldea nuestra. Remedan nuestro acento al hablar su idioma. Apenas hacen nada que no sea simiesco. (Y por cierto –caro Virgilio– que si esos simios son fiel espejo nuestro, menester será que cambiemos.) Luego se cuentan entre los que nos aman las gentes más ricas del país. ¿Te congratulas? Lo mismo yo al principio, pero después vi, conocí y me dije: «Despacio, Horacio, despacio». Los ricos de este país son, a lo que me sospecho, hebreos todos, del primero al último. Y el rico (sobre todo, si es hebreo) tiene su corazón donde su tesoro. Pon su tesoro bajo el suelo bárbaro y a los bárbaros amará. Si un día, pues, nos ayuda (con su dinero en todo caso, nunca con su inteligencia, que no tiene, ni con su sangre, que harto trabaja con acudir a su vientre) sólo será por estas dos razones: que su tesoro está en tierra nuestra y que el bárbaro, si lo descubre, no lo respetará (¡en lo que hará santamente, por Júpiter!). Luego hay entre los que nos aman algunos tipos ingenuos. El pillín de Saroyan y el astuto Steinbeck les han hecho creer que en los muelles de Ostia los descargadores viven buenos y felices y que las sucias aguas del Tíber acarrean dinero, libertad y amor bien mezclados. ¡Imagínate! ¿Para qué perder tiempo subrayándote su estulticia?
Quiero hablarte ahora de los que no nos aman. O no. Acaso sea mejor que te hable antes de un nuevo y raro gremio de amadores que nos ha nacido de poco acá. Vacilaba en hacerlo, porque eran antes los que más nos odiaban. Son los que se consideran dueños de la herencia numantina. De entre ellos, los unos nos odiaban por motivos políticos, los otros por causas religiosas. Aquéllos nos llamaban «podrido país del maloliente demoliberalismo». Éstos, «perversos masones». Pues bien, hete aquí que de pronto cesan esos dicterios y nos saludan como «el gran pueblo de allende el mar». ¿Por qué?, me preguntas. Por este generoso motivo: esperan de nosotros seguridad y riqueza. Tienen los cimbrios a las puertas y a cambio de que alejemos a éstos, nos perdonan los cántabros que antaño trucidamos.
Ahora te hablaré de los que no nos aman. Mira, primero, a los que nos odian: no son muchos, pero están unidos. Todos son miserables esclavos mongoles. Tienen nostalgia de un paraíso en el que creen con fe fanática. Nosotros somos la realidad, y la realidad –ya lo sabes: no pretendo enseñártelo– es la mayor blasfemia para el creyente, es el insulto a su Dios que no puede soportar. Poco te digo de ellos, porque ya los has reconocido, ¿no es cierto? Son los de siempre. Si alguien destruye nuestra cultura, ellos serán, los creyentes.
Y hay otros –turbador capítulo, amigo del alma– a quienes dejamos completamente fríos: no les importamos. Conocen nuestro poder y aprecian nuestra honrada voluntad; pero nos miran conmiserativamente. Uno de ellos –viejo hurgador del cielo, astrólogo sin blanca ni bolsa en que meterla–- me decía no hace mucho, considerando con pasión a Venus: «Vosotros, romanos, tenéis el poder: el poder de este mundo. Pero mirad: la conjunción de los astros señala el amanecer de un mundo nuevo: de otro mundo. No creáis, romanos, que el mundo nuevo sea el de los bárbaros: los bárbaros son una parodia del nuevo mundo: su mundo no es nuevo, sólo es distinto. Sustituirán una creencia por otra. Pero, en todo caso, vosotros, romanos, tampoco tenéis nuevo mundo. Y la conjunción se acerca.»
Pero de esto, bastante. Ahora, carísima mitad de mi alma… Mas no. No puedo. No puedo hablarte de ninguna otra cosa. La profecía del viejo astrólogo me tiene angustiado desde el día mismo en que la oí. No duermo ni como. De ninguna otra cosa podría hablarte con placer. Tú, al menos, no añadas miedo a mi angustia: tú consérvate bien, sigue sano, sé feliz; y está seguro del amor de tu media alma.
Horacio
Yo he traducido: M. S. L.
5. Tres grandes libros en la estacada
«Tres grandes libros en la estacada» se publicó en Laye, núm. 21, noviembre-diciembre de 1952. Reimpreso en Lecturas, Barcelona: Icaria, 1985, pp. 17-28.
Es uno de los escritos del joven Sacristán más del gusto de su amigo y discípulo Francisco Fernández Buey. Le dedicó una sesión en su curso de doctorado de 1994-1995 sobre «Etica y ciencia en la obra de Manuel Sacristán.» En un apartado de los papeles que se conservan –«MSL en 1950-1954: síntesis y contexto»–, observaba el autor de Conocer Lenin y su obra:
«Atención a la religiosidad auténtica, clasicismo artístico, reafirmación del liberalismo en lo político y crítica del progresismo mercantilista parecen haber sido algunas de las características principales de aquel intelectual que:
1º. Está dispuesto a aceptar el reto que significa discutir la tesis de la crisis cultural contemporánea denunciado por el pensamiento liberal de los años que siguieron a la guerra mundial, pero
2º. Sabe distinguir entre el planteamiento meramente sentimental o descriptivo de la crisis cultural y un planteamiento que va al fondo de la cuestión, lo cual le lleva a
3º. Afirmar que el rasgo característico de la crisis no es la tecnificación o la importancia que cobra la ciencia en la potenciación del horror; no es el genocidio masivo ni el sometimiento psicológico, cosas todas estas con antecedentes históricos muy claros, y más o menos superficiales, sino una tendencia de fondo que Thomas Mann ha identificado bien en D. F.[Doktor Faustus] y que se define como ansia de ultimidad terrena, una característica alemana que está pasando al conjunto de los pueblos europeos. Un reconocimiento que, sin embargo
4º. No tiene por qué implicar catastrofismo, pesimismo histórico, sino al contrario: bien barnizado de negro para que resalte más la tiza con que hay que escribir la solución.
Se está discutiendo ahí con la desembocadura irracionalista de la cultura alemana (y no sólo alemana) de la crisis que había tenido un antecedente muy claro en los años veinte, con los “filisteos” que se inclinan sobre el cadáver de la cultura. Y se discute con ellos en nombre de “tres siglos de razón” y “un siglo de historiadores”, esto es, con escepticismo sobre la relación del hombre con la historia pero poniendo en primer plano el papel del conocimiento: conocer os hará libres, es el mensaje. La consciencia histórica de la crisis es el fundamento de la superación de la misma;
5º. Este punto de vista “racionalista” e “historicista” aleja al joven Sacristán de aquellos otros jóvenes de su generación que se habían formado en FE y en el SEU. Hay ahí una polémica clara, abierta, con la principal de las ideologías de la España de entonces, que no era ya la escolástica tomista (como se dice a veces por simplificación) sino la incorporación del pensamiento europeo de la crisis (Spengler, Toynbee, Schmitt, etc.) a las esencias tradicionales [Este es un punto que exige estudio y desarrollo. Cf. los trabajos de Mainer y otros.]
Evidentemente, este discurso que se hace en la Barcelona de 1950 no está dirigido a los filósofos cavernícolas que hacían la Revista de Filosofía, o a los viejos curas que dominaban la Academia, sino más bien a aquellos otros que en Barcelona, Madrid o Valencia caminaban entonces con el alma dividida (Crisis fue precisamente el título elegido por Muñoz Alonso para la revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia/Valencia cuyo secretario de redacción, el filósofo José Rodríguez Martínez, seguiría una trayectoria muy parecida a la de Sacristán: del SEU al comunismo marxista pasando por Heidegger y por Ortega y Gasset).
[A este respecto se puede ver un documento interesante: la antología de Ortega preparada por JRM [NE: José Rodríguez Martínez fue su profesor de filosofía en el bachillerato] a finales de los cincuenta para Doncel, donde cristaliza la idea de los “dos Ortegas” para filósofos que están saltando de la ideología joseantoniana a la filosofía moral del marxismo.].
Se dirige MSL, en suma, a aquellos otros jóvenes que están ya al tanto de las corrientes literarias y filosóficas norteamericanas y europeas del momento. Por tanto, apenas entiende lo principal quien ve el trabajo de Sacristán en Laye como un mero enfrentamiento con la ideología del nacional-catolicismo. Eso es demasiado trivial. De hecho, los cavernícolas del nacional-catolicismo son objeto de chanza en algún momento, pero no tienen ningún interés para la discusión que Sacristán estaba abriendo.
[Consultar sobre esto el ensayo de Rosa Rossi en Un ángel más pero advertir que este es un punto insuficientemente tratado allí precisamente porque el ensayo está demasiado centrado en la crítica del nacional-catolicismo entonces existente]».
Batallones de muertos en una tierra que se abre solo al golpe de los explosivos y no a la herida del arado –acaso porque la ciencia, la fría ciencia, hace innecesario el arar y no permite que se disuelve la energía en deporte del que se puede prescindir–. Esa es la tierra que ha visto Salinas (poco antes de morir [NE: fallecido en Boston, en 1951], por cierto, en sazón de conversión, cuando los ojos ven ya un poco ciegos desde un nebuloso más allá). La bomba increíble de su fabulación (así subtitula su obra) trae de nuevo el amor a los hombres. Pero nos interesa aquí su opinión acerca de las otras bombas, las creíbles, las fabricadas con cuento de fórmula y aparato: son, dice Salinas, las que han desolado al mundo y aventado al amor. Todo el libro es una catilinaria contra la civilización científica: la técnica científica causa la muerte de pueblos enteros, porque al hacerse la prueba del poder del hombre, le llena de una suficiencia difícil de comprimir por vallas morales. El hombre no goza de mucha imaginación: puede dominar moralmente su propio poder cuando éste no excede de su capacidad de imaginación; mas sucumbe a cualquier tentación cuando la magnitud del resultado de sus actos escapa a sus más orgullosas presunciones. El ansia de destrucción masiva, sin reparo alguno que la proporcione a los fines perseguidos (o acaso proporcionándola al fin indefinible del orgullo, que, como indefinido, está muy cerca de ser infinito) es para Salinas el resultado de un ideal y de su logro: el ideal del dominio de la naturaleza –formulación que para muchas personas, entre las que será necesario incluir al gran poeta, vale como definidora de la ciencia moderna.
1984, de George Orwell, es el estudio de la aniquilación de una persona. Winston, el protagonista de la novela, es un sublevado contra el régimen de supresión de la personalidad, de anulación de la individualidad mental, que impera en aquella fecha convencional. Winston tiene alguna idea que el Estado no reconoce ni siquiera posible, tiene sentimientos inexistentes ya, ignorados por su mundo. Se le abre una esperanza de vivir al margen de ese mundo, en otro que está abierto (aunque sólo dentro de su cabeza) a todas las insinuaciones de las cosas. Pero es descubierto y apresado. Se leen entonces las páginas más extraordinarias de un libro excepcional: Winston no sólo es castigado, torturado, deshecho físicamente; sino que al final del proceso su alma se rompe y acepta íntimamente, como verdad vital, lo que sigue siendo mentira para su propia razón: el resultado de esta aniquilación de la personalidad llama Orwell «doble pensar». El «doble-pensamiento» es la forma mental del hombre de 1984. El sabe que hace dos años se luchaba contra el Estado A y que hoy se lucha contra el pueblo B. Pues bien, el «doble pensar» permite estar seguro al mismo tiempo de que siempre se luchó contra el pueblo B, encarnación de todas las maldades, y nunca contra el fraternal estado A.
Son necesidades de la técnica política moderna las que, para Orwell, determinan esa aniquilación de la persona. Técnica científica y técnica política son, pues, los dos raíles que conducen a la doble muerte de la persona.
Este oscuro cuadro de Salinas y Orwell –en el que hay pinceladas de tantos otros grandes escritores (Huxley, Capek) y pequeños charlatanes (los discurseadores reaccionarios)– admite acaso un comentario esperanzador: puesto que la técnica no es nada sustantivo, una sociedad amenazada de muerte por su técnica puede abandonaría y obviar el peligro.
Pero una tercera voz nos interrumpe aquí. Ni Orwell –porque su gran libro es un análisis descriptivo– ni Salinas –porque su obra es la de un sentimental– han alcanzado la profundidad que ha conseguido Thomas Mann en la formulación de las causas de esa carrera histórica al parecer tan desastrosa. Doktor Faustus es un libro construido en tres planos. Uno, a al vez visto y visor, es el del supuesto narrador, hombre de ciencia de temple moderado, buen espectador de los hechos y poco capacitado para intervenir en ella. Personaje algo tópico –es el clásico «académico» alemán–, se salva por la serie de presupuestos políticos y sociales que se dan cita en él. Otro plano, visto y algo visor también por simpatía, es el que contiene la vida «des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn» (del compositor alemán Adrian Leverkühn). El último plan es, en la tácita tesis del autor, sombra o reflejo del segundo: Mann, con eficacia impresionante, impone al lector la certeza de que la carrera de Alemania hacia la locura de la autodestrucción (como reacción al fracaso del ansia de poder infinito) tiene una causa de esencia no forzosamente política, sino moral; causa que el libro ejemplifica en la furia intelectual «des deustchen Tonsetzers» que a toda costa quiere ser dueño del último absoluto de la música y en su trágica carera sólo apresa, al final, algo tan nada como el sonido puro: este vibrar, aquella resonancia.
Mann puede pensar –como el lector de Orwell y Salinas– que la curación de Alemania consiste en deponer ese frenético deseo de ultimidad –ultimidad por abajo, única conseguida y acaso conseguible– y de infinitud –infinitud tampoco muy excelsa, infinitud de lo infinitamente pequeño–. Pero si eso es lo que quiere decir la palabra de Mann, su voz en cambio es mucho más amenazadora. Porque Mann no ha inventado a Adrian Leverkühn, con su ansia de ultimidad absoluta y su destrucción sistemática de toda instancia intermedia: la irreductible vocación con que Leverkühn busca un absoluto terreno en la misma que sintió un viejo doctor alemán –Faust– que, si no existió, encontró en todo caso alguien que contara su vida y un pueblo entero para entenderla y hacerla suya. La entrega absoluta de Leverkühn a todo lo que integra su personalidad, incluso a su enfermedad, ha sido tomada, hasta con los detalles patológicos, de otro hombre –Federico Nietzsche– cuyo pensamiento ha sido de gran importancia en toda Europa. Por último, la música de Adrian Leverkühn, compositor de ficción, es la música del compositor de carne y hueso Arnold Schönberg. Y esa música, además, es el producto más consecuente de la evolución musical de Europa, no sólo de Alemania. Mann puede haber tomado por capricho la Harmonielehre de Schönberg para su Leverkühn. No importa (ni es creíble): en todo caso, será ya imposible que nadie con sentido vea en ello una detalle anecdótico sin importancia. De Hecho, la música europea ha llegado, por vía de depuración de contenidos, a una ultimidad muy parecida a la nada: la vibración. 1
Pero este hecho, ¿es exclusivo de nuestra música? Lo que pinta un pintor, ¿es hoy vivido como algo que valga más allá de los límites del cuadro (de los límites del cuadro en nuestra experiencia, se entiende)?. Dando el último paso, ¿qué contenido material tiene la filosofía del siglo XX?2 Ninguno: su contenido es un sistema de esquemas –lógicos (filósofos logicistas: Husserl, Círculo de Viena, Russell…) o antropológicos en amplio sentido (Ortega, Heidegger, Scheler… Hartmann es una discutible excepción)–: limpias, puras, últimas formas. Con una expresión que sin duda los años y la investigación filosófica irán haciendo menos paradójica, puede decirse que la filosofía contemporánea maneja contenidos formales.
En pocas palabras: al seguirse la historia de la cultura europea es visible que toda ella se define por una marcha depuradora (empleo el término sin implicaciones valorativas) que se resuelve en sucesivas renuncias materiales, en su continuo despojarse de contenidos. En el límite de esa marcha está sin duda la nada y, humanamente hablando, una vida hecha de naderías. Esto no es utopía futurizante: las naderías se llaman en filosofía relatividades y ellas son el único contenido de la mente del siglo.
Sea cual sea la ideología de Mann, sea cual sea la consciencia que él tenga de su obra, el hecho es que con el magnífico golpe de intuición que es su Adrian Leverkühn nos ha mostrado que esa marcha hacia la ultimidad «inferior» –que se presenta en Orwell y en Salinas (y en muchos otros) como debida a causas adjetivas, por más que acaso invencibles– es el sentido mismo de la evolución mental de Europa.
Bien barnizado de negro queda el cuadro. Con eso resaltará mejor la tiza que debe corregirlo.
***
El gran libro de Orwell y la bien escrita fabulación de Salinas son incompletos, como queda dicho, en cuanto a su modo de plantear la cuestión. Debe añadirse ahora que son, además, inexactos en la valoración de lo anecdótico.
No es admisible, como querría la lógica interna de La bomba increíble, que la destrucción y el homicidio masivos sean característicos de la era científica. Sólo una consideración estadística –anotemos de paso: visión excesivamente cientificista, visión «bomba increíble»– permite sostener este error. Sin duda murió en Hiroshima mucha más gente de la que cualquier conspicuo carnicero arcaico –faraón o rey asirio– consiguió eliminar en su gloriosa vida. Pero eso es cuestión no conllevada moralmente por caracteres íntimos de la cultura científica. Pues si ningún sargónida consiguió establecer marca superior al récord de Hiroshima no fue por limitaciones morales: no hay más que recordar viejas narraciones ilustradas por tal y tal relieve en el que cualquier soberano antiguo, asistido gentil y eficazmente por sus nobles, aparece terminando a golpe de maza con las preocupaciones y vitales angustias de interminables hileras del brazo. Esta observación será inútil para muchos lectores de mente honrada. Incluso es de mal gusto hacerla: ¿no está dentro, en efecto, del «cursi» progresismo del siglo XIX? Pero hay tanta gente interesada en conseguir borrar no ya la cursilería del XIX, sino toda verdad sentada por este siglo, que empieza a ser hora, sobre todo en España, de revalorizar la «cursi» honradez de nuestros liberales padres, así como el «simplista racionalismo» de nuestros grandes abuelos del XVIII, auténticos definidores de nuestra cultura.
No fue la bomba atómica la que arrasó Tartessos o Jerusalén, ni los físicos quemaron los códices religiosos aztecas y mayas, ni decretó Stalin la destrucción de Cartago. Ni fue dada a algún general nazi esta consigna «genocida». «Tengo presente lo que hizo Amalec contra Israel, cuando le cerró el camino a su salida de Egipto: vete, pues, ahora y castiga a Amalec; y da al anatema cuanto es suyo. No perdones: mata a hombres, mujeres y niños, aun los de pecho; bueyes y ovejas, camellos y asnos»3.
Tampoco es posible considerar como algo nuevo en la historia la aniquilación de la personalidad, esa terrible destrucción psicológica que lleva a Winston, el protagonista de 1984, a renegar íntimamente de sí mismo, a negarse a sí mismo ante sí mismo, derribado, sepultado en un abismo de envilecimiento peor que la muerte física. Giordano Bruno corrió Europa durante años huyendo de una amenaza que al final se cumplió con la agravante de la denuncia traidora de quien le había invitado (exactamente igual que sucede a Winston). Vienen entonces otros años de coacción espiritual, sólo resistible por un héroe como aquél, que, superando por temple religioso al Winston de Orwell, consiguió llegar a la hoguera sin haber pasado por el envilecimiento. Se grita hoy, como contra algo nuevo, contra las confesiones y denuncias de propios amigos que son frecuentes en los labios de los acusados por el Partido Comunista. Pero, ¿de verdad se ignora que Galileo fue obligado a jurar que denunciaría a quienes siguieran profesando el heliocentrismo después de haberse retractado él mismo, contra toda verdad? ¿Se ignora, en serio? Si se ignora, valgan estas observaciones como humilde recordación de simples hechos.
Thomas Mann, no hay que repetirlo, ha dejado las ramas para mirar al tronco: no le importa la anécdota por sí misma. Su diagnóstico de Alemania consiste en la imputación de la enfermedad germana a una determinada moral: la moral ansiosa de ultimidad terrena. Lo grave, como quedó dicho, es que tal diagnóstico –para honra de la cultura alemana que lo ejemplifica– puede extenderse a toda Europa.
La tesis de Mann no es discutible anecdóticamente como lo son, porque unos hechos concretos destruyen otros, las de Orwell y Salinas. Tampoco es rechazable sin más, pues no es fruto de una postura partidista. Así pues, sin previa discusión de fundamento, no puede ser desechada: no hay ningún motivo visible a priori para considerarla sin fundamento; no hay, por lo demás, falsedad histórica en ella, como la hay por distintos motivos en Orwell y e Salinas. Es posible, empero encuadrarla con dos acotaciones: Primera: no es obvio, ni mucho menos, que la causa determinante de una crisis sea por sí un mal. Ya Burckhardt expresó claramente la función de «creadora de orden histórico» que tiene la crisis. Segunda: en todo caso caso, mala o buena, la ruta que a Mann parece concluir en precipicio es inevitablemente, casi por definición, la de nuestra cultura. Y el móvil que por ella corre somos nosotros mismos, con el testigo que nos entregaron tres siglos de razón y un siglo de historiadores. La primera observación abre un tema de filosofía de la Historia que no es dable tratar aquí. La segunda da lugar a consideraciones de morfología histórica igualmente ajenas al objeto de este artículo. La acotación de ambas en estas sólo quiere indicar que la beligerancia que concedemos a la tesis de Mann no constituye una adhesión a la misma. Pero su crítica escapa a toda consideración literaria, incluso en el más amplio sentido del término4.
Va a ser, en cambio, objeto último de nuestra consideración alto literariamente común a los tres libros, algo que matiza decisivamente sus tesis.
***
Cada una de las culturas conocidas ha tenido sus crisis de desarrollo y su gran crisis final, unas y otra «auténticas» en el sentido de Burckhardt, es decir, comportando cambios de «orden» o estructura. ¿Qué huellas literarias han dejado esas crisis? Como tales crisis, ninguna. Hay, sí, documentos literarios que expresan el arrebatado afán de los representantes de las motivaciones y creencias que nacen en cada caso y otros escritos que nos transmiten el odio y la condenación que los sostenedores del mundo viejo sienten y dictan contra «lo nuevo»: hay Arístides que apologizan y Claudianos que escriben diatribas. En cambio, no se ha dado nunca, hasta hoy, el libro escrito en frío sobre una crisis in fieri por hombres pertenecientes al propio mundo amenazado. La objetividad ejemplar se ha dado, sin duda, otras veces, por los mismos contemporáneos de un hecho histórico: pero siempre se trata de hechos históricos no-críticos. Los dos casos más notables son, según entiendo, el estudio de la Guerra del Peloponeso por Tucídides (pero la Guerra del Peloponeso no fue una crisis «auténtica» en el sentido de Burckhardt) y el escrito de Kant Was ist Aufklärung? (¿Qué es Ilustración?)
En rigor, apologías y diatribas –utilizando estos términos como categorías literarias comprensivas de los dos tipos de literatura propios de los períodos críticos– no son escritos sobre la crisis. Ni siquiera poseen conciencia de ese peculiar modo de ser del ser histórico llamado crisis. Las apologías son libros escritos sin más consciencia que la de la bondad absoluta y carácter definitivo del mundo propuesto por ellas. Las diatribas no ofrecen más trasfondo mental que la creencia en la maldad intrínseca del orden nuevo y en el carácter «natural» definitivo, del orden viejo. Para cada apologista, su coyuntura es única y será única por los siglos de los siglos. Para cada diatriba, esa misma coyuntura histórica es una de tantas incidencias que salpican la vida perdurable de la verdad y lo natural. De aquí que el apologista no se sienta dentro del mundo frente al que se defiende. En cuanto al autor de diatribas, pudiera creerse que tiene plena conciencia de su pertenencia a un mundo. De hecho, no cabe duda, está en su mundo. Pero ese mundo es para él algo natural, sentido como necesario y permanente, aunque con la modificación y hasta falsificación del sentimiento de «naturalidad» que supone toda postulación polémica de la misma.
Algo radicalmente nuevo hay en los libros de nuestro tiempo que se refieren a la crisis. Utopías, novelas, fabulaciones y ensayos filosóficos referentes al tema tienen hoy una dimensión nueva en la historia de la literatura. Esa nueva dimensión es un plano tácito, previo a todos los que el artista establezca para la ejecución de su obra. Es el plano de la consciencia de crisis en sentido estricto, es decir, la consciencia no ya de una situación catastrófica considerada única y definitiva, sino de una circunstancia que, repetida otras veces esquemáticamente durante la vida de una cultura, se deja recoger en el fondo de los hechos, como poso de un agua aurífera, en la forma de categoría metódica, de forma de experiencia.
A diferencia del apologista y del autor de diatribas, Mann (por ejemplo) estudia una situación crítica desde el mundo en crisis (lo que no puede hacer el autor de diatribas) y sin aferrarse a él (lo que resulta imposible al apologista). Decíamos antes que la obra de Mann está realizada en tres planos. Añadamos ahora este cuarto plano de la consciencia de crisis5 y yéndonos de nuevo a los más dudosos límites de lo literario, veamos, para terminar, cuál es la significación de esa cuarta dimensión de Doktor Faustus, a qué posibilidades nos refiere.
***
Como observa Toynbee «de todos los ámbitos y rincones del mundo occidental se oye preguntar a las gentes llenas de pánico: ¿está nuestra civilización condenada?, ¿estamos impelidos a declinar y perecer del mismo modo que otras civilizaciones han decaído en los últimos milenios?». De creer al hombre de la calle y a mucho hombre de ciencia, la Humanidad no ha estado nunca tan seriamente amenazada como en nuestros días. La difusión de los conocimientos historiográficos y la influencia de Spengler han dado lugar a un modo de ver muy biológico en historia. Y en realidad es fácil mostrar (y es mostrar una verdad) que el hombre ha sido siempre más o menos juguete de un flujo histórico que tiene notables coincidencias con el desarrollo de una vida cualquiera, un cambiar, por lo demás, que sí pueden haber provocado otros hombres, avasalla al que lo sufre como sin fuera una fuerza natural y fatal. Este modo popular de ver, no falso en lo esencial, peor muy limitado, llega fácilmente a la conclusión de que, esta vez como todas, tocará al hombre ser un impotente juguete, por lo que hace a la resolución esencial de la crisis. En cuanto a lo accesorio, suele especificarse incluso el tipo de juguete que estamos llamados a ser: muñecos del Pim pam pum.
La literatura apocalíptica, tanto la limpia –Mann, Orwell– como la partidista, parece confirmar esa visión primaria. Pero, en realidad, esa literatura es el mayor escollo que debe salvar todo reaccionario que quiera presentar a la cultura europea como incapaz de superar su crisis. Hemos descrito a la literatura apocalíptica de nuestros días como distinta de la apología y diatriba tradicionales. Distinta por basada no en la idea de lucha catastrófica definitiva y última, librada fuera del flujo histórico, sino en el concepto de crisis, cambio interno, transformación de orden o estructura. Pues bien, el hombre no conoce procedimiento alguno para dominar a una realidad que no sea el de partir de una conciencia y noción de la misma. Nuestra literatura de crisis, si es –como creemos– única hasta ahora en nuestra historia, es la prueba de que también por vez primera domina el hombre mentalmente al flujo que le arrastra. Sin duda sólo mentalmente, tal como Bohr y Rutherford dominaron el átomo. Pero con sólo eso, aunque no se consiguiera en este caso ninguna de las posibilidades que abre la consciencia de una cosa (ni siquiera la posibilidad de continuidad mental a través del cambio), a pesar de todo, nuestra crisis sería la menos brutal de la historia. Aunque no consigamos dejar de ser arrastrados por la historia –y todavía no está escrita en granito esa imposibilidad– al menos ella, la historia, ha dejado de engañarnos.
Sea eso dicho frente a los «filisteos de toda las lenguas y de todas las observancias (que) se inclinan ficticiamente compungidos sobre el cadáver de esa cultura que ellos no han engendrado ni nutrido».
Notas
1 Que Schönberg componga limitándose a desarrollar las posibilidades sonoras de una gama o acorte inicial no quiere, sin embargo, decir que su música deba ser seguida sin intervención de más órgano cerebral que el nervio acústico. Una obra de Schönberg sigue, naturalmente, representando algo. Pero ese algo es sólo el pretexto de la composición: hay que oírlo como puro pretexto para el drama auténtico, que es el jugado por los elementos sonoros. Brevemente dicho: si sigue siendo –como todo arte– representación, la música de Schönberg elimina en cambio los problemas para-estéticos de la expresión.
2 Se entiende, no toda filosofía que de hecho se dé en el siglo, sino la que es característicamente suya.
3 Samuel, 15, 2-3.
4 Para la música o la arquitectura o la escultura es relativamente fácil establecer límites, si no definidores esencialmente válidos al menos para precisar la temática de toda discusión sobre aquellas artes –o de toda crítica de una obra concreta–. Eso es imposible en literatura, a no ser que se parta de una definición doctrinaria y postulante de lo que debe ser literatura. Cierto que puede el crítico referirse a valores puramente literarios. Pero –salvo en el hipotético caso de una literatura automatista que lo fuera absolutamente– es pueril pretender que un escrito pueda ser agotado por esa vía pura. Y ello, probablemente, porque no hay manera de dictar un decreto reservado exclusivamente para el literato la materia de su arte: la palabra. Por todo lo cual puede considerarse crítica literaria a toda aquella que, de un modo u otro, trabaja sobre lo que esta escrito en un libro. Además, infunde mucha modestia esto de dejarse definir una cosa por la celulosa y la tinta.
5 Quiero insistir en que lo importante no es al vivencia bruta de una situación crítica, vivencia sin relevancia mental que no es distinguible de la noción de catástrofe. Lo importante es que Mann, como Huxley, como todos, domina, lo sepa o no, su material con el concepto de crisis, uno de los más jóvenes de nuestra cultura. Sólo porque poseen ese concepto pueden hablar de cambio histórico como de algo natural, cuando lo natural para una conciencia sin el concepto de crisis es la permanencia del orden dado.
6. Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía
Se publicó en Laye, 22, 1953 (incluida en Papeles de filosofía, ob. cit., pp. 7-12). Como en el caso del artículo firmado como «Horacio», otro ejemplo destacado de la viva arista irónica del joven Sacristán.
Es sabido que durante muchos siglos la humanidad ha padecido una peculiar ofuscación, de nefastas consecuencias para la Verdad. Bajo el influjo, primero, de pensadores extraños a nuestra sensibilidad1 y luego por el deletéreo efecto de las producciones de filósofos nacionales –nacionales, ¡ay!, apenas por nacimiento y alguna otra pequeña circunstancia de irrelevancia pareja– la ciencia española, después de sus gloriosos éxitos, tan puntualmente consignados por el ilustre patricio don Marcelino Menéndez y Pelayo, parecía haber perdido todos sus arrestos, esterilizada por el absurdo bizantinismo de la supuesta distinción real entre ciencia e higiene (o, si se desea mayor precisión –que no creo necesaria, dados los fines de divulgación que se propone la presente nota– entre ciencia de la higiene e higiene de la ciencia).
El problema es complejo. O, mejor dicho, lo es el pseudoproblema; pues es del dominio común que los auténticos problemas son, a Dios gracias, sencillísimos y se resuelven en un santiamén, que no cupo ni pudo caber en la munificencia de Dios Nuestro Señor darnos razón desproporcionada a su objeto, feliz circunstancia que (digamos lo que digamos para atraer al errado) será siempre la base más firme de toda sana e higiénica teoría del conocimiento. Pero como quiera que los obradores de las tinieblas se complacen en enredar lo simple y oscurecer lo claro –siguiendo con ello el ejemplo de aquel gran maestro suyo, otrora luminoso, hogaño tenebroso–, no podemos eximirnos de desmembrar al monstruo, para que a la vista de todos quede cómo uno de sus groseros miembros es ente ficticio, y ente de ficción el conjunto tan monstruoso, sí, como la Hydra, mas tan «real» como ella, es el pseudoproblema de la distinción real entre ciencia e higiene.
II. Antecedentes históricos y planteamiento práctico del problema
Acaso nos hayamos excedido al declarar más arriba que la humanidad, «durante muchos siglos», ha sucumbido. a la falacia de la distinción real criticada. ¿Pues qué? ¿Acaso son muchos los siglos transcurridos desde el Remurimiento? Hasta los nefastos años que vieron la sublevación suicida del hombre europeo contra todo lo que le supera, hasta la primera gran apostasía colectiva de la humanidad, un sólido criterio unificador impidió distinciones tan ridículas. Hubo, sí, distinción de razón entre ciencia e higiene –y en esto no es posible negar la parte de verdad sana que hay en la tesis moderna–2, pero no real3. Mas la distinción de razón es inofensiva: ella no impidió solucionar fácilmente los casos Sócrates, Boecio, Bruno, Galileo… Pero medite el lector y atérrese: ¿Cómo solucionar cualquiera de esos casos si se admite que hay distinción real entre la falsedad y lo perjudicial, en una palabra, entre ciencia e higiene?
III. La postración de la filosofía en la Edad Moderna, fruto de la distinción real entre ciencia e higiene
Con la introducción de la distinción real entre ciencia e higiene por el Remurimiento, la filosofía degenera: se hace «moderna». El fenómeno entra en fase de apogeo con la Revolución Gabacha y sus auras disgregadoras. A poco que se contemple, en efecto, la filosofía revolucionaria, se tropieza con los filósofos menos higiénicos de la Historia. Sábese de Kant que usaba peluca, costumbre harto reprobable por lo que hace referencia a la higiene capilar; que sostenía sus calzas con largos tirantes, lo que debió ser la causa de su aspecto enclenque y escuchimizado, por la opresión de las clavículas sobre la caja torácica; sabemos, por último, que este excéntrico prusiano levantábase muy de madrugada y, sin lavarse ni cosa parecida, asía el extremo de un cordel que, a ciegas, a trompicones, medio dormido (¡así salió la Crítica de la Razón Pura, o –impura, como debería decirse, y aun pecaminosa!) le conducía hasta su mesa de trabajo.
Después de Kant –cuya fealdad y caquexia no dejaron de influir en el estragado gusto del hombre moderno–, la filosofía se precipita en las mayores aberraciones hasta hundirse, con Nietzsche, en el llamado vitalismo, o, como debe decirse con más exactitud, en el sifilitismo y la locura.
Nietzsche, en efecto, padecía aquella terrible enfermedad. Víctima de ella llega a la adhesión explícita al mal: «Detrás del pensamiento está el demonio», reconoció. Y siguió pensando. Con esto está dicho todo sobre hombre tan «pensador».
¿Qué esperanzas puede alimentar la filosofía, la ciencia en general, lanzada por la tremenda pendiente que conduce de la peluca a la sífilis, del madrugón antihigiénico, por excesivo, al demonio y a la locura? Ninguna. Salvo que, abandonando la nefasta tesis de la distinción real entre ciencia e higiene, volvamos a la ponderada doctrina tradicional de la mera distinción de razón entre ambas.
IV. Vuelta a la mera distinción de razón entre higiene y ciencia en la filosofía contemporánea.
Hay en los movimientos científicos modernos un significativo e incipiente retorno a la tesis tradicional. Piénsese en Pasteur, iniciador de la teoría de la antisepsia, o en cualquier químico moderno, que no se pone al trabajo sin calzar guantes especiales o, cuando menos, lavarse las manos.
Pero el auténtico y definitivo planteamiento filosófico del tema corresponde a los jóvenes filósofos españoles. Cierto que en nuestro país la viciosa distinción real entre ciencia e higiene no tuvo nunca gran fuerza, salvo en las descarriadas mentes de algunos afrancesados y –sobre todo– germanizados. Extranjerizados, en suma.
El camino ha sido acertadamente abierto por las personas constituidas en autoridad. Pero hemos de reconocer que los filósofos patrios han respondido con creces al alto llamamiento, elaborando abundantes teorías críticas que aplican la indistinción real entre ciencia e higiene con una precisión y un rigor muy de admirar, si se tiene en cuenta el estado de postración de la ciencia filosófica desde el Remurimiento, Kant y la Revolución Gabacha. Expondremos brevemente, para terminar, y a modo de ejemplo, dos de las teorías excogitadas por nuestros jóvenes valores filosóficos.
V. Teoría de la disolvencia filosófica4
Si bien el de disolvencia –o disolución– es un concepto de origen químico, tiene importantes aplicaciones en higiene, es decir: en Filosofía. Todos conocemos los perniciosos efectos de los disolventes ácidos sobre el esmalte dental, por ejemplo.
Pues bien, las doctrinas filosóficas –expone la teoría que comentamos– deben ser juzgadas por su perjudicial efecto disolutivo del cuerpo social.
Es obvio que esta teoría refuta decisivamente la disolvente «filosofía» del culto periodista –al que algunos, contra toda evidencia y buena fe, llaman filósofo–, el elegante articulista, digo, José Ortega, cuya vis dissolutiva no puede ser puesta en duda por poco que se hayan estudiado las tapas de sus libros, y aun con esto sobra. 5
Sin embargo, esta teoría presenta un grave inconveniente: no es refutadora del marxismo. Pues justo es reconocer que la filosofía marxista es tan enemiga como nosotros de toda disolución filosófica, así sólidamente afincada ella en el error como nosotros en la verdad.
Pero acaso la más sensacional de todas las teorías criticas fundadas en la distinción meramente de razón entre higiene y ciencia sea la
VI. Teoría de la legaña filosófica
Parte esta teoría de una distinción máximamente oportuna, incomprensiblemente ignorada hasta hoy: la distinción entre a) Filosofías legañosas, y b) Filosofía no legañosa.
La teoría que comentarnos explica definitivamente el problema ya entrevisto por el sudoroso Descartes (sábese de él que escribió largo tiempo dentro de una estufa, sin tenerse noticia de baño posterior). ¿Cómo pueden darse discrepancias entre los hombres sanos, si todos estamos dotados de la misma razón natural?
Platón –cuya vida, contra lo que se cree, dejó mucho que desear– husmeó también la cuestión, al reconocer que ciertos hombres no son capaces de ver el Bien, con todo y ser éste el más luminoso.
Edmundo Husserl –cuyos desmesurados mostachos tantos peligros de suciedad encerraban que contribuyeron muy mucho a llevarle prontamente a la fosa–, a pesar de ser maestro de vitandos discípulos, habló también de «ceguera para las ideas» (¡ciego él mismo!).
Mas nadie hasta ahora había explicado satisfactoriamente la causa de la desviación de la mirada filosófica. Pues bien, éste es el punto valientemente resuelto por la teoría que comentamos: la filosofía moderna y contemporánea es ciega casi siempre y algunas veces bizca a causa de que es legañosa.
Es innecesario exponer aquí por lo menudo la fecundidad de la teoría de la legaña filosófica. Baste advertir que explica perfectamente toda desviación antihigiénica que pueda sufrir la filosofía, apartándose de su norte supremo: la Higiénica Verdad.6
La promesa de revitalización de la filosofía por medio de la explicación a radice de sus errores y desviaciones nos permite terminar esta nota con las mayores esperanzas acerca del desarrollo futuro de la ciencia y de la humanidad en general.
Notas
1 Ya Catón mostró como la decadencia de la austera moral romana se debía a la influencia extranjera
2 No deben los bienpensantes excederse en su justa severidad para con los errados, pues quien erró en lo más pudo acertar en lo menos. Recordemos cómo Clemente de Alejandría supo entresacar de entre los nefandos errores de Heráclito –que afirmaba ser el fuego el principio de todas las cosas– el grano de verdad que contenían: «Aquello, escribe Clemente, aquello llama principio, a donde debía ir a parar.» (Al infierno, como es obvio.)
3 «Scientiam enim ab hygiene distingo, sed non realiter» (Abstrusio: «Catharticon, seu de enema libri VIII»; lib. IV, cap. III)
4 Véase cualquier periódico, pues la teoría ha trascendido ya a la culta Prensa de nuestra época.
5 Véase José ORTEGA Y GASSET: Tapas Completas, en cualquier escaparate.
6 Por lo demás, la teoría de la legaña filosófica es también refutadora del marxismo, el cual, si bien inclasificable entre las filosofías disolventes (sólido, por el contrario, como la más seria de las filosofías y enemigo a muerte de la vis disolutiva filosófica), es, en cambio, indubitablemente legañoso.
7. Reseña del Alfanhuí
«Una lectura de Alfanhuí de Rafael Sánchez Ferlosio» apareció en Laye, 24, 1954, el último número de la revista (fue incluido en Lecturas, pp. 65-86). En nuestra opinión, uno de los grandes textos de crítica literaria del autor. La editorial Destino, durante muchos años, reeditó la novela de Sánchez Ferlosio, acompañada del escrito de Sacristán.
El autor eligió una cita de Garcilaso de la Vega para la contraportada del último número de Laye: «Sufriendo aquello que decir no puedo».
I. Introducción al Alfanhuí
Una novela de aventuras puede ser analizada siguiendo un orden muy simple, el de la acción, y valorada de acuerdo con criterios que concurren en el juicio sin tener que mezclarse y matizarse forzosamente entre sí: apreciación del lenguaje, de la invención, del modo de componer, etc… Lo mismo puede ser dicho respecto de toda obra vertebrada por un solo motivo: el ensayo filosófico, el poema musical descriptivo, la comedia de enredo, son géneros cuyo estudio no exige dividir la atención. Puede ser conveniente dividirla, pero no es una cuestión esencial.
En cambio, hay obras que parecen erguirse, todavía impenetradas, cuando ya se ha obtenido el análisis de la invención, de la composición, del lenguaje. Un subsuelo se revela entonces que atrae como un enigma. Explorada también esa zona soterránea de la obra, pueden aparecer sucesivamente nuevas capas, cada vez más lejanas de la primeramente visible, pero a menudo enlazadas con ella por vetas y filones que atraviesan la obra en profundidad. Así una novela de aventuras puede revelarse sátira, y luego libro de humor, y luego además libro moralizador y además libro metafísico, y aún político y religioso; una vez descubiertos todos los estratos de su imponente tectónica, ya ni osamos llamar novela a ese libro, y decimos sencilla y reverentemente: El Quijote. De entre todas las posibles lecturas de El Quijote, entre todas las posibles lecturas de una obra con «estratos», como nuestra Tierra, y también como ella surcada de filones casi verticales, ¿hay una única lectura correcta? Los juristas llaman «interpretación auténtica» de una ley a la exposición de motivos que el propio legislador antepone a su texto dispositivo. No es frecuente la «exposición de motivos» literaria, y cuando existe es a menudo inútil: nadie puede sostener que la única lectura correcta de El Quijote es la que lo contempla como sátira; y sin embargo tal parece ser la «interpretación auténtica» del libro.
En resolución, todas y cada una de las lecturas diversas que pueden hacerse de una obra con «estratos» o capas distintas son lecturas correctas, siempre que no prescindan de ningún elemento importante del libro. Este no prescindir define y limita aquel poder leer libremente.
Es probable que la universalidad de las grandes obras se deba a su contenido estratificado. Muy poca gente está dispuesta a comulgar con la más soterrada significación señalada por los críticos a una obra tan polivalente como La Tempestad, de Shakespeare; tampoco muchas personas muestran deseos de rebuscar ocultos sentimientos entre las blancas brumas del Persiles. Pero tales lectores, acaso imposibilitados de acudir a la literatura, sino como a descanso de pocas horas semanales, pueden gustar otro «estrato» de esas obras, por ejemplo, la lírica difuminación de la realidad cotidiana en las fantásticas aventuras de Próspero, Fernando y Miranda, de Segismunda y Persiles.
Cuando se habla de los «temas universales» de las grandes obras, ¿no se aludirá también a esa estructura de ellas, polivalente, susceptible de varias distintas contemplaciones, todas correctas al fin y al cabo? Un «tema» es «universal» en literatura no sólo porque haya sido observado en muchas partes con diversas peculiaridades de las que luego se obtiene el núcleo común: esa es la triste universalidad del lógico que, en lo artístico, apenas puede fundar pálidas descripciones atentas sólo a rasgos poco interesantes por vulgares. El «tema universal» se obtiene en arte calando en lo individual, en lo individualísimo –el hombre– y construyendo después la historia de esa excursión vertical, encubierta en una anécdota o en una materia. Luego los otros individuos –los contempladores de la obra– repiten la operación, y llegan en su descenso hasta donde sus fuerzas lo permiten. Unos ven más capas y otros menos; unos leen de un modo, otros de otro; pero la obra interesa a todos: es «universal». Tal es la gran diferencia entre el Quijote y una novela de aventuras sin complejidad temática.
Analizar una obra de «estratos» es distinguir sus capas. Valorar la obra, releerla ordenadamente, supone, además, determinar una jerarquía entre esas capas. Esas operaciones no deben ejecutarse con un rigorismo geométrico: hay siempre, a través de las capas literarias de significación, filones que corren en profundidad un dorado ligamen casi inefable: persistencia de unas mismas imágenes en distintas capas, alusión o inclusión de unas capas en otras, etc… Por tanto, sólo con el pulso del «buen carnicero», que despedaza las reses siguiendo sus articulaciones, puede ejecutarse la primera de aquellas tarea con ciertas garantías. En cuanto a la interpretación del valor relativo de las capas, suele decirse que es cuestión de gusto y cuestión histórica, o de generaciones. Lo que sea sonará, pues ahora mismo es necesario hacer una tal interpretación a propósito del Alfanhuí de Rafael Sánchez Ferlosio, que es un libro rico en «estratos» y «filones», susceptible de lecturas distintas. Obra, por tanto, «universal» –en la significación arriba dicha–, aunque sea, a la vez, castellana en un sentido peculiarísimo y exacerbado (poco «universal» por tanto, en sentido geográfico), y extremadamente esteticista, incluso preciosista (por tanto, poco «universal» en cuanto a la «humanidad» de su contenido).
El castellanismo del Alfanhuí puede hacerse visible en un breve resumen de su anécdota, con tal que la brevedad sea compensada con un poco de intención: Alfanhuí nació en Alcalá de Henares, aunque quizá pueda discutirse su cuna, pues sólo existe el testimonio de una sirvienta de su abuela. «Se escapó de su cuarto» para su primera salida, acompañado de un rarísimo escudero: un gallo de veleta. Volvió a su casa después de una primera aventura, porque su preparación no era suficiente y había decidido armarse disecador, cosa que consiguió en Guadalajara. Pues el oficio de disecador versa sobre los colores y sobre el arte de fingir vida, y de esa índole son las aventuras del niño alcalaíno.
Luego hablaremos más de esas aventuras. Ahora importa decir que sería torpe y falsa la alusión a un solo clásico para buscar las raíces del castellanismo del Alfanhuí: ni la alusión al Quijote ni la alusión al Lazarillo ni ninguna otra están justificadas por sí solas cuando se habla del Alfanhuí. Sólo alguna constelación más o menos nebulosa, que preside las andanzas de todos esos grandes personajes castellanos, gobierna también la vida de Alfanhuí, según una astrología que señala en el cielo emociones históricas junto a las estéticas. –También todos los paisajes y todos los caminos y todas las localizaciones geográficas del Alfanhuí son castellanas, y siguen siéndolo en medio de las más complejas y sorprendentes elaboraciones imaginativas, porque éstas son, como la institución de lo bueyes viejos de Moraleja, «gentileza de pueblo viejo». (Cap. VI de la Tercera Parte.)
Pero las aventuras del niño que hizo su primera salida al campo de Alcalá y que se armó disecador en Guadalajara1 son, como las que ocurrieron en el Campo de Montiel, superlativamente multívocas. Son, ante todo, aventuras de la sensibilidad, especialmente de los ojos: en su primera salida, Alfanhuí, ayudado por el gallo de veleta, conquistó en el horizonte el color rojo sangre del crepúsculo, y consiguió guardarlo en ollas de cobre por el bello procedimiento que sabrá quien leyere el libro. –El castellanismo del Alfanhuí no es pues obstáculo para su carácter universal: en lo literario, entronca con uno de los libros más universales de la literatura europea; en cuanto al contenido, sus aventuras castellanas versan sobre un tema profunda y constitutivamente humano: la sensibilidad.
Al mismo tiempo se deshace ahora la segunda posible objeción a la universalidad del Alfanhuí: siendo la sensibilidad el principal tesoro del libro, la extraordinaria preocupación formal, el cuidado detalladísimo de la belleza externa, el preciosismo incluso, es el modo obligado de elaboración de un tesoro de tal naturaleza.
II. Los tesoros del Alfanhuí
En el capítulo III de la tercera parte del Alfanhuí, Heraclio, el Gigante del Bosque Rojo, dice lo siguiente: «Nadie sabía lo que aquello significaba. Pero era un verdadero tesoro, porque no se podía vender.» Esto puede ser dicho del Alfanhuí. Vender, que es casi trocar, puede ser ahora para nosotros trocar en conceptos. El Alfanhuí no sería un tesoro si pudiéramos apurarlo del todo cambiándolo por conceptos, comprándolo con ideas. El intento de comprar el tesoro con ideas contantes y sonantes, claras y distintas, sin misterio, está pues condenado a fracasar si es muy ambicioso. Pero si se sabe impotente para los grandes negocios y toma precauciones para ganar sin riesgo alguna cosa, puede hacer discreto camino. Una buena precaución es la de hacer, cuando menos, relación de los tesoros incomparables.
1. El mayor tesoro de Alfanhuí son sin duda sus ojos que, todavía muy niño, le permitieron contestar sencillamente a su maestro, un disecador extremadamente sabio:
«–¿Sabes de colores?
– Sí».
Grandes riquezas en colores componen el tesoro de Alfanhuí y del Alfanhuí. Tal como en la aventura de las ollas de cobre, tampoco aquí nos parece lícito citar por extenso: el tesoro no puede ser comprado ni vendido, pero sin duda es desleal que quien no es dueño lo regale; baste pues con decir que desde el «amarillor» de los lagartos en el capítulo I de la primera parte hasta el arco iris del último capítulo, no deja de enriquecerse y de enriquecernos el libro con esa gloria de los ojos que es el color. Pero, ¿de qué ojos se trata? Porque las páginas del Alfanhuí están impresas en honrada tinta negra. Se trata de unos ojos que el Alfanhuí despierta en nosotros casi hasta la plena percepción, pero que no son los de la sola carne; ojos tal vez colocados en la pura sensibilidad, ojos anteriores al dato de los sentidos. La técnica para conseguir ese despertar es el uso de un lenguaje escogido y muy bello. Su resultado es la construcción de un mundo sensible interno, imaginativo, que se sostiene por sí mismo. Así, por ejemplo, la procesión de colores en los crepúsculos de ese mundo no necesita ser explicada por causas meteorológicas ni físicas, sino que da razón de sí misma por sí misma;
«La luz aumentaba de nuevo y la niebla tomaba ya un color morado cárdeno, porque las vetas azules se habían fundido con lo demás.»
Porque las vetas azules se habían fundido con lo demás, y no por causas meteorológicas. Otro ejemplo de este mundo de causalidad cromática: en él la nieve, si no llega a cuajar completamente, es por razón de colores y no de temperatura:
«La montaña tiene la nieve a lunares, porque la tierra es muy negra y nunca llega la nieve a cuajar del todo.»
Algo más que causa es el color en el mundo de Alfanhuí: es quizás un ser de las cosas, pues por él las conocemos. ¡Si faltaran los colores!
«–¡Me muero, Alfanhuí!
……………………………………………….
«De nuevo calló el maestro y sólo se oía el llanto desolado de Alfanhuí.
«– Me voy al reino de lo blanco, donde se juntan los colores de todas las cosas, Alfanhuí.»
Pero si en el tesoro de Alfanhuí figuran ante todo los colores, casi tan importantes como ellos son las percepciones asombrosamente reveladoras de las cosas. Ello es natural, porque el color es a veces sólo un elemento de la percepción, cuando no es él mismo la cosa. Pues bien, no hay cosita pequeña que escape a Alfanhuí y por consiguiente él llega a saber las causas de todas las pequeñeces:
[a unos lagartos muertos] «la cola se les dobló hacía el Mediodía, porque esa parte se había encogido al sol más que la del Septentrión, adonde no va nunca. Y así vinieron a quedar los lagartos con la postura de los alacranes, todos hacia una misma parte, y ya, como habían perdido los colores y la tersura de la piel, no pasaban vergüenza». (Subrayado nuestro de palabras pertenecientes a la lógica sensible del Alfanhuí.)
Todas las cosas, pues, no sólo los colores, son vistas de nuevo por Alfanhuí, rica, detalladamente; y esto integra también su tesoro. Y no sólo las cosas, sino también los hechos y los actos –en definitiva: todo– revelan un nuevo y misterioso ser ante la mirada de Alfanhuí. Ese nuevo ser, porque es tesoro, no puede ser comprado con conceptos. A veces consiste en un saber preciso sobre las cosas:
«Alfanhuí sabía que la plata y el oro eran dos cosas casadas, como las naranjas y los limones…» (En este saber se funda la aventura de la culebra,que el lector encontrará en el capítulo VI de la primera parte.)
Otras veces, se trata de un prudente conocimiento de los lazos que unen a los hechos entre sí:
«Porque las mismas cosas tienen, en distintos días, distintos modos de acontecer y lo que ocurrió bajo la lluvia, sólo bajo la lluvia puede ser contado y recordado.»
Cuando estos tesoros de Alfanhuí consisten en la percepción y descubrimiento de algo cotidiano y social, tan aparentemente anodino como lo que se llama el «servicio doméstico», se aprecia todavía más la ley altísima de las monedas que forman el tal tesoro:
«En la casa vivía también una criada, oscuramente vestida y que no tenía nombre porque era sordomuda. Se movía sobre una tabla de madera y estaba disecada, pero sonreía de vez en cuando.
……………………………………………….
El gato se lanzaba a grandes saltos contra las paredes y hacía chispas amarillas al rozar sus uñas con las piedras. El maestro hizo señas a la criada para que cogiera al gato… Todos se volvieron a la cama, y la criada se acostó sin soltar al gato, que se estuvo debatiendo toda la noche. A la mañana siguiente la criada estaba toda destrozada. Tenía la piel de los brazos, del pecho y del cuello arañada y hecha jirones y se le salía el relleno…
…y curaron a la criada…
…………………………………………………………………………………………………………………..
Así fue la criada de dolencia en dolencia, hasta que un día murió. Alfanhuí y su maestro la enterraron en el jardín con una lápida grabada en vinagre que decía:
ABNEGADA Y SILENCIOSA.»
La extensa cita permite abreviar el comentario; acaso baste una sola observación: el autor del Alfanhuí puede construir un tema opaco (y con ribetes morales y sociales), con intensa verdad –cosa que no puede hacer el poeta relamido y conservador–; y lo hace, al propio tiempo, con extraordinaria pureza artística –cosa que no logra casi nunca el llamado «poeta social», o «poeta comunicativo», o también «poeta engagé». Con todo su preciosismo literario, las páginas recién citadas son más eficaces, incluso moralmente, que cien poemas interminables sobre los parias y el hambre.
2. Como todo el mundo sabe, la naturalidad es algo de difícil conquista, a lo cual se llega tras muchos años de búsqueda retorcida. La «espontaneidad» cotidiana es lo más antinatural que existe, pues es el mero resultado automático de las influencias sociales. Sólo el muy rebuscado puede llegar a ser natural, cuando después de mucha rebusca haya llegado a construirse su naturaleza, su naturalidad.
Lo mismo puede decirse de la sensibilidad. La sensibilidad «espontánea» de todos los días ve siete colores (si llega a verlos), más el blanco y el negro; distingue unos cuantos sonidos y aprecia unas cuantas bellezas (si de verdad las aprecia). Pero esos colores, sonidos y bellezas tan «naturalmente» gustados resultan ser asombrosamente iguales, uniformes, en los individuos de una sociedad, y asombrosamente dispares, aunque también uniformes, en los de otro grupo social. La sensibilidad «natural» cotidiana es tan rutinaria y poco natural como la «naturalidad» del hombre ingenuo. A través de la sensibilidad «natural» ingenua no ven los ojos de un hombre, sino los órganos monstruosos de la Gran Bestia platónica: la masa, que no es ni tú, ni él, ni yo, aunque todos formemos parte de ella.
Una sensibilidad descubridora tiene que ser tan laboriosamente lograda como la personalidad del hombre sutil que, en su vejez, llega por fin a ser natural. Por eso el título completo del Alfanhuí es: Industrias y andanzas de Alfanhuí.
Las cosas se descubren por el «industrioso pensamiento», como se dice en varios lugares del Alfanhuí, y se estudian mediante «industrias», cuyos ejemplos más notables son las que se hicieron en el castaño del jardín de Guadalajara, narradas en los capítulos XI y XII de la primera parte.
El «industrioso pensamiento» es coextensivo con la fuerza vital, y se pierde cuando una enfermedad o una grave tristeza empiezan a convertir al hombre en cosa, en pasividad. Otra vez en casa, el niño alcalaíno estaba triste por la muerte de su maestro. También en Alcalá había cosas que ver,
«Pero Alfanhuí había echado un velo sobre sus ojos y había embotado el filo de su mirada y veía como un tonto todas estas cosas, como si ninguna industria quisiera ya venírsele a la mente.»
¿De verdad veía Alfanhuí cuando ninguna industria acudía a su mente? En la misma página nos dice el autor: «…Alfanhuí seguía pensativo y ausente, lejos de todo industrioso pensamiento…» (subrayado nuestro.) Quien está ausente mal puede ver lo presente, verlo, al menos, como es debido; «lejos de todo industrioso pensamiento» puede leerse en el texto como una expresión adverbial y como una aposición a «pensativo y ausente». En uno y otro caso, con una y otra lectura, podemos ver que el artista expresa aquí una delicada verdad, que compraremos, en cuanto sea posible, con ideas secas. La moneda ruda con que compramos esa verdad dice así: el hombre no ve cosas sino en el mundo, es decir, en el sistema de todas las cosas que ve. Si algo no tiene sitio en el mundo, no es visto por las personas en general. Además, la perduración del mismo mundo, con sus pocas cosas visibles, hace que el ver de todos los días pueda ser, al cabo del tiempo, rutinario y «ausente», y que mire las cosas «como un tonto». Pero quien dispone de una sensibilidad penetrante puede lanzarse tras algo que no tiene sitio en el mundo tan simple que los padres enseñan sus hijos; y si su sensibilidad es, además de penetrante, industriosa, la persona sensible puede, luego de mucho trabajo, colocar aquello que descubrió en un mundo suyo y nuevo, en el que caben más cosas. Eso hizo Galileo en Pisa, y eso hace el Alfanhuí en el campo de Castilla; buscar el sitio de las cosas que descubre, construir el mundo de las cosas, que es también el de los hombres.
La conciencia de que las cosas del mundo de la sensibilidad –y de todo el mundo de los hombres– sólo pueden ser vistas con «industria», y por tanto quizá no son cosas en sentido absoluto, que se presentan por sí mismas (como puedan serlo para los dioses), sino ladrillos de la casa que habitamos; la conciencia de que el mundo de la sensibilidad y del arte –y todo el mundo del hombre– es forzosamente obra de albañilería, porque no disponemos de una naturaleza absoluta que se pueda revelar sin «industria»: esa conciencia es madre del Alfanhuí, madre remotísima y acaso desconocida por el propio artista.
Para los ojos del artista, por ejemplo, el color es resultado de laboriosa industria. Los colores del arte no son lo que en sí sean los rojos, violetas y naranjas del crepúsculo, sino lo que de ellos llegue a ser descubierto y colocado en el mundo u orden de los colores. Uno de los mayores tesoros del Alfanhuí es el castaño del jardín de Guadalajara. He aquí parte de la primera industria que se hizo en el castaño (capítulo XI de la primera parte), que tiene mucho que ver con la cuestión que hemos llamado de «los colores del arte», o del «industrioso pensamiento» como dice el Alfanhuí, o del carácter de albañilería que tiene el mundo del artista:
«Descubrieron que las raicillas que colgaban del techo [de una gruta situada bajo el castaño] eran venas que venían de las hojas y cada una de ellas iba a una hoja y subía el agua verde para darle color…
El maestro preparó varios líquidos de colores vegetales, hechos de pétalos de flores o con zumos de frutas, para que fueran colores sutiles e inocuos y que no tuvieran fuerza de fecundidad, ni fueran estériles o ajenos a principios de vida… (Subrayado nuestro.)
[Luego Alfanhuí separa las raicillas en seis manojos.]
Preparó Alfanhuí en la cueva una especie de andamio o tablado, como una repisa ancha, a media altura dela pared, alrededor dela cueva. Fue bajando una a una seis tinas de madera y las colocó sobre la repisa, como el maestro le había dicho. Luego sumergió en cada tina las puntas de cada manojo de raíces. Bajó luego a la cueva los seis cántaros de líquidos de colores y vertió uno en cada tina.
Alfanhuí subió a reunirse con su maestro y ambos se sentaron en el jardín mirando al castaño.Pasó un poco de tiempo y vieron cómo algunas de las hojas empezaban a teñirse de naranja, mientras las otras quedaban blancas todavía. Comprendieron que el zumo de naranja era el más fluido de los tintes, y por eso se revelaba primero. Más tarde subió a las hojas el zumo de violeta. Ya había dos colores. Luego fueron subiendo uno a uno el azul, el rojo, el amarillo y el negro. A las dos horas, todas las hojas estaban teñidas y el castaño era como un maravilloso arlequín vegetal. Alfanhuí y su maestro hicieron fiesta aquel día y festonearon la casa con ramos y guirnaldas de colores.»
Los colores del arte son «sutiles e inocuos» y no tienen «fuerza de fecundidad», pero no son «estériles o ajenos a principios de vida». Más adelante, al dar razón del Alfanhuí, será necesario considerar con detalle este punto. Pero ya ahora conviene adelantar algún extremo: el primer miembro de la caracterización de los colores del arte –el no tener «fuerza de fecundidad»– contradice una aspiración desorbitada del alma ingenua, la aspiración que se traduce, por ejemplo, en la leyenda de las uvas de Apeles o en la de la mosca de Murillo. Pero, como se ha dicho, los gorriones helénicos tenían que estar terriblemente hambrientos para acudir a picar las uvas pintadas por Apeles, que no olían, ni tenían volumen, ni encerraban el palpitar de un líquido orgánico. Y el maestro de Murillo debía padecer una miopía lamentable en un pintor si de verdad creyó natural la mosca que la leyenda atribuye al pincel del discípulo. Las cosas poseen características suyas –«fecundidad», dice el artista del Alfanhuí– que son inasimilables por el arte, y cuya asimilación, además, sería la destrucción del arte. Si el ideal del arte fuera su naturalización –realista (como en el arte «pompier»), o más realista (como en gran parte de los «ismos»)– el ideal del arte sería el de disolverse. Si la uva pintada debiera valorarse desde la uva real o desde la meta-uva sobrerrealista, habría que prohibir que se pintaran más bodegones, para evitarnos la desagradable sorpresa de comer, el día que tal arte llegara a su perfección, uvas que supieran a tela, arcilla, aceite y acaso aguarrás.
Pero lo decisivo es que el resto «fecundo» de la naturaleza no podrá ser conquistado por el arte.
El segundo punto, a saber, que los colores del arte no son «estériles o ajenos a principios de vida» es cosa sobre la que el Alfanhuí nos ilustrará más adelante. Por el momento podemos pasar a decir que el tesoro del Alfanhuí contiene todavía una partida relacionada con esto: el retrato de algo que es artificial –como el arte– pero que, además, es totalmente «ajeno a principios de vida», a diferencia del arte. Ese algo es la vida falsa de las mentiras ciudadanas rutinarias, las cuales no son «mentiras verdaderas» (como dice el autor en la dedicatoria de su libro), sino mentiras que podríamos llamar «mentiras mentirosas». Ese algo no es naturaleza, ni es tampoco un mundo nuevo conscientemente construido, como el del arte. Ese mundo es Don Zana, el muñeco de madera, marioneta que ha bailado en todos los tablados cosmopolitas y vive ahora en Madrid, cuando Alfanhuí llega a la capital de la Mancha.
La ciudad, vista desde su campo y bajo su cielo, es todavía naturaleza:
La ciudad era morada. Huía en un fondo de humo gris. Tendida en el suelo contra un cielo bajo, era una inmensa piel con el lomo erizado de escamas cúbicas, de rojas, cuadradas lentejuelas de cristal que vibraban espejando el poniente, como láminas finísimas de cobre batido. Yacía y respiraba.» (Subrayado nuestro.)
Pero el gran animal capitalino, con su tamaño, aparta de la naturaleza a los microbios que pululan en su seno. El, el gran animal, está en la naturaleza, pero sus habitantes no. ¿Estarán ya en el arte? Tampoco, porque el gran animal yacente es tan grande que los microbios confunden sus intestinos con ríos, sus granos con montes, su agitación interna con el pulso general de la naturaleza. Dentro de la «ciudad» se vive fuera de la naturaleza y fuera del arte, en algo que un tiempo –en el tiempo de los grandes fundadores que veneraban en cada ciudad griega– fue artificial, pero que hoy se cree natural. Y así resulta natural Don Zana el marioneta, «hombre» de madera que presidía el ambiente de la ciudad «mientras todos chillaban y se movían en una vida vulgar y maciza, llena de chismes y de carcajadas».
Alfanhuí se rió suavemente de los bomberos y del heroísmo ciudadano, y se compadeció de la señorita Flora y del osito de trapo, muñecos destrozados por la vida en la ciudad; pero a don Zana, el muñeco malvado que imponía tiránicamente su falsa vida de madera, lo mató una noche por las calles de Madrid.
Luego salió de la ciudad por arriba –de terraza en terraza– porque le asfixiaba la calle, y ganó la Sierra.
3. El Capítulo VII de la Primera Parte
Es probable que mientras salía de Madrid por las alturas Alfanhuí recordara una de sus aventuras más terribles, narrada en el capítulo cuya cita encabeza este párrafo, el cual capítulo trata «De un viento que entró una noche en el cuarto de Alfanhuí y las visiones que éste tuvo». La aventura puede resumirse así: el cuarto de Alfanhuí en casa de su maestro, en Guadalajara, tenía pájaros disecados, obra del arte, industria, con sus colores bien ordenados… Pero las palabras del autor son aquí de nuevo insustituibles. Sólo podemos intentar que la obligada cita no dilapide demasiado tesoro. Todos los subrayados son nuestros:
«Una noche de lluvia descendió sobre el jardín un viento remoto. Alfanhuí tenía la ventana abierta y el viento se puso a agitar la llama de su lámpara. Se estremecieron, en las paredes, las sombras de los pájaros. Se movieron primero, indecisa y vagamente, como en un despertar inesperado. Alfanhuí vio desde su cama el agitarse de aquellas sombras en las paredes y el techo, que se quebraban en las esquinas y se cruzaban las una con las otras. Le pareció que su cuarto se agrandaba y se agrandaba hasta hacerse un inmenso salón. Las sombras de los pájaros se agrandaban también y se multiplicaban al agitarse de la llama pequeña de su lámpara de aceite. El viento entraba cada vez más lleno por la ventana y traía música de ríos y de bosques olvidados.
………………………………………………
Rompióse la bruma del silencio y la soledad y despertaron visiones olvidadas al encontrarse la música del viento y de la lluvia con los muertos colores de los pájaros. Pareció abrirse, en medio de la rueda de pájaros, un redondel en el techo a donde retornaban todos los colores primitivos…
[Sigue una de las descripciones más hermosas del libro.]
Alfanhuí no hubiera sabido decir si en sus ojos había una tenebrosa soledad y en sus oídos un insondable silencio, porque aquella música y aquellos colores venían de la otra parte, de donde no viene nunca el conocimiento de las cosas; traspuesto el primer día, por detrás del último muro de la memoria, donde nace la otra memoria: la inmensa memoria de las cosas desconocidas.
[Apagada la lámpara por el viento] quedó en el aire el olor mortecino y oscuro del aceite requemado y todo se apagó. Había ahora un silencio ligero como para una voz clara y solitaria, para una canción de alborada o unos pasos de cazadores.»
Cuando Alfanhuí salió de la ciudad buscando la Sierra, decíamos, tal vez recordara esta aventura suya. Mucho tiempo, luego de ocurrida la aventura del viento remoto, había seguido siendo disecador, artista, constructor de estructuras de colores, había trabajado tranquila e industriosamente. Don Zana y la capital le habían hundido en un abismo de sola falsedad sin arte. Don Zana y la capital tenían que ser ahora contrapesados por la Sierra y sus vientos, alguno de ellos, quizá, «remoto». Por eso, tal vez, recordara Alfanhuí la aventura que decimos, cuando salía de Madrid hacia los pasos de la Sierra que también cruzara y describiera un día otro gran alcalaíno, Juan Ruiz.
Pero la aventura del viento remoto, ¿cómo encaja en el tesoro de Alfanhuí? ¿Cómo hay que leerla? Porque todos sus otros tesoros son orden y búsqueda, y perfección; y este tesoro del viento remoto es remolino y danza, y atisbo imperfecto.
III. Razón del Alfanhuí
Revisados los tesoros del Alfanhuí, llega la obligación de ordenarlos. Deletreado el libro, la de leerlo. Con esa obligación viene también el derecho de escoger la lectura. Dicen que ese derecho es otorgado por la individualidad del gusto, y también por el «espíritu de la época»; algunos precisan más y hablan de «espíritu de generación». Más justo es creer que ese derecho, como todos los derechos, es correlato de una obligación impuesta: la obligación de leer el Alfanhuí. Tendremos derecho a una lectura nuestra siempre que ésta sea capaz de cumplir la obligación de leer todo el libro. Nuestra ordenación del inventario del tesoro ajeno será correcta –a pesar de seguir siendo nuestra, no del propietario– si en ella figuran todas las partidas de aquél. Esa es la piedra de toque de la «libertad de lectura», fundamental, por otra parte, para la contemplación estética. La cuestión del espíritu de época y del «espíritu generacional» no es, sin duda, despreciable, pero es posterior a la cuestión de la obra y su lectura correcta. Un libro es ante todo un libro; luego, además, algunas otras cosas.
La «libertad de lectura» autoriza a leer desde cualquier plano, siempre que desde el plano elegido puedan leerse todos los elementos de la obra, expresa o tácitamente2.
1. La aventura del viento remoto es un torbellino extrañamente hincado en la vida de Alfanhuí. Intentemos leer esa aventura de Alfanhuí empezando por considerar que, aunque artista –oficial disecador–, Alfanhuí es ante todo un ser humano.
En la vida y en el hacer humanos puede a veces abrirse paso la oscura conciencia de la artificialidad de la propia vida y del propio hacer. Esa oscura conciencia, «viento remoto» cada vez más «lleno», «estremece» el mundo del hombre –obra suya– y parece hacerlo estallar, dispersarlo –«le pareció que su cuarto se agrandaba y se agrandaba»– pulverizarlo, para que en su lugar o tras él aparezca una realidad más «llena» que la del mundo del hombre, del artista.
La invasión del viento remoto es evocadora: plenísimas realidades parecen «retornar» después de haber sido «olvidadas». Platón –recuérdese que nos protege la libertad de lectura– llamaba a esto anámnesis, y le daba un valor metafísico real. Y es natural y muy vital que la anámnesis, la súbita iluminación (iluminación paradójicamente oscura: los rasgos de las nuevas cosas quedan inciertos), la oscura luz traída por el «viento remoto», tiente al hombre, y muy especialmente al artista, y le lance fuera de su mundo posible, a la búsqueda de los «colores primitivos». El autor del Alfanhuí ha llegado lejísimos en esa dirección: ha construido un «hombre natural». Es el mendigo del capítulo V de la primera parte:
«Era un mendigo robusto y alegre, y me contó que le germinaban las carnes de tanto andar por los caminos, de tanto caerle el sol y la lluvia y de no tener nunca casa. Me dijo que en el invierno le nacían musgos por todo el cuerpo y otras plantas de mucho abrigo, como en la cabeza, pero que cuando venía la primavera se le secaba aquel musgo y aquellas plantas se le caían, para que nacieran la hierba y las margaritas. Luego me explicó cómo era la flauta. Dijo que era al revés que las demás y que había que tocarla en medio de un gran estruendo, porque en lugar de ser, como en las otras, el silencio fondo y el sonido tonada, en ésta el ruido hacía de fondo y el silencio daba la melodía. La tocaba en medio de las grandes tormentas, entre truenos y aguaceros, y salían de ella notas de silencio, finas y ligeras, como hilos de niebla. Y nunca tenía miedo de nada.»
Hombre-natural es una contradicción, dice la seca idea con la cual hemos de intentar leer ese importante fragmento de Alfanhuí. Según nuestra lectura, el fragmento tiene una primera parte irónica (desde «Era…» hasta «…margaritas».), con la tenue y afectuosa ironía que es característica del libro; y una segunda parte que, por amor de las palabras, llamaremos «mayéutica», partera de la verdad sólo indicada en la ironía. La parte primera muestra irónicamente cómo el hombre no es un ser totalmente incluido en la naturaleza. Si lo fuera, viviría esos protectores procesos vegetales, de tan limpia fantasía, que se dan en el mendigo de la flauta silenciosa. La cual flauta silenciosa es la imagen de peso del trozo mayéutico, cuya significación es, en nuestra lectura, que lo que llamamos «belleza natural» no tiene nada que ver con la belleza artística: es «al revés», según dice el autor. La belleza natural se construye por sí misma, y sólo es reconstruida (contemplada) por nosotros en los «silencios» de ella, durante los cuales podemos contemplar; sólo cuando no somos naturaleza podemos contemplarla, con lo cual está dicho que ella nos es esencialmente ajena. La belleza artística, en cambio, es construida (no ya re-construida) por el hombre: tanto más contemplada cuanto más directamente construida por uno mismo, tanto más contemplada cuanto más nuestra.
La «flauta natural» toca silencios; la flauta de nuestros músicos toca sonidos. La flauta natural toca los silencios que ella quiere; la flauta de nuestros músicos toca los sonidos que nosotros queremos.
Tal es también la razón de la aventura del viento remoto. Nos queda por leer de ella un par de párrafos (de los antes transcritos), y el primero es el totalmente subrayado por nosotros en la pág. 80. El mero subrayado da nuestra lectura, que consiste en considerar central la frase: «aquella música y aquellos colores venían de la otra parte, de donde no viene nunca el conocimiento de las cosas».
Cuando termina la ilusionada inmersión del artista en la Naturaleza, cuando termina la ilusionada inmersión del hombre en un mundo «natural» o absoluto, sólo queda «en el aire el olor mortecino y oscuro del aceite quemado». Añade el autor que luego «todo se apagó».
¿Fue inútil, entonces, la aventura del viento remoto? No. Ella confirmó a Alfanhuí en su vocación de disecador, porque ella le enseñó que es inútil ir a buscar verdades, «conocimiento de las cosas», por el camino directo. Ese camino directo no parte de nosotros. Tal vez Alguien lo trace hacia nosotros, desde «detrás del último muro de la memoria». Pero nosotros –el artista, el hombre– no podemos hacerlo desde aquí. Por eso el mayor artista y descubridor de verdades en lengua castellana escribió lo siguiente hace ya más de trescientos cincuenta años:
«Cuanto más buscarlo quería, con tanto menos me hallé.» «Cuando ya no lo quería, téngolo todo sin querer.» (Juan de la Cruz: Subida del Monte Carmelo; en el manuscrito número 6.296 de la Biblioteca Nacional, Madrid).
Pero si la aventura del viento remoto apaga en el artista disecador la ilusión orgullosa y blasfematoria del metafísico impenitente –«seréis como dioses»–, le impide, por otra parte, vegetar ya más en la perezosa aceptación de la falsa «naturalidad» de todos los días ciudadanos, sociales. El artista ha vislumbrado demasiadas cosas en el remolino del viento remoto para poder entregarse a la molicie de la satisfacción.
Luego que «todo se apagó», nos dice el artista, «había un silencio ligero como para una voz clara y solitaria, para una canción de alborada o unos pasos de cazadores».
2. La canción de alborada anuncia el amanecer de la auténtica conciencia artística. Esa conciencia enseña que el camino descubridor del artista no es un camino directo hacia una naturaleza inconquistable y heterogénea con su hacer,, sino un avanzar laborioso, pisando sólo las concretas y conocidas cualidades que son para él mismo él y sus instrumentos: ese camino es lo que el artista del «Alfanhuí» llama «industrias».
La vocación «industriosa» y la conciencia de que la «industria» no descubre directamente el «en-sí» natural o absoluto, es lo que separa el artificio artístico de la superficialidad, por ejemplo, de la superficialidad de don Zana. Éste es perezoso, sin oficio, sin industria:
Pregunta don Zana a Alfanhuí:
«–Provinciano pareces. ¿Tienes oficio?
–Oficial disecador.
Don Zana se turbó. Alfanhuí le miraba como un pájaro. Don Zana era más bajo que él.
–Yo también tuve oficio y me cansé. Dos, tres, cuatro oficios. Ortopédico en Espoz y Mina, chocolatero, bailarín. Más vale ser amateur de bailarín que profesional de otras cosas. Eso es lo mejor que hago. La vida es una risa, chico. Pareces mustio, tú. ¿Qué haces tan serio?» (El subrayado es nuestro).
Faber, obrero, dicen que es mejor determinación del hombre que la corriente, sapiens, sabidor; homo faber mejor que homo sapiens. Para el artista del Alfanhuí acaso sean lo mismo una cosa y otra, o acaso no se interese por la cuestión. Sea de ello lo que sea, en nuestra lectura ésta es precisamente la razón del Alfanhuí, su segmento áureo, con el cual se pueden medir todas sus otras dimensiones: que el arte es laboriosa construcción, la cual, si bien saca sus fuerzas de lo natural del hombre, no tiene por tema ni por aspiración directa la naturaleza absoluta. La naturalidad del arte estriba en la naturaleza del hombre que es el artista, la cual no es la naturaleza absoluta, pero es todavía una naturaleza: los colores del arte no tienen «fuerza de fecundidad», pero no están ajenos a «principios de vida», pues brotan de esta nueva naturaleza que es el hombre. Y de la naturaleza del hombre, del artista, brota la natural necesidad de no ser natural en sentido absoluto, la obligación de ser arti-ficioso, laborioso, constructor. En lo que el hombre construye se espeja su peculiar naturaleza, y en ese espejo la conocemos: las vías directas hacia la naturaleza absoluta están cerradas, sólo queda la vía refleja que es el espejo del hombre, es decir, su obra. Todo lo que el hombre puede hacer, y el hombre mismo que en lo hecho se conoce, como cima de su obra, es arti-ficio, o, si se prefiere, arte-facto. Por tanto, es máximamente natural lo máximamente construido, lo sublimemente artificioso. La naturaleza del arte es el artificio, conclusión digna de Pero Grullo y, por consiguiente, certísima.
Notas
1 Estas expresiones cervantinas «primera salida», «armarse», son, desde luego, comentario nuestro. No figuran en el Alfanhuí.
2 Esto es, naturalmente, el desideratum ideal. En la práctica, habrá que contentarse con decir que una lectura es tanto más correcta cuantos más elementos ele la obra explique.
7.1. Carta a Rafael Sánchez Ferlosio
Según testimonio de Xavier Folch (que probablemente le acompañara), en sus viajes políticos a Madrid en años de lucha antifranquista, Sacristán solía reunirse con amigos suyos como Víctor Sánchez de Zavala, Javier Pradera y el autor de El Jarama, conversando sobre temas filosóficos, artísticos y lingüísticos. Recordemos, por otra parte, que Sacristán publicó en 1953 una obra de teatro de un solo acto, «El pasillo», en Revista española, dirigida por Alfonso Sastre, Ignacio Aldecoa y el propio Sánchez Ferlosio.
Desde su casa (alquilada) de veraneo en Puigcerdà (Gerona), Sacristán escribía a Sánchez Ferlosio el 16 de septiembre de 1963 en los siguientes términos.
Querido Rafael:
es posible que hoy termine el largo plazo que me ha dado tu paciencia. Digo sólo que es posible, sin estar demasiado seguro de que vaya a terminar y echar al correo esta carta, porque mi obstáculo inhibidor no se ha movido un paso durante todos estos meses. Tampoco es culpa suya, por lo demás; pues, a pesar de mis buenas intenciones, no he podido darle un solo empujón.
Yo no dirigí nunca ad hominem, como tú pareces creer, la pregunta sobre lo que había pasado después de El Jarama. Ni me interesaba como respuesta una historia puramente individual (si es que eso existe), sino razones trasferibles, como tú dices, a cualquier otro escritor. (Del «cualquier» te diré luego más).
Mi situación, de la que nace mi inhibición, era y es muy diferente. Yo estaba entonces preparando un prólogo para una edición de obras de Heine. En mi estudio de la poesía de Heine había creído ver algo así como un hundimiento «objetivo» –empecemos por soltar imprecisiones, que ya las afinaremos o las retiraremos– de la poesía: que en cierto momento el poeta dejaba de crear al hilo de su vida y bajo el impulso, o sobre el cimiento, de lo ya creado, y se ponía a escribir, digamos, «aposta». Como el hecho me recordaba otros grandes hundimientos poéticos de análogo o diverso resultado, y como mi formación no es de crítico literario, sino que me ha viciado con la tradicional tendencia filosófica a precipitarse hacia hipótesis, no pude evitar que éstas me acudieran enseguida, presumiblemente atraídas por los muchos huecos de mis conocimientos literarios e históricos.
No te he escrito, sobre todo, porque sigo sin tener que contarte más que unos huecos esquemas (algo, de todos modos, muy distinto de un discurso ad hominem), cuya inconsistencia casi me consta unas veces y temo, en todo caso, siempre.
Lo que más me anima a empezar a charlar de esto contigo es el hecho que hayas empezado tú a hacerlo, y en un sentido que coincide substancialmente con mi experiencia de lector de Heine. Usando el término que he escrito antes, llegó un momento en que no quisiste escribir «aposta». (Las palabras vulgares usadas «aposta» me ayudan a no sonrojarme por un discurso de tan ofensiva imprecisión). Según tu descripción, menos inexacta, no quisiste escribir por deber profesional, o sea (si no me excedo en libertad al leerte) no quisiste verte obligado a escribir porque la oferta esté organizada según una determinada división del trabajo. O, dicho aún más cruda y simplísticamente: no quisiste que aparecieran con tu nombre libros causados muy directamente por la oferta organizada.
Creo que es la misma visión del hecho, así a grandes rasgos. Tú lo describes en términos objetivos. Yo, con la palabra «aposta», intentaba aludir al efecto individual de esa situación objetiva en el artista que sigue produciendo a pesar de encontrarse de un modo u otro en dicha situación.
No tan de acuerdo estoy, en cambio, con la idea de que esas consideraciones sean trasferibles a cualquiera que escriba, pinte, etc. Aquí me interviene una peligrosa noción esquemática, especulativa y –lo que es peor– valorativa. Pero no se cómo eliminarla.
Esa noción, que creo designa nuestro verdadero problema, podría llamarse «crisis artística objetiva» o algo por el estilo. Me parece, en efecto, que una persona que escribe, pinta, etc., puede dejar de hacerlo por dos tipos de causas: por causas individuales de muy diversa naturaleza o porque hace crisis, independientemente de sus condiciones personales, su arte mismo. Ejemplo del primer tipo de crisis es el error juvenil sobre la propia vía (Claude Bernard se presentó en París con una mala tragedia en la maleta). Otros ejemplos, casi tan numerosos, son los pseudo artistas impotentes, que además de malas tragedias o novelas habrían dado también de sí mala fisiología, a diferencia de Claude Bernard. Ejemplos del segundo tipo son varios autores modernos y contemporáneos a los que consideramos «grandes» o «verdaderos» artistas. Y aquí está, naturalmente, la temida valoración. Como toda valoración, también ésta dará efectivamente lugar a una petición de principio si la utilizamos como criterio –es decir, si pensamos que la crisis artística objetiva es la de los «verdaderos« artistas; pues probablemente estaremos pensando o tenderemos a pensar, circularmente, que grandes artistas son los susceptibles de una crisis objetiva. Por eso habrá que ir con pies de plomo si interesa, como creo, la idea de crisis artística objetiva. La precaución más segura consistiría probablemente en tomar como cuestión de hecho una valoración bastante admisible acerca de los grandes artistas –que lo fue, por ejemplo, Rimbaud, y no lo fueron Dumas ni C. Bernard– y atenernos explícitamente al caso de unos pocos grandes artistas que efectivamente han hecho crisis.
A pesar del peligro y de las limitaciones que se imponen para evitarlo, yo insistiría en conservar la valoración que hay debajo de la noción de crisis artística objetiva, y a considerar ilusoria la aspiración que visiblemente tienes de evitar todo momento valorativo partiendo metódicamente del «tráfico» en tus consideraciones. La valoración me parece útil por dos razones: primero, porque nuestro mundo está lleno de escribidores, pintadores, etc., que pueden sufrir grandes conmociones individuales, acudir al psiquiatra con la misma frecuencia que a «las tabernas de moda intelectual» y a los premios y congresos literarios, sin que sus crisis tengan mucho que ver con su obra. Segundo, porque esa valoración me parece necesaria (hoy no me meteré aún a decir por qué) para que nuestras reflexiones no se queden en un corto economicismo al partir, como tienen que partir, de una consideración «externa», como tú dices, del «tráfico literario», o sea, de la organización social de la oferta artístico-literaria por los poderes dominantes del mercado.
Yo diría, pues, que nuestro problema es la crisis objetiva del artista en la época que comienza hacia 1848. Esta fecha me es cómoda por ahora porque es la de la crisis de Heine, el primer artista «verdadero» en el que he conocido la crisis artística objetiva. Es también la fecha de la primera revolución proletaria.
La transferibilidad del problema no es en mi opinión a cualquiera que escriba, pinte, etc., sino a cualquier artista de la época indicada. Para evitar en concreto la petición de principio haría falta los artistas verdaderos de esa época. No puedo hacerlo, por ignorancia, ni quiero hacerlo, para evitarme alguna inútil, floreada y aduladora discusión contigo. Sustituyamos, si quieres, la enumeración por la indicación de algunos prototipos: Heine, Rimbaud, Maiakovski. Los elijo con intención: en Heine la crisis objetiva da en hipócrita continuación de la obra, a pesar de no creer ya en ella; en Rimbaud la crisis en una interrupción definitiva de la obra; en Maiakovski el resultado de la crisis es el suicidio (con todas las complicaciones subjetivas que se quiera, pues ninguna causa es de verdad independiente y de ascendencia lineal sino en la necesaria abstracción del análisis).
El problema es pues la crisis objetiva del artista, o la crisis del arte del artista, no esencialmente determinada por su posible debilidad subjetiva. Tu carta contiene una descripción objetiva de esa crisis objetiva: el artista hace crisis porque descubre el carácter innecesario, insustantivo y fungible que van a tomar los productos de su actividad en la situación contemporánea. Lo que el artista sorprende según tu descripción es en definitiva la irrelevancia de la intención específica del arte, intención no ya relegada, sino propiamente ignorada por el tráfico, por la actual organización de la actividad, o división del trabajo. En ese dato inicial de nuestras reflexiones que va a ser tu carta se insinúa además una ulterior explicación de esa situación incompatible con el arte. La explicación parte de la demanda.
Y como aún dentro del uso de nociones esquemáticas cabe su más y su menos, creo que en este punto puede valer la pena concretar un poco cuál es la demanda que determina la situación del arte innecesario, del arte hecho aposta. Es, naturalmente, la demanda moderna, propia del capitalismo ya bien logrado en la segunda mitad del paso del siglo [XX]. Esa demanda no es expresión nada directa de necesidades –en nuestro caso, de la necesidad de arte que persiste en diversas sociedades y civilizaciones a través del tiempo–, sino que está en gran parte creada por la oferta y para la oferta. Ello es así, por un lado, por la acción de mecanismos inconscientes del sistema económico mismo, importantes para la reproducción de éste. Este tipo de creación de demanda por la oferta se da probablemente, aunque en forma embrionaria, en otras sociedades, pero tienen en la nuestra la especificidad de unas grandes dimensiones y de una extrema especialización. Pero, además, la demanda moderna tiene entre sus causas una acción voluntaria de los dominadores de la oferta, es decir, de los dominadores de los medios de producción. Esa acción se presenta con innumerables formas, desde el adoctrinamiento directo y el prosopopéyico establecimiento de modelos de prestigio hasta la trivialidad de la moda. Podemos reunir todas esas formas bajo el rótulo de publicidad, entendiendo por ella el voluntarismo del mercado.
Esa demanda en gran parte artificial, forzada y orientada por quien domina a la oferta, puede seguir la pendiente de la «vulgaridad de las masas», sobre todo porque esa vulgaridad es casi siempre útil al poder económico-social. Por eso puede parecer una demanda «libre», dictada por las espontáneas necesidades de la «bestia humana». Pero creo que estamos en claro sobre que nadie necesita literatura pornográfica, por ejemplo, sino como compensación de la sumisión a tabúes útiles al orden establecido. No me detendré en esto.
Lo importante para nuestro problema está por el otro lado, por el de la oferta: el hecho de que demanda de «arte» no es hoy necesidad de arte pone al artista en una posición falsa. Igual que la demanda no está regida por la necesidad, la oferta no lo está tampoco por la creatividad de arte, que no es cosa sobreabundante sino excepcional.
Naturalmente que esas afirmaciones no son verdaderas sin más: debajo de la demanda fabricada está la necesidad, y debajo de la oferta desnaturalizada está la creación de arte. Pero lo decisivo es la segunda naturaleza que la sumisión al tráfico mercantil le impone. La producción del artista queda mediada por el mercado moderno, y la tal mediación impone al producto, desde su planteamiento en la mente del artista, esa segunda naturaleza que, usando palabras gordas, es la naturaleza de mercancía. La mediación del tráfico es realmente una cosa muy concreta; el libro, por ejemplo, está mediado no sólo mortalmente por los valores del mercado, ni tampoco sólo comercialmente por la red mercantil moderna (¿conoces vendedores de libro a plazo de las editoriales-monstruos?), sino también materialmente por unas cuantas ramas de la industria.
Con la mercantilización plena de la obra de arte se consuma definitivamente la incrustación rigurosa del artista en la moderna división del trabajo, un proceso que inquietó bastante a Goethe, que aún conoció poetas vagabundos y «libres», es decir, epifeudales. Pero se trata de ver el resultado de ese proceso tal como es hoy: la mercancía ligera –lo es seguro el libro; tal vez no, por ejemplo, un cuadro de Picasso– está hoy producida para el llamado «consumo másivo», no porque siempre haya «necesidad masiva» antes de la publicidad, sino porque ese modo de consumo es el único rentable desde el punto de vista del beneficio máximo, y, por tanto, se fabrica su demanda. Esto le ocurre al libro, al film, etc, exactamente igual que a los cacharritos de materia plástica o a los sucesivos modelos de automóviles. Lo característico del moderno consumo masivo no es la cantidad sola, sino con la innovación, la pseudocreación: un millón de ejemplares de la Divina Comedia no son en sí consumo de masa modernos sino sólo por su nueva encuadernación. Son en cambio consumo de masa moderno 3.000 ejemplares de cada uno de los libros publicados a razón de uno («nuevo») por semana.
Con este tipo de mediación se superpone a lo que podríamos llamar «intención primaria» de la actividad artística una «segunda intención», la de producir a toda costa y a ciertos ritmos, que es lo que caracteriza al arte hecho aposta o profesionalmente. Por la acción del aparato de oferta, el público y el escribidor, o, en general, el público y el pseudoartista (incapaz de chicar con la enferma situación) sienten a priori que un productor comme il faut tiene que producir bastante mercancía. La falsedad de la situación del artista consiste concretamente entonces en que él no es en realidad el total productor de su producto: lo es él en colaboración (de siervo) con la industria del arte, que va desde los fabricantes de papel y celuloide hasta los editores y productores cinematográficos. El artista se encuentra en esa cambiada situación y tendría que crear algo anterior a ella y hasta incompatible con ella. El artista vive entonces una crisis de esa actividad casi imposible. El escribidor, el pintador, etc., se convierten en productores más o menos inocentes de mercancía. Esta mercancía artística queda en mi opinión muy esencialmente caracterizada por la descripción que hay en tu carta: no tiene ser concreto y propio, porque son irrelevantes la problemática concreta, la referencialidad objetiva concreta, etc. El mundo es para esa mercancía tema, materia prima, en vez de problema o fuente de entusiasmo, cólera o tristeza, etc. Puedo añadir un ejemplo más a tu lista de frases profesionales de escribidores, pintadores, etc. De una pieza teatral no «lograda» o «redonda», es decir, que no cumple aún los requisitos de clasificación de la mercancía, pero a la que ven materia prima, los entendidos suelen decir: «aquí hay obra». La frase es más sutil, pero no menos siniestra que las que tú recuerdas.
En estas últimas líneas vuelve a aparecer la valoración de un modo obsesivo. Uno de estos días, sin esperar a que contestes, voy a mandarte un par de hojas con una exposición lo más breve y completa posible de mi valoración básica. No creo que ello sea necesario para que sigamos especulando sobre nuestro asunto. Pero la confesión me descargará la consciencia.
Y ahora corto, dejando un montón de cosas colgadas, como se ve por la promesa que acabo de hacer, me ha entrado grande gana de que esto sea una carta, de que haya otras y de que efectivamente me lleguen tuyas y te lleguen mías. Este habrá sido el primer buen resultado del empezar a escribir. Busco ahora mismo un sobre y te mando esto.
Un abrazo,
Manolo
Estaré en Puigcerdà hasta el 1º de Octubre más o menos. Pero recibo todo lo que me llega a Barcelona.
En «’Una conversación con Manuel Sacristán’», por Jordi Guiu y Antoni Munné» (Acerca de Manuel Sacristán, p. 102), observa el autor:
«Me acordé, por ejemplo, de que había intelectuales a los que ya mucho antes que a mí les había pasado lo mismo: la inhibición. Sobre todo a uno al que yo quiero mucho, y con el que tengo una gran afinidad y fijación erótica, aparte de que he aprendido mucho de él: Rafael Sánchez Ferlosio. A él el ataque de silencio y de inhibición le había entrado mucho antes que a mí hace muchísimos años. Rafael es un pesimista histórico y radical que piensa que la historia es una larga evolución de mal en peor. Es un antiprogresista al pie de la letra, que piensa que la historia acabará el día que ya no haya peor, en el supuesto de que tenga fin, y si no será una carrera hacia el mal infinito. A través de la marginalidad y del silencio que yo ya había vivido a través de la persona de Rafael, aunque inconscientemente, me di cuenta de que lo que me pasaba a mí le había pasado ya a él.»
8. Hay una buena oportunidad para el sentido común
Pocos meses después del último número de Laye, un joven Sacristán, filosóficamente en transición –Pinilla de las Heras (1989: 125): «desde el personalismo no católico, con algunas dimensiones liberales en lo político, al marxismo»–, impartió una conferencia con el título «Hay una buena oportunidad para el sentido común» en un curso organizado por el Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona. En la presentación del ciclo se comentaba: «Nuestro mundo cultural visto por hombres intelectualmente jóvenes. Una serie de reflexiones sobre aspectos de presente y las posibilidades del inmediato futuro a través de españoles nacidos no antes de 1914. Once conferencias bajo el tema ‘Panorama del porvenir’.».
Sacristán intervino el 3 de diciembre de 1954, en la sala de estudios del Instituto (C/. Valencia, 231, Barcelona). La transcripción de la conferencia, que fue revisada por él, está recogida en: Esteban Pinilla de las Heras, En menos de la libertad. Dimensiones políticas del grupo Laye en Barcelona y en España, Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 261-274: «Conviene precisar que las conferencias del ciclo Panorama del porvenir no solamente eran de carácter público sino que se rodeaban de cierta formalidad. La extraordinaria moderación política de, por ejemplo, la disertación de Manuel Sacristán, “Hay una buena oportunidad para el sentido común”, debe ser percibida dentro de esa circunstancia.»
Sobre el trasfondo histórico de la conferencia, comentaba Pinilla de las Heras (Ibidem, 127-128): «Ciertamente que el régimen franquista había sido fascista en sus orígenes, pero ya antes de que hubiese concluido la II Guerra Mundial abandonó uno de los rasgos típicos del fascismo y del nacionalsocialismo: la constante movilización política de las clases medias. No por ello era un régimen que incorporase el ideal de la política como técnica. Simplemente, no tenía técnicos. No los tuvo hasta que apeló a los economistas, fuesen economistas de cocina casera, como Gual Villalbí, fuesen verdaderos expertos, como Ullastres, Sardà, Estapé, etc, para el Plan de Estabilización de 1959. En el intermedio de casi quince años, ni movilizaciones ni técnicas. Como escribía Gerard Brenan en 1950… en el país parecía no haber otra cosa que partidos de fútbol, ceremonias religiosas y corridas de todos (Face of Spain, p. 30 de la edición de 1965)». Este era el trasfondo histórico que había de ser tenido in mente al leer la conferencia de Sacristán: «hay en ella una enérgica apelación contra los mesianismos y las cruzadas, y hay el convencimiento de que la posesión de un lenguaje conceptual adecuado incrementa la seguridad del individuo, le ayuda a percibir con ciertos distanciamiento el proceso que de otro modo le sumerge y le trasciende.»
I. La verdad es que a unas reuniones animosamente dedicadas a darnos un «panorama del porvenir» –es decir, un panorama de los hechos por venir– la Filosofía debiera asistir como mera oyente. Ella, la pobre, no ha hecho nunca gran cosa en el terreno de los hechos: su esencia, su entraña, es la lógica, y la lógica es la ciencia de lo posible, no de lo real. Claro está que los organizadores de este curso pueden haber traído a colación a la Filosofía precisamente por esa atención que presta a las meras posibilidades. En todo caso, solo en este limitado sentido nos permitirá que la interroguemos sobre el futuro.
Por si eso fuera poca razón de impotencia, todavía queda otro hecho que aconseja a la Filosofía no meterse en camisa de once varas hablando del porvenir: la Filosofía no es lo que podríamos llamar una ciencia «inmediata» con un objeto material directamente definible en el mundo. La Filosofía es una ciencia mediata, una «ciencia de las ciencias» y casi todo lo que esta expresión pueda tener de sublime es pura coincidencia sintáctica. En el fondo eso de que la Filosofía es la ciencia de las ciencias solo quiere decir hoy que a la antigua reina absoluta no le queda ya casi tierra que gobernar y tiene que limitarse a inspeccionar la gestión que sus virreyes –la Física, la Biología, la Sociología, etc.– llevan a cabo con sustanciosos resultados en los múltiples territorios autónomos de su desmembrado reino. Cierto que quedan parcelas que se ha reservado, y entre ellas la central, la lógica (que es como la ley fundamental y constitucional que tienen que respetar todos esos virreyes autónomos), y alguna otra que para nuestra ocupación de esta tarde es de suma importancia. Con todo, pocas son las cosas cuyo desarrollo es hoy todavía gestión filosófica. Por lo demás, incluso en otros tiempos, aunque siempre o casi siempre se reservó voz la Filosofía para hablar de las cosas de los hombres, pocas veces se le otorgó voto. Vamos ahora a pedirle que nos dé su panorama del porvenir. Nos lo dará ciertamente; pero conste que llega aquí con voz y sin voto. Hablará con nosotros de nuestro futuro, pero otros decidirán de él a la hora de votar y de vetar.
Tan tenaz como los hombres en negarle el voto ha sido la Filosofía en reservarse voz sobre las cosas de ellos, y su tozudez está justificada. (Seguramente también lo está la otra, la de quienes le niegan derecho a la eficacia; pero ahora pleiteamos pro Philosophia.) En el sucesivo desmembramiento de la vieja ciencia más o menos unitaria –solo una en el fondo por la unicidad personal de sus cultivadores–, les llegó un día el turno a las ciencias que tienen al hombre como objeto de estudio. Por razones de economía mental, las primeras disciplinas antropológicas que se separaron del tronco filosófico fueron las jurídicas y la Medicina. Derecho y Medicina –el alma y el cuerpo– fueron luego reclamando como ayudantas investigaciones que arrancaron buenos trozos temáticos de la Filosofía, y que más tarde se convirtieron en ciencias con toda la categoría de tales; designémoslas brevemente como Sociología y Antropología, hoy ya considerablemente complejas y ricas.
Pues bien: la Filosofía se reserva insistentemente voz en las cosas de los hombres porque opina que con lo que le han quitado la Antropología y la Sociología no se agota el tema del hombre.
Exponer discretamente lo que queda sin tocar de ese tema exige entrar ahora en consideraciones extensas de antropología filosófica. Tal vez podamos hacerlo brevemente utilizando conceptos de algunos filósofos contemporáneos…
A ninguno de nosotros le resultará sospechosa esta proposición: la Sociología no agota el objeto de estudio llamado hombre. En cambio, es a primera vista más discutible que tampoco tengamos agotado el tema en cuestión cuando reunimos los temas de la Antropología con los de la Sociología. Si de plantas se tratara, sin duda nos daríamos por satisfechos con su estudio científico –positivo, individual y social, en el supuesto de que tal estudio consiguiera ser exhaustivo. Pero la misma hipótesis resultaría insatisfactoria tratándose del conocimiento del hombre. ¿Por qué?
Más de un filósofo contemporáneo ha puntualizado un peculiar carácter del ente llamado hombre, a saber: que mientras, según parece, cualquier otro ser del mundo es comprensible cuando se exponen todos los elementos que presentemente lo forman, el hombre en cambio oculta todavía su último secreto cuando ya se conocen –en el supuesto de que se conocieran perfectamente– su constitución física, los elementos sociales de su vida y hasta sus constituyentes anímicos. Aun cuando conociéramos todo eso, todavía no sabríamos lo decisivo sobre el hombre; y ello porque el hombre puede hacer con todo eso lo que quiera, hasta el punto de transformar la relación recíproca –y quién sabe si hasta la propia naturaleza– de todos aquellos elementos. Ejemplos muy espectaculares nos ofrecen la psicopatología y la terapéutica psiquiátrica. Por eso dice Ortega que «el hombre no tiene naturaleza sino historia», queriendo decir con ello que el hombre decide de su propia naturaleza merced al uso que de sus elementos constituyentes naturales hace a lo largo de su vida. Por lo mismo nos enseña otro filósofo contemporáneo (Heidegger) que la esencia del hombre se revela como un peculiar poder ser, como un poder ser que es el elemento propiamente esencial del ente que se estudia. El pensador que citábamos en primer lugar escogió el término «futurición» para expresar ese central rasgo potencial de la esencia del hombre. Por lo demás, algunos filósofos clásicos ya se habían aproximado a ese punto de vista al dar un valor metafísico a la libertad.
Así pues, ese poder ser, esa característica esencial de ser más lo que se puede ser que lo que actualmente se es, la libertad –si preferimos (como creo que debe preferirse) esa vieja y hermosa palabra– es el resto constitutivo que queda en el hombre y que no puede ser estudiado en sí mismo por la Sociología y la Antropología positiva, sino en algunas de sus manifestaciones.
Ahora bien: la libertad en el sentido del hacer es tema propio de la ética; y la libertad en el sentido de hacerse a sí mismo, del decidir del propio ser constituyéndolo, es asunto de la metafísica, cuya filiación filosófica está también fuera de duda. Por último, al hablar de libertad en metafísica hablamos de un poder ser, y en la base del estudio de toda posibilidad está la lógica, fuente primera de la Filosofía y de todo pensamiento.
Por todo eso pues, se reserva voz la Filosofía para hablar de las cosas de los hombres. Antes de oírla advirtamos que con lo que llevamos dicho queda claro que al pedir a la Filosofía un panorama del porvenir no nos referimos a su propio futuro técnico como ciencia, sino al futuro nuestro, que sin duda nos interesa mucho más. Hace ya cierto tiempo que la Filosofía habla poco de asuntos tan generales, sumida como está en intrincados problemas técnicos especiales. Pero a todos nos consta que siempre le gustaron esos otros problemas más comunes, de interés más universal. Y sin duda nos dirá algo sobre ellos, porque ya hemos visto que puede hacerlo, toda vez que ella se ocupa de esa llave del futuro que es la libertad.
II. 1. Un buen número de contemporáneos está convencido de que nuestra época tiene características únicas, nunca vistas antes, y no precisamente por excelentes sino por rematadamente malas. No hablemos ya de la opinión que estos años merecen a las personas de edad y de cultura media. Ellas están en su papel cuando ponen gesto agrio a la física atómica y a las modas femeninas. Pero lo que es más notable es que personas jóvenes –publicistas, periodistas, políticos– hablen en términos tan alarmados como son los que pueden leerse en cualquier periódico español por ejemplo. No creo que a ninguno de nosotros nos resulten inéditas las frases «final de la civilización», «sumirse el mundo en la barbarie», «el peligro mortal que amenaza a nuestro mundo», etc. Así pues, la peculiaridad de nuestra época sería precisamente una peculiaridad catastrófica. Siguiendo a estos tremendos profetas, el panorama del porvenir es muy sencillo: catástrofe o salvación. Y seguramente sería muy fácil poner de acuerdo a los ministros y periodistas de un país acerca de cuál es la salvación y cuál la catástrofe; pero es de temer que fuera imposible extender ese acuerdo a mucha distancia de cada oficina de propaganda.
Si hay alguna palabra que quiera decir exactamente lo contrario que Filosofía, esa palabra es Propaganda. No hay dos actitudes más heterogéneas que la del que tiene amor a saber y la del que tiene ansia de que los demás crean algo que él cree, o que, aun sin estar muy seguro de ello, necesita creer por motivos de economía espiritual o de cualquier otra clase de economía. Lo primero que la Filosofía debe hacer para levantar una atalaya del futuro es despejar el terreno sobre el que construirla. Ese terreno es el presente.
2. A primera vista, nuestro presente no difiere mucho de algunos pasados –muy significativos, eso sí– de la historia del hombre. Lo que de peculiar tiene es que todo el mundo lo considera inestable, especialmente provisional, puesto que le ven abocado a una catástrofe o necesitado de una salvación. Claro está que todos los presentes son inestables, pero no siempre lo ha sido la situación humana para la cual ese presente era tal presente. O mejor dicho, nunca lo ha sido de un modo tan acusado, o nunca ha parecido tan acusadamente provisional a las personas que lo vivían.
En la Historia hay unas cuantas situaciones que presentan semejante aspecto de inestabilidad, de provisionalidad, de espera de un cambio. Esos momentos se llaman crisis históricas. Por eso es una moda justificada decir que nuestro tiempo es tiempo de crisis, y no es necesario que nos ruboricemos al pronunciar esa palabra tan frecuente hoy en los labios de los conserjes de los periódicos, porque precisamente lo que nos va a ofrecer la Filosofía es una contemplación seria, todo lo antiperiodística posible, del hecho que designa el término «crisis».
3. «Crisis» es una palabra griega cuyo sentido originario es el de separación, distinción entre cosas. De estos significados primeros derivan los de elección y discusión. Ahora bien, distinguir los elementos de un hecho es algo previo para juzgarlos: emparentada etimológicamente con el verbo krino, juzgar, la voz «crisis» tuvo también los significados jurídicos de acusación, proceso y decisión judicial. Pero el juicio, la decisión judicial, es el final de un proceso: «crisis» llegó a significar resultado, desenlace, salida.
Con un significado oscilante entre estos tres últimos, el término «crisis» significa en Hipócrates la fase decisiva de una enfermedad. Este es uno de los significados con que cuenta la palabra en nuestras lenguas actuales. Pero no se circunscribe hoy a las enfermedades. Se habla de crisis en la vida de los individuos sanos (crisis de la adolescencia, crisis climatérica), en el desarrollo de los organismos públicos (crisis de instituciones), en la historia de los pueblos (grandes crisis político-culturales), y siempre con un énfasis que permite parafrasear el significado hipocrático del término, para definir lo mentado por él en el lenguaje de hoy: para nuestros contemporáneos, crisis es la fase decisiva de un proceso de incierto final. Por el hecho de ser decisiva, es decir, por contener virtualmente los elementos del futuro de ese proceso, se habla de crisis con una patética urgencia, mezcla temor y esperanza, desconfianza y deseo. Y se habla, además, desconsiderada y precipitadamente, lo cual contribuye a aumentar la angustia propia de la situación crítica. Por eso son deseables en este tema todas las precauciones y aclaraciones que puedan precisar su planteamiento, sin olvidar las meras definiciones de términos.
Desde que la medicina hipocrática entendió por «crisis» el momento decisivo de una enfermedad, el término quedó ya lo suficientemente ensanchado para que pudieran ahormar en él contenidos diversos traídos por esa esencial fuerza poética metafórica que da lugar a la multivocidad de las palabras. Y así, hemos visto que «crisis» llegó a significar el momento decisivo de cualquier proceso. Para que haya crisis, pues, tiene que haber algún desarrollo, algo que crezca o transcurra. Este es el caso de la historia humana.
Hasta aquí la semántica. Pero los historiadores han añadido mucha riqueza significativa a la voz crisis. Un clásico historiador –Burckhardt–, y un filósofo –Ortega– nos han aclarado suficientemente esta cuestión, en el siguiente sentido:
La historia del hombre, como toda vida, es una sucesión de cambios. Ahora bien, ordinariamente esos cambios se producen de manera gradual, sin que quienes los viven puedan casi apreciarlos mientras se producen. Y así en cualquier época tranquila, al llegar a los sesenta años los hombres han recordado un día cómo era el mundo de sus quince años y se han asombrado de que tamaña transformación no les sorprendiera grandemente mientras se producía. Otras veces, aunque tenían lugar grandes cambios, no afectaban a toda la vida social y mental del hombre, sino solo a algunos aspectos de ella. Tales cambios parciales no suelen producir inquietud social. No es raro que, en frase de Ortega, «algo cambie en el mundo».
Sí lo es, en cambio, que «cambie el mundo mismo». Hay veces en que los mismos fundamentos de la organización social (Burckhardt), del hombre y de su organización mental (Ortega), quedan afectados por el cambio. Pues bien, los momentos en que se deciden estos cambios fundamentales del mundo social y mental del hombre –del mundo propiamente humano– son los que en rigor merecen de los historiadores el nombre de crisis .
De acuerdo con la descripción que generalmente se nos ofrece de nuestra época, y de acuerdo también con el estado de ánimo que hoy predomina en las personas que se ocupan de estas cosas, nuestra época es una época de crisis. En ella se dan dos hechos que el historiador y el filósofo que nos está guiando han identificado como fenómenos típicos de tiempos críticos. El fenómeno histórico-social consiste en que el acierto de la estructura social de nuestra vida es puesto en tela de juicio, mientras aparecen en el horizonte nuevos sistemas sociales posibles. El fenómeno filosófico consiste en que la gente hace profesión polémica de las creencias fundamentales de su vida individual y social, y ello dentro del propio mundo fundamentado en tales creencias. Esto no es frecuente: en todas las circunstancias históricas hay discusiones ideológicas, pero estas, cuando se limitan a ser ideológicas, solo son posibles gracias precisamente a una comunidad de elementos espirituales fundamentales entre las mismas personas ideológicamente opuestas. Estos elementos espirituales fundamentales del mundo humano, que hacen posible incluso el entenderse en la disparidad ideológica, son las creencias esenciales de un mundo, de un orden humano. Ellas fundamentan la discusión, y hasta el uso del lenguaje, sin que nadie las advierta en tiempos de sociedad «sólida». Para una sociedad no amenazada, la creencia no necesita discusión: es el hogar espiritual de todos, incluso de los que sustentan teorías distintas.
Está claro que esos dos fenómenos de tiempos críticos se dan entre nosotros, y ello viene a sumarse al estado de ánimo colectivo que así lo siente.
Por lo demás, como la Filosofía, según venimos reconociendo, está bastante alejada de lo que realmente ocurre, no nos importa demasiado el que nuestros tiempos sean o no críticos. Podemos limitarnos a tener esa proposición como hipótesis, y así podremos hablar más o menos de este modo: en el supuesto de que viviéramos una crisis, dadas las características sociales y mentales de nuestra época, esa crisis admitiría las siguientes posibilidades resolutorias, o tal posibilidad resolutoria que nos interesa muy especialmente.
Ahora bien, aun admitiendo que los cambios que parecen deber realizarse en un futuro próximo sean tan radicales como para que estos años merezcan ser considerados críticos y nuestra época, época de crisis, no es cierto que ello baste para que nos consideremos viviendo un plazo histórico totalmente excepcional: ha habido muchas crisis en la historia. Cambios de estructura social y mental de la vida humana se han producido en los siglos II-I a. de C., entre los siglos IV-VII, IX-XII, XV-XVI, a finales del XVIII, etc. Y a pesar de todo ha seguido habiendo hombres y civilización, y cada vez más hombres y más civilización. La crisis no es ninguna coyuntura fatal: como todo cambio, puede ser cambio para mejor. Crisis no es catástrofe.
Por este lado, pues, no se justifican los trenos sobre el terrible futuro que nos aguarda, ni aun resulta defendible la opinión que ve en nuestra época novedades absolutas.
Puestos a ser rigoristas, ni siquiera son más lamentables las circunstancias externas y adjetivas de nuestras desdichas de lo que lo fueron las de otros tiempos. Porque hay una inmoralidad grande en suponer que la bomba atómica es más perversa que la espada: el teólogo sabe que la ley dice «No matarás» y no «no matarás a muchos» y el filósofo sabe que dos vidas humanas no son menos ni más que doscientas vidas humanas, porque las personas no se pueden sumar ni restar: solo se pueden respetar. Cierto que es terrible la visión de Hiroshima o la de un campo de concentración. Pero no creemos que debió de ser más agradable el espectáculo de cualquier Ramsés sacrificando prisioneros a golpe de maza. El genocidio de los hebreos por los nacionalsocialistas no ha sido ni de lejos tan eficaz como el que las víctimas de hoy llevaron a cabo en su tiempo con los amalecitas; y la deportación de la población lituana no ha debido de ser mucho más horrible que la expulsión de judíos y moriscos o la cruzada contra los albigenses.
El estilo de pensar de los periodistas no nos descubre, verdaderamente, ninguna novedad especial en nuestro crítico presente.
Y sin embargo la hay.
4. Hace un momento hemos citado ejemplos de épocas críticas. A primera vista, la literatura típica contemporánea de cada una de esas épocas tiene gran parecido con la parte de la literatura de nuestros días que se refiere a la situación social. Cuando dibujan con sus más terroríficos tonos negros las feroces fauces de sus enemigos, nuestros periodistas no suelen añadir gran cosa a los epítetos que pueden encontrarse en cualquier diatriba pagana contra el cristianismo naciente, o a los conceptos que la nueva ciencia renacentista mereció de Roberto Belarmino, o la Revolución francesa de los escritores conservadores que le fueron coetáneos. En la acera de enfrente, Arístides el Apologista y Galileo hablando de sus dos nuevas ciencias, ofrecen tanta coincidencia sentimental cuanta heterogeneidad intelectual. En todas las épocas críticas ha habido apologistas de lo nuevo y autores de diatribas alarmadas contra esa novedad.
Pero en nuestros días hay algo más. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora hablando de «crisis» entendiendo por crisis una categoría histórica, es decir: un concepto que se aplica a varios hechos, sucedidos en tiempos distintos. Nosotros hacemos esto gracias a la enseñanza de nuestros filósofos y nuestros historiadores. Colocamos la hipotética crisis que vivimos al lado de otras coyunturas históricas que nos parecen semejantes, y englobamos consecuentemente a todas ellas bajo el mismo concepto.
Esto es lo radicalmente nuevo de nuestra crisis, si es que hay tal crisis nuestra: en las demás no ha habido sino profetas convencidos de que el mundo nuevo es el perfecto y último, y, por otro lado amargas diatribas conservadoras arguyendo que el triunfo de ese supuesto mundo nuevo, encarnación del mal absoluto, sería una catástrofe sin remisión posible, toda vez que el mundo suyo, el de los conservadores, es para ellos tan «natural» como el universo físico. Para los unos tanto como para los otros, la coyuntura histórica vivida ha sido algo absolutamente único, insubsumible bajo concepto general alguno. Lo mismo ocurre, es cierto, para la filosofía periodística de la historia, pero nuestros historiadores y filósofos subsumen tales coyunturas bajo el concepto general de crisis, quitándoles el carácter de acontecimientos únicos en sentido absoluto o categorial.
Juliano el Apóstata y San Justino pensaron probablemente que vivían la mutación final de la historia. Después de ella, la sociedad humana no conocería sino un último acontecimiento extraordinario: el fin del mundo. Juliano y Justino fueron sin duda burlados por la historia. Pero hoy, gracias a un siglo de historiadores y a medio siglo de filósofos y sociólogos, la historia ha dejado de engañarnos. Por primera vez, el hombre se enfrenta con la posibilidad de un gran cambio histórico-social, teniendo conciencia de lo que eso es, de lo que es una crisis –es decir: no el fin del mundo (como pensaron los conservadores en anteriores crisis), ni el nacimiento de la última y perfecta humanidad (como pensaron los revolucionarios en las otras grandes transformaciones históricas); sino, sencillamente un cambio, algo exigido por el mismo proceso histórico de la sociedad.
Tal es la gran novedad de esta crisis: que el hombre posee el concepto de crisis.
5. ¿Concluiremos que esa es poca novedad? Según y conforme. Mejor fuera, ciertamente, dominar el proceso histórico, y no tan solo haber escapado a su engaño. Pero ante todo, ocurre que la Filosofía es muy humilde en las cuestiones prácticas, como ya nos lo advirtió hace un rato. Hablando del futuro, la Filosofía no puede referirse más que a lo que el pensamiento pueda representar en la gestación de ese futuro. La importancia de detalle que para él puedan tener los datos concretos técnicos, científicos, artísticos o políticos, escapa a la reducida capacidad profética de la Filosofía. Ella se limita a estudiar todas esas cosas en la conciencia del hombre. Por eso, el que en la tal conciencia obre hoy un nuevo concepto –directamente aplicable a nuestra situación– le parece a la Filosofía importante en sumo grado. Casi le parece fundamental. Y aunque se trate en este caso de una importancia meramente filosófica, la Filosofía tiene sus razones para considerar que esa novedad en la conciencia humana tiene grandes virtualidades prácticas. Veamos brevemente esas razones.
III. Recordábamos hace un rato una peculiaridad muy notable del hombre: aquella por la cual le definen más sus posibilidades –su libertad– que los elementos materiales de su composición; más su forma abierta que su conclusa materia. Ocurre además que el modo como sus posibilidades se actualizan para el hombre depende directamente del estado de su conciencia. Millones de veces hirvió el agua ante los hombres sin que la conciencia de ellos tuviera una clara idea del aprovechamiento de la energía que procede de fuentes inorgánicas. Por eso se desperdició durante miles de años la energía del vapor, salvo, quizá, para fines de artificio. En cambio bastó poder obtener electricidad para aprovecharla, poder liberar la energía intraatómica para utilizarla. La conciencia no es precisamente el último mono de la casa del hombre. La conciencia de sus posibilidades es lo que hace posible que la libertad actualice aquellas que le interesan. El tomar conciencia es el modo peculiarmente humano de hacer presa en la realidad. Cierto que a menudo ese hacer presa peculiar del hombre no redunda en resultados prácticos apreciables: tenemos ya conciencia de las radiaciones cósmicas sin que todavía nos sirvan para gran cosa. Acaso en nuestro asunto –el proceso de la historia– el caso sea el mismo y nuestra toma de conciencia de lo que es una crisis histórica no nos ayude en nada a dominar el proceso histórico mismo. Pero aunque así fuera, esta crisis sería la menos desagradable de la historia, porque, por lo menos, no nos cogería de sorpresa ni nos convertiría en pelotas inconscientes rodando por los años críticos. Botaríamos, ciertamente, aquí y allá, tal vez contra nuestro deseo; pero a cada golpe iríamos diciendo: ya lo sabía yo.
Para nosotros la crisis sería algo relativo, no un quiliasmo irrepetible. Y relativizar nuestras aventuras y desventuras no es poco consuelo para el hombre consciente que odie, como es debido, los falsos absolutos de aquí abajo.
Eso, en el peor de los casos. Pero tal vez la toma de conciencia de lo que es crisis nos valga para algo más. El sentido común desde luego, no se quedaría cruzado de brazos, sino que, según creo, utilizaría su enriquecida conciencia para razonar poco más o menos de este modo:
Veamos, dirá el sentido común: historiadores y filósofos me demuestran que este lamentable asunto de la crisis es cuarta, quinta o sexta repetición de la tal categoría histórica; y aun esto, solo por lo que respecta a nuestra tradición.
Y ¿qué ha pasado sustancialmente en todas esas crisis? Pues ha ocurrido que una determinada parte del acervo con que los hombres llegaron a la encrucijada crítica se perdió, mientras, por otro lado aquel acervo se enriquecía con temas aportados por las circunstancias resolutorias de cada crisis.
De entre todos esos tesoros hay uno imposible de sobrevalorar: la conciencia de continuidad que la humanidad debe tener para que su historia no se convierta en un historia de locos. Por conciencia de continuidad debemos entender aquel estado de ánimo que nos permite injertar todo nuevo brote del espíritu humano en el viejo y robusto tronco de las más antiguas verdades y virtudes. Cuando se pierde la conciencia de continuidad, el hombre intenta tirar a la calle de la nada, con prodigalidad metafísica, los tesoros que otros hombres acumularon para sí y para todos. No es exageración llamar metafísica a esa prodigalidad: la tradición alimenta el ser del hombre, ya que el hombre –repitámoslo una vez más– interviene mucho en su propio ser, y una de las maneras que tiene de hacerlo consiste precisamente en utilizar la tradición como primer alimento de su espíritu cuyo desarrollo empieza gracias a la asimilación de esas viejas substancias quintaesenciadas por el tiempo.
El filósofo alemán Karl Jaspers tiene en cuenta todo eso cuando coloca entre los derechos del hombre el que él llama «derecho a la continuidad», que es el derecho que el hombre tiene a que nadie intente separarle violentamente de sus raíces, de su pasado, en lo que este tiene de sustancial.
El sentido común asentirá sin duda a esa exigencia del filósofo, y deseará fervientemente que, si de verdad estamos en crisis, no viole nuestro derecho a la continuidad.
Expresado este deseo, el sentido común continuará su apacible discurso, alegrándose al notar que en las crisis de nuestra cultura se ha respetado discretamente tal derecho a la continuidad. Clemente de Alejandría cambió su propio mundo al convertirse, pero no destrozó estúpidamente lo que necesitaba de lo antiguo para seguir sintiéndose el mismo Clemente; conservó todo aquello –poco o mucho– que le pareció suficiente y digno de conservación, según su leal saber y entender.
Su leal saber y entender pudo ser menos inteligente que leal, pero otras personas más brillantes le siguieron en su tarea, desde san Agustín a Beda el Venerable, pasando por san Isidoro, y entre todos ellos evitaron la catástrofe y dejaron la cosa en mera crisis europea: mutación sin pérdida de la continuidad. Galileo y Newton supieron hacer lo mismo en el Renacimiento, y luego ya, en la gran crisis del siglo XVIII, ni siquiera fue necesario que grandes personajes se ocuparan en esa tarea: la continuidad se afirmó por sí misma.
Respecto a este primer punto, pues y dentro de lo que cabe, el sentido común queda bastante tranquilizado. Con todo –piensa– esa tranquilidad es demasiado abstracta, porque no me importa mucho que la continuidad se mantenga si solo se mantiene gracias a la casual supervivencia de algunos. No es deseable que el mundo caiga en situación tal que necesite, para conservar lo que tiene de bueno, la considerable labor de Isidoros y Agustines. Además que no siempre vamos a tener la suerte de que los turcos entren en Constantinopla y los sabios bizantinos tengan que huir hacia Occidente. Aunque el sentido común ha obtenido algún consuelo relativizando el significado de la crisis, no se puede decir, con todo, que esté ya satisfecho. Por eso sigue discurriendo:
¿Qué es lo que en nuestros días puede hacer que volvamos a necesitar a Isidoros y Agustines? Lo mismo que en otras épocas: la irreductible oposición de bandos que crean en su absoluta bondad y en la absoluta maldad de los demás, y están por tanto dispuestos a destruir todo lo que sus enemigos representan; la existencia de hombres que opinen que el mundo existente es en bloque perverso, y la existencia de hombres que crean que los nuevos aires que corren son también en su totalidad catastróficos. En otros términos: lo que encona la presunta crisis de nuestro tiempo es que haya hombres convencidos de poder hacer una transformación tal en el mundo que coloque a este en una nueva situación perfecta en la que no quepa necesidad de ulteriores cambios, y, por otra parte, la existencia de hombres convencidos de que tal proyecto significa el total hundimiento de toda cosa buena.
¡Pero eso ha pasado siempre!, exclama el sentido común al llegar aquí y siempre se ha visto que la opinión de los unos era tan errónea como la de los otros, tanto en la cuestión esencial como en las de detalle. Siempre ha resultado falso que los cristianos adoraran a una cabeza de asno, como querían sus detractores, y falso también que el filósofo griego Heráclito estuviera sencillamente previendo su eterna condenación cuando hablaba del fuego, interpretación peregrina que placía sobremanera al pío autor del Discurso a Diogneto. Todo eso era falso: los primitivos cristianos estaban muy lejos de la ridícula superstición que se les atribuyó y el honrado pensador de Éfeso no tenía, que sepamos, ninguna relación personal con Satanás.
Pues bien, piensa el sentido común, ¿por qué no intentar convencer a nuestros contemporáneos de que el bien absoluto y el mal absoluto no son cosas de hombres, ni, por tanto, realizables en la historia? ¿Por qué no intentar convencerles de que la coyuntura única y catastrófica que ellos creen vivir no es ni única ni catastrófica? ¿Por qué no intentar convencerles de que no está en su mano ni su absoluta redención ni su condenación absoluta? ¿Por qué no intentar convencerles de que lo más que pueden conseguir es realizar los cambios técnicos que sean necesarios, sin perder el gran tesoro de la continuidad?
Nada más decir eso, el sentido común, por muy común, se dará cuenta de que ha dicho algo extraordinario: lo verdaderamente nuevo, único hasta ahora en la historia, es lo que él acaba de decir. Ha estado hablando del proceso histórico como si él estuviera fuera de la historia. Esto es positivamente nuevo: el poseer las categorías históricas elaboradas por los historiadores de las grandes escuelas históricas del siglo pasado, permite al hombre por primera vez situar su conciencia (y con ella su libertad) fuera del flujo histórico en que, por otra parte, está sumergida.
Y aquí se abre para el sentido común una buena oportunidad: la de llevar al hombre no a dominar el proceso histórico de la sociedad, pero sí a evitar que los movimientos de ese proceso nos cojan desprevenidos, sin haber tomado medida alguna para encauzarlos en mayor provecho de los hombres.
El sentido común, la Filosofía, puede hoy decir a quienes dirigen nuestros destinos: no os empeñéis en creer que jugáis una baza última o única en nuestra historia; bazas como esta se han jugado muchas, y todo hace prever que hayan de jugarse muchas más. Diríase que la humanidad no tiene pies ni manos, sino pseudópodos, como ciertos animalillos. Y no pasa nada grave mientras se respeta el núcleo consciente que asegura la continuidad.
Si el sentido común consiguiera convencer a nuestros contemporáneos de que la gran novedad de nuestra hipotética crisis consiste en que sabemos que viene precedida de tantas otras que ya no es posible tomársela completamente en serio, y que en cambio es factible el tratarla en frío, técnicamente, sin hacer caso a los profetas del paraíso futuro ni a los del paraíso pasado; si el sentido común consiguiera imponer su correcta filosofía de la historia a los hombres auténticamente retrógrados que todavía no entienden que no hay sistema ideológico humano que gane en radicalidad al propio desarrollo histórico de la humanidad; si el sentido común convenciera íntimamente a los hombres de que las organizaciones sociales caen, igual que los sistemas ideológicos y científicos, mientras que el hombre permanece, que, por consiguiente, solo este, el hombre y su continuidad, merecen los sacrificios que ellos están dispuestos a realizar por determinadas organizaciones sociales y determinadas ideologías, entonces el sentido común habría aprovechado la excelente oportunidad que tiene abierta ante él: la oportunidad que consiste en poder dominar por vez primera, aunque solo sea en la conciencia, la marcha histórica de la humanidad.
Los conferenciantes anunciados fueron: Julián Marías («Estructura de la Historia»), Lorenzo Gomis («La religión a prueba»), Fabià Estapé («El precio de la industrialización»), R.Vidal Teixidor («Hombre, destino y enfermedad»), José Casanovas («La música, una revolución imposible»), Josep Mª Castellet («Una literatura sin lectores»), Manuel Ribas («Ese arte útil que llamamos Arquitectura»), Gabriel Ferrater («¿A dónde miran los pintores?»), Miguel Sánchez Mazas («Ciencia teórica, ciencia aplicada»), Pinilla de las Heras («La coexistencia posible: el equilibro entre potencias. La coexistencia imposible: libertad y seguridad») y el propio Sacristán. El curso se inició el 24 de noviembre de 1954 en el Ateneo barcelonés con la conferencia de Julián Marías; la última de las intervenciones no llegó a celebrarse: Sánchez Mazas, en el exilio, no pudo (o tal vez no le permitieran) trasladarse a Barcelona.
Pinilla de las Heras recuerda los avatares de la publicación de las conferencias: «Del ciclo “Panorama del Porvenir” se hicieron cuatro ejemplares mecanografiados. Conservo todavía la factura de los mecanógrafos, a mi nombre, factura que el Instituto de Estudios Hispánicos nunca me reembolsó. Un ejemplar se envió al diplomático José Luis Messía, que por entonces era Secretario General en funciones del Instituto de Cultura Hispánica, en la sede central en Madrid. Otro ejemplar quedó en posesión del Secretario General del Instituto en Barcelona, Ramón Mulleras. Otro lo tengo yo. Y el cuarto ejemplar debió hacer algún recorrido errático por los clanes intelectuales barceloneses. Solamente una parte de las conferencias llegaron a publicarse por entonces, donde se pudo (por ej., en el boletín cultural del Instituto de Estudios Americanos, en el núm.1, 1958)». Pinilla de las Heras observa que «la conferencia de Gabriel Ferrater fue publicada, íntegra, por el profesor Laureano Bonet, como apéndice a su libro sobre Gabriel Ferrater, Universidad de Barcelona, 1983.»
Sacristán tuvo tiempo de leer el texto mecanografiado y de hacer observaciones y correcciones que Pinilla de las Heras conservó en su manuscrito. «Nuestra esperanza era que, dada la calidad de los textos, se hallaría algún editor. Pero el Instituto de Cultura Hispánica era la institución que había pagado las conferencias, y no produjo ni autorización ni negación de autorización. Por otro lado, J. Marías decidió publicar por su cuenta, como parte de un libro suyo, su ensayo sobre Estructura de la Historia, convirtiendo en editorialmente imposible su reproducción simultánea por nosotros».
Pinilla de las Heras da cuenta de las razones por las que los miembros de Laye, recién llegados al Instituto de Cultura Hispánica, pudieron tener la libertad suficiente para organizar las jornadas. Los dotados y generosos atributos personales de Juan Sedó fueron condiciones de posibilidad del curso.
«En el verano de 1954, en un jardín de que disponían los pisos (un entresuelo ampliado) en que se hallaba por entonces el Instituto de Estudios Hispánicos, en la calle Valencia, 231, en Barcelona, nos reuníamos a menudo los participantes en seminarios. Era presidente del Instituto un industrial textil y gran mecenas barcelonés, don Juan Sedó Peris-Mencheta. Se trataba de un genuino gentleman, un hombre liberal, de pequeña estatura, salud más bien débil, voz muy mesurada, de un trato exquisito, una diplomacia permanente». Tenía una afición por la que conocido internacionalmente, «desde Barcelona al Japón, y desde California hasta Armenia: los beneficios de su industria textil los invertía en una gigantesca biblioteca cervantina que había ido formando, desde muy joven, en un gran piso que poseía en la Ronda de San Pedro. En esa biblioteca tenía no solamente ediciones muy antiguas del Quijote y de otras obras de Cervantes, en el original castellano; merced a contactos frecuentes con libreros de todo el mundo (incluida la Unión Soviética, Bulgaria, India, etc.) había ido reuniendo traducciones de Cervantes en otras lenguas».
La sola visión de aquella biblioteca cervantina donada a la muerte de Sedó a la Biblioteca de Cataluña, señala el sociólogo soriano-barcelonés, producía un cierto sentimiento de vértigo. «Este se transformaba en placer y gozo al poder hojear algunos textos, maravillas de impresión, de arte, de creatividad humana. No había biblioteca cervantina comparable en el mundo.»
9. Los artículos de Laye
Relación de los artículos publicados por Sacristán en Laye.
Señalamos con «PyM» los artículos incluidos en los volúmenes de Panfletos y Materiales:
Laye (2), abril 1950
«Alfonso Costafreda: Nuestra elegía. Barcelona 1949». pág. 11 (firma: M.S.)
Laye (3), mayo 1950
«Antístenes y la policía política», Págs. 6, 7 y 11. (firma Manuel Sacristán Luzón)
»Comentario a un gesto intrascendente». Última página (firma: Manuel Sacristán Luzón) [PyM]
Laye (8 y 9), Octubre-Noviembre 1950
«Heidelberg, agosto de 1950. Notas de un cursillista de verano», p. 9 y 11. (firma: Manuel S. Luzón)
Laye (10), diciembre 1950
«El gran periplo de Thornton Wilder en La piel de nuestros dientes». Última página. (firma: Manuel S. Luzón) [PyM]
Laye (12), marzo-abril 1951
«Un mes de Barcelona. Marzo de 1951», pp. 57-61 (firma: M. S. L.)
Laye (13), mayo 1951
«Acerca de los cursos de seminario en la Facultad de Letras», pp. 10-2. (firma: Juan Manuel Mauri; artículo conjunto con Juan Carlos García Borrón)
«Un mes de Barcelona (mayo de 1951)», pp. 43-48 (firma: M. S. L.)
»Dos conferencias», pp. 49-50. (firma M. S. )
Laye (14), Junio-Julio 1951
«Una humilde verdad», pp. 36-39 (firma: Manuel Entenza)
«Un mes de Barcelona (junio de 1951)», pp. 45-49 (firma Manuel Sacristán Luzón)
«Una conferencia de Luys Santa Marina», pp. 49-50 (firma: M. S.)
Reseña de Simone Weil: La pesanteur et la grâce, p 68. (firma: M.S.). [PyM]
Reseña de Simone Weil: Attente de Dieu, pp. 68-69 (firma: M. S.). [PyM]
Reseña de Simone Weil: L’Enracinement, pp.69-70 (firma: M.S.) [PyM]
Reseña de: Simone Weil: La Connaissance surnaturelle, pp. 70-72 (firma: M. S.) [PyM]
Reseña de Herbert W. Schneider: Historia de la filosofía norteamericana, pp. 72-74 (firma.: M.S.) [PyM]
Laye (15) septiembre-octubre 1951
«Las vacaciones de Barcelona», pp. 4l-50 (firmado M. S. L.)
Reseña de Jean Wahl: Introducción a la filosofía, pp. 70-72 (firma M. S L.) [PyM]
Laye (16), noviembre-diciembre 1951
«Entre sol y sol», pp. 39-41 (Firma L) [PyM]
«Un mes de Barcelona (Noviembre de 1951)», pp. 43-46 (firma: M. S. L.)
Reseña de : El Bulletin de l’Association Guillaume Budé, p.65 (firma: M. S..)
Reseña de Simone Weil Intuitions pré-chrétiennes, pp. 65-67 (firma: M.S.) [PyM]
Laye (17), enero-febrero 1952
«Entre sol y sol. Barcelona, Enero» pp. 71-73 (firma: M.S.L.) [PyM]
Reseña de Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie, pp. 55-57 (firma M. S. L.) [PyM]
Reseña de: Martin Heidegger, El ser y el tiempo, pp. 57-60 (firma M.S.L.) [PyM]
Reseña de José Gaos, «Introducción a El Ser y el tiempo de Martin Heidegger«, p. 61 (firma M.S.L.) [PyM]
Laye (18), marzo-abril 1952
«Entre sol y sol», pp. 10l-103 (firma M.S.L.)
Reseña de: Diels, Hermann: Die Fragmente der Vorsokratiker, pp.73-74 (firma M.S.L.) [PyM]
Reseña. de Alberto Moravia, Il Conformista, pp. 95-97 (firma M. S. L) [PyM]
Laye (19), mayo-julio 1952
«Entre sol y sol», pp 85-87 (firma M.S.L.) [PyM]
Reseña de Anselmo Stolz, Teología de la mística, pp. 68-70 (firma: M. S. L.) [PyM]
Laye (21), noviembre-diciembre 1952
«Tres grandes libros en la estacada». pp. 55-62 (firma: Manuel S. Luzón) [PyM]
«El deseo bajo los olmos de Eugene O’Neill.», pp. 62-68 (firma: Manuel S. Luzón) [PyM]
«El cónsul, de Gian Carlo Menotti», pp. 70-75 (firma: Manuel S. Luzón) [PyM]
Laye (22), enero-marzo 1953
«Concepto kantiano de la historia». pp. 5-24 (firma Manuel S. Luzón)
«Teatro» (Comentario), pp. 100-105 (firma Manuel S. Luzón)
«Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía», pp. 117-120 (firma Manuel S. Luzón) [PyM]
Laye (23), abril-junio 1953
«Homenaje a Ortega. Nota editorial», firmada «Laye», p. 3. [PyM]
«Verdad: Desvelación y Ley», pp. 71-96 (firma: Manuel S. Luzón) [PyM]
«Una pica en Flandes, Un tiro por la culata y algunos nombres nuevos», pp. 126-131 (firma Manuel S. Luzón) [PyM]
Laye (24), 1954
«Una lectura del Alfanhuí de Rafael Sánchez Ferlosio», pp. 17-31 (firma Manuel S. Luzón) [PyM]
«Teatro clásico en Barcelona», pp. 88-91 (firma: M. S. L.)
«En la muerte de Eugenio O’Neill», pp. 91-94 (firma: Manuel S. Luzón) [PyM]
Probablemente por sugerencia de Sacristán, Ediciones Laye publicó en 1955: Juan David García Bacca, Las ideas del Ser y estar; de posibilidad y realidad en la idea de hombre, según la filosofía actual.
También se publicó en Ediciones Laye: Jaime Ferran, Poemas del viajero (Premio Ciudad de Barcelona 1953; entrevistado por Xavier Juncosa para «Integral Sacristán»), y se anunció la edición de Josep M.ª. Castellet, Notas sobre literatura española contemporánea.
Años después, desde Caracas, el 18 de enero de 1968, García Bacca escribía a Sacristán en los siguientes términos:
Sr. D. M. Sacristán L.:
Mi distinguido amigo y colega. Espero que haya recibido Vd. algunos de los libros que suplen los perdidos hace meses. De algunos de ellos no tengo yo mismo ejemplares.
De dos obras mías últimas –Invitación a filosofar según espíritu y letra de Antonio Machado y Elementos de filosofía de las ciencias–, he enviado a VD. su ejemplar: ¿le han llegado?
Pero la finalidad de esta carta es preguntarle si hay ya alguna posibilidad de viaje suyo aquí para un curso de dos o tres meses a partir de abril.
Si fuese posible, indíqueme algunos temas: nos interesa al Instituto, sobre todo, lo referente a filosofía de las ciencias y más en especial, la filosofía de la Economía, o para filósofos.
En todo caso envíenos su currículum vitae.
Ojalá no demore en su presencia y valores.
Gran abrazo y siempre [ilegible] y amigo,
Juan David García Bacca.
No hemos podido averiguar si Sacristán contestó la carta del autor del Introducción a la lógica moderna, Barcelona: Labor, 1936, aunque conjeturamos que no. En cualquier caso, Sacristán no pudo impartir el curso: era entonces miembro del comité ejecutivo del PSUC y carecía de pasaporte.