El devenir de la moralidad: el placer, el corazón y la virtud : comentario al capítulo Vb de la Fenomenología del espíritu de Hegel
Antonio Gómez Ramos
Universidad Carlos III de Madrid
[Publicado en Félix Duque (ed.) La odisea del espíritu. 200 años de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, Madrid, Círculo de Bellas artes, 2010. Págs. 127-150 .]
El apartado V. B. “La realización efectiva de la autoconciencia racional por medio de sí misma” constituye una sección relativamente menor dentro de la Fenomenología del espíritu. Los resúmenes, exposiciones y comentarios de la obra suelen pasar apresuradamente por él, cuando no se lo saltan [1]. Sitúado justo en medio del capítulo V, a continuación de las curiosidades de la Fisionómica y de la Frenología en la sección anterior, apunta un concepto de moralidad que, de todos modos, quedará empequeñecido al lado de grandes figuras como el alma bella o la visión moral del mundo, que entran en escena con toda su fuerza mucho más adelante, al final del capítulo VI, ya en el Espíritu. De modo general, puede decirse que las tres figuras por las que pasa esta autoconciencia racional cuando trata de realizarse efectivamente a sí misma, a saber, el placer, el corazón y la virtud, no han alcanzado, ni de lejos, la celebridad de que gozan otras figuras como la conciencia desgraciada, la propia alma bella o el amo y el esclavo, convertidas casi en capítulos autónomos de la Fenomenología.
Y sin embargo, las tres, placer, corazón y virtud están dibujadas con una finura y precisión que recogen lo mejor de la pluma de Hegel: su serie está explícitamente inserta en el tejido de la Fenomenología; el conjunto de las tres, y cada una de ellas por separado, es una monáda en sí misma, autónoma, pero reflejando, hacia delante y hacia atrás, la estructura del libro: el apartado sobre “el placer y la necesidad” tiene una estructura paralela a la certeza sensible, el de “el corazón y el delirio del engreímiento” hace lo propio con el capítulo de la percepción, y “la virtud y el orden del mundo” con el de fuerza y entendimiento; los tres prefiguran y anticipan la dinámica del capítulo sobre “El espíritu cierto de sí mismo. La moralidad”. También es un texto ejemplar de la Fenomenología por el modo en que entreteje las figuras históricas o literarias a las que alude, más o menos explícitamente, con los respectivos movimientos conceptuales que marcan la marcha de la conciencia, y que se encarnan en esas figuras. Y desde luego, encontramos aquí al Hegel más sarcástico, el que derrocha ironía e ingenio contra el romanticismo, el idealismo moral (justo lo que hoy día, en lenguaje cotidiano o periodístico, se entiende ya por idealismo) o contra el moralismo en general. Incluso para un libro tan repleto de ironías como es la Fenomenología -a la que, por cierto, nadie ha entendido nunca irónicamente-, aquí hay demasiadas de ellas, y muy brillantes.
Puede que la razón por la que este capítulo haya encontrado un eco tan moderado sea la modestia de sus protagonistas frente a las dimensiones del proyecto hegeliano. Al fin y al cabo, la Fenomenología trata de la entera marcha racional del mundo, del espíritu universal, de la humanidad en su conjunto, etc. es decir, de grandes escalas, mientras que aquí nos las habemos, simplemente, con la “realización efectiva de la autoconciencia racional por medio de sí misma”, es decir, con la cuestión de qué hace el individuo consigo mismo para ser él, la cuestión de si puede autorrealizarse individualmente, y cómo, una vez que sabe de sí que es racional y que, desprendido del estado natural, es él quien, según su propia razón, se da sus normas de vida. Para los lectores de Hegel, las andanzas y transformaciones de una conciencia en singular habían de ser poca cosa, y resultar en un personaje menor.
Y tal vez sea correcto así. Pero –aunque sólo sea para justificar el interés del capítulo- ha de hacerse notar que esa tarea de “autorrealizarse individualmente”, de darse las propias normas de vida según la propia razón puede sonar bastante “actual”, una vez que –supuestamente- las grandes narrativas y proyectos colectivos han naufragado, dejándo(nos) a los sujetos del capitalismo avanzado enfrentados a solas, ideológica y materialmente, con la tarea de su propia autorrealización -palabra ésta que, por mucho uso y abuso que haya tenido y tenga, no pierde nunca del todo su sabor hegeliano. En ningún caso se trataría de buscar en Hegel recetas para andar individualmente por la vida –precisamente, la Fenomenología empieza diciendo que la “filosofía debe guardarse de querer ser edificante”[2], lo que en este capítulo se expresa mostrando que esa autorrealización fracasa en la moralidad, y requiere una eticidad que sólo puede darse más allá del simple individuo singular-. Sí se trataría, más bien, de lo contrario: la muy seria sucesión de posiciones casi cómicas que se dan este capítulo suministra un sarcasmo, a veces cruel, hacia muchas de las vías de “autorrealización” que el individuo de hoy se encuentra ya preparadas y a su disposición, desde el hedonismo del consumo hasta muchas moralinas del sentimentalismo, el humanitarismo o la corrección política.
* * * * * *
Se trata, entonces, de cómo se realiza efectivamente la autoconciencia a sí misma por sí misma. Consciente de sí misma en cuanto individuo, reconocida como autoconciencia, sabe que ella vale por sí misma: pero “lo que vale para ella, que es en sí y en su certeza interna, debe entrar en su conciencia, y llegar a ser para ella.”[3]. Hoy diríamos, incluso quien no tuviera ninguna formación filosófica, que el individuo tiene que realizarse personalmente; Hegel, con algo más de precisión, habla de que la conciencia individual, “en cuanto singular”, tiene por fin que “darse la realización efectiva, y en cuanto tal singular, disfrutarse de ella”[4]. A esas alturas de la Fenomenología, eso significa salir de la razón sólo teórica y poner en marcha la “razón activa”, en el mundo y entre los otros. Esta dimension práctica de la realización de la conciencia abre el reino de la eticidad, y le plantea a la conciencia el problema de alcanzar su propia substancia ética. Qué sea esta substancia y dónde esté o haya estado, cuáles son sus figuras: tal es el problema de fondo de este capítulo. En todo caso, el proceso de realización efectiva de la autoconciencia por sí misma, cualquiera que sea su resultado, marca para Hegel, explícitamente, el “comienzo de la experiencia ética del mundo”.[5]
Las resonancias aristotélicas, y en todo caso, griegas, de este planteamiento inicial son claras. La autorrealización del individuo con vistas a un fin último -que sería la felicidad como actividad de acuerdo con la virtud- es el programa de la ética de Aristóteles. Hegel, con la polis griega en mente y a veces en la pluma, dedica cuatro inspirados párrafos a describir cómo sólo en “la vida de un pueblo” se da la “unidad completa” de una autoconciencia con las otras, cada una con su autonomía, cómo el individuo se halla y se realiza, alcanza su determinación, en la lengua y las costumbres de su pueblo, cómo, en definitiva, “en un pueblo libre la sustancia ética está ya presente”, de modo que “los hombres más sabios de la Antigüedad tenían la sentencia de que la sabiduría y la virtud consisten en vivir conforme a las costumbres del pueblo de uno”[6].
Tanto más abrupta, sin embargo, es la ruptura que Hegel introduce con el idilio griego – pero, quizá, más precisa y personalmente, la ruptura lo es con su antigua y juvenil ensoñación bernesa del “ideal de un pueblo bello y unido”: en seguida añade que “de esa dicha de haber alcanzado su determinación y su destino, de vivir en ella es de donde la autoconciencia […] ha salido, o bien: no ha alcanzado esa dicha todavía, pues que ambas cosas cosa pueden decirse de la misma manera”.[7] Ciertamente, el individuo moderno es el protagonista de todo el pensamiento hegeliano, y especialmente del capítulo que comentamos; pero pocas veces acentúa Hegel con tanta fuerza la ruptura moderna y el contraste con el mundo antiguo. No se trata sólo de la necesidad de haber salido, o haber sido expulsados del paraíso[8], tal como la afirma en otros lugares, sino de la radical falta de su determinación, de realización, que afecta a la conciencia y que le hace ser conciencia. Es tan radical que, en el fondo, tanto da haber salido del paraíso donde esa determinación estaba realizada como andar desde siempre a la búsqueda de ella. En cuatro largos párrafos[9] -que en realidad le sirven para describir la situación de la autoconciencia y anunciar sus próximas estaciones- Hegel argumenta que no hay diferencia real entre la nostalgia del paraíso perdido y la expectativa de la tierra prometida; entre, por un lado, haber perdido aquella substancia ética que sólo era en sí, aquella eticidad griega que sólo era, sin ser todavía pensada, sin tener conciencia, o, por otro, adentrarse a buscar la substancia ética real en el mundo que la conciencia encuentra delante de sí. No hay diferencia; vale decir: el asunto de la realización efectiva de la autoconciencia y de alcanzar una substancia ética es un asunto que concierne a cualquier conciencia de cualquier época y lugar, en cuanto que sea y se sepa conciencia. Pero como a “nuestro tiempo”, esto es, a la modernidad, “le resulta más cercana aquella forma de los momentos en la que estos aparecen después de que la conciencia ha perdido su vida ética”, Hegel opta por la primera vía de representar las cosas.
Es decir, a la hora de explicar cómo se organiza la vida el individuo, cómo se da normas para actuar y legitimar sus acciones, Hegel opta por la situación en que la legitimidad no procede ya de la tradición ni de las costumbres sociales de su pueblo, la situación en que, rota la confianza, “el individuo se enfrenta a las leyes y a las costumbres; éstas son sólo un pensamiento sin esencialidad absoluta, una teoría abstracta sin realidad efectiva; mientras que él, en cuanto este yo, se es a sí la verdad viva”[10]. Hegel elige, pues, preguntar por la posibilidad de una moralidad individual, subjetiva, en el mundo moderno que ha roto con la tradición, en que esta ha perdido su significado. Este carácter optativo explicaría, también, lo que algunos críticos han considerado arbitrariedad hegeliana a la hora de elegir las figuras de este capítulo.[11] Ciertamente, aparte del placer, la ley del corazón y la virtud, podría haber otras muchas formas de intentar realizarse subjetivamente la autoconciencia y darse una substancia ética; pero son esas las que, a juicio de Hegel, han marcado en el mundo moderno el “devenir de la moralidad”[12]. Lo han hecho, además, con posturas marcadamente subjetivistas y particularistas. En un mundo que después ha abundado en regeneradores morales, predicadores sentimentales, don quijotes y pregoneros de la autenticidad, la elección de Hegel no deja de ser oportuna. Al fin y al cabo, de lo que se trata para él en este capítulo de transición es de mostrar que la moralidad, en cuanto actitud y actividad sujetiva del individuo para consigo mismo –en cuanto autoefectuación de la sola conciencia- se enreda en contradicciones insalvables, cuando no ridículas y delirantes. Forjador de una razón social, el interés de Hegel es mostrar que la moralidad sólo puede resolverse en la eticidad, en una condición comunitaria cívica tal como se había dado previamente sólo en el espíritu griego; sólo que allí se había dado de un modo inmediato, ingenuo, no pensado, que, por eso, ya no tiene validez.
Tan inmediato e ingenuo era que ni siquiera requería de la palabra “moralidad”. A pesar de que ha existido Hegel, en nuestro tiempo todavía puede provocar sorpresa decir lo que constituye la premisa de este capítulo de la Fenomenología: que la moralidad es un invento moderno. Por sagrada que pueda parecer, es sólo un accidente, algo que ocurre –y parece que nunca deja de ocurrir- en el largo rodeo del espíritu desde el mundo ético inmediato de los antiguos hasta la eticidad efectiva del Estado moderno, siempre por alcanzar. Los antiguos, propiamente, no hablaban de moralidad[13] en el sentido de la integridad de la persona que actúa según ciertos principios o incluso virtudes. Para ellos, “la moralidad no era necesaria, pues en la comunidad se daba de modo inmediato la unidad del singular y del universal”[14], esto es, la substancia ética. Son los modernos, que no tienen esa comunidad, que se encuentran en las situaciones que describen Hobbes, Maquiavelo o Mandeville, quienes se inventan la moralidad, se han ido inventando formas de la moralidad con que remedar esa unidad.
Es muy posible que sea Hobbes el pensamiento que tiene Hegel en mente al describir, en una serie de pasos previos a las tres figuras efectivas de la moralidad, la situación y los móviles de la conciencia individual.[15] Es Hobbes quien descubre individuos aislados, compuestos de deseo y de miedo, al comienzo del mundo moderno, individuos que él analiza como una categoría natural. Corresponden a las conciencias atomizadas y deseantes que Hegel describe como teniendo “la forma de un querer inmediato, o de una pulsión natural que alcanza su satisfacción, la cual es, a su vez, el contenido de una nueva pulsión.”[16] Hegel habla de Triebe: no instintos, ni tampoco un simple impulso concreto y dirigido, sino esa movilidad inmanente al sujeto, no querida, sino que es el querer mismo que constituye su propia vitalidad y le empuja al deseo. Esta mecánica de las pulsiones más “naturales” que mueven al ser humano es lo que Hegel reconstruye a continuación, en la medida en que ellas son la “verdadera determinación y esencialidad” de los sujetos. Mientras, por un lado, la substancia ética se ha degradado en un predicado sin “sí-mismo”, sin consistencia ni sujeto, ellos, los sujetos, son los “individuos que han de cumplir y llenar por sí mismos su universalidad”[17]: fuera ya de la legitimidad de la tradición, son su propia fuente última de toda autoridad y creencia.
La cumplen, la intentan cumplir, en tres episiodios sucesivos; en realidad, tres fracasos, tres tropiezos del espíritu que constituyen, como tales, el devenir de la moralidad. Los reconocemos como el placer, el sentimiento y la virtud, o bien: el goce del mundo, la voluntad candorosa de arreglarlo o la lucha sin esperanza contra él y su corrupción. Aunque los tres cubren un campo muy amplio de actitudes morales contemporáneas, ninguna de ellas extinguidas, siempre quedará la pregunta de si agotan todo el devenir de la llamada moralidad, o de si la sucesión de las tres ha de ser en el orden preciso que Hegel propone. En todo caso, las páginas que siguen dan idea de la agudeza de Hegel como analista de actitudes morales. Su voluntad de sistema, y todo el crecimiento posterior del libro, hacen que se disimule esa agudeza; puede incluso que sea el propio sistema quien le proporciona a Hegel los mecanismos para mostrar, con todo su sarcasmo, que la individualidad fracasa justamente allí donde cree poder salvarse y afirmarse como tal individualidad, en lo moral. Pero es casi seguro que, sin ese sistema, leyendo este capítulo “aisladamente”, reconoceríamos en Hegel, si no a un “inmoralista” semejante a Nietzsche, sí a un crítico y psicólogo moral de una altura ya muy superior al del escritor pedagógico popular que Hegel había querido ser en sus años jóvenes.
1. El placer y la necesidad
Tenemos, pues, al inicial individuo moderno, ser-para-sí inmediato y abstracto, liberado de las constricciones de la tradición, que cree ser el solo dueño de su razón, y se sabe movido primariamente por el deseo, por el apetito de disfrutar sensualmente del mundo. Por eso, deja atrás, “como una sombra gris y evanescente, la ley del ethos y de la existencia, los conocimientos de la observación y la teoría, pues no dejan de ser un saber de alguien cuyo ser-para-sí y realidad efectiva son otros” que los suyos. Explícitamente, la figura es aquí Fausto, cuya primera versión publicaría Goethe al año siguiente de la Fenomenología, en 1808, pero a cuyo texto Hegel bien podía haber tenido acceso y se permite citar aquí. Es el Fausto que primero rompe con la comunidad y la tradición porque se sabe individualizado por su propia razón autónoma, y que luego desprecia la gris teoría frente al árbol dorado de la vida, el Fausto para quien “las sombras de la ciencia, de las leyes y de los principios, no hacían más que interponerse” entre él y su propia realidad efectiva, y ahora, lanzado él al placer, ellas “desaparecen como una niebla sin vida”, incapaces de acogerlo a él con la certeza de su realidad. Desechada la teoría, Fausto, o cualquier prerromántico entregado a su programa particular de autorrealización, “se arroja a la vida y lleva a ejecución la individualidad pura con la que él sale a escena”. Semejante al destinatario de cualquier anuncio publicitario de consumo, el primer Fausto decide ser él mismo entregándose al disfrute y, caminando por el vergel de la existencia: “se toma la vida igual que se arranca un fruto maduro, que cae él mismo en la mano según se lo toma.”
Esta pulsión de goce inmediato tiene inicialmente una estructura similar a la certeza sensible, en cuanto la conciencia tiene un acceso directo a lo otro; pero ahora eso otro no es la realidad externa sin más, sino otra autoconciencia. En aquél caso, estando en contacto inmediato con el mundo de los sentidos, podría obtener placer devorar el fruto sin más; ahora, el placer con el que se quiere realizar la autoconciencia es el amor sensual: a él se entrega Fausto, pero ese amor requiere satisfacerse en otra autoconciencia, no en una cosa. Lo que debe producir, entonces, lo que se busca, es más bien la unidad de él mismo con la otra autoconciencia para ser ambos un primer singular que ya ha asumido, por haberla cancelado y guardado[18], su propia singularidad, y se ha hecho universal. El placer sensual parece consistir en que la conciencia cree realizarse efectivamente en “otra conciencia que aparece como autónoma, o en la contemplación de la unidad de ambas autoconciencias autónomas”. Dos amantes románticos no se expresarían en esos términos, ciertamente, pero la unidad corporal y espiritual que ellos buscan, y la contemplación de esa unidad en la que se solazan, corresponde bastante bien a la descripción que hace Hegel de la autoconciencia sensual.
Ahora bien, a diferencia de otros críticos del hedonismo, Hegel no recurre a la futilidad de los placeres, a lo que tienen de efímero, a que dejen vacío y muerto al sujeto después de disfrutarlos; tampoco habla del dolor que a largo plazo producen. Ciertamente, habrá una transición del placer a la muerte, y hay un “fallo de cálculo” en la autoconciencia hedonista, pero la frustración de ésta no llegará por causa de los excesos materiales del placer; sino por la contradicción en la que inevitablemente entra: “al alcanzar su propósito, experimenta cuál es la verdad del mismo”. El placer le da al individuo lo que le promete; pero, sobre todo, le enfrenta a una verdad de sí mismo.
Desde luego, está el que la autorrealización por medio del placer es una autorrealización vacía; “el objeto que la individualidad experimenta como su esencia carece de todo contenido”. Pues, en verdad, la autorrealización por medio del goce sensual no tiene en sí ningún contenido específico, y no hay nada tan abstraco y vacío como “hacer lo que a uno le plazca”. De hecho, como muestra una ojeada a cinco minutos de publicidad en los medios de comunicación de hoy, la elección del deseo que se mueve única y exclusivamente por la búsqueda de placer es una elección sin criterio, capaz de elegir cualquier cosa. El antecesor inmediato de los propagadores actuales del consumo –y menos exitoso que ellos-, Mefistófeles, se lo explica muy bien a Fausto en el texto que Hegel va siguiendo casi al pie de la letra. Le promete que encontrará la infinitud en el máximo goce sensual y terrenal, y le hace beber una pócima antes de salir a la calle, diciéndole: “Du siehst mit diesem Trank im Leibe / Bald Helene in jedem Weibe”[19]. Lanzado a la seducción, cualquier mujer valdría igual de bien para el hambriento Fausto; y cualquier objeto indeterminado rellena –esto es, deja en realidad vacío de determinación- el placer que la autoconciencia hedonista quiere darse. Pero la verdad del placer no será el vacío, o la futilidad, sino algo más sólido y desgarrador.
Como es sabido, Fausto no encuentra todavía a Elena, sino a Margarita, quien encarna ese mundo de tradiciones y costumbres contra el que el individuo Fausto se rebela en nombre, justamente, de su placer y su autorrealización. Conviene recordar aquí la historia de este fragmento del Fausto, porque constituye el subtexto de la argumentación de Hegel. Fausto seduce a Margarita, la lleva a envenenar a su madre, y luego a matar en un acto de locura al hijo ilegítimo de la unión de ambos, a resultas de lo cual ella es condenada a muerte. Con las artes de Mefistófeles, Fausto mata al hermano de Margarita, que le ha retado, y consigue incluso colarse en la prisión para liberar a Margarita y salvarla de la ejecución. Ella, sin embargo, aceptando sus crímenes, se niega ya a ser salvada, y Fausto, que se creía dueño absoluto de su destino, choca con unos límites que no puede superar.
Esto es, el límite que encuentra la autoconciencia que quiere realizarse en el placer sensual no es tanto la vaciedad del placer mismo como el vínculo que ese placer le ha creado con otra autoconciencia, cuya autonomía, en este caso, la de Margarita resistiéndose a ser salvada, se sitúa más allá del poder de Fausto. La sorpresa, en cierto modo, es doble. Por un lado, frente a las abstracciones vacías del placer, a la autoconciencia se le revela la “conexión sólida” de la necesidad, “el destino, eso de lo que no se sabe decir qué es lo que hace, cuáles son sus leyes determinadas y su contenido positivo, porque es el concepto puro, absoluto, contemplado como ser, la referencia simple y vacía, pero irresistible e imperturbable cuya obra no es más que la nada de la singularidad.” La autoconciencia, movida por un deseo libre, azaroso y arbitrario, una vez confrontada con las consecuencias –consecuencias necesarias- del placer obtenido, se ve reducida, como el pobre Fausto, a una nada: desde su propia singularidad, y queriendo ser sólo ese individuo singular, creía arrojarse a la vida y huir de la teoría muerta, pero más bien “se ha precipitado, tan sólo, en la conciencia de su propia carencia de vida, y no se imparte a sí más que como la necesidad vacía y extraña, como la efectiva realidad muerta.” Creía hacerse con la vida, y ha dado con la muerte. Por otro lado, ante ese destino del que no se sabe decir qué es lo que hace, cuáles son sus leyes determinadas y su contenido positivo, la conciencia sólo puede preguntar algo así como “¿pero qué me está pasando?” Una vez que ha pasado por la experiencia que supuestamente debía poner ante sus ojos la verdad, y ella llegar a realizarse por sí misma, la autoconciencia se encuentra que las consecuencias de sus hechos no son lo que ella considera sus hechos –Fausto tiene por hecho suyo el placer con Margarita, incluso el asesinato de lo que se opone a él, pero no la muerte de Margarita, ni menos su propio desconcierto al no poder salvarla-, la conciencia se convierte en un “enigma ante sí misma.”[20]
El resultado es que la singularidad que pensaba autorrealizarse efectivamente en su propio proyecto de dar satisfacción a sus deseos, o bien, el individuo atomístico moderno cuya autoconciencia cree autorrealizarse siendo lo que él quiera hacer, en lugar de hacer lo que le apetezca, según le promete cada día el Mefistófeles de turno, queda, finalmente, dice Hegel, “machacado por el poder negativo, no conceptualizado, de la universalidad”. O bien, con más finura: “la quebradiza rigidez[21] absoluta de la singularidad queda pulverizada al contacto con una realidad efectiva igual de dura, pero continua.” El individuo se queda, literalmente, hecho polvo: ”hace la experiencia del doble sentido que hay dentro de lo que hacía, esto es, tomarse la vida[22]; tomaba la vida, pero lo que agarraba al hacerlo era más bien la muerte.”
En esta salida al exterior en busca de su satisfacción por el placer, la individualidad, hecha polvo, enigma para sí misma, queda extrañada de sí. Como siempre en Hegel, al extrañamiento le sigue una reflexión que trata de ver dentro de sí esa necesidad. Lo cual nos da la siguiente figura de autoconciencia:
2. La ley del corazón y el delirio del engreímiento
El resultado hasta ahora es que, salvo que se tratase del Marqués de Sade[23], la nueva subjetividad moderna, que quiere darse a sí misma sus normas y principios al margen de la tradición y de los usos sociales, no puede buscarlos en aquello que era lo más inmediato en ella, a saber, la persecución de sus apetitos en busca del placer. La necesidad exterior que ha encontrado en las consecuencias inesperadas de sus hechos la ha desconcertado. La conciencia prueba entonces a interiorizar esa necesidad, y se dirige hacia dentro de sí: a su propio corazón. Adopta así una figura que Hegel califica de “más rica y concreta”: la que se rige por la ley de su propio corazón.
Hay una cierta “maldad” por parte de Hegel al derivar el sentimentalismo del fracaso del hedonismo, o en hacer seguir a su crítica del hedonismo una crítica del sentimentalismo. Es de una agudeza casi freudiana el insinuar que hay una conexión directa entre la (frustración por la) más tosca búsqueda del placer sensual externo y los sublimes sentimientos del corazón a favor del mundo en general, como si en el pasado de quien promueve las más bellas causas desde las palpitaciones de su subjetividad particular hubiera una etapa completa de frustración en el hedonismo, o como si la sensiblería político-social tuviera mucho de hedonismo sublimado.[24] Hegel, no obstante, no razona como un psicólogo; adopta más bien un vocabulario eminentemente lógico.
En cuanto hedonista faustiana, la autoconciencia se ha visto confrontada con la necesidad universal exterior, frente a la que su singularidad no es nada, y opta ahora por interiorizarla en la “ley del corazón”: hace de los dictados de su corazón una ley para el mundo. Así, el ser-para-sí de la nueva autoconciencia, a diferencia de la hedonista, no será meramente singular y contingente, sino que habrá incorporado en sí la necesidad y universalidad. La síntesis, en principio, parece convincente. En cuanto ley, es universal y necesaria, contiene en sí al orden del mundo y como toda ley, tiene objetividad. En cuanto corazón¸ por otro lado, retoma la individualidad del placer, es puramente subjetiva y singular, pero recoge en él, además, a la humanidad sufriente. De los sucesivos intentos de lograr un universal concretamente realizado en el singular que se van dando en la Fenomenología del espíritu, la “ley del corazón” es, probablemente, uno de los más logrados plásticamente. Y, no en vano, uno de los más exitosos en el mundo moderno.
La autoconciencia descubre que ella no es solamente búsqueda del placer externo en la unión sensual con otra autoconciencia, ni hay solamente las necesidades externas que dejan vacía esa unión, sino que dentro de todos los individuos hay algo que, al realizarlo, al darle efectividad, realiza la armonía entre la razón, el deseo y el mundo. Al actuar siguiendo nuestros sentimientos naturales, siguiendo la ley del corazón, actuamos según algo que está dentro de nosotros y es parte nuestra: nos expresamos por medio de ello y somos libres. Los buenos sentimientos interiores se convierten en ley, y son esos sentimientos los que, siendo justos para la autoconciencia justos, deben ordenar el mundo. Pero si la figura de la “ley del corazón” parece clarificada conceptualmente, no es el caso de los posibles candidatos históricos o literarios a encarnarla. Y en esto sí que es más rica que la figura del placer, calcada explícitamente sobre el primer Fausto.
El candidato tradicional ha sido el bandido Karl Moor, protagonista del drama Los bandidos, de Schiller, una obra que ocupaba a Hegel desde los años de juventud. Desheredado por su padre y expulsado de la sociedad, en parte a causa de las aviesas intrigas de su hermano Franz, Karl se pone al frente de un grupo de bandidos unidos por juramento de fidelidad eterna, y, en nombre de la libertad frente a las leyes restrictivas del mundo, acaba provocando la devastación completa en su casa, su familia, su amada Amalia y su mundo. Desde luego, Karl Moor se atiene a la ley de sus sentimientos interiores, y es cierto que el drama está basado en una historia de Schubart titulada “Sobre la historia del corazón humano”, pero es posible que la salvaje desmesura del drama de Schiller hagan de Karl Moor un candidato excesivo para lo que Hegel describe en esta sección. Quizá por eso, el biógrafo de Hegel, Terry Pinkard, ve más bien en ella una crítica a toda la literatura popular de la época, la cual practicaba el culto a los sentimientos, que debían sustituir a la religión, o preconizaba religiones sin iglesia, en las que el sentimiento primase sobre las instituciones. Hegel, entonces, más que comentar a Schiller, estaría ajustando cuentas con toda la literatura pietista y jansenista, de enorme importancia social en la época; la primera, sobre todo en Alemania. Al fin y al cabo, la expresión “ley del corazón” podría muy bien remontarse al jansenista Pascal: “Conocemos la verdad no solamente por la razón, sino también por el corazón. Es de este último modo como conocemos los primeros principios, y en vano el razonamiento, que no tiene parte alguna en ellos, trata de combatirlos”[25].
En todo caso, aun formulada originalmente por Pascal, la convicción de que la certeza última de la verdad y de la ley se funda en un sentimiento del corazón se había extendido en un espectro muy variado por la Alemania postilustrada y del Sturm und Drang; y pasando por Rousseau, tocaba, de diversas maneras, tanto a los pietistas prerrománticos como algunos pasaje del Hiperion Hölderlin o la apelación al sentimiento de filósofos y teólogos que, de Jacobi a Fries y Schleiermacher, estaban siempre en el punto de mira, personal y filosófico, de Hegel. Éste no habla a ciegas cuando describe la azorada situación en que resulta la servidumbre de la inmediatez, la irreflexión de quienes creen arreglar el mundo desde la bondad de sus inmediatos sentimientos particulares. Ciertamente, no será ya la frivolidad de la figura anterior, fáustica, que sólo “quería el placer singular, sino la seriedad de un propósito elevado que busca su placer en la presentación de su propio y excelente ser y en la producción del bienestar de la humanidad.”[26] Pero el resultado, una vez más, no es el esperado.
El individuo lleva a su cumplimiento la ley del corazón, la ejecuta, hace de su corazón un orden universal. Pero, justamente, “en esa realización efectiva, la ley se le ha escapado al individuo; […] La ley del corazón, justo por realizarse efectivamente, deja de ser ley del corazón. Pues al realizarse adquiere la forma del ser, y es, entonces, poder universal para el cual éste corazón resulta indiferente, de tal manera que el individuo a su propio orden, por el hecho mismo de instaurarlo él, ya no lo encuentra como suyo. Por eso, al darle realidad efectiva a su ley, no produce su ley, sino que, siendo ese orden en sí el suyo, pero un orden extraño para él, lo único que consigue es implicarse en el orden realmente efectivo; y en un orden, por cierto, que como poder superior no sólo le es extraño, sino incluso hostil.”[27]
Una ley no puede ser del corazón una vez que ha sido puesta fuera, una vez que ha sido objetivada. Por definición, una ley es un poder universal para el cual el corazón es indiferente: la ley es hostil incluso a quien la ha realizado, porque ningún corazón puede objetivarse en una ley. Hegel apela, en definitiva, a esa intuición de Montaigne por la que las leyes mantienen su vigencia por ser leyes, no por ser justas. Quien las obedece porque las considera justas, esto es, quien las obedeciera porque coincidieran con su corazón, no las obedece por lo que debe obedecerlas, esto es, por su carácter de ley. Hay siempre un abismo entre la voluntad del corazón y la existencia misma de la ley en toda su objetividad. La autoconciencia singular, ya se encarne en el bandido Karl Moor o en el fundador pietista de una nueva iglesia, experimenta que las leyes del corazón nunca pueden estar en armonía con el orden social de las cosas. En parte, porque los otros corazones no van a reconocerse en la ley que uno de los corazones ha impuesto; en parte, porque la ley, una vez objetivada, por definición, tiene que separar de nuevo la abstración universal de la ley puesta y la singularidad concreta en la que se aplica.
El sentimental, por otro lado, sobrelleva mal las contradicciones. La que encuentra entre su corazón convertido en ley y la ley sin corazón del mundo externo la resuelve en la exacerbación de su corazón, en la locura de engreírse en el valor universal de sus propias convicciones frente al depravado orden universal que reina en el mundo. “Los latidos del corazón por el bienestar de la humanidad se convierten en la furia del engreímiento enloquecido; en la ira de la conciencia por conservarse frente a su destrucción, y esto de tal manera que expulsa de sí misma a la inversión que ella misma es, y se esfuerza por verlo y enunciarlo como otro. Denuncia, entonces, el orden universal como un orden inventado por clérigos fanáticos, por déspotas atrabiliarios y lacayos suyos que se resarcen de su humillación humillando y oprimiendo –como una inversión de la ley del corazón y de su felicidad, manipulada para la indecible miseria de la humanidad engañada.” Es una locura que desemboca en la tragedia, como sabemos por Karl Moor, pero también por toda la locura engreída de fanáticos religiosos, por tribunos y jacobinos que desatan el Terror justamente en el momento en que intentan hacer coincidir la ley con la moralidad, con la justicia de su corazón, que debe valer por el corazón de todos. En realidad, esta exacerbación de la moralidad en el sentimiento íntimo y subjetivo, en lo subjetivo y a la vez en lo sentimental, constituyen, seguramente, el centro del capítulo, y del argumento de Hegel contra la moralidad como respuesta privada, individual, a la tarea de articular la propia existencia.
En los solitarios años de Jena, mientras redactaba la Fenomenología, Hegel le dio muchas vueltas a la relación entre esta moralidad subjetiva, lo trágico y lo sentimental. Los aforismos del Wastebook, redactados a lo largo de esos años, permiten rastrear algunos de los caminos que él tanteaba por entonces, plasmados luego, a veces con menos expresividad, en la Fenomenología, pero que señalan las preocupaciones de fondo de Hegel. En uno de ellos, deplora la decadencia de la vida pública:
Ya no se va tanto a bailes, a lugares públicos, a los espectáculos. On s’assemble en famille, on revient aux moeurs. Estas moeurs son el tedio general de lo público, la moralidad.[28]
La anotación puede muy bien responder a la frustración del joven soltero y más bien aislado en lo que, al fin y al cabo, era una ciudad de provincias. Pero alude igualmente a la crisis, e incluso extinción del espacio público en la Europa postrevolucionaria de inicios del siglo XIX.[29] Y deja bien claro en qué medida para Hegel la moralidad, asociada a las moeurs a la francesa, a la vida en familia, al retorno a lo privado, obedece a una renuncia al espacio público que es, en definitiva, el espacio de lo que él está intentando pensar justamente como espíritu. Hegel parece sugerir que cuando se apela demasiado a lo moral y al corazón, justo cuando se moraliza, entonces hay algo que va mal con lo público, hasta provocar el aburrimiento universal. Pero lo verdaderamente interesante, para el capítulo que estamos comentando, es cómo Hegel, en otra anotación contigua, asocia esta moralidad con el propio Karl Moor y con lo trágico que, luego, sí aparece en la Fenomenología.
Para la infamia, no queda otro modo de referirse a la virtud que la moralidad. Igual que Karl Moor, después de haber perdido a su padre y a su amada, se castiga desesperadamente a sí mismo por medio de una acción moral: “Que se ayude a ese pobre” Lo verdaderamente trágico es lo moral. Y, a la vez, es sentimental.[30]
He aquí, pues, la definición última de moralidad. Condensada finalmente en el último acto del corazón engreído del fanático, lo moral es la tragedia, la verdadera y sentimental tragedia de quien se castiga a sí mismo con un bello acto de caridad privada, y cree haberse refugiado por fin en la virtud. La moralidad no sólo es, entonces, el fracaso de lo público y la consecuente retirada a lo privado, sino, sobre todo, su sustitución por el sentimentalismo de la visión propia del mundo: visión que, afianzada como está en la certeza de su verdad subjetiva, sólo puede terminar en la locura del propio engreimiento, que considera la propia visión subjetiva del mundo, el propio sentimiento, como la visión universal que dicta de modo general las normas. Es la ley del corazón, algo meramente particular y opinado, ein bloss gemeyntes, la cual, sin embargo, “a diferencia del orden existente, no resiste la luz del día, y sucumbe”.
Así, pues, Karl Moor, o los pietistas, o todo el sentimentalismo moralista que juega a la tragedia y la caridad, quedan arrinconados en los bordes del camino conceptual de la conciencia. No, ciertamente, en el camino histórico real; todo el capítulo de Hegel, o los apuntes del Waste-book que hemos señalado, indican con qué facilidad la marea del sentimentalismo moral puede volver a arrollar, como una locura trágica, el espacio de lo público. Pero la autoconciencia hegeliana sí que accede a un nuevo estadio, anunciado, justamente, en el refugio de la moralidad como infamia.
El orden existente, lo universal que hay y que se ha impuesto, o en donde se ha desecho la buena voluntad del corazón, resulta ser una resistencia general y una lucha de todos contra todos, donde cada uno hace valer su propia singularidad. Esta lucha de individualidades singulares, algunas de las cuales se autoconciben como bellos corazones, es lo que Hegel llama el curso del mundo. Con lo que se ha encontrado el sentimental es con el mundo de Hobbes y Mandeville, con individuos compitiendo entre ellos en persecución de su propio beneficio. Ante él ha fracasado la ley del corazón, entendida como la universalidad dentro del individuo particular que se realiza por sí mismo. La autoconciencia prueba, entonces, algo que viene a unir la concepción sentimentalista con la faustiana, y es:
3. La virtud y el orden del mundo
Se trata de una modificación que impone un cambio de acento. Ahora es la ley la que debe primar sobre el corazón. La salida está en sacrificar la propia individualidad y personalidad a la universalidad de la ley: a eso se le llama virtud. “Para la conciencia de la virtud, entonces, lo esencial es la ley, y la individualidad es lo que hay que dejar en suspenso[31], tanto en la propia conciencia como en el curso del mundo” al que ella se enfrenta. Disminuyendo, bajando los humos a la individualidad para supeditarla a la abstracción impersonal de la virtud, la autoconciencia espera poder ahora realizarse a sí misma a la vez que le da la vuelta al curso del mundo para producir la verdadera esencia que hay dentro de éste sin que él lo sepa, a saber, el bien. La virtud –sacrificio de sí en nombre del bien y de lo universal- le enseñará al mundo lo que él es en sí; le enseñará que más real que la aparente lucha sin cuartel entre individualidades egoístas es, adecuadamente corregido ese curso, el bien que gobierna en el fondo el mundo y las conciencias cuando estas atienden a sí mismas y a lo que naturalmente son. Lo que ahora la conciencia virtuosa se propone como finalidad es “derrotar la realidad efectiva del curso del mundo” y causar y dar efecto a la existencia del bien.
Será una lucha de rasgos quijotescos, algo ridícula, la que lleve a cabo quien Hegel llama, con ironía nada disimulada, el “caballero de la virtud”. Al fin y al cabo, de lo que se trata en el capítulo es de mostrar que la virtud moderna siempre tiene algo de ridículo o comico, de ataque contra supuestos molinos de viento –y resulta por eso el capítulo con una de las escenas más cómicas de toda la Fenomenología.
Los personajes históricos, esta vez, no se identifican unívocamente. Hegel está renarrando la polémica del XVIII entre Mandeville y Shaftesbury. De un lado, está el curso del mundo formulado en la fábula de las abejas: cualquier pretensión de virtud privada es un autoengaño, la imposición pública del comportamiento virtuoso y la renuncia al beneficio privado conduce a la ruina del panal. Lo que prima es la persecución egoísta del propio interés. Pero en el personaje del “curso del mundo” no aparece la conciencia de que ese trabajo egoísta, que genera victorias y derrotas particulares, produce, por la vía de la “mano invisible” un beneficio general. Bienes públicos que resultan de los vicios privados: justo lo que sí se da en Mandeville y Adam Smith, al último de los cuales Hegel secunda, y cuya verdad se muestra al final del apartado. Del lado de la virtud, podría estar Robespierre, adalid del sacrificio de la individualidad en aras de un bien universal y abstracto; pero la brutalidad de este último en el combate no corresponde con la incapacidad, más cómica que violenta, del caballero de la virtud que Hegel presenta. En ella se reflejan, más bien, los discursos progresistas ilustrados sobre la innata bondad humana, o quizá los neoestoicos al estilo de Shaftesbury: quienes defienden que la virtud natural que se preserva en el sentimiento auténtico de todos los individuos, adecuadamente realizada, proporciona la felicidad de ellos particularmente, y la felicidad general de todos también, sobre todo una vez que se se hacen conscientes de sus bondades interiores, de sus virtudes innatas. El sentimiento altruísta es la base de la armonía y la felicidad humanas. Al dialéctico Hegel no se le escapa que, en su autosacrificio altruísta, aun asumiendo-superandoaboliendo la individualidad, la autoconciencia virtuosa conserva dentro de sí un estrato hedonista y sentimental; pues, en verdad, la virtud guarda una especie de deseo retenido, espera que la individualidad que hay dentro de la autoconciencia agente se actualizará realmente al distanciarse de las relaciones sociales que marcan el curso del mundo, y enfrentarse a él. El caballero de la virtud sacrifica su indidualidad ante la ley; pero, al hacerlo en combate con el pervertido curso del mundo, en realidad está acentuando – ante sí mismo y ante los otros- su propia individualidad, que él espera ver en el bien realizado.
Sólo que –y aquí estará la ironía- el combate ni siquiera puede llegar a tener lugar. La conciencia virtuosa quiere el bien, es su meta por realizar: realizarlo en el curso del mundo, el cual no sabe que lo tiene dentro de sí, como los individuos egoístas no saben que en el fondo de sí son naturalmente buenos. Hay que realizar ese bien abstracto, y la única arma posible para ello es la propia esencia bondadosa de la conciencia, su buena intención. La emboscada que plantea el caballero de la virtud es algo ingenua, pero debería ser inevitablemente eficaz si el bien fuera como la conciencia virtuosa dice que es. No se trata propiamente de un engaño, una añagaza, sino de realizar un movimiento para que el otro se de cuenta de que está engañado respecto a sí mismo y el mundo, y se pase entonces al lado de la virtud. La virtud le dirá al curso del mundo: mi propósito y tu esencia son lo mismo: yo quiero el bien, y tú lo eres sin saberlo. El abrazo que voy a darte por detrás, entonces, no será un ataque a traición, sino que, más bien, te haré ver, por detrás de ti mismo, que tú y yo coincidimos. En cuanto te des la vuelta, te darás cuenta de que haces lo que yo porque eres bueno como yo. Cualquier movimiento mío en el curso del duelo habrá de ser repetido por ti, puesto que mis movimientos buscan el bien, y tú, como yo y como todos, eres naturalmente bueno. Tus propias acciones, que haces egoístamente, llevan el bien dentro.
Esta es la comicidad: lo que Hegel llama una Spiegelfechterey, un combate de esgrima frente al espejo. El caballero de la virtud se imagina las cosas de tal manera que no puede luchar sino con su propia imagen reflejada –puesto que, al otro lado del espejo, las autoconciencias del curso del mundo encierran, sin saberlo y, como todo espejo, virtualmente, el bien que el caballero de la virtud quiere realizar. Este, entonces, a pesar de toda su energía, “no puede tomarse el duelo en serio, porque su verdadera fortaleza la pone en que el bien sea en y para sí mismo, es decir, en que él se de cumplimiento a sí mismo”, y a la vez, tampoco le está permitido[32] dejar que el duelo se ponga serio. “Pues aquello que él vuelve contra el enemigo y encuentra vuelto contra sí, y que expone al peligro de desgastarse y dañarse, tanto en él mismo como en su enemigo, no debería ser el bien mismo, ya que está luchando para conservarlo y llevarlo a cabo; sino que lo que se pone aquí en peligro son sólo los dones y las capacidades indiferentes.”[33] En realidad, la actitud de la conciencia virtuosa, en este combate imaginario que su rival, el curso del mundo, se limita a ignorar, es la de ese duelista cuya preocupación principal es que no se le manche la espada –pues que esta arma suya es en realidad el bien mismo, su intención-, y no herir tampoco al contrario –pues que el contrario es él mismo, y no se tratará de eliminarlo, sino de mostrarle que él el bueno también-.
Si el alma bella, dos capítulos más adelante, intentará mantenerse alejada del mundo que juzga, para no mancharse las manos, este caballero de la virtud, juez benévolo pero lleno de energía, intentará limpiar el mundo sin mancharse sus manos, que son del mundo también. La crueldad de Hegel para con el moralismo benevolente del XVIII puede parecer, sin duda, exagerada, pero es una crueldad de la narración misma. Ésta trata de mostrar hasta qué punto la virtud es un concepto anticuado que ha perdido vigencia histórica. En la Antigüedad, la virtud “tenía su significado determinado y seguro, pues tenía en la substancia del pueblo su fundamento lleno de contenido, y su propósito era un bien realmente efectivo que ya existía”[34], pero, ahora, “está sacada fuera de la substancia, es una virtud sin esencia, un virtud sólo de la representación y de palabras que carecen de aquel contenido.” Cuando ya no existe la comunidad de la polis antigua, o la del mundo romano, en donde la virtud tenía propiamente sus raíces, el discurso y la actitud del presunto virtuoso son una cáscara vacía y sin sentido. En el vocabulario actual, una primera lectura podría concluir que un comunitarista que, además, quisiera practicar como tal en una sociedad donde todos son individualistas perdería en todas sus empresas y quedaría atrapado en las situaciones más irrisorias. No sería esa, sin embargo, la lectura hegeliana. De hecho, a Hegel, esas situaciones, más que compasión, le llevan a borde de la ira: el discurso de la virtud es un discurso vacío, es “un hablar pomposo de lo mejor de la humanidad y de la opresión de ésta, del sacrificio por el bien y del mal uso de los dones”, es edificante, pero no construye nada, es un discurso de individuos henchidos de su propia excelencia repitiendo bellas sentencias que todo el mundo acepta y presupone porque nadie se para a pensar lo que dice. Y si se parara a tener que explicarlo, o bien reproduciría un discurso multiplicado de sentencias parecidas o bien apelaría al inefable mundo privado de su propio corazón, con lo que reconocería su propia falta de razones. En el mundo hobbesiando de la modernidad, el lenguaje de la virtud es un lenguaje privado que uno se echa por encima como si fuera un manto universal. Pero ni es privado –o si lo es, no habla de lo que dice que habla-, ni consigue abrigar nada, pues al contacto con los lenguajes y las acciones del mundo se desinfla de significado. En la época de Hegel, dice él mismo, las proclamas de la virtud ya sólo producen aburrimiento.
El error de la virtud ha sido creer que ella guardaba el bien como algo abstracto, que igualmente estaría, guardado, abstracto y no visto, dentro de las otras conciencias, embarcadas en trayectorias egoístas cuya conjunción constituye el curso del mundo. Pero el bien no existe en abstracto, sino encarnado en las acciones reales de los individuos, por egoístas que sean, e intrincado también con lo que pueda ser el mal. Para sorpresa de la virtud, el bien realmente efectivo está del lado del curso del mundo. Lo cual no quiere decir que el curso del mundo, esa competición entre intereses egoístas, sea el bien. En realidad, concluye Hegel, el curso del mundo tampoco vence, sino que desaparece como tal. Pues, por virtud de la mano invisible –de la que él no tiene noticia, pero el filósofo sí-, produce un bien real que él ni siquiera percibe. “La individualidad del curso del mundo puede muy bien opinar que actúa sólo para sí o egoístamente, en beneficio propio; es mejor que lo que opina, su actividad es, a la vez, algo que es en sí, actividad universal.” Trabajando egoístamente, trabaja para todos. Las agudezas que justifican el egoísmo son tan vacías como pomposa es la charlatanería virtuosa. Porque el trabajo del espíritu desborda por igual la individualidad moralista del virtuoso y la del egoísta que cree persiguir sólo su propio beneficio.
El camino desde esta mano invisible ahora triunfante hasta la eticidad que se busca al principio del capítulo, como se sabe, es aun muy largo y ramificado, variando según se tomen luego los capítulos siguientes de la Fenomenología, hasta la nueva crítica de la visión moral del mundo, o incluso las concepciones socioeconómicas del propio Hegel más adelante, en la Filosofía del derecho. Pero la argumentación final del capítulo sobre la autorrealización efectiva de la autoconciencia deja, al menos, planteada la pregunta por el valor de la acción moral individual, y quizá merezca una coda final[35]. No tanto porque Hegel parezca despreciar tal moral individual –como se dice que desprecia y borra al individuo-, cuanto por el lugar que lo moral pueda tener realmente en el individuo y en mundo. Pues Hegel no se pone en la postura de un cínico egoísta, para quien lo único que hay en el mundo es la persecución de los propios intereses; tampoco se limita a la solución smithiana, por la que una mano invisible produce el beneficio común que esos intereses egoístas deniegan. Hegel nunca rechaza a Smith, y la imagen de la mano invisible es recurrente en su pensamiento; pero aquí, en cierto modo, le da una vuelta más al argumento: la individualidad del curso del mundo “ist besser, als sie meynt”: es mejor de lo que ella opina, cree subjetivamente y dice ser, porque “su actividad es, a la vez, algo que es en sí actividad universal.” La actividad no es egoísta, o privada, aunque los móviles lo sean. En tanto que actúa, se coloca en una dimensión universal que le sobrepasa, y es en esa dimensión universal –realizada, no abstractadonde se da el bien. Es decir, la postura de la moralidad –en tanto que moralidad individual- se equivoca en cuanto que concibe un bien abstracto, separado de la realidad efectiva del mundo: algo universal que no tiene ninguna encarnación en un particular. Hegel, entonces, no está negando la postura moral como tal, sino la individualidad separada de la realidad efectiva del mundo, justo porque lo que la moral persigue, la realización del bien, se está dando de hecho –mezclada con otras muchas cosas- en las acciones del mundo. El bien sólo puede ser como efectivamente real, y sólo enredándose en las intrincadas relaciones del mundo es posible dar con él, y en cierta medida realizarlo.
[1] Por supuesto, encuentra su capítulo correspondiente en comentarios extensos como el de Hypppolite (Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu, Barcelona, Península, 1986), o el más reciente de Pinkard, Hegel’s Phenomenology, Cambridge, CUP, 1996. Pero ni siquiera lo menciona Marcuse en Razón y revolución, (Madrid, Alianza, 1971), y Bloch, Subjekt-Objekt (Suhrkamp, 1972), lo despacha e medio párrafo.
[2] 14, 1-2 (El primer número corresponde a las páginas de la Fenomenología en la edición de Bonsiepen,, Felix Meiner, Hamburgo, 1980, los segundos, a la línea de la página)
[3] 193, 16-17
[4] 197, 33-34
[5] 197, 1
[6] 195, 28-30
[7] 195, 31-34
[8] cf. P.e. Lecciones de Filosofía de la historia universal, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1995, pás. 228
[9] 195, 35 a 197, 34
[10] 196, 20-22
[11] Hyppolite, o.c. pág. 249
[12] 197, 20
[13] Cf. Al respecto, Antonio Valdecantos, La fábrica del bien, Madrid, Síntesis, 2008, esp. págs. 35-49
[14] Hyppolite, o.c. pág. 250
[15] Así lo ve, sobre todo, Pinkard, o.c.
[16] 197, 6
[17] 197, 11
[18] valga esta perífrasis para decir “aufgehoben”. El hecho de que la unidad o la fusión de los amantes corresponda a un proceso de Aufhebung puede decir mucho tanto de la fusión amorosa como de la Aufhebung misma.
[19] Con esta poción en el cuerpo, cualquier mujer será una Elena para ti.
[20] 201,21
[21] „Quebradiza rigidez“ traduce Sprödigkeit.
[22] “Sich das Leben nehmen” tiene, efectivamente, un sentido doble en alemán. Literalmente es “tomarse la vida”, tomar la vida para sí; pero también, y más inmediatamente, “quitarse la vida”, esto es, suicidio.
[23] O de alguien que no se vinculara a las consecuencias de su placer. El lector de Hegel tiene derecho a preguntarse qué habría sido del relato de este capítulo de la Fenomenología si Fausto se hubiera desentendido de la suerte de Margarita, o si –lo que correspondería a la actitud de Sade- ni siquiera hubiera interpretado su placer sensual como una fusión de autoconciencias, al modo del amante romántico que Fausto resulta ser. El perverso cuyo placer sensual implica el sometimiento y el dolor de la otra autoconciencia no entra, en efecto, en los planes hegelianos. En cierto modo, con razón: esa figura del perverso no corresponde a la autoconciencia que trata de realizarse a sí misma.
[24] En todo caso, la facilidad con que los medios de comunicación modernos, o el sujeto que habita en ellos, transitan de un spot de consumo a un reportaje, o incluso otro spot, cargado de sensiblería sobre las miserias ecológicas, sociales o políticas del mundo es quizá una prueba de que Hegel no desatinaba mucho al describir el mundo moderno.
[25] Pensées, 110, Pensamientos, Madrid, Alianza Editorial, 1981, pág. 48.
[26] 203, 1-3
[27] 203, 28-34
[28] Aphorismen aus Hegels-Wastebook, 18031806, en Hegels Werke, vol. 2, pág. 145, Fráncfort, Suhrkamp. El original francés es del propio Hegel, lo que hace suponer que esté repitiendo palabras de otros, quizá de un periódico o revista. Tedio general de lo público traduce “Allgemeine Langeweile des Öffentlichen”. Esto es, un tedio universal, también.
[29] Para ver la enorme importancia del fenómeno del naciente espacio público durante la Ilustración, y su destino en el proceso revolucionario, es preciso acudir a las obras, fundamentalmente contrapuestas, de Koselleck, Kritik und Krise, Fráncfort, Suhkamp, 1971 (trad. Esp., Crítica y crisis, Madrid, Trotta, 2007, con un estudio preliminar de Julio Pardos), y Jürgen Habermas, Struktur und Wandel der Öffentlichkeit, Frankfurt, Suhrkamp (trad. esp. Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 2004)
[30] Al final de Los bandidos, Karl Moor, que ha visto morir a su padre y se considera demasiado mancillado por sus crímenes para aceptar el amor de su prometida y fiel Amalia, entrega toda su fortura a un pobre.
[31] aufheben
[32] darf: Podría hacerlo, pero no debe: las reglas del combate que él mismo ha fijado se lo prohiben.
[33] 210
[34] 213
[35] Valga esta coda como inicio de respuesta a los reparos de la prof. Maria José Callejo a la crítica hegeliana a la virtud. Para ella, Hegel pasa por alto que, de hecho, el curso del mundo es bueno también porque hay justos en él: probablemente, sin la acción de virtuosos no egoístas, la mano invisible apenas produciría ningún bien en el curso del mundo. La interacción sóla de intereses egoístas no basta para producir el bien.
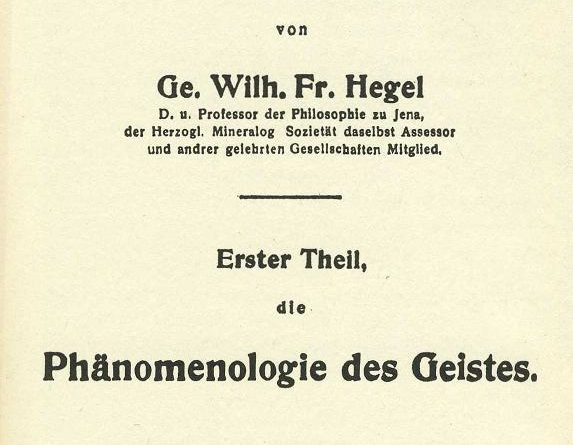



Pingback: Notas, apuntes e interrogantes en tiempos del coronavirus – Crónica Popular