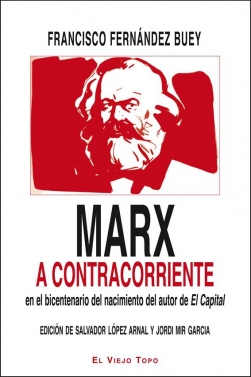Cuatro conferencias y un anexo
Francisco Fernández Buey
El 25 de agosto de 2022 se cumplieron diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se organizaron diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.
Contenido: 1. Romanticismo y ciencia en Marx (1997). 2. Ciencia y ética: a propósito de los árboles del paraíso (1998). 3. Sobre el viaje en el siglo XVIII (2008) 4. Marxismo y ecología en la obra de Manuel Sacristán (2011). Anexo: La izquierda de la izquierda (no fechado).
Nota SLA: Finalizamos con esta entrega la publicación de escritos del profesor, maestro, amigo y compañero Francisco Fernández Buey que hemos ido haciendo a lo largo de 2022-2023 en Espai Marx. El 25 de agosto, el día de su fallecimiento, editaremos una actualización de su bibliografía (que sigue siendo provisional). Gracias por su interés y comentarios, y gracias a Carlos Valmaseda, una de las almas imprescindibles del colectivo, por su generoso y excelente trabajo de edición.
I. Romanticismo y ciencia en Marx
Esquema (parcialmente desarrollado) de una conferencia dictada por el autor en el CIC, TERRASA: 19/III/1997.
Sería un error construir a partir de las desgracias por las que Marx tuvo que pasar en la década de los cincuenta y de su resistencia moral algo así como una hagiografía, una leyenda dorada como la que suele trazarse de esos santos a los que, como decía Unamuno, para mayor edificación, se les presenta absteniéndose de mamar los viernes, ya desde su primera infancia.
Manuel Sacristán
1.«Romanticismo» es un término que se ha empleado con tantos significados a lo largo de dos siglos que conviene empezar con una precisión terminológica. Por la época en que Marx se estaba formando, hacia 1840, Alfred de Musset hacía decir a dos de sus personajes que el significado de la palabra «romanticismo» había ido cambiando cada año desde comienzos del siglo XIX. Así es que ahora, con más razón, la aclaración conceptual resulta pertienente.
¿Qué es romanticismo?
En los años en que Marx era estudiante universitario en Bonn y en Berlín el romanticismo era un movimiento intelectual con muchas derivaciones: estética, literaria y poética, filosófica, historiográfica y política. El romanticismo alemán fue para empezar una reacción intelectual frente a la corriente principal de la Ilustración francesa: una reacción contra la idea de modernidad y de progreso de los enciclopedistas. El romanticismo revolarizaba el sentimiento, la sensibilidad y las emociones del individuo frente a la razón ilustrada; el azar y la casualidad en la evolución histórica frente a la causalidad y el determinismo; la comunidad nacional y la recuperación de las tradiciones propias frente al universalismo; la creencia y el sentimiento religioso frente a la razón científica analítica; la mezcla de géneros frente a la fragmentación de los conocimientos, la capacidad de síntesis y el espíritu de sistema frente a la separación entre ciencia y filosofía.
Cuando Marx se estaba formando todo era romántico en Alemania: desde el rey de Prusia a las universidades pasando por las tertulias literarias.
En lo literario los temas de la Romantik eran: la aspiración a lo ausente, a la plenitud, a la perfección; la expresión emotiva del sentimiento de soledad (héroe romántico); la expresión de la dualidad interior del hombre dividido; la manifestación de la inquietud interior; la expresión de la ausencia de tranquilidad; el mal de siècle, la melancolía, el spleen, la reflexión sobre el tedio; la aspiración a lo que nos falta aquí y ahora; y junto a esto el espíritu elegíaco, la necesidad de evasión: el retorno al pasado, a la naturaleza perdida, el exotismo, la importancia del viaje, la atracción por lo oscuro, por el abismo; la aspiración al infinito y la reflexión sobre el origen del sentimiento religioso; valorización de lo individual, de la conciencia del individuo, de la ipseidad, de la singularidad irreductible, de la libertad absoluta y abstracta.
Con todo, al hablar de romanticismo en Marx conviene distinguir entre tres sentidos diferentes de la palabra «romántico»: el romanticismo literario (la atracción por los temas y motivos de la Romantik alemana, a los que acabo de aludir: de Novalis, de Schiller, de Schlegel, de Hoffmann, de Sterne, etc.); el romanticismo filosófico (vinculado a la corriente que va de Fichte y Schelling a Hegel y que toma cuerpo en la Naturphilosophie, la filosofía alemana de la naturaleza) y el romanticismo político, que en la época de Federico Guillermo IV se rompe ya en tendencias contrapuestas, reaccionarias y revolucionarias (de un lado los herederos conservadores de Hegel, de otro lado la atracción más o menos idealizada por las actividades de varios de los movimientos revolucionarios contemporáneos entre 1847 y 1880).
Pues bien, la tesis que quisiera argumentar aquí es que hasta 1843 Marx ha sido un romántico en la acepción literaria de la palabra, y que siguió siendo en gran medida un romántico en las otras dos acepciones, o sea, en lo filosófico y en lo filosófico-político, durante toda su vida, aunque este romanticismo haya estado recubierto en la madurez y en la vejez por la persistente intención científica de su obra y por la crítica despiadada a la que ha sometido a algunas de las corrientes románticas contemporáneas calificadas de utópicas o de reaccionarias. Es verdad que el Marx maduro ha criticado muy duramente el «patetismo» y el «sentimentalismo demostrativo» de los románticos, pero también lo es que siempre, a lo largo de su vida, se sintió atraído, en lo filosófico y en lo político, por las corrientes más románticas de su época.
2. El Marx romántico propiamente dicho: 1835-1843. La orientación hacia la lírica y la literatura. Las influencias de Schlegel, Schiller, Goethe, Sterne, Novalis, etc. La influencia de Hegel y de la Naturphilosophie alemana. Titanismo prometeico:
Envuelto audaz en vestiduras de fuego,
iluminado el orgulloso corazón,
dominante, libre de yugo y atadura,
avanzo a paso firme por amplios salones,
arrojo ante tu faz el dolor
y entonces como árbol de la vida nacen los sueños
Nunca más flotaré sosegado;
el alma profundamente emocionada,
nunca más descansará plácida.
Lucho sin descansar […]
Me envuelve una fuerza perpetua,
un rugido y un ardor incesantes;
no me puedo conformar en la vida
ni andar con la corriente.
Quiero comprender los cielos,
impregnarme de los mundos.
Y en el amor y el odio
vibrar y seguir creciendo
Quiero alcanzarlo todo,
los favores de los Dioses,
adentrarme sin miedo en el saber
comprender música y arte.
Los mundos inmóviles destruiré yo mismo
porque no los puedo recrear
porque no escuchan mi llamada,
enmudecidos por el conjuro
¡Ay! los muertos y mudos miran
burlones nuestras hazañas
Nos derrumbamos y nuestra labor también
y ellos siguen andando
Pero no cambio mi destino por el suyo […]
Toco para el mar embravecido
que se estrella contra el acantilado
para cegar mis ojos y que arda mi corazón
y que mi alma resuene en el fondo del infierno
[De «El violinista»].
Los mundos nos arrastran en sus rotaciones
entonando cánticos de muerte
y nosotros
somos los simios de un dios indiferente
Tengo que atarme a una rueda en llamas
y bailar gozoso en el círcuo de la eternidad
Si existe algo que devora
Saltaré a su interior, aunque destruya el mundo
Destrozaré con permanentes maldiciones
el mundo que se interpone entre mi y el abismo
[De «Oulanem»]
3. La controversia con Ruge sobre el Hiperion de Hölderlin y la crítica el pesimismo elegíaco como punto de partida del alejamiento de KM del romanticismo literario alemán de la época. El filósofo deja la literatura por la economía. La preferencia por la ironía y el sarcasmo de Heine.
Pero Marx no fue nunca un cientifista, sino un filósofo que trata de combinar ciencia social y resistencia moral. El mundo visto desde abajo. A propósito de la insurrección de los tejedores de Silesia: «Hace falta cierta penetración científica y algo de amor a los hombres».
Rechazar el equívoco que hace de Marx exclusivamente un científico a partir de la oposición entre «utopía» (moral) y ciencia (económico-política) en la consideración del socialismo. En realidad, la crítica que Marx hace de la utopía, del socialismo llamado «utópico» es también una crítica moral. Se basa en la idea de que lo que ha sido moralmente sano en el pasado puede ser ahora insano (por desconocimiento de la realidad existente) o sólo bienintencionado o declamatorio (sin ninguna intención práctica de cambiar nada de lo que existe).
4. El resto romántico del Marx científico: entre historicismo y positivismo. «En el futuro habrá una sola ciencia: la ciencia de la historia»/ «Llamo canalla al que pretende acomodar la ciencia a las propias ideas políticas».
5. Del Manifiesto comunista a El capital. Tres conceptos de ciencia en Marx [Sacristán]: ciencia como crítica sociocultural y de la ideología (la inspiración feuerbachiana), ciencia como análisis y explicación causal (la inspiración ricardiana), ciencia como wissenschaft o concepción del mundo (la inspiración hegeliana) que incluye punto de vista y praxeología: ciencia + conciencia.
6. La forma dialéctica como reafirmación del motivo romántico: aspiración a la globalidad y estructura arquitectónica de El capital. La dialéctica y la metáfora en la ciencia social.
7. Tres motivos del Marx maduro para la crítica de la cultura burguesa que enlazan con la orientación romántico-revolucionaria de Marx. Y tres ejemplos de lo que quiere decir concepción dialéctica de la cultura. Comentar los tres textos siguientes:
El discurso sobre la ciencia y la tecnología: (Speech at the Anniversary of the Poeple’s Paper, abril de 1856): «En nuestros días toda cosa parece ir grávida de su contrario. Así vemos que la maquinaria, dotada de la maravillosa fuerza de disminuir y fecundar el trabajo humano, lo mutila y lo devora hasta el agotamiento. Un extraño conjuro transforma las nuevas fuentes de riqueza en fuentes de miseria. Las victorias de la ciencia parecen pagarse con la pérdida de carácter. A medida que domina la naturaleza, el hombre parece sometido por otros hombres o por la propia vileza. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar sino sobre el oscuro trasfondo de la ignorancia. Todos nuestros inventos y todo nuestro progreso parece desembocar en la dotación de las fuerzas materiales con vida espiritual y la conversión de la vida en estúpida fuerza material.»
La limitación interna de la cultura burguesa entre añoranza romántica y aceptación positivista de lo dado: Grundrisse, 1857-1858: «Los individuos desarrollados universalmente, cuyas relaciones sociales, por ser relaciones comunes, propias de ellos, están sometidas a su común control, no son producto de la naturaleza sino de la historia. El grado y la universalidad del desarrollo de las capacidades en que llega a ser posible esta individualidad presuponen, en efecto, la producción sobre la base de los valores de cambio, que es la que produce, junto con la universal alienación del individuo respecto de sí mismo y respecto de los demás, también la universalidad y la omnilateralidad de sus relaciones y de sus capacidades. El individuo singular aparece más pleno en períodos anteriores de la evolución , precisamente porque todavía no ha elaborado y manifestado la plenitud de sus relaciones ni se las ha puesto enfrente como fuerzas y circunstancias sociales independientes de él mismo. […] Por todo eso tan ridículo como ansiar nostálgicamente aquella plenitud originaria es creer que hay que quedarse en este total vaciamiento.La visión burguesa no ha ido nunca más allá de la oposición a aquella otra visión romántica, y por eso ésta -la visión romántica- la acompañará como justificado contrario hasta que descanse en paz.»
Las fuerzas de producción se convierten fuerzas de destrucción: El capital (1867) libro primero, capítulo XIII, apartado 10, Ed. OME: 41, pág. 139 y ss.: «En la esfera de la agricultura es donde la gran industria actúa del modo más revolucionario, en la medida en que aniquila el baluarte de la vieja sociedad, el campesino, y desliza bajo él el trabajador asalariado […] Pero, por otra parte, dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza, esto es, el regreso a la tierra de los elementos del suelo gastados por el hombre en la forma de medios de alimentación y de vestido, o sea, perturba la eterna condición natural de una fecundidad duradera de la tierra. Con eso la producción capitalista destruye al mismo tiempo la salud física de los trabajadores urbanos y la vida mental de los trabajadores rurales […] Lo mismo que en la industria urbana, en la agricultura moderna el aumento de la fuerza productiva y la mayor fluidificación del trabajo se compra al precio de la devastación y la extenuación de la fuerza de trabajo misma. Y todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso sólo en el arte de depredar el suelo, todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. Cuanto más parte un país de la gran industria como trasfondo de su evolución… tanto más rápido es ese proceso de destrucción. Por eso la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción más quer minando al mismo tiempo las fuentes de las que mana toda riqueza: la tierra y el trabajador».
8. Elogio del romanticismo revolucionario en el viejo Marx de los años 1874 a 1883: el cambio de opinión sobre los rusos en 1861; el interés por los estudios etnológicos en relación con las comunas agrícolas, el juicio sobre el campesinado turco en el momento de la guerra ruso-turca, la crítica de la orientación principal de los partidos socialdemócratas alemán, inglés y francés en la década de 1870, la atracción por el populismo revolucionario y los estudios sobre la comuna rural rusa (Maxim Kovalevski en el balneario de Carlsbad): los amigos «científicos» y los amigos «revolucionarios» (Narodnaya Volya, «Voluntad del pueblo»).
II. Ciencia y ética: a propósito de los árboles del paraíso
Conferencia impartida por el autor en el Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, 3/VI/1998
1. Se ha dicho muchas veces: la diferencia más sustancial entre el mito inaugural de la cultura cristiana y los mitos contenidos en otras religiones y civilizaciones del antiguo Oriente, en los que juega un papel importante la presencia de un jardín o huerto paradisiaco, es la presencia en el relato bíblico de aquel misterioso «árbol del conocimiento del bien y del mal». En el principio fue el miedo de los hombres al saber. El autor o autores del libro del Génesis nos dan una versión mítico-religiosa de este temor: el árbol de la ciencia (del bien y del mal) se opone al árbol de la vida. La moraleja del mito es que el ser humano no tiene cabida en el huerto del Edén porque quiere saber aunque sabe que eso puede ser su perdición.
Se trata de un miedo paradójico: de la irresistible atracción del abismo, de una atracción que es a la vez temor, de una ambivalencia que habla de carácter demediado, dividido, dual, de la naturaleza del hombre. El mito fundacional de la cultura cristiana habla simbólicamente de la expulsión del Paraíso y del exilio del hombre. Es natural que, a lo largo de los siglos y en el marco de esta tradición, el hombre mismo se haya preguntado por la significación simbólica de este mito fundacional.¿Cuál fue su culpa? ¿Cuál fue la causa de aquel pecado original? ¿Desobediencia, orgullo, falta de fe, concupiscencia?
En el momento tal vez más crítico del siglo XX, cuando la guerra de España toca a su fin y se anuncia la segunda guerra mundial, Carlo Levi propone volver a la letra del mito argumentando que ésta es clara y comprende, además, todos los varios sentidos simbólicos contenidos en el interrogante anterior. Sintomáticamente esta propuesta de Carlo Levi concluye, bajo el rótulo «historia sagrada», una reflexión premonitoria sobre el miedo a la libertad. Esta reflexión tiene que relacionarse inmediatamente con las preguntas radicales de otro Levi, Primo Levi, sobre las causas del Holocausto. La interrelación de estas dos reflexiones toca el corazón de un asunto universal: el miedo al saber es miedo al poder y el miedo al poder es miedo del hombre a la libertad porque es miedo a la muerte.
2. Conviene, por tanto, empezar aceptando el reto de Carlo Levi y recordar literalmente los pasos del Génesis que hablan de esto. La primera palabra de aquella «historia sagrada» es una admonición: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás». La réplica que hace al hombre demediado no se hace esperar: «Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal». Pero la duda del ser humano ante dos proposiciones tan contradictorias y decisivas no puede ser permanente. Parece que ni siquiera en el Paraíso se puede saber la verdad de la cosa si no se prueba. A la palabra ambivalente que llega desde fuera del hombre mismo sigue la acción. Y la acción, como la palabra, es también contradictoria. El ser humano se separa por sexos pero coincide inicialmente en lo esencial, a saber: «que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría». Por eso mujer y varón y tomaron de su fruto. El resultado de la acción es el triunfo de la contradicción. Al probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de un lado, se abren los ojos del ser humano, pero, de otro, varón y mujer comprueban su desnudez. Un temor sucede a otro temor: «Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí».
El sentido del mito parece meridiano: la culpa del hombre es la desobediencia de la prohibición divina. La causa inmediata de su caída es haber probado el fruto prohibido. Este es el fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia. El hombre pierde su estado original sabiendo. El conocimiento abre los ojos del hombre, pero, al ser abridor de ojos, este conocimiento pone de manifiesto nuestra propia desnudez. Hay dos lecturas recurrentes de esta historia que conviene descartar por demasiado simples. La primera se fija demasiado en el sentido literal de la «desnudez» y deduce de esa fijación que la culpa estuvo en la concupiscencia amorosa. La segunda lectura reduce la expresión «árbol de la ciencia del bien y del mal», se fija sólo en lo de «árbol de la ciencia» y concluye que el origen del mal estuvo en la exagerada y permanente aspiración humana al conocimiento científico. La malo sería, por tanto, la ciencia, el conocimiento científico, que se opone simétricamente a la vida. La primera lectura ha servido al Poder para hacer del sexo un tabú y acogotar al ser humano sexuado. La segunda lectura ha servido a muchos filósofos conscientes de lo que es el poder para llamar la atención sobre la maldad intrínseca de la ciencia moderna precisamente por el poder que ésta da o por la identificación de la misma con el gran poder de Leviatán. De ahí se hace seguir a veces que hay un conocimiento bueno, el antiguo conocimiento filosófico, humanístico, y un conocimiento malo, el científico, al que se identifica con personajes, literarios o reales, moralmente perversos o cuya hybris (la demasía, el orgullo) conduce a la perversión.
3. Pero es evidente que el mito, en su literalidad, no trata de la ciencia en ninguna de las acepciones que esta palabra ha cobrado en la modernidad europea. Trata del conocimiento en general. Y, en su especificación, trata de un tipo de conocimiento sobre cuya cientificidad hay muchas dudas desde el siglo XVIII. ¿Acaso hay una ciencia del bien y del mal? ¿Se puede predicar cientificidad del conocimiento del bien y del mal? ¿Es el conocimiento moral, la conciencia moral, una ciencia en sentido propio?
Y si el texto habla de un árbol de la ciencia (o conocimiento) del bien y del mal, ¿se puede reducir el mensaje bíblico a una advertencia contra la ciencia en general? Así lo sugiere una interpretación vitalista del mito fundacional muy corriente desde las primeras décadas de nuestro siglo. La versión literaria más explicita de esta interpretación está contenida en la célebre obra de Pío Baroja sobre el árbol de la ciencia.
En efecto, en la cuarta parte de El árbol de la ciencia, titulada «Inquisiciones», Baroja pone a dialogar a Andrés Hurtado con su tío Iturrioz en «la azotea de Epicuro». Andrés Hurtado es un lector apasionado de Kant y Schopenhauer. Iturrioz le aconseja, en cambio, que lea a los ingleses: «La ciencia en ellos va envuelta en sentido práctico» (124). Andrés Hurtado piensa que «la ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad». Iturrioz contesta que la ciencia arrolla, efectivamente, los obstáculos de las supersticiones, las religiones, las morales y las utopías, pero también «arrolla al hombre» (130).
Esta afirmación abre una discusión precisamente sobre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Hurtado argumenta que «la apetencia por conocer se despierta en los individuos que aparecen al final de una evolución, cuando el instinto de vivir languidece», mientras que el instinto vital necesita de la ficción, de los mitos y de los dioses. «La ciencia entonces, el instinto de crítica, el instinto de averiguación, debe encontrar una verdad: la cantidad de mentira que se necesita para la vida» (131).
Esto le parece a Iturrioz que está ya en el libro del Génesis. Y trae a colación el mito de los dos árboles. La interpretación que del texto hace Iturrioz sigue una línea típicamente vitalista y un tanto irreverente: «Dios seguramente añadió: ¨Comed del árbol de la vida, sed bestias, sed cerdos, sed egoístas, revolcaros por el suelo alegremente: pero no comáis del árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os dará una tendencia a mejorar que os destruirá». Un consejo, éste, que Andrés Hurtado considera digno de un accionista de Banco (132) y que el propio Iturraiz atribuye al olfato judío para darse cuenta de que el estado de conciencia podía comprometer la vida.
Andrés Hurtado pasa luego a una defensa de Kant como defensor de la «mentalidad científica de los hombres del norte de Europa». Kant habría apartado las ramas del árbol de la vida que ahogaban el árbol de la ciencia, pero todavía pide por misericordia que esa gruesa rama del árbol de la vida que se llama libertad, responsabilidad, derecho, descanse junto a las ramas del árbol de la ciencia para dar perspectiva a la mirada del hombre. Schopenhauer, en cambio, va más allá y separa los dos principios, vida y verdad, voluntad e inteligencia: filósofos y biófilos. Andrés Hurtado concluye burlonamente ese diálogo: «Habrá que creer que el árbol de la ciencia es como el clásico manzanillo, que mata a quien se acoge a su sombra» (139).
4. Es posible que haya que concluir, sin burla, lo que Andrés Hurtado quiere concluir. Pero, en cambio, la interpretación de la oposición entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida va contra el texto que se cita. No es ya que la divinidad no diga, en el texto del Génesis, lo de «sed bestias, sed cerdos, sed egoístas». Es que ni siquiera dice que el hombre haya de comer del fruto del árbol de la vida en oposición a la prohibición de comer del fruto del árbol de la ciencia. Lo que dice, y, además, en un momento decisivo del relato es todo lo contrario: «Y dijo Jehova Dios: He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre».
Este es un paso del Génesis que no siempre se suele citar. Y se comprende. Porque suscita muchas dudas sobre el hilo lógico del relato. Sugiere, en primer lugar, que el árbol de la ciencia da conocimiento sobre el bien y el mal y que eso es lo que hace a los hombres como dioses. Cosa que se compagina mal con la oposición tradicional entre ciencia (de la naturaleza, del universo, de lo físico) y sabiduría (entendida como conciencia, como conocimiento moral). El castellano ha mantenido esta distinción, no sin cierta ambigüedad, en la forma misma de escribir la palabra: consciencia (connotando conocimiento teórico: saber) y conciencia (connotando conocimiento de lo práctico, de lo moral: saber hacer). El paso implica, en segundo lugar, que la inmortalidad del hombre no se debe al conocimiento (del bien y del mal), al saber teórico, sino a la posibilidad de saber hacer, a la vida, a la acción, al hacer, a la práctica. Tal vez por eso Goethe, en el arranque memorable del Faust, niega que en el principio fuera la palabra y hace decir a su personaje: «En el principio fue la acción».
La moraleja simbólica del texto queda, pues, abierta a varias interpretaciones.
Si en la expresión «árbol de la ciencia» entendemos por «ciencia» simplemente «conocimiento» (que es, en principio, la única acepción no anacrónica de la palabra en el momento histórico en que fue redactado el libro del Génesis), entonces la desobediencia y el orgullo humanos, el querer ser como dios, con sus consecuencias negativas, es asimilable al mero querer saber más de lo permitido o querer saberlo todo.
Si en la expresión «árbol de la ciencia» entendemos por ciencia lo que viene entendiendo por tal el hombre culto europeo de los dos últimos siglos (a saber: conocimiento específico y preciso, matematizado, de las leyes del universo y de la naturaleza), entonces la hybris del hombre es asimilable a la pretensión de querer saber analíticamente, con exactitud, acerca de aquello que está fuera del hombre mismo.
Si en la expresión «árbol de la ciencia» ponemos el acento en la continuación («del bien y del mal»), entonces hay que pensar que la hybris humana consiste en la pretensión de hacer de la moral una ciencia, lo cual implicaría que el verdadero peligro no es el conocimiento sin más, ni la ciencia tal como la entendemos modernamente, sino la conciencia moral que se presenta a sí misma como ciencia diciéndonos, o pretendiendo decirnos, qué es verdaderamente el bien y qué es verdaderamente el mal.
La primera interpretación enlaza bien con el significado de otro mito europeo, el de Prometeo. Y tiene su contrapartida en la postulación, por parte de la filosofía del período griego clásico, del equilibrio, de la mesura frente a la hybris, a la desmesura, al reconocimiento de que el hombre, por lo general, es todo extremos. Esta visión de las cosas, particularmente en Aristóteles, concluye llamando la atención acerca de la inexactitud, provisionalidad y carácter aproximativo de nuestro conocimiento del bien y del mal, de las categorías morales. por comparación con otras formas de conocimiento. [En este sentido es hasta divertido, hoy en día, repasar las notas correctivas a pie de página que el traductor castellano puso a la edición de la Etica a Nicómaco publicada en 1942 y 1946 por la colección Austral de Espasa-Calpe: Cada vez que Aristóteles escribe en el texto de la Etica sobre la preeminencia de la Política, o cuando dice que los temas éticos y políticos son opinables y que respecto de ellos no cabe la exactitud que es propia de otras ciencias sino sólo el bosquejo aproximativo, o que, por tanto, en este campo hay que tener «una indulgente reserva» (incluso respecto de las propias opiniones), el traductor castellano se enfada: «La Moral bien comprendida da lugar a menos divergencias que la Política, y tiene para toda conciencia ilustrada y honesta principios inquebrantables» (pág. 29)]. La segunda interpretación es típica de los orígenes de la modernidad europea, cuando el hombre ha empezado a asimilar, en la época que va de Copérnico y Galileo a Newton, la diferencia entre conocimiento científico del universo y antigua filosofía.
5. John Milton, Paradise Lost (1667, edición definitiva 1674), edición castellana de Esteban Pujals: El Paraíso perdido, Cátedra, Madrid, 1986.
A la hora de valorar la relectura miltoniana del viejo mito del Génesis es interesante tener en cuenta la peculiar estructuración de El paraíso perdido. El centro temático de la obra es la existencia del mal en el mundo y la desobediencia del hombre a la ley de Dios y sus consecuencias. Tomando como base el relato bíblico del primer libro del Génesis, Milton amplía el argumento y lo transforma en un gran poema alegórico del destino del hombre y de la historia de la salvación. Se puede leer el poema como una racionalización del viejo mito judeo-cristiano para convertirlo en expresión universal de la tragedia humana. Esto se consigue dando forma «arquitectónica», como se suele decir, a una historia sagrada muy conocida: la racionalización y universalización del mito se consigue formalmente alterando el orden cronológico de la narración bíblica y a través de una serie de interesantísimos diálogos en los que intervienen el mismo Dios, su hijo, el ángel Rafael, Satán, Adán y Eva.
Milton empieza exponiendo brevemente (libro I) el argumento general del poema, a saber: la desobediencia del hombre y la pérdida del Paraíso, el motivo de la caída y el papel que Satán tuvo en ello. A partir de ese momento Satán se convierte en el protagonista de los libros que siguen: el libro II se centra en la deliberación y decisión de Satán para dar una nueva batalla por recobrar el cielo, lo que implica su salida del Infierno hacia este mundo; el libro III adelanta las consideraciones de Dios, en conversación con el Hijo, sobre el proyecto satánico de pervertir al hombre y describe la estrategia de Satán consistente en contemplar previamente la nueva creación para pervertirla después; el libro IV sitúa ya a Satán en el jardín del Edén, lo cual permite a Milton una descripción del Paraíso no en los términos de su Creador o de Adán sino en el marco de la estrategia del Mal.
Un acierto notable de la estructuración del poema es que, a partir de ese momento, el hilo temporal de los hechos se interrumpe para introducir primero la narración de un sueño premonitorio de Eva y la llegada del ángel Rafael, enviado por Dios, al Paraíso (libros V, VI, VII y VIII), lo que permite establecer un diálogo entre el ángel y el hombre, previo al relato propiamente dicho de la tentación y la caída: en el libro VII, Rafael ha relatado a Adán cómo y por qué fue creado en un principio el mundo. El libro VIII es decisivo en esta estructuración, pues en él se produce un diálogo entre Adán y el ángel Rafael en el que aquél hace a éste preguntas sobre los movimientos celestes relacionadas con la concepción copernicano-galileana del mundo y las dudas que suscita (una transposición de las preocupaciones del siglo XVII a la situación del Paraíso) recibiendo del ángel una contestación indecisa pero en la que se le exhorta a interesarse por cosas más dignas del conocimiento. Así la conversación sobre los movimientos celestes (un evidente vínculo con preocupaciones y controversias de la época en que está escrito el poema) precede al relato de la caída y el pecado original (libro IX), que se inspira, naturalmente, en lo que dice el Génesis sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Tal estructuración permite a la vez dar cuenta equilibradamente del delicado tema de la oposición entre lo que dice el Génesis acerca del universo y las conclusiones a las que había llegado la ciencia moderna desde Kepler, Copérnico y Galileo (Milton había visitado a Galileo en prisión durante su viaje a Europa, en los años 1638-1639, y conocía, por tanto, la opinión de éste). El hecho de que la contestación indecisa del ángel sobre un tema científico controvertido (geocentrismo o heliocentrismo) vaya seguida, en el libro VIII de El Paraíso perdido, de una cierta desvalorización del conocimiento científico humano por comparación con lo que de verdad importa (saber vivir el bien) prepara al lector para la mejor comprensión del motivo del pecado original (la desobediencia del mandato divino acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal). De este modo se evita, además, dar primacía al asunto de la contraposición entre ciencia y religión, pero se mantiene el tono dramático del poema.
Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que Milton inventa momentos esenciales que no están en el relato bíblico, lo que le permite introducir consideraciones racionalizadoras del mismo. Por ejemplo, en el libro IV cuando Satán llega al Paraíso no lo hace en la forma paradigmática de la serpiente sino en la forma de cuervo marino o cormorán, que es símbolo tradicional de la voracidad, y se posa, significativamente, en la copa del Arbol de la Vida, «el más alto que en el centro del Paraíso había». Tal momento permite a Milton una consideración propia sobre el Arbol de la Vida, al que se alude breve y misteriosamente en la versión bíblica. Al posarse bajo la forma de cormorán en lo alto del Arbol de la Vida, Satán:
Sin embargo, la verdadera vida
con ello no recobra, y se dispone
a proyectar la muerte de los vivos;
tampoco la virtud consideró
del árbol que era dador de la vida,
y sólo le sirvió de perspectiva
lo que debidamente utilizado
la más segura prenda hubiera sido
de la inmortalidad. Poco conoce
nadie (tan solo Dios) el verdadero
valor de los bienes que tiene enfrente,
y las mejores cosas se pervierten
por los grandes abusos que de ellas
se hacen y por su aplicación vil [IV, 196-206]
Se introduce así una idea muy sugerente para la cultura moderna: el Árbol de la Vida, que podría haber sido la prenda de la inmortalidad (se sobreentiende que incluso para Satán), se convierte en mero lugar de observación, en simpe atalaya desde la cual Satán tiene la perspectiva general del Paraíso. El final de este paso sugiere que en la visión miltoniana, la ambivalencia de lo creado no sólo afecta al conocimiento científico (algo más que implícitamente sugerida, en la versión bíblica, por la tragedia anunciada en la prohibición de comer del fruto del árbol de la ciencia: lo que da conocimiento aleja de la verdadera vida, del bien) sino que afecta a todo, incluso a aquello que simbólicamente representa el bien y la posibilidad de inmortalidad: el árbol de la vida. Mientras que el relato bíblico, en su literalidad, sugiere una contraposición radical entre el árbol de la ciencia (ambivalente en el sentido de que su fruto puede, a la vez, hacernos como dioses y matarnos: sumo bien/ sumo mal) y el árbol de la vida (cuyo fruto da sólo la inmortalidad: solo bien), Milton complica la historia sagrada al relativizar también el sentido de este último árbol: incluso el árbol de la vida puede servir sólo de perspectiva, de manera que las mejores cosas se pervierten por los grandes abusos que se hacen de ellas y por la aplicación contraria a la finalidad. Más acá de Dios, todo lo creado (incluso Satán) está dominado por la imperfección y la ambivalencia. Naturalmente, se mantiene una diferencia: mientras que en el caso del fruto de la ciencia la pérdida es segura y anunciada (no está en función, por tanto, de la perspectiva, del uso o abuso, de la aplicación del conocimiento), en el caso del árbol de la vida la ambivalencia no es sustantiva: es perspectivista, depende del uso que se haga.
En ese mismo contexto, un poco más adelante [IV, 217-223] Milton contrapone la visión bíblica de los dos árboles principales del Paraíso prescindiendo ya del hecho de que Satán, según su relato, está viendo éste, en la forma de cormorán, desde lo alto del Arbol de la Vida. Milton superpone una descripción del Paraíso tomada del relato bíblico a la suya propia:
Descollaba el Arbol de la Vida
de una eminente altura, rebosando
fruto ambrosiaco de oro vegetal;
y junto al de la vida, destacaba
el Arbol de la Ciencia, nuestra muerte,
ciencia del bien por conocer el mal
pagada cara.
Todavía en el mismo libro IV Milton sigue reiventando el mito: hace que Satán, aún en esta forma de cormorán, se entere de los designios de la divinidad, de su prohibión a los hombres, aguzando el oido para escuchar una conversación entre los humanos que pueblan el Paraíso: Adán y Eva. De esta manera el relato bíblico se amplía y cobra nueva forma dramática. Sabe así Satán que:
Uno solo [de los árboles] no quiere [la divinidad] que toquemos,
el fruto de ese Arbol de la Ciencia,
plantado junto al Arbol de la Vida,
tan cerca está la muerte de la vida.
Esta manera de presentar la cosa hace posible que Satán tenga su propia versión de los hechos reinterpretando la conversación oída. Y así Milton puede dar su propia opinión sobre la ciencia desde el punto de vista del Mal al hacer que el Diablo se pregunte por qué queda prohibida la ciencia [IV, 513 y ss.]. Se introduce aquí una reflexión capital para el hombre moderno, que, en el siglo XVII, desde Kepler, Copérnico y Galileo, tiene una idea preferentemente positiva del conocimiento científico y que, por tanto, no puede considerar ya como una obviedad la mencionada prohibición. En efecto:
¿Por qué prohibida la ciencia?
Esto es sospechoso y absurdo
¿Por qué a envidiar les iba esto el Señor?
¿Puede ser un delito el saber, puede
ser muerte? ¿Acaso viven solamente
por la ignorancia?¿Es el feliz estado
de que gozan prueba de su obediencia
y de su fe? Oh cuán hermosa base
para fundar en ella su ruina!
Para el hombre moderno esta sospecha de Satán, y particularmente la pregunta acerca de «si puede ser delito el saber», tiene que tener una actualidad indiscutible, pues ha sido esto lo que llevó a Galileo treinta años antes al tribunal de la inquisición. Sigue Satán:
En su ánimo, por ende, excitaré
un deseo más grande de saber
y rechazar decretos envidiosos,
inspirados por la mera intención
de mantenerlos sometidos, cuando
la ciencia podría haberlos nivelado
con los dioses. De aspirar a tales
gustarán de su fruto y morirán
¿Qué puede suceder más verosimil?
El mantenimiento del carácter dramático del mito, en esas circunstancias, depende en buena medida del hecho de que la contraposición entre ignorancia/obediencia, de un lado, y ciencia/desobediencia (hybris), de otro, pasa preferentemente por la mujer. Es la mujer la que, todavía en el estado paradisiaco de inocencia, declara que hará lo que le pide al varón sin replicar porque así lo ordena Dios y «Dios es tu ley y tu (el varón) la mía»:
No saber nada más
es la ciencia mayor de una mujer
y su mayor elogio
Y es la mujer, de acuerdo con el texto bíblico, la que cede finalmente al engaño de Satán-serpiente, o sea, por paradoja, cede a la argumentación de que la ciencia no puede ser un delito y, por tanto, la prohibición es una falsedad debida a la envidia del Creador ante su propia criatura. La persistencia del sexismo en el siglo XVII, esto es, de la idea de la inferioridad de la mujer, de que su papel en el mundo es la obediencia indirecta, a través del varón («no saber nada más es su única ciencia») permite convertir aquello que en realidad está en la base del conocimiento científico, la curiosidad y la duda, en origen del pecado, de modo que en la caída el varón tiene, por así decirlo, una culpa secundaria, transferida. La paradoja moderna está ahora en que la razonable sospecha acerca del carácter envidioso de la prohibición divina, hecha posible por la ciencia moderna, sigue resultando todavía plausible precisamente porque se acentúa en el relato el papel de la mujer en la caída. Paradoja notable puesto que al conectar el relato bíblico con la razonable sospecha que está en el origen de la ciencia moderna (las cosas del universo no son como dice la Biblia) la conclusión lógica tendría que haber sido la contraria: la ciencia (en lo que tiene de expresión última de la curiosidad humana) es femenina.De este modo la plausibilidad de la prohibición divina de la ciencia viene reforzada por el mantenimiento de un tópico generalmente aceptado por los varones, el tópico de la inferioridad innata de la mujer.
Esta paradoja, que permite aproximar retóricamente curiosidad a desobediencia femenina separando al mismo tiempo la pareja curiosidad/ciencia queda reforzada en la dramatización de El paraíso perdido por el hecho de que, al introducir Milton en el libro VIII la sospecha moderna acerca de la oposición entre lo que dice la Biblia sobre el universo (geocentrismo) y lo que dice la nueva ciencia (heliocentrismo), los dialogantes acerca de esto son, ambos, varones, el ángel Rafael y Adán. Eva queda al margen de la conversación sobre la nueva ciencia. El mensaje implícito es claro: la reflexión sobre el sentido de la ciencia es cosa de hombres; la pasión desobediente que conduce a probar el fruto del árbol de la ciencia (prohibido) es inicialmente cosa de la mujer.
Una de las muestras de genio de la dramatización miltoniana en el libro VIII de El paraíso perdido está en colocar a su lector en una situación según la cual la mujer, Eva, conoce genérica e indirectamente los términos de la prohibición divina de no comer el fruto del árbol de la ciencia mientras que el varón, Adán, conoce además, a través del ángel Gabriel, la argumentación razonada sobre el por qué hacer ciencia y discutir sobre ella es menos valioso que vivir bien. Pues, en el poema, Dios, a fin de que al hombre no le quede excusa, manda a Rafael para advertirle de su obediencia y comunicarle quién es el enemigo y por qué lo es (libro V), pero a partir de ese momento (libros V, VI y VII) Eva queda convertida en asistente pasiva a la conversación y acaba desapareciendo justo cuando su habla de ciencia. Para el hombre culto del siglo XVII seguramente el momento más importante de este diálogo entre Rafael y Adán es aquel (libro VIII) en el que Adán expresa la duda razonable sobre la ciencia del universo:
Pero aún queda una sombra de duda
que sólo tu podrías disipar
Esa duda, que Adán expresa como derivada de su contemplación de la naturaleza, es, sin embargo, la duda que está en el origen de la moderna ciencia de la naturaleza: ¿por qué la tierra cumple su misión sin moción alguna, por qué la tierra está inmóvil en el centro del universo? Justo en ese momento Eva, que ha asistido hasta entonces pasivamente al diálogo, al darse cuenta de que Adán «parecía albergar hondos y abstrusos pensamientos», se retira y se va «hacia sus frutas y sus flores» (VIII, 40-45). Pero la finura dramática del poema miltoniano queda de manifiesto al buscar y encontrar una argumentación plausible de esta retirada que pueda llegar al corazón del lector sin ofensa explícita de la mujer:
No es que se hubiera ido
porque el discurso no le deleitara
o que su oido no fuera capaz
de alcanzar lo elevado; tal placer
lo reservaba para oir a Adán
relatárselo solamente a ella;
deseaba que su marido fuera
el narrador, no el Angel, ya que Eva
prefería hacerle a Adán las preguntas;
pues sabía que en la conversación
mezclaría agradables digresiones,
resolviendo los puntos conflictivos
con graciosas caricias conyugales.
Quedan, pues, solos Adán y el Angel dialogando a partir de las preocupaciones de la moderna astronomía. Milton ha puesto en boca de Rafael una equilibrada respuesta a la duda moderna en la que, sin embargo, se mezclan asuntos que la nueva ciencia no querría ya mezclar: estructura del universo y movimientos de los cuerpos celestes, designios del Creador y sentido de la vida del hombre, hechos y valoraciones. Para empezar, el ángel no censura que Adán pregunte e indague sobre las cosas del universo (VII, 67). Pero enseguida añade que «poco importa si es el cielo o la tierra lo que se mueve»: la divinidad ha dejado abierta la fábrica de los cielos a las disputas de los hombres «tal vez para reirse de sus raras y vagas opiniones». Rafael adivina por las preguntas de Adán que tras ellas está la negación de la inmovilidad de la Tierra y se opone a este argumento reafirmando la centralidad no de la Tierra como cuerpo del universo, como planeta, sino de la Tierra como receptáculo de lo mejor de la creación, que es el hombre. Pero el núcleo de la argumentación de Rafael es la negación de la importancia de esta discusión, pues el hombre erraría al tratar de aclarar cosas de tanto alcance y no lograría provecho alguno con ello:
¿Qué importa que el sol
sea el centro del mundo, y otros astros
atraídos por su fuerza e incitados
por la propia giren en torno a él
en círculos diversos?
El propio ángel esboza una descripción hipotética de las nuevas ideas sobre el universo pero mantiene que si la tierra, pese a lo inmutable que parece, obedeciera a tres movimientos diferentes nada sustancial cambiaría para el hombre.Lo característico de ese paso es que el ángel no niega que las cosas puedan ser como dice la nueva teoría copernicana, no llega siquiera a entrar en la controversia. Lo que dice es que, independientemente de cómo sean las cosas del universo, esto es y será un misterio de la divinidad creadora. El paso del poema juega con equívoco muy propio de la concepción cristiana del mundo: la equiparación del cielo (como universo del que forma parte material el planeta Tierra) y del «cielo» moral (habitado por la divinidad y prometido al hombre virtuoso y obediente a la ley de Dios). Precisamente esta equiparación entre el cielo entendido como objeto del conocimiento científico y el metafórico «cielo» de la ley moral es lo que permite al ángel afirmar que el hombre no debe abrumar su pensamiento «con materias ocultas» (VIII, 165), debe obedecer y servir porque:
El cielo es para ti demasiado alto
para saber lo que en él sucede;
sé humildemente sabio; y piensa sólo
en lo que te concierne a tí y tu ser;
no sueñes con otros mundos ni con
los seres que allí moran, ni desees
saber su estado, grado y condición.
Adán se declara satisfecho, se siente liberado de la confusión y admite como verdadero saber el desplazamiento de la cuestión científica a la cuestión moral. El verdadero saber –dirá en su diálogo con el ángel– es el conocimiento del modo más sencillo de vivir (la humildad), la esencia de la sabiduría no estriba en conocer con amplitud las cosas que permanecen alejadas sino aquellas otras que están a nuestro alcance en el curso diario de la vida [VIII, 191 y ss.]:
Todo lo demás es humo, vaciedad
o fatuo desatino, y nos convierte
en hábiles y desprevenidos
para aquello que más nos interesa
y nos induce a una constante búsqueda.
La literatura moderna de tradición cristiana ha utilizado constantemente el mito del pecado universal, tal como se expresa en el Génesis, contraponiendo el Arbol de la Vida al Arbol de la Ciencia como metáforas permanentes de dos cosas que difícilmente se dejan reducir con los cambios culturales.El libro VIII de El Paraíso perdido pone de manifiesto que también Milton, a pesar de que en los primeros libros de la obra, menta habitualmente el último de los árboles como «de la ciencia del bien y del mal» luego, en el momento decisivo, prescinde de la calificación para reducir la cosa a la ciencia (potencialmente el mal) que se opone a la verdadera vida (identificada con el bien).
Pero parece evidente que el redactor (o redactores) del libro primero del Génesis no podía tener in mente un concepto de ciencia como el que se tenía ya en el siglo XVII. La traducción habitual de esos pasos de la Biblia ha jugado muchas malas pasadas, incluso en el ámbito estrictamente literario. Y plantea un problema muy difícil de resolver, pues si, para evitar anacronismos acerca de la palabra, se traduce por «conocimiento» lo que tradicionalmente viene traduciéndose por «ciencia», entonces la interpretación del mito obligaría a reducir el papel del hombre a fe y obediencia (el conocimiento, todo conocimiento, sería la muerte del hombre). La traducción habitual del mito del pecado original, en la que aparece la palabra «ciencia», permite, en cambio, una cierta secularización de la historia por la que se opone «fe más conocimiento humilde = sabiduría humana) a conocimiento científico propiamente dicho, en cualquiera de sus variantes (la «episteme» griega, la «Wissenschaft» alemana, la «science» anglo-francesa, etc.), de modo que el «pecado», la «caída», etc. siempre se puede identificar con el exceso de conocimiento, con la pretensión de un saber desmesurado que está más allá de las posibilidades del hombre.
La cosa se complica cuando, aun admitiendo la traducción tradicional, la secularización del mito tiene que dar cuenta de la expresión original: Arbol de la Ciencia del bien y del mal. Pues, como se ve en la lectura del libro VIII de El paraíso perdido, «ciencia» tiene que identificarse con «ciencia moderna de la naturaleza» o, más precisamente, con astronomía copernicano-galileana, y ésta en ningún caso puede ser equivalente a ciencia del bien y del mal. (Puesto que «bien» y «mal» son categorías del lenguaje moral, ajenas al lenguaje de la ciencia de la naturaleza, habría que pensar que la «ciencia» del bien y del mal es más bien la moral en forma sistematizada, es decir, la Etica, pero de ésta no todo el mundo estaría dispuesto a predicar la cientificidad). Por eso, en este contexto, Milton ha de comprimir la expresión y hacer dialogar a Adán con el ángel sólo sobre la ciencia (en ese contexto no aparece la expresión «ciencia del bien y del mal»). Habría que pensar, pues, que, hablando con propiedad y siguiendo la argumentación del ángel Gabriel, la ciencia del bien y del mal es el conocimiento divino. Esta interpretación se atiene a la literalidad del relato bíblico.Pero, según esta misma argumentación del ángel, la ciencia sin más (o sea, lo que está diciendo la astronomía del siglo XVII) no es el mal, no es la muerte, sino que es sólo irrelevante, cosa secundaria para el hombre y motivo de risa para la divinidad. La secularización del mito por Milton, al pretender ser relativamente respetuosa con la astronomía de la época (un respeto representado por la indecisión del ángel sobre la cuestión de los movimientos celestes), obliga a recuperar luego, en el libro dedicado a narrar el engaño de Eva, la expresión «ciencia del bien y del mal», pues no puede ser ya la ciencia sin más (a la que se ha salvado relativamente en el libro anterior) la causa del mal del hombre.
Y, en efecto, la expresión «árbol de la ciencia del bien y del mal» (y no sólo árbol de la ciencia) aparece recurrentemente en el libro IX, que trata de la tentación de Eva por la serpiente, alternando con la expresión «árbol de la ciencia». En este libro vuelve a jugar un papel esencial la distinción de sexos, representados por Adán y Eva. Mientras que en el libro VIII Adán se queda solo con el ángel (por los motivos antedichos) ahora es Eva la que quiere quedarse sola. Ese paso tiene también una importancia central en la dramatización del mito, pues Milton hace que Eva proponga a Adán separarse y trabajar en sitios distintos del Paraíso, Adán rehusa advirtiéndola del peligro, pero Eva se ofende, insiste y Adán cede. La racionalización del mito se engrandece con la simetría de esos dos momentos de los libros VIII y IX para hacer aún más plausible la «caída» (y de paso más compleja, pues el relato miltoniano acaba sugiriendo que la argumentación de Eva, ofendida, al afirmar su independencia del varón y quedarse sola, facilita la tarea de Satán-serpiente. No ha habido entretanto (y esto es esencial para que el poema dramático funcione) la anunciada conversación entre Adán y Eva sobre los temas hablados (y en particular sobre el asunto de la ciencia del universo) entre Adán y el Angel.
En la caracterización miltoniana del árbol de la ciencia del bien y del mal y de sus efectos, en el libro IX, hay varios motivos de interés.
La versión satánica de lo que representa el fruto del árbol es unilateralmente positiva: da la razón, proporciona reflexión profunda, amplitud de la mente, incluso de la palabra a las bestias [IX, 600 y ss.]. Ante la primera réplica de Eva, que aduce la prohibición divina, Satán-serpiente califica el árbol de «dador de sabiduría, madre de la ciencia, poder discernidor de las cosas y sus causas». En ese contexto Satán combina los argumentos que acabarían convenciendo a Eva: el fruto del árbol proporciona una vida más perfecta; la transgresión es mínima y la audacia que supone, eleva; Dios no podrá dañar al hombre porque es justo. En suma, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es un abridor de ojos que permitirá a los hombres ser como dioses, conociendo, igual que ellos, lo mismo el mal que el bien.
Milton introduce aquí, en boca de Satán, un argumento que parece tomado de una carta de Maquiavelo a Guicciardini, en la que se discute el idealismo profético que busca por vía directa la recuperación del Paraíso, cosa imposible para el hombre (con la variante importante de que en este paso, como es natural siendo Satán el que habla, se pone en duda la existencia misma del mal):
Realizar lo que puede conducir
a tener una vida más dichosa
mediante la ciencia del bien y del mal,
del bien, cosa muy justa; del mal, si es que es
real, ¿por qué no conocerlo, para
mejor así evitarlo?
Sin duda, este es un argumento a tener en cuenta siempre que se distinga entre el plano cognoscitivo y analítico y el plano moral: conocer el mal no es (sin más) practicarlo. Pero el texto bíblico no distingue: identifica los dos planos, da por supuesto que el conocimiento implica ya la práctica del mal.
Un segundo motivo a tomar en consideración, éste puesto en boca de Eva, es el argumento de que el mismo Dios que prohibe probarlo no oculta elogios al fruto del árbol al llamarlo «de la ciencia del bien y del mal». De ahí se hace seguir dos preguntas igualmente interesantes: ¿no nos veda con esto el conocimiento del bien, nos impide así ser sabios? ¿Cómo sabré lo que tenga que temer en mi ignorancia del bien y del mal si no pruebo? [IX, 770 y ss.]. En ese punto Milton vuelve a relacionar el texto bíblico con dos motivos capitales de la nueva ciencia: el papel de la experiencia y la necesidad o no de compartir los conocimientos adquiridos por una ciencia que da poder. Significativamente, cuando Eva, eufórica, ha probado ya el fruto del árbol del bien y del mal, no atribuye sólo el (buen) resultado alcanzado a la curiosidad-tentación sino también a la experiencia, que abre precisamente -son sus palabras- el camino a la ciencia. Y cuando medita acerca del conocimiento adquirido se hace esta pregunta: ¿reservaré las ventajas de la ciencia para mí sin compartirlas? Eva sospecha que la ciencia recién adquirida puede igualar al sexo femenino e incluso, en algunos casos, hacerle superior. Si, todavía con esa duda, decide compartir con Adán las ventajas del conocimiento, es por una consideración distinta, a saber: que si Dios la ha visto y acaece la muerte, entonces dejará de ser y «Adán se casará con otra Eva y vivirá y gozará con ella», cosa que ella no podría soportar. Ese mismo motivo, enunciado como identificación «con la carne de mi carne», impulsará a Adán más tarde, a pesar de las dudas y de la información que le ha proporcionado el ángel Gabriel, a probar también el fruto.
Todavía hay otro argumento [IX, 935] que vuelve a recordar la presencia de la nueva ciencia en El Paraíso perdido: la importancia del razonamiento inductivo (que resultaría, claro está, ser no probatorio, pues el hecho de que el hombre (como especie) no muera, a pesar de haber transgredido la prohibición, no se sigue de que la serpiente siga viva sino de la particular decisión divina desconocida por los humanos):
Ella [la serpiente] sigue con vida y, según dices,
vive y consigue igualarse al hombre
adquiriendo más alta condición;
poderosa inducción para nosotros
La moraleja final, en palabras de un Adán arrepentido, adelanta ya un tema recurrente en la interpretación trágica del mito: aquello mismo que nos abre (cognoscitivamente) los ojos nos deja (moralmente) desnudos. El «siniestro fruto de la ciencia» consiste, según esto, en que el conocimiento del bien y del mal se invierte unilateralmente, en el plano moral, para pasar a ser «bien perdido y mal ganado»:
Puesto que nuestros ojos ciertamente
se han abierto, y podemos
conocer tanto el bien como el mal, el bien perdido
y el mal ganado, el siniestro fruto
de la ciencia, si consiste en un saber
que nos deja desnudos, despojados,
de honor, de inocencia, fe y pureza.
6. Se podría decir ahora que desde la época de las revoluciones científicas hasta nuestro siglo la interpretación del mito de los árboles del Paraíso que ha predominado en la cultura norteamericana consistió en oponer abiertamente «ciencia o conocimiento» (entendiendo por tal sobre todo el conocimiento de la naturaleza) a «vida». Esa es también la lectura que se sigue en el Fausto de Goethe al oponer el carácter gris del árbol de la ciencia al carácter verde del árbol de la vida. Junto a esta a interpretación sa ha dado también un intento de conciliación. Los versos de Hölderlin «donde hay peligro/brota también la salvación» pueden leerse en ese sentido. Tal vez en el sentido, más preciso, de conciliación de la cultura cristiana y la cultua griega clásica. Sacristán ha usado ese verso de Hölderlin para introducir una reflexión según la cual lo mejor desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento científico (paradigmáticamente representado por la ciencia natural) es al mismo tiempo lo más peligroso desde el punto de vista ético.
La lectura laica, helenizante, del mito religioso cristiano concluye así que hombre gana el limitado paraiso al que puede aspirar como ser humano si y solo sí: a) acepta la ambivalencia del conocimiento científico; b) tiene conciencia trágica de ella, y) se autolimita mediante la docta ignorancia, o sea, aceptando, con Du Bois-Reymond, que ignoramos e ignoraremos.
Cabe, sin embargo, todavía otra lectura. Si consideramos que texto del Génesis no habla del conocimiento en general sino de la ciencia o conocimiento del bien y del mal y que precisamente lo que llamamos ciencia o conocimiento científico no trata ni puede tratar del bien y del mal, sino que describe, analiza o da cuenta de hechos de por sí amorales y prescindiendo de valoraciones, entonces habría que concluir que el pecado original (siguiendo con la terminología cristiana) o el principal de los peligros (si se emplea la terminología no religiosa) está en la pretensión de saber acerca del bien y del mal. Según esto, lo peligroso no sería el conocimiento en general o la ciencia de la naturaleza en particular sino más específicamente la pretensión de tener conocimiento moral.Querer ser como Dios sería entonces aspirar a un juicio moral objetivo que dijera qué es bueno y qué es malo.
Esta lectura del mito fundacional podría enlazar fácilmente con las consideraciones acerca de la ética del primer Wittgenstein: la ética puede algo valioso pero queda fuera del mundo de los humanos; de ética los humanos no podemos ni hablar; no puede haber ciencia o conocimiento humanos del bien y del mal; y de lo que no podemos hablar es mejor callar.
Una consideración de este tipo se puede relacionar, a su vez, con la reflexión de Weber según la cual los ideales y valores no se siguen del conocimiento empírico (aunque están ahí y se mantienen con independencia de dichos conocimientos), lo cual daría sentido a la misteriosa frase weberiana de que «el hombre ha probado ya por veces el fruto del árbol del conocimiento».
También se puede relacionar con la reflexión de Robert Musil en El hombre sin atributos, según la cual lo que nos conviene es hablar lo menos posible de moral y actuar por lo general, en las circunstancias normales, como si se tratara de un asunto semejante al del ensamblaje de tuercas y tornillos.
Hay que pensar más en esto.Pero tal vez desde esa lectura se podría concluir que si consideramos que el principal peligro para el hombre no es el conocimiento en general ni la ciencia de la naturaleza en particular sino precisamente la pretensión de una ciencia o conocimiento éticos, entonces tal vez seríamos tanto mejores cuanto menor fuera la pretensión de fundamentar una ética. Y en ese caso se podría asumir sin dificultades la paradoja (muchas veces señalada) de que, en no habiendo paraíso posible para los hombres en esta tierra, lo que más se acerca al comportamiento bondadoso es el camino oblicuo, o sea, el conocimiento del camino que bordea el infierno para evitarlo.
A lo más que podemos aspirar, según esto, es a la crítica negativa de lo que se presenta en todo momento histórico como ético.Del conocimiento científico disponible no se sigue,deductivamente, ninguna ética. Podríamos decir que ésta es la vía analítica al nihilismo. Y muy probablemente una argumentación de ese tipo es lo que dejó totalmente descolado a Russell en su encuentro intelectual con el joven Wittgenstein. Pues debió ver ahí la continuación de la historia que condujo de la formulación del problema de la inducción en la ilustración inglesa crepuscular al fideismo irracionalista alemán de los comienzos del siglo XIX.
Y, en efecto, hay otra vía, no analítica sino especulativa, que conduce paralelamente al nihilismo: la que arranca de las consideraciones de Dostoievski y Nietzsche sobre la muerte de Dios: «Si Dios no existe todo está permitido». ¿Cómo entender eso? En el siguiente sentido: el conocimiento del bien y del mal, en nuestra cultura (aunque no sólo en ella) se ha planteado tradicionalmente a partir del reconocimiento de la existencia de un Absoluto por comparación con el cual el hombre se comporta o puede comportarse bien o mal. «Todo está permitido» es una afirmación que ha de ser considerada en ese marco comparativo, o sea, en un marco que, a pesar de todo, intelectualmente acepta (por pasiva) que Dios existió alguna vez. De modo que el nihilismo dostoievskiano-nietzscheano, para ser entendido con precisión, debería haber formulado su idea así: «Todo está permitido porque Dios (en nuestra cultura) ha dejado de existir». En el fondo, los indios americanos lo dijeron mejor, y más precisamente, cuando formularon la idea de nepantlismo o indefinición ética: «nuestros dioses han muerto y nosotros estamos nepantla, o sea, no sabemos quienes somos ni qué debemos hacer».
Ahora bien, una cultura laica y analítica, como la de Russell o la Wittgenstein, no puede aceptar la conclusión dostoievskiana-nietzscheana por una razón muy sencilla; a saber: porque no sólo no cree en Dios (y desafía a los otros a que carguen con la prueba de su existencia) sino, lo que es más importante, en este contexto, no acepta que tal Absoluto haya existido nunca. Para una cultura así del reconocimiento actual de que Dios no existe no se sigue que todo esté permitido, sino otra cosa, a saber: que o todo estuvo permitido para los hombres desde el principio de la evolución o que éstos, sin Dios, tienen (y han tenido siempre) otros motivos para decidir acerca de sus comportamientos y actuaciones. Un punto de vista estrictamente analítico y no religioso compartirá el reconocimiento de que del conocimiento científico no se sigue deductivamente ninguna ética, pero no compartirá ni la conclusión nihilista según la cual todo está permitido ni la conclusión irracionalista-vitalista según la cual hay que prescindir de la ciencia. Este punto de vista dirá que de tal reconocimiento tampoco tiene por qué seguirse el desprecio de la ciencia en nombre del verdor del árbol de la vida, sino al contrario: el aprecio de la ciencia en la medida en que es ella la que, al señalarnos con claridad los caminos que conducen al infierno, nos permite autocontenernos. Y en ese sentido, y sólo en ese sentido, se podría concluir también algo parecido a aquello que concluía Wittgenstein, pero con algún matiz. A saber: no hay ética como ciencia o conocimiento y, en efecto, sobre eso es mejor callar, pero, admitido esto, siempre les cabe a los humanos la posibilidad de las valoraciones que por el recuerdo cultural de lo Absoluto llamamos valoraciones éticas. O dicho de otro modo:lo que cabe es la posibilidad de una ética implícita, no declamatoria ni normativa.
Todavía podemos preguntarnos: implícita ¿en qué? Hecho a un lado el mito religioso de partida y desde la consideración de que la idea de Dios es la primera de las alienaciones del hombre en sociedad, se evita el infierno (o sea, el mal) conociéndolo: a través de la política y de la antropología (Maquiavelo), de la psicología y de la pedagogía (Russell).
III. Sobre el viaje en el siglo XVIII
Conferencia de 2008. No he podido averiguar donde se impartió ni si llegó a publicarse.
Se ha dicho muchas veces que los libros de viajes se convirtieron durante el siglo XVIII en un género literario con objeto específico y un público propio. Y así fue. A lo largo del llamado Siglo de las Luces aparecieron numerosos relatos de expediciones de carácter geográfico y científico, se reeditaron narraciones de viajeros de épocas anteriores, se publicaron los más variados testimonios de viajes colectivos e individuales, realizados con vocación cultural, artístico-cultural o incipientemente turística, se propició la edición de las primeras historias generales de viajes y se generalizó la práctica de escribir sobre viajes imaginarios con una intención literaria.
El conjunto de estas publicaciones encontró, sobre todo en la segunda mitad del siglo, un público lector interesado y hasta devoto, fascinado unas veces por los avatares y fantásticas aventuras de expedicionarios, militares y científicos, que hablaban de insólitos y recónditos lugares de los que apenas había noticia en Europa y atraído, otras veces, por la calidad literaria de las narraciones y reflexiones de los viajeros ilustrados en sus periplos por las grandes ciudades de la historia artístico-cultural del Continente. En el origen de este interés, que impulsó el éxito del libro de viajes como género específico, estuvo sin duda el patriotismo ascendente en las naciones colonizadoras que competían entonces por la hegemonía militar en los mares lejanos, pero también la curiosidad popular en aumento por el descubrimiento y la exploración de tierras e islas ignotas y de hábitos y costumbres diferentes. Se puede decir que patriotismo y cosmopolitismo se complementaron en el siglo para hacer de la literatura de viajes parte del espíritu de la época, de los valores de la Ilustración.
Son muchas las cosas a las que habría que atender bajo el rótulo «el viaje en el siglo XVIII». Desde Robinson Crusoe en su isla hasta el viaje de Alexander von Humbolt a América del Sur, con el que se puede decir que se cierra el siglo, hay un montón de libros sugestivos que hoy merecerían atención, aunque por motivos bien distintos. Basta con pensar, siguiendo la cronología, en unos cuantos ejemplos relevantes. Por lo que hace a la primera mitad del siglo, desde el viaje a las ideas del oriental que hay en las Cartas persas de Montesquieu hasta el viaje del intrépido almirante George Anson alrededor del mundo pasando por esa delicia de la sátira que vienen a ser los viajes de Gulliver y por las descripciones del descubrimiento del estrecho de Bering, el viaje de Linneo a Laponia y de La Condamine a la América hispánica, sin olvidar lo que tienen de «viaje newtoniano» las Cartas inglesas de Voltaire.
Y ya después de 1750, entre otras muchas cosas atendibles, dos de los relatos de viajes que más apasionaron a franceses e ingleses: el de Bougainville a los mares australes y los viajes del capitán Cook. Se recuerda a menudo que casi simultáneamente se imponía en Inglaterra, entre jóvenes nobles y burgueses ilustrados, el Grand Tour, el viaje turístico-cultural por los lugares sagrados de la civilización occidental. Esa práctica tendría su correspondencia, ya en el último tercio del siglo, en varios países europeos: los viajes de Goethe (1786) y de Moratín (1792) a Italia, de los que han quedado otros dos textos igualmente notables, u y que vale la pena comparar, son testimonio privilegiado de un anhelo compartido por los cultos en el que compite la atracción por la cuna de una civilización, la sospecha de que viendo con los propios ojos los documentos de la misma se hallará respuesta a las propias preguntas existenciales y el espíritu de aventura.
Demasiado material y demasiado sugestivo, pues, para ser resumido y analizado en una hora. Tanto más si quien ha de hacer el resumen no es un especialista en literatura de viajes sino sólo aficionado a la historia de las ideas y en particular a las ideas que conformaron el programa de la Ilustración, su proyecto de reforma moral e intelectual. Con esa limitación a lo más que uno puede aspirar es a ofrecer unas pocas calas en libros de viajes y viajeros del siglo XVIII que tienen que ver con ese proyecto. O por mejor decir: con algunos aspectos particulares de esos libros que, en la opinión de quien escribe, han contribuido de algún modo a la configuración de ese proyecto.
Podríamos así partir de un primer viaje imaginario, el que va de Robinson Crusoe a Gulliver pasando por el Uzbek de las Cartas persas de Montesquieu. A través de ese viaje literario, y por tanto hijo de la fantasía de tres grandes del primer tercio del siglo, se ha ido configurando la conciencia histórica europea por el procedimiento de medirse, y compararse, con el otro, con las otras culturas del mundo entonces conocido. Lo que quiere decir, sucesivamente, con el «salvaje» que supuestamente habita las islas del «nuevo mundo» descubierto unos siglos antes por los europeos; con el «oriental», de cuyos hábitos y costumbres el europeo viene sabiendo cosas tan confusas como dispersas desde los griegos; y con el otro, en su sentido más amplio, inventado por una fantasía desbocada que es al mismo tiempo escéptica respecto de las pretensiones de superioridad de la propia cultura imperial.
En los tres casos la intención de los inventores de estos tres viajes literarios -de Robinson en la isla después del consabido naufragio, del persa Uzbek al corazón de Europa y de Gulliver a los mundos imaginarios que hacen de espejo del nuestro- no ha sido tanto describir y analizar eso que ahora llamamos otreidad o alteridad, o sea, los hábitos y costumbres del otro, de pueblos y culturas diferentes, cuanto, principalmente, descubrir cómo somos realmente los europeos, ya sea en el trato con ese otro al que se denomina «salvaje», ya a través de la correspondencia entre persas que viajan por Europa y se comunican entre sí, ya tratando de ver nuestras costumbres con los ojos de seres imaginarios que se pasman ante lo que Guilliver representa y dice de su propio mundo.
Cuando al cabo del tiempo en la isla, el Robinson de Defoe descubre finalmente al salvaje con quien va a convivir, el europeo paradigmáticamente individualista, que se ha hecho a sí mismo y gracias a ello ha logrado sobrevivir en las condiciones más adversas, tiende a desdoblarse. La descripción que hace del salvaje, aunque sigue empleando el término, no es la que podríamos haber encontrado dos siglos antes en algunos de los primeros relatos de los colonizadores españoles que llegaron al «nuevo mundo» y encontraron en él resistencia. La descripción de Defoe tiene menos puntos de contacto con éstas que con las de algunos de los misioneros dominicos y franciscanos del siglo XVI que harían una primera contribución a la elaboración del mito del salvaje bueno. Pues, físicamente, el salvaje de Defoe es hermoso, bien formado, de buena figura y de semblante agradable. Tanto que, contra lo esperado, a Robinson no le parece hosco ni feroz, sino todo lo contrario Ni siquiera es negro de piel sino más bien tostado o aceitunado. Lo esencial en esta primera descripción físico-psicológica del salvaje de Defoe es que se parece mucho a nosotros: «Tenía la expresión suave y dulce de los europeos, sobre todo cuando sonreía».
Lo que no quita para que el amo europeo de la isla tenga claro desde el primero momento quién manda allí. Y no por imposición o por violenta opresión sino justamente por declaración expresiva del otro, del salvaje, quien a la primera oportunidad que se le presenta, según el relato, hace todas las señales imaginables de sumisión y servidumbre al objeto de que el europeo entienda que estaba dispuesto a preparado para obedecer. Robinson entiende. Y entiende seguramente más de lo que podían decir los gestos del otro, pues entiende que el salvaje está dispuesto a obedecerle «mientras viviese». Como lo importante en el mandar, y particularmente en la relación amo-siervo, es poner nombre a las cosas y a las personas, lo primero que hará Robinson es poner nombre a quien ya considera su siervo: le llamará Viernes para que tenga bien presente que ese fue el día en que le salvó la vida. Y a continuación establece una asimetría tan notable como reveladora: para el salvaje él mismo dejará de llamarse Robinson para pasar a llamar Amo: «Le hice saber que ese sería mi nombre». Así empieza la civilización de las costumbres del otro.
Pero esta forma moderna de civilizar en la relación entre amo y siervo ha roto ya con la idea, durante largo tiempo atribuida a Aristóteles, de la servidumbre natural y permanente del «bárbaro» o salvaje. Robinson es una europeo cristiano y en su relación con el salvaje descubre que si bien Dios ha decidido en su providencia privar a tantas criaturas del buen uso de las facultades y del espíritu, sin embargo, en su bondad, les ha dotado de las mismas capacidades, de la misma razón, de los mismos afectos, buenos y malos, que a los europeos, y ha hecho a estas criaturas, por tanto, abiertas a la gratitud, a la sinceridad, a la lealtad y a la fidelidad, como a nosotros mismos. En el encuentro con su Viernes Robinson está más cerca de lo pensaba Las Casas sobre los amerindios que de Hernán Cortés o de Ginés de Sepúlveda. Y llega incluso a preguntarse por qué Dios se habría complacido en ocultar el conocimiento salvador de las virtudes a tantos millones de seres que, a juzgar por lo que él está observando en este salvaje, «habrían hecho mucho mejor uso de tal conocimiento que nosotros».
El fundamento de la propia superioridad en este viaje del europeo hacia el descubrimiento del otro no es, pues, racial o de carácter étnico exclusivamente sino que es sobre todo de orden religioso. Robinson está convencido de que la superioridad cultural del europeo que se proclama amo sobre los salvajes radica en el tipo de relación que ha establecido con la divinidad. Por eso la primera tarea que se impone, inmediatamente después de enseñar al otro las palabras clave de la dominación, es instruirle en el conocimiento del verdadero Dios. Lo que diferencia al pensamiento ilustrado que está apuntando ahí del tremendo Requerimiento con que los colonizadores españoles pretendían imponerse a los indios de América es precisamente la forma que toma esta instrucción.
Esa forma en Defoe es dialogal, ingenuamente dialogal, desde luego, pero pacífica al fin y al cabo. Lo que Robinson dice a Viernes para abrir sus ojos en esta materia no es distinto del resumen de historia sagrada contenido en los Requerimientos hispánicos de los inicios del siglo XVI. Es ingenuo pensar, como Robinson, que el otro se va a mostrar inmediatamente complacido con la idea de que Jesucristo fue enviado a esta tierra para redimir a los hombres o con la forma de orar que tienen los europeos creyentes. Y, sin embargo, es ya un signo de los nuevos tiempos el que, en estas cosas, se requiera la atención del salvaje en lugar de apuntarle con la espada mientras se le acogota con la lección de historia sagrada.
Robinson escucha lo que Viernes tiene que decirle del dios mayor de su tribu, Benamuckee, y de la relación que con él establecen los suyos a través de los viejos sacerdotes oowocakee. Y, naturalmente, le instruye acerca de la impostura de aquellos ancianos que van a la montaña como intermediarios para sólo decir «Oh!» a Benamuckee y regresar con la supuesta respuesta de la divinidad; y le instruye también acerca de la diferencia entre un dios personal al que se ora y un espíritu maligno que se parece al diablo en la religión cristiana. Pero, aún así, en la comparación entre las diferentes formas de religación, en el encuentro con el otro, el protagonista de la obra de Defoe reconoce, y así lo dice abiertamente, que hay un rasco común, y negativo, en la institucionalización de todas las religiones del mundo (por él conocidas), a saber: la política de la religión secreta, la impostura de los intermediarios para que el pueblo venere al clero. De manera que la conciencia de la diferencia de hábitos y costumbres refuerza la autoconciencia acerca de las limitaciones y defectos de la propia cultura religiosa.
De ese viaje imaginario, después de la larga estancia en la isla del otro mundo, regresa, pues, el europeo colonialista, individualista y cristiano, convencido de que el fundamento para mantener la propia dominación sobre el otro no puede ser ya la idea de la servidumbre natural permanente y de que las habas que condimentamos en nuestras cocinas no son tan diferentes de las habas que cuecen aquellos a los que llamamos «salvajes». No, por supuesto, en lo que hace a la religión en sentido propio pero sí en lo tocante al uso político institucional de las religiones.
Esta autoconciencia, que con el tiempo conduciría si no a la ilustración activa propiamente dicha por lo menos a la configuración de un pensamiento que se quiere ya ilustrado, por parafrasear una distinción del viejo Kant, aparece reforzada en otro viaje imaginario, el que se inventa contemporáneamente Charles Louis de Secondat. Montesquieu comenzó a redactar las Cartas persas casi al mismo tiempo en que Defoe andaba metido en su Robinson, en 1717, cuando tenía 28 años. Hacía diez que había terminado la carrera de leyes y había ejercido ya la jurisprudencia en París bajo el reinado de Luis XIV y trabajado luego como consejero en el Parlamento de Burdeos. Mientras tanto, Montesquieu se había interesado por algunos temas orientales clásicos a partir de lo escrito por Bayle y Malebranche y da través de la lectura de las traducciones al francés del Corán y Las mil y una noches. De ahí este otro viaje de ida y vuelta que él propone al lector pensando en la relación entre Oriente y Occidente.
Las Cartas persas sólo forman parte tangencialmente del género «libro de viajes». No se puede decir que sean el producto de la experiencia de un hombre viajero. Fueron escritas antes de que su autor hubiera salido de Francia, antes de sus viajes a Alemania, Austria, Italia, Suiza, Hungría, Holanda e Inglaterra (donde se iba a establecer una década después). Pero se pueden leer, sí, como un viaje ilustrado que en este caso sigue la dirección contraria a la de la mayoría de los viajes del siglo, pues la obra empieza con el viaje, desde la capital de Persia a Europa, de persas cultos que renuncian a la vida sosegada en busca de la sabiduría, en busca de luces distintas de la luz oriental. Lo que empieza, pues, como un viaje ilustrado de Oriente a Occidente se convierte pronto en viaje filosófico. Y eso en el marco del interés, creciente en la época, por las cuestiones orientales y por la comparación de las costumbres de ellos, los orientales, y de los nuestros.
El trasfondo de la obra es una historia novelesca contada en la forma epistolar: Uzbek (nombre genérico de uzbeko, pueblo tártaro del noreste de Persia, Uzbekistán, parte de la URSS luego, en el siglo XX) se cartea con amigos de su serrallo en Isfahán y con gentes de Tauris y de otras localidades de Persia. El contenido de la correspondencia convierte la narración en digresión discursivo-filosófica sobre las costumbres y la moral, lo que permite vincular novela y filosofía moral «mediante una cadena secreta». Así al menos plantea la cosa Montesquieu en las Reflexiones añadidas en 1754, a petición de los artífices de la Enciclopedia, y que hacen de Introducción en las ediciones modernas de las Cartas.
Pero esta historia novelesca, que, por cierto acaba mal (en desamor, infidelidad, celos, traición y muerte en el harén como consecuencia del viaje ilustrado del señor del serrallo), no enseña tanto sobre leyes y costumbres de los persas como sobre los hábitos de los habitantes de la Europa del sur en la época, que es lo que Montesquieu conoce mejor. O más precisamente: sobre vida y costumbres de los habitantes de Francia y de Italia, pues de España los visitantes sólo saben algunos sabrosos tópicos literarios tomados del relato de un supuesto viajero francés [carta LXXVIII].
Las primeras cartas que el protagonista de la obra intercambia al principio del viaje, desde Turquía, tratan preferentemente de la vida en el serrallo, de los sentimientos de las mujeres y de los eunucos que han quedado en el harén y de los avatares cotidianos en Ispahán. En ellas destaca lo que habría de ser un tópico del orientalismo (en la acepción de Edward Said): el sentimiento y la sensualidad del otro, del oriental, frente a la razón europea. Y ya hacia el final del libro, en la carta CXXXI, aparece otro tópico que prácticamente ha llegado hasta nuestros días: el del despotismo oriental. Montesquieu hace decir a uno de sus viajeros persas, desde Venecia, una de las patrias del republicanismo, que los asiáticos ignoran por completo la idea de república y que no pueden ni imaginar otra forma de gobierno que el despótico.
Así pues, la vida en el serrallo es sólo el trasfondo, principio y fin, de lo que va a ser una la comparación continuada, que se esboza ya en la carta XVII cuando el protagonista se pregunta por el sentido de las prohibiciones que ha establecido Mahoma. De hecho, los persas ilustrados de referencia, que han pasado a Europa, se encuentran ya instalados en nuestro universo conceptual, razón por la cual el autor de la historia les llama «transplantados». Y ahí, en Livorno, Marsella y París, empieza el otro viaje, el viaje que más interesa a Montesquieu: los persas se pasean por Europa comparando, juzgando y manifestando su asombro ante la diferencia de costumbres vigentes en Persia y en Europa sobre la religión y la guerra, sobre el papel de las mujeres y las relaciones entre los sexos, sobre la concepción del tiempo, sobre las grandes ciudades, sobre la demografía, sobre las bibliotecas y las universidades…
Montesquieu se vale de este artificio para analizar y criticar, desde la supuesta ingenuidad de los persas, las costumbres y los hábitos morales y religiosos de la monarquía francesa de la época. Juega a la paradoja de la ingenuidad, basándose en la idea del contraste permanente entre las realidades que el hombre de su época conoce y la manera singular, nueva, en que percibe el otro, el viajero persa, esas mismas realidades. Con ello se trata de probar el gusto del público callando el nombre del autor para que las cartas puedan ser leídas realmente como cartas de persas. Su autor ha de justificar ante el público lector el hecho insólito de que los persas, que se supone que llevan poco tiempo en Europa, conozcan tan bien nuestras costumbres, mejor, desde luego, de lo que los alemanes, por ejemplo, conocen las costumbres de los franceses. En las Reflexiones que hacen de Introducción, Montesquieu argumenta esta supuesta superioridad oriental diciendo que «es más fácil a un asiático instruirse en las costumbres de los franceses en un año que el que un francés conozca las costumbres asiáticas en cuatro, porque mientras que los unos se entregan los otros se comunican poco».
El imaginario viaje de los persas cultos a Europa sirve para desvelar realidades de la cultura propia sobre las que el ilustrado europeo quiere que tomen conciencia sus contemporáneos. Y ahí están ya, junto a la selva de los tópicos largamente elaborados, algunos de los temas que, salvando lo que haya que salvar, resultan aún reconocibles en nuestros tiempos de choque cultural y de civilizaciones. Lo primero que los viajeros persas descubren, ya en Italia, al comparar costumbres, es la libertad de que disfrutan las mujeres en Europa: aquí portan un solo velo mientras que las persas llevaban cuatro; pueden ser vistas por los hombres a través de celosías y pueden ser visitadas por otros varones de la familia. Ahí destaca el contraste con lo mahometano. Pero, por otra parte, ese mismo contraste, que es seguramente el tema más recurrente de las Cartas, conlleva una crítica interna a algunas de las costumbres de las mujeres europeas de la época, que, al parecer, como dice uno de los viajeros, «han perdido todo miramiento» [cartas XXIV y XXVI], lo que insinúa un argumento justificatorio de las costumbres del otro, puesto que en esta historia epistolar, y salvo algún momento excepcional, sólo los varones tienen voz.
Luego están, en las Cartas, otros temas muy afines a lo que iba a ser el proyecto moral de la Ilustración. Por ejemplo, la crítica al tipo de cristianismo oficialmente vigente, y en particular a la prolongada relación entre el cristianismo oficial, el de Papas y obispos, con las guerras: »Nunca hubo reino donde tantas guerras civiles haya habido como el de Cristo», hará decir Montesquieu a sus viajeros [carta XXIX], avanzando un asunto muy querido y repetido por enciclopedistas e ilustrados, que Voltaire haría pasar a primer plano en su Tratado de la tolerancia. Y al avanzarlo, Uzbek ve también la otra cara del cristianismo laico, la que apunta en la época, y le separa, por ejemplo, de lo que fue el antisemitismo tradicional [carta LX]: «Los cristianos empiezan a desprenderse del espíritu de intolerancia que los animaba […] Todos se han convencido de que es muy distinto el fervor de convertir a los que no creen en una religión de la observancia de sus preceptos, y que no es necesario aborrecer ni perseguir a los que no la siguen para observarla y amarla. De desear sería que en este punto pensaran nuestros musulmanes con tanta cordura como los cristianos, que pudiera establecerse una paz duradera entre Alí y Abubéker, y que dejásemos a Dios que fallase del mérito respectivo de estos dos sagrados profetas.»
Y ahí está también el tema de la escasez y las dificultades económicas, vinculado a la persistente desigualdad, que los viajeros persas ejemplifican con el caso del vino, ironizando a propósito de la comparación con las prohibiciones del Corán: tan caro se ha puesto el vino en París, dicen, que parece como si las autoridades obligaran a los súbditos a ejecutar los preceptos del Corán, que veda este licor. Y eso, al mismo tiempo que los príncipes beben con exceso sin ningún sentimiento de culpa. Por el mismo procedimiento de comparar, por una parte, entre cristianismo e islamismo y, por otra, entre lo que se dice y lo que hace en Europa, se llega a la revisión del concepto tradicional de barbarie. Pues, por una parte, los viajeros persas niegan el carácter de bárbaros a los pueblos de la época de la decadencia del imperio romano con la consideración de que eran pueblos libres que precisamente dejaron de serlo al rendirse a la potestad absoluta [carta CXXXVI] Y, por otra parte, ironizan tanto sobre el latín degradado de las discusiones teológico-filosóficas de la época que invierten con ello por completo el sentido original de la palabra «bárbaro»: «Argumentantes que se valen de un idioma bárbaro [el latín de las discusiones teológicas], el cual parece que aumenta la terquedad y el furor de los campeones. Barrios hay donde se ve como una niebla densa y negra de gentes de esta casta [el Barrio Latino, alrededor de la Sorbonne] que se mantienen con distinciones y viven con intrincados silogismos y falsas consecuencias.»
Que la Ilustración era todavía, antes del nacimiento de la Enciclopedia, un ideal de pocos y cultos es algo que queda probado por la historia misma de las Cartas persas, En 1721 Montesquieu llevó a París el manuscrito de su obra, que finalmente hubo de imprimirse en Ámsterdam, sin nombre de autor y con pie de imprenta falso. En su primera edición la publicación contenía ciento cincuenta cartas y obtuvo un éxito considerable; tanto que se hicieron de ella varias ediciones piratas. Pero un año después el primer ministro francés, cardenal Dubois, prohibía la difusión de la obra. Ese tipo de prohibiciones por motivos ideológico-políticos, que afectaría a varios estados europeos y que se prolongaría a lo largo del siglo del despotismo ilustrado, habría de ser causa determinante de otro tipo de viajes, el de los ilustrados «trasterrados», que no viajaban por gusto al viaje sino huyendo del autoritarismo y de las prohibiciones existentes en sus países de origen.
Más explícito aún, y también más decididamente autocrítico, es el viaje a la conciencia europea que Jonathan Swift propone a sus contemporáneos cinco años después. Travels into several Remote Nations of the World narra los viajes y aventuras de Lemuel Gulliver por los más insólitos lugares de un mundo imaginado, con un sentido del humor que pocas veces ha sido igualado en la historia de la literatura. Ahí el humor se convierte en sátira del etnocentrismo europeo. A primera vista no es más que un libro de aventuras; por su contenido, es una crítica radical de la política, las costumbres, los comportamientos y las actuaciones de la administración inglesa, de su rigidez de principios, de su miopía cerebral, de su falta de escrúpulos. Y nuevamente el procedimiento que alimenta la crítica es aquí sencillo: la descripción de los avatares de un viaje fantástico que pone al protagonista en contacto con seres y culturas de cuya existencia el ciudadano medio de la época no puede ni sospechar.
El encuentro con esos otros seres, que en este caso no son amerindios, ni orientales, ni bárbaros en sentido propio, ni salvajes, sino radicalmente otros, diferentes de los seres humanos, en lo físico y en lo cultural, permite dar un giro completo al ángulo de la mirada sobre la propia cultura hasta un punto que sólo los niños pueden imaginar y que al mismo tiempo parodia la madurez intelectual de los adultos que dicen de sí mismos tener uso de razón. Desde ese otro ángulo, desde lo que se ve en estos otros lugares inventados, y a partir de las palabras de los seres que los habitan, de los argumentos y formas de comportamiento de estos otros seres imaginarios la razón fantástica critica a la razón establecida, el ingenio se hace crítico del ingenio que se practica oficialmente, y el humor, por fin, hace estallar todas las contradicciones de una civilización que todavía se considera a sí misma superior. Todo ocurre ahí como si a través de los viajes de Lemuel Gulliver la razón europea, después de construir un edificio moral e intelectual del que se siente orgullosa, hubiera decidido demolerlo ya, tirando su fachada, para sacar a la luz la ruindad de los cimientos con el edificio ha sido construido.
De este modo la sátira literaria que Swift construye en Los viajes de Gulliver avanza un proceso que los mejores filósofos europeos, entre Hume y Kant, captarían y teorizarían unas décadas más tarde al darse cuenta de lo que ha representado esa noria de las ideas que parece abocada a dar constantemente vueltas entre dogmatismo y escepticismo.
Swift no tiene la confianza inmensa que tantos de sus contemporáneos han tenido en el poder de la razón. Tampoco cree que se pueda decir que se vive en el mejor de los mundos posibles. Aunque él no se tenía por un pesimista antropológico ni por un misántropo melancólico, pensaba, sí, que la caracterización del ser humano como animal racional es una exageración autoproclamada, que la racionalidad entre los humanos es cosa rara, más bien excepcional, y que si uno ama de verdad a la humanidad lo mejor que puede hacer es decírselo así al prójimo. El viaje imaginario y, con él, la burla, la sátira, se nos muestra entonces como la forma más precisa para abrir los ojos de los contemporáneos ante verdades que costaría asimilar con otro tipo de discurso. En cierto modo, este viaje imaginario prolonga el sentido moral de la fábula y lo que fue el lenguaje de Esopo. Y, en efecto, hay en los viajes de Gulliver muchos juegos de palabras, invención de neologismos y alusiones humorísticas a un montón de personajes de la época que el lector de siglos posteriores se perderá sin un guía adecuado. Nos reímos seriamente ante las preguntas y las respuestas de los seres con los que se encuentra Gulliver y no acabamos de saber del todo de qué nos estamos riendo, cuál es el motivo de la risa o de la sonrisa.
En Los viajes de Gulliver hay, por una parte, mucho ingenio que trae a la memoria algunas de las mejores piezas del barroco literario. La manera en que diestros artistas desentrañan el significado real de las palabras es un ejemplo entre otros muchos. Ahí, con los ojos de un Gulliver que transpone al nuestro lo que ve en otros mundos, leemos que letrina significa propiamente «consejo privado»; que senado significa «manada de gansos»; que lo que llamamos peste debe llamarse en realidad «ejército permanente»; que un orinal es una «comisión de nobles»; que una escoba es la revolución; que la Administración debe decirse, hablando con propiedad «llaga supurante» o la Corte, cloaca. Pero más allá del ingenioso jugar con las palabras, del que hay un antecedente notable en el Criticón de Baltasar Gracián, lo realmente interesante de estos viajes es que obligan a poner entre paréntesis incluso nuestro antropocentrismo epistemológico, pues la mirada del otro, en la que se inspira el juego, no es ya sólo la de las culturas humanas que conocemos.
Como se ha dicho muchas veces, una de las curiosidades más llamativas de la historia de la literatura universal es que Los viajes de Gulliver haya acabado siendo considerado, precisamente al ser incluido en el género de los libros de viajes y aventuras, como un libro de literatura infantil. Pues, al verlo así, se pierde por completo la dimensión satírica e innovadora del otro viaje, del viaje a la conciencia europea que no se fía de su racionalidad y de la superioridad que proclama. Utilizando el tema de los viajes como pretexto, Swift ha ido denunciando, uno tras otro, los prejuicios y hábitos del hombre que se cree racional y las costumbres características de su tiempo: la presunción de superioridad en el encuentro con otras culturas, el colonialismo, las falacias que se ha inventado para hacer la guerra al vecino y mantener ejércitos permanentes, el papel de abogados y juristas, la doble moral, la distancia entre el decir y el hacer, la pérdida de significado de las grandes palabras, el trato que damos a los animales…
Tal vez la mejor forma de entender lo que Los viajes de Gulliver viene a significar en el siglo XVIII sea comparar la obra con lo que hizo Galileo Galilei en el ámbito de la astronomía y considerar aquélla como expresión literaria del galileismo moral, sobre todo si intentamos ver a Galileo con los ojos que le prestó Bertolt Brecht en su obra teatral. Pues si Galileo mostró la relatividad del movimiento local llamando la atención acerca de algo en principio tan obvio como que nos movemos con el planeta en que vivimos, Swift traslada esa idea a la literatura con intención moral, haciéndonos ver, con el cambio de perspectiva que representa este tener que enfrentarnos a gigantes, enanos y animales, lo que no vemos habitualmente en nuestra vida cotidiana. Cómo somos realmente es algo que pasa a estar en función de cómo nos ven (otras culturas, otras especies) y de cómo podríamos vernos si tomáramos éstas en consideración, como punto de referencia. El niño, como algunos de los cardenales contemporáneos de Galileo, se ríe ante la broma; el adulto tiene que reflexionar sobre lo que llama vida civilizada.
La broma seria de Swift no se contenta con la denuncia del colonialismo europeo y del etnocentrismo sino que concluye, al final de los viajes, con una propuesta de inversión del antropocentrismo que tiene algo de patetismo: «En lugar de hacer propuestas para conquistar, por ejemplo, el país de los houyhnhams, sería mejor que ellos nos mandaran a Europa un número suficiente de los que habitan allí para enseñarnos los principios fundamentales del honor, la justicia, la verdad, la mesura, el espíritu cívico, la castidad, la amistad, la benevolencia y la lealtad. Pues aunque la mayoría de las lenguas europeas han conservado estas palabras, se ha perdido el concepto. Conservamos los nombres, pero no las virtudes a que aluden.
El viaje literario-filósofo al interior de la conciencia de los seres humanos y con intención moralizadora ha competido durante décadas, en el siglo XVIII, con el viaje científico o, por mejor decir, con la descripción de las múltiples exploraciones científico-colonialistas que atrajeron la atención y el interés del público culto. A la explosión de ese interés contribuyó sin duda la difusión del newtonismo, de la que Voltaire fue adalid en Europa, pero también contribuyó la creación de las primeras academias científicas y, sobre todo, la competición entre las naciones europeas por el dominio de los mares y de las tierras a las que se daba entonces un importante papel estratégico para la colonización del mundo extraeuropeo.
Aún así, la difusión que lograron alcanzar algunos de estos libros de viajes, como el de Anson, el de Bougainville o los narran las aventuras del capitán Cook, no se explicaría con sólo esos factores y teniendo en cuenta los sentimientos patrióticos que pudieron suscitar en Inglaterra y Francia. La reiterada traducción de estos libros a lenguas distintas de aquellas en que fueron originalmente escritos obliga a tener presente otro motivo, a saber: la atracción que ha sentido un público lector todavía restringido pero cada vez más amplio por los lejanos Mares de Sur y el morbo que suscitaba, en ese público lector y en otros muchos a los que se lo transmitían, el recuento de infortunios, tormentas, naufragios, amotinamientos de tripulaciones, desastres naturales y descubrimiento de seres fantásticos no siempre compensados, pero a veces sí, por la obtención de un fantástico botín o por el logro de una posición estratégica en la competición entre naciones colonizadoras.
Todos esos factores contribuyeron ya al éxito del relato del viaje que había de conducir al almirante británico George Anson, entre 1740 y 1744, al redescubrimiento de las islas Malvinas y a la exploración de la mítica isla de Juan Fernández. Este es un caso en el que la búsqueda del saber, el conocimiento y la ciencia apenas tienen importancia al lado de lo que se puede considerar misión principal del viaje: cuartear la anterior colonización española en Chile y en Perú fomentando allí la resistencia contra España para de este modo favorecer los intereses de la pujante corona británica y sus proyectos en el Pacífico. Con esa intención se dispuso una escuadra de seis barcos capitaneados por el llamado Centurión, cuyas hazañas y hechos de armas llevarían a Anson a la fama, hasta un punto tal que a su regreso del viaje fue comparado en Inglaterra con el gran Drake.
El éxito histórico de aquella expedición no parece haber sido, sin embargo, tan grande como el del relato del viaje, pues de los seis barcos que la iniciaron cinco quedaron destrozados en diversos naufragios y de los casi dos mil hombres que se embarcaron mil quinientos perdieron la vida, la mayoría de ellos a causa del escorbuto, que entonces hacía estragos entre la marinería. Pero fue justamente la descripción del drama de estos hombres, el testimonio de los supervivientes, la descripción de las terribles tormentas que se desatan al doblar el cabo de Hornos, el descubrimiento de seres gigantes en la Patagonia o de animales marinos como no habían sido vistos nunca en las costas europeas, lo que mantendría en vilo a un lector atento que, al final, ve llegar el Centurión a Londres, ya de regreso, con un buen montón de lingotes de oro y plata. Se dice que la fascinación por aquel viaje fue tan grande en Europa que, unos años después, los cultos berlineses, aun sin saber inglés, se disputaban diccionarios y gramáticas para poder conocer de primera mano la narración de aquella fantástica y dramática expedición.
Algo parecido iba a ocurrir en las décadas siguientes con los relatos de los viajes de Bougainville y del capitán Cook, aunque en estos casos el vínculo entre interés científico, aventura marítima y pretensiones colonizadoras es más patente. Louis Antoine de Bougainville, que no era sólo navegante, había recibido, en 1763, el encargo de fundar una colonia francesa en América del Sur, en un territorio aislado pero del que las autoridades sabían que iba a chocar con las pretensiones de jurisdicción española sobre el territorio, como realmente ocurrió. Sin embargo, ese conflicto de jurisdicciones, en 1768, no fue más que un primer avatar del viaje de Bougainville, quién continuó hasta Río de Janeiro para, desde allí, explorar los mares del sur y el Pacífico hasta llegar a establecerse en Tahití, recorrer los archipiélagos y hacer luego escala en Samoa, Nueva Guinea y las Molucas. La Boudeuse, el barco de Bougainville, volvió a tocar costa francesa en marzo de 1769 después de una aventura de veintiocho meses, tan apasionante como productiva, que convertiría al navegante y matemático en el primer francés que realizaba un viaje alrededor del mundo.
Se comprende la atracción que sintieron los enciclopedistas franceses por Bougainville y por su viaje. Pues si el personaje podía ser considerado un «filósofo», al menos en la acepción que, por ejemplo, Diderot daba entonces a esta palabra, la organización del viaje mismo y el relato razonado de lo visto y descubierto tenían todos los componentes que el pensador del Siglo de las Luces admiraba. Para empezar, éste pasa por ser el primer viaje en la historia de la navegación marítima que incluye entre los navegantes a verdaderos científicos o sabios de orientación científica, como dirían los enciclopedistas: un naturalista, un astrónomo y un cartógrafo. El mismo Bougainville ha hecho aportaciones a la geografía y a la topografía. Luego porque su relato reunía todos los ingredientes del viaje literario. Y, finalmente, porque el protagonista del viaje y autor del relato se muestra en él como un escritor culto, aunque lo sea de un solo libro, interesado también por asuntos lingüísticos y antropológicos, de manera que durante su estancia en Tahití, por ejemplo, no se limita a describir las bellezas naturales y humanas que habrían de convertir a la isla en el mito europeo de los Mares del Sur, tan productivo artísticamente una vez romantizado, sino que se preocupa también de estudiar los usos y costumbres de sus habitantes hasta el punto de acompañar su narración con un vocabulario para el conocimiento de la lengua que allí se hablaba.
Pero de todos los libros de viajes publicados en el siglo XVIII seguramente el más apasionante es el que contiene los relatos del capitán Cook que hoy, además, se pueden leer seguidos en varias ediciones ilustradas que siguen haciendo las delicias de los aficionados al mar, a la navegación, a los barcos, a los descubrimientos y a las aventuras marítimas prolongadas; y no sólo las delicias de ellos, pues los relatos de las expediciones del capitán Cook constituyen también una pieza esencial para la reconstrucción de la historia de la ciencia experimental en la segunda mitad del siglo, así como para el estudio de la interrelación entre ciencia y colonialismo. De hecho, al regresar de su primer viaje, en 1771, la fama alcanzada por James Cook, con ser grande, no lo fue tanto como la de algunos de los sabios que le acompañaron, convertidos en héroes por los científicos de la Royal Society. El libro que se salió de aquel primer viaje fue una de las lecturas preferidas en Inglaterra desde el momento mismo de su publicación, en 1773.
A lo largo de once años, entre 1768 y 1779, James Cook comandó tres viajes. El primero de ellos, que duró algo más de tres años, tenía un objetivo científico declarado: observar, desde la isla de Tahití, el tránsito del planeta Venus para hacer las mediciones correspondientes y luego calcular bien la distancia entre el planeta Tierra y el sol. La expedición fue organizada por el Almirantazgo británico con la colaboración de la Royal Society. Y en el Endeavour, nombre célebre del navío, un carbonero de 368 toneladas y 33 metros de eslora, en que Cook hizo el viaje, le acompañaban un astrónomo, varios naturalistas y algunos dibujantes. La otra finalidad del viaje era comprobar si, más allá de los mares del sur, existía un continente (como pensaban algunos prominentes miembros de la Royal Society) al que tentativamente se denominaba entonces terra australis. Para esta parte de la expedición Cook llevaba instrucciones precisas y secretas del Almirantazgo acerca de las actas que había de redactar y sobre los diarios y cuadernos de navegación de oficiales y suboficiales, de manera que, al regreso a Inglaterra, no se divulgaran los lugares donde habían estado los navegantes sin la autorización política correspondiente.
El segundo viaje, que duró desde 1772 a 1775, fue para continuar la búsqueda del nuevo continente, cuya existencia sería finalmente descartada, como ya pensaba Cook desde el viaje anterior. Pero aunque eso no gustara a algunos de los miembros de la Royal Society, la nueva expedición sirvió para conocer mejor mares y tierras descubiertos en la primera y para descubrir toda una serie de islas, como las Tonga, las Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia y otras más pequeñas. El tercer viaje, que James Cook inició el año 1776, se prolongó hasta 1779. Ahora el objetivo era explorar las posibilidades de comunicar Inglaterra con el Sudeste asiático por una vía marítima mejor que la del Cabo de Buena Esperanza. Cook volvió a visitar entonces lugares que ya conocía, como Tasmania, Nueva Zelanda y Tahití; luego se dirigió a la isla Navidad y a las islas Hawai. En ese mismo viaje costeó todo el litoral de Norteamérica desde Carolina del Norte hasta el estrecho de Bering y finalmente regresó a las Hawai. Allí murió, en un enfrentamiento con los nativos, el 14 de febrero de 1779. Para esa fecha el capitán Cook era ya una leyenda. Y el mito creció con las circunstancias que rodearon su muerte.
Los relatos de los tres viajes del capitán Cook contienen todos los ingredientes necesarios para interesar un amplio público culto e ilustrado; y con ellos han aprendido y se han deleitado generaciones y generaciones hasta nuestros días, en los que tales relatos han servido de guión para películas noveladas, documentales varios y series de televisión producidas en Inglaterra y en Nueva Zelanda, en alguna ocasión, como por ejemplo, en el documental presentado por The History Channel y la BBC de Londres hace unos años, reproduciendo, además, con todo género de detalles los navíos y las circunstancias de las expediciones realizadas. Ahí, en el relato de estos viajes del capitán Cook, el lector del último tercio del siglo XVIII pudo encontrar una apasionante combinación de elementos capaz de atraer y emocionar por igual al espíritu aventurero, al espíritu científico, al historiador de las ideas, al aficionado a la botánica, al amante de la naturaleza y al antropólogo o al etnólogo atraído por las costumbres de los habitantes de las islas y tierras recién descubiertas (o redescubiertas).
Según los gustos y formaciones, el lector ilustrado del siglo XVIII admiraría en estos libros de viajes, preferentemente, la precisión en la descripción de los diversos elementos de los barcos, los avatares por lo que hubo de pasar la marinería en las varias expediciones, la narración y discusión de los experimentos realizados, el primer contacto con las fabulosas islas exploradas, la precisión con que se describe y se dibuja la flora y la fauna de aquellos lugares, la belleza y peligrosidad de los corales, la controversia acerca de los cálculos realizados por unos y otros para alcanzar el imaginado nuevo continente, la caracterización de los aborígenes y de los indígenas en el primer encuentro, la saludable intuición de Cook para salvar a la marinería del escorbuto que la había minado en viajes marítimos anteriores, sus conocimientos de cartografía y de topología, la exactitud de los mapas que levantó de las islas y costas que exploraba e incluso la misteriosa decadencia mental que le llevó a enfrentarse con una de las tribus de Hawai y que provocaría su muerte.
Es evidente que el objetivo político-militar, colonizador, que al principio de las expediciones se combinaba con el científico, se fue imponiendo a este otro en los tres viajes. Pues, como se ha dicho tantas veces, ahí está la base sobre la que se forjó una lo que iba a ser el imperio colonial británico del siglo XIX. Por lo que dicen los historiadores de la ciencia, las mediciones del tránsito de Venus, que se iniciaron en la primera parte del primer viaje, no fueron lo suficientemente precisas debido a las limitaciones de la época. Pero, aún así, muchas islas fueron encontradas por primera vez por los europeos, se mejoró la cartografía naval, se levantaron mapas excelentes y precisos, se avanzó notablemente en el cálculo de longitudes para el mejor conocimiento geográfico del planeta, se mejoró el conocimiento astronómico del universo, se precisaron los cálculos para la medición del tiempo desde el mar y se hizo una aportación sustancial a la botánica.
Los diarios de viaje de James Cook y de algunos de los hombres que le acompañaron en sus expediciones aportaron también un material indispensable para el conocimiento de las particularidades culturales de las sociedades de Australia, Aotearoa, Tonga, la Polinesia central y oriental, Vanuatu, Kanaky, así como de las islas de Hawai y de algunas de las sociedades indígenas de las costas de Alaska y Canadá. Se lograba así la primera descripción detallada de la diversidad y complejidad humana de Oceanía, de manera que se ha podido decir, con razón, que Cook fue el protagonista europeo más importante del siglo XVIII en Oceanía.
Quien no se sienta atraído preferentemente por ninguna de esas cosas tiene todavía otra vía para interesarse en los libros de viajes del siglo XVIII, sobre todo por los que se publicaron en su segunda mitad: leer los documentos que han quedado del Grand Tour, que para algunos historiadores de las ideas es el antecedente más notable de lo que luego se ha llamado turismo cultural. El Grand Tour llegó a ser una verdadera institución y alcanzó su apogeo en la Inglaterra de 1770, antes de que la revolución francesa lo trastocara todo. A diferencia de las grandes expediciones marítimas a los mares del sur, este es un viaje humanista al corazón de los orígenes culturales de la conciencia europea; un viaje que, obviamente, sólo se podía permitir entonces una minoría, hijos de aristócratas y de la burguesía enriquecida, amantes del arte, de los monumentos históricos, de la pintura, de la escultura y de la arquitectura de las que salieron las luces que venían exaltando los pensadores ilustrados desde el discurso inaugural de La Enciclopedia.
También el viaje cultural parcialmente planificado y organizado, el Grand Tour, tenía sus antecedentes, como los habían tenido los largos viajes de Anson, Bougainville o Cook a través de los mares. La novedad, teniendo eso en cuenta, es que, en la segundad mitad del XVIII, el Grand Tour se institucionalizó y se generalizó (en la medida en que pueda emplearse esta palabra para hablar de viajes que son todavía de minorías). El Grand Tour es también parte del espíritu ilustrado. La finalidad principal del mismo era enseñar a los hijos de los ricos, que acabarían siendo en mayor o menor medida funcionarios del Imperio, los logros de las grandes civilizaciones del pasado europeo, de manera que, además de lo que aquellas personas habían aprendido en los libros y en las aulas de las universidades, pudieran tener una experiencia de primera mano al respecto: ver con sus propios ojos (y a veces representar por observación directa) lo que hasta entonces sólo conocían por la letra impresa o por imágenes de trazado manifiestamente mejorable: las ruinas romanas, los restos de la civilización griega, las grandes catedrales del continente, las muestras principales del florecimiento del Renacimiento italiano en ámbitos distintos.
Surge así un largo viaje de formación y ampliación de estudios que inicialmente solía llevar de Londres a Ámsterdam y desde los Países Bajos a París, a Venecia, a Florencia, a Roma, a veces a Nápoles, menos frecuentemente a la Península Ibérica. Un viaje muy distinto del de los pensadores exiliados o trasterrados de la primera hora de la Ilustración, motivado casi siempre por las prohibiciones del absolutismo y por la disidencia de los intelectuales en sus países de origen. Y también un hábito, éste de la ampliación de estudios y conocimientos en las cunas de la civilización europea, que con los años pasaría de Inglaterra a otros países europeos. Goethe, cuando inicia el viaje a Italia desde Karlsbad, en 1786 o Leandro Fernández de Moratín cuando, seis años después, hace un recorrido parecido por Italia después de haber pasado por Dover, Ostende, Bruselas, Colonia, Francfort y Zurich, son en cierto modo herederos de aquel espíritu que impulsó el Grand Tour de los ingleses.
Sigue siendo, desde luego, interesante para el estudiante actual de las humanidades comparar los relatos que uno y otro dejaron de su viaje a Italia, relatos separados no sólo por las diferencias de talante, talento y formación previa sino también por el corte radical que representó el inicio de la revolución en Francia. Ya la comparación entre la minuciosidad con que el autor del Faust quiere dejar constancia de los grados y minutos de la latitud en que se encuentra y la afición del otro al teatro y al chocolate daría para un ensayo. Pero tal vez lo importante, cuando se mete uno en la lectura comparada de los relatos de estos viajes, es comprobar hasta qué punto, más allá de los talentos respectivos, de la orientación humanístico-científica de las descripciones de Goethe y del tono desenfadado con que Moratín cuenta lo que ve en Roma, Nápoles o Florencia, persiste, por un lado, la selva de los tópicos sobre naciones y hechos diferenciales de la vieja Europa y, de otro, cómo van cayendo precisamente algunos de esos tópicos y prejuicios arraigados precisamente a través de la observación directa de los otros, de lo que han hecho y construido y de lo que son en el momento en que el viajero llega.
Se ve muy bien ahí, a través de las comparaciones que ellos mismos establecen entre lo que ven en Italia y lo que han visto y vivido en Alemania o en España cómo la dialéctica entre raíz cultural y cosmopolitismo recorre también el espíritu ilustrado que está apuntando ya hacia el romanticismo. Pero sobre eso habría mucho que hablar. Lo dejaremos en la propuesta comparativa para no tener que terminar, apresuradamente, con el simple enunciado de otro tópico recurrente.
IV.Marxismo y ecología en la obra de Manuel Sacristán
FIM, Ateneo, Madrid, 17 de febrero de 2011. Esquema
I. MSL no nació marxista, ni se crió en una familia de marxistas, ni se hizo marxista de joven, como los de la generación del 68. Se hizo marxista. en Alemania, cuando tenía ya 30 años, en una fase de ampliación de estudios universitarios y cuando estaba decidido a dedicarse profesionalmente a la lógica y al análisis formal.
Desde mediados de los años cincuenta, en que se hizo marxista, hasta su muerte, en 1985, MSL fue un marxista con pensamiento propio, que tuvo, sí, sus santos de devoción (algunos de ellos marxistas también), pero con los que dialogó y/o discutió, siempre con espíritu científico e intención crítica.
MSL tradujo, introdujo en España y escribió cosas interesantísimas sobre: Marx, sobre Engels, sobre Lenin, sobre Bujarin, sobre Gramsci, sobre Lukács, sobre Korch, sobre Mao Tse Tung, sobre Togliatti, sobre Althusser, sobre Berlinguer, sobre Harich, etc.
Si uno se fija bien en lo que MSL escribió sobre cada uno de estos marxistas se dará cuenta de que nunca escribió nada sobre otros marxistas en plan hagiográfico, sino siempre en diálogo o en discusión con lo que pensaba que era la principal aportación de cada uno de ellos al conocimiento del mundo o a las prácticas de los humanos:
Con Engels sobre su noción de dialéctica
Con Marx sobre su noción de ciencia
Con Lenin y con Mao sobre sus respectivas nociones de filosofía
Con Gramsci sobre su idea de ideología
Con Lukács sobre su noción de racionalidad
Con Korsch sobre su lectura de Marx
Con Togliatti sobre la relación entre intelectuales y partido comunista
Con Althusser sobre su noción de teoría
Con Berlinguer sobre su propuesta de austeridad en la crisis medioambiental
Con Marcuse sobre la utopía socialista neorromántica
Con Harich sobre su comunismo ecológico-autoritario
Y así sucesivamente.
MSL fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Y lo hacía, buscaba complementar estas dos cosas, con espíritu didáctico o pedagógico, con la intención de servir a los otros, a los anónimos, a los sin nombre, a los de abajo.
Así, cuando en el marxismo que él conoció en los sesenta faltaba ciencia y sobraba pasión (o verbalismo, o palabrería) puso el acento en la importancia de la lógica, de la argumentación racional, de la epistemología y de la metodología; y cuando en el marxismo que conoció en los setenta sobraba cientificismo y faltaba pasión, entonces puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Por eso desde los años setenta a MSL le gustaba más llamarse «comunista« que llamarse «marxista».
MSL fue, sobre todo, un comunista marxista constantemente atento a las novedades del mundo en que vivió. Quiero decir: no atento a las modas del momento, que eso le importaba poco, sino a los cambios de fondo, moleculares, a las tendencias socio-culturales que él creía que apuntaban en un sentido nuevo.
Lo principal de su marxismo lo construyó así: reflexionado sobre los problemas nuevos, pos-leninistas, que decía él, acerca de los cuales no se había pensando, o se había pensado poco todavía, en la década de los setenta y la primera mitad de los ochenta.
¿Qué problemas eran estos?
La conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, las consecuencias negativas del desarrollismo industrialista, la crisis ecológica, el papel de la tecno-ciencia en nuestras sociedades, la reconsideración del sujeto de transformación social a partir de los cambios en la composición de la clase obrera, los efectos socio-culturales del equilibrio del terror en la segunda fase de la guerra fría, o sea, en la época del exterminismo, la reconsideración de la noción clásica de «revolución», el problema del choque entre culturas.
Esta manera suya de entender el marxismo como una metódica en el sentido griego de la palabra, como un estilo de pensamiento con vocación científica, cuyo contenido, precisamente porque aspira a ser científico, ha de ser revisado constantemente en función de los resultados del análisis de los problemas nuevos, es lo que determinó la relación que MSL tuvo con los movimientos sociales o socio-políticos viejos y nuevos, o sea: con el movimiento obrero organizado (al que más vinculado estuvo por su militancia comunista), con el movimiento estudiantil y universitario (en el que actuó como enseñante y profesor de universidad que era) y con los movimientos ecologista, feminista y pacifista, sobre todo a partir del inicio de la publicación de la revista mientras tanto en 1979.
II. En el papel que nos ha enviado para este seminario SLA recuerda acertadamente uno de los primeros escritos en que MSL hizo referencia explícita a la temática ecológica, en 1972.
El proyecto, que no llegó a concretarse, de «Naturaleza y sociedad» constaba de 200 volúmenes distribuidos del modo siguiente: 20 volúmenes de Ciencias Formales, 60 de Ciencias de la Naturaleza, 80 de Ciencias de la Sociedad, 30 de Crítica e Interpretación (10 de filosofía y 20 de historia) y 10 de Sociofísica. En el apartado III de «proposiciones varias» señalaba Sacristán la novedad de este término: «El concepto de sociofísica no se ha utilizado nunca. Significa los temas en que la intervención de la sociedad (principalmente de la sociedad industrial capitalista) interfiere con la naturaleza (urbanismo, contaminación, etc)».
Para la contextualización: De la primera autocrítica del socialismo leninista a la formulación de la idea del socialismo ecológicamente fundamentado:
II.1. Autocrítica del socialismo leninista:
Al comenzar la década de los setenta Manolo estaba convencido del doble fracaso o la doble derrota de las corrientes principales en que la tradición marxista se había dividido históricamente: la socialdemócrata y la comunista. Ya en 1969, al analizar lo que fue la Primavera de Praga y la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, había apuntado, por una parte, que veríamos cosas peores y, por otra, la necesidad de una reconsideración crítica del leninismo si lo que se pretendía (y él lo pretendía) era evitar la recaída en el estalinismo o en la ilusión gradualista. La tragedia del socialismo en Chile, en 1973, afectó a Manolo profundamente. No escribió sobre eso porque le deprimió todo lo que estaba pasando: la confusión generalizada entre estar en el gobierno y tener el poder, la forma en que se produjo el golpe de estado y la reacción de las direcciones de los partidos comunistas europeos. El análisis de la experiencia de Chile le reafirmó en su convicción de que había que pensarlo casi todo de nuevo. En esto coincidía con el viejo Lukács.
Casi al mismo tiempo que la batalla (perdida) de Chile empezaron a aparecer los primeros informes sobre los previsibles efectos negativos de la crisis ecológica global. Y esas dos cosas confirmaban sus previsiones sombrías. Mientras tanto, muchos euforizaban sobre la resaca del 68, quitaban importancia a los problemas medioambientales o se hacían ilusiones «eurocomunistas». En esas circunstancias Manolo Sacristán dijo por primera vez aquello de que «hay que pintar la pizarra del presente bien de negro para que resalte sobre ella el blanco de la tiza con el que dibujar la alternativa». Le deprimía el optimismo bobo, sin fundamento.
II.2. 1972-1975. Hacia el socialismo ecológicamente fundamentado.
Factores e influencia:
a] el amor a la naturaleza, la Cerdaña, el excursionismo y la visión del quinto jinete del Apocalipsis.
b] conversaciones sobre los primeros Informes al Club de Roma y la crisis ecológica.
II.3. 1975- 1978. Entre el PSUC, CCOO y el CANC
a] Filosofía de la economía, lecturas de economía ecológica y rastreo de los atisbos ecológicos en Marx (mientras trabajaba en la edición de OME).
b] crítica del eurocomunismo y reflexión sobre la noción de austeridad
c] crítica del marxismo cientificista
d] Crítica de la nuclearización del mundo y militancia en el CANC.
II.4. 1979-1985: mientras tanto. Del proyecto roji-verde
a] Commoner, Harich y Bahro
b] ¿Qué eco-socialismo quería MSL?
Transcripción de Jose Sarrión (Véase Sobre Manuel Sacristán, Vilassar de Dalt: El Viejo Topo, 2015).
Buenas tardes, ya noches. Quiero agradecer, en primer lugar, a la FIM y al Ateneo esta iniciativa en lo que tiene este seminario, además, de homenaje a Manolo Sacristán, que ha sido sin duda un pensador y hombre de acción cuya labor nunca se ha reconocido como se merecía. Así que me alegro mucho de esta iniciativa y de que Daniel* me haya invitado a hablaros hoy aquí sobre marxismo y ecología en la obra de Manuel Sacristán.
Querría empezar de la forma menos hagiográfica posible, entre otras razones porque yo he tenido mucha relación personal con Manolo Sacristán, le he querido mucho, y creo que hay que evitar siempre las hagiografías y las vidas de santos. No presentar a los que hemos querido, que obviamente nunca son santos, como se presentaba en otros tiempos, decía Unamuno, las vidas de los santos cristianos, estos que ya desde su más tierna infancia se abstenían de mamar los primeros viernes de mes porque ya se sabía donde iban a parar en su santidad.
Dicho eso, Sacristán no nació marxista obviamente, ni se crió en una familia de marxistas, ni se hizo tampoco marxista de joven, como los de la generación del 68. No era de esa generación: hacia el 68 parecía que todo joven tenía que hacerse marxista. No es el caso. Él se hizo marxista, ni siquiera aquí en este país nuestro, sino en Alemania, cuando tenía ya 30 años, en una fase de ampliación de estudios universitarios y cuando estaba decidido a dedicarse profesionalmente a la lógica y al análisis formal. Esto ya da una idea de que Manolo Sacristán empezó siendo un marxista atípico y bastante insólito. No se me ocurre, por mucho que haga memoria, que por aquellos años, mediados de los cincuenta del siglo XX, hubiera más de cuatro o cinco marxistas en el mundo que al mismo tiempo se dedicaran a la lógica formal. Probablemente no más de tres. Es un caso muy raro que un marxista y comunista se dedicara profesionalmente a la lógica y al análisis formal*.
Desde los años 50 en los que Manolo Sacristán se hizo marxista, hasta su muerte en 1985, fue siempre un marxista con pensamiento propio -propio, subrayo esto-, que tuvo, sí, su santos de devoción, algunos de ellos marxistas también, pero no todos los santos de devoción de Manolo Sacristán eran marxistas, pero, sobre todo, con los que dialogó y/o discutió siempre con espíritu científico y con intención crítica. Manolo Sacristán tradujo, introdujo en España y escribió cosas muy interesantes sobre marxistas tan distintos como Marx, como Engels, como Lenin, como Bujarin, como Antonio Labriola, como Antonio Gramsci, como Althusser, como Marcuse, como Berlinguer, o como Harich, al que citaba Salvador López Arnal.
Ahora, si uno ya lo ha leído, o leyéndolo por primera vez, y se fija bien en lo que Sacristán escribió sobre cada uno de estos marxistas, a veces introduciéndolos, a veces escribiendo ensayos sobre su obra, se dará cuenta de que nunca escribió nada sobre estos marxistas en plan hagiográfico, sino siempre en diálogo o en discusión con lo que pensaba él que era la principal aportación de cada uno de esos marxistas y comunistas que he mencionado, la principal aportación al conocimiento del mundo o a las prácticas de los seres humanos.
Voy a ejemplificarlo porque como veo a mucha gente joven aquí no hay que dar por supuesto que todo el mundo haya leído las viejas cosas del viejo Manolo Sacristán.
Digo que todo lo que escribió sobre marxistas fue en diálogo o en discusión. Por ejemplo, cuando escribió sobre Engels, escribió sobre Engels discutiendo con él sobre su noción de dialéctica. Cuando escribió sobre Marx, escribió sobre Marx y lo hizo dialogando con él sobre su noción de ciencia, y a veces discrepando de la concepción que había tenido. Cuando escribió sobre Lenin o sobre Mao-Tsé Tung lo hizo dialogando con ellos sobre sus respectivas nociones de filosofía y materialismo. Cuando escribió sobre Gramsci lo hizo dialogando con Gramsci sobre su idea de ideología, y en este caso, además, criticándole abiertamente por el concepto de ideología que Gramsci tenía, que se separaba notablemente del que tuvo Marx. Y eso que Gramsci era el marxista que más apreciaba Manolo Sacristán. Cuando escribió sobre Lukács, que era otro marxista sobre el que escribió mucho y al que apreciaba, lo hizo discutiendo sobre su noción de racionalidad. Cuando escribió sobre Korsch, otro de los grandes marxistas históricos, lo hizo dialogando con él sobre la lectura que había hecho de Marx. Cuando escribió sobre Togliatti, lo hizo dialogando con él sobre la relación que establecía entre los intelectuales y el partido comunista. Cuando escribió sobre Althusser lo hizo discutiendo sobre su noción de teoría. Cuando escribió sobre Berlinguer, el que fue secretario general del Partido Comunista Italiano, lo hizo discutiendo con él sobre su propuesta de austeridad en los inicios de la crisis medioambiental*. Cuando escribió sobre Marcuse, lo hizo discutiendo con Marcuse sobre lo que el propio Sacristán consideraba utopía socialista neorromántica, y cuando escribió sobre Harich, ya muy al final de su vida, lo hizo discutiendo con Harich sobre su comunismo ecológico autoritario y separándose precisamente no del comunismo ecológico sino del autoritarismo que había en la obra de Harich titulada ¿Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el club de Roma*. Y así sucesivamente.
Sacristán fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Esto también es raro entre los marxistas y comunistas de la época. Los ha habido muy cientificistas y los ha habido muy moralistas, pero que hayan complementado tan bien como él el interés por la ciencia y el conocimiento científico y la pasión ético-política, pocos.
Y lo hacía, buscaba complementar estas dos cosas –y este sería otro rasgo que me parecería muy característico de su marxismo– con espíritu didáctico o pedagógico, con la intención de servir a los otros, y particularmente a los anónimos, a los sin nombre, a los de abajo que no tienen nombre. Esto, para los que le tratamos mucho y le conocimos personalmente, diría yo que ha sido el rasgo más importante del comunismo marxista de Manolo Sacristán, que tenía tanta facilidad para exponer sus ideas, dialogar y discutir con los académicos de la ciencia, como para exponer sus ideas, dialogar y discutir con los obreros del metal o de la construcción de L’Hospitalet, a los cuales había que alfabetizar, porque en aquel momento lo eran todavía*. No he conocido prácticamente a nadie que tuviera esa facultad entre la mucha gente que he tratado en aquellos años. Quiero decir con esto que Manolo Sacristán no fue nunca un intelectual al uso, ni siquiera el tipo de intelectual del que se hablaba cuando hablábamos de aquello que tenía que haber sido la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, ¡oh tiempos!, que nunca acabó de concretarse, al menos de forma adecuada.
Así, cuando en el marxismo que él conoció en los años 60 faltaba ciencia y sobraba pasión, verbalismo, palabrería o retórica, y estoy pensando fundamentalmente en el 68 y lo que viene inmediatamente después de 68, Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la lógica, de la argumentación racional, de la epistemología y de la metodología. Y en cambio, cuando en el marxismo que conoció en los 70 y después de los 70 sobraba cientificismo y faltaba pasión, y ahora estoy pensando en los Althusser, los Colletti, los discípulos de los Althusser y los Colletti, entonces Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Y por eso, desde los años 70, a Sacristán le gustaba más llamarse a sí mismo comunista que marxista. Esto en los ambientes en que nos movíamos era un poco raro. En los 70 hubo una proliferación de marxistas. Y justamente en aquella época, Manolo Sacristán, que era el marxista más conocido del país, empezó a decir que no me acaba de gustar mucho eso, y que me gusta más llamarme a mí mismo comunista que marxista. Y empezó a recordar repetidamente aquella frase del viejo Marx diciendo aquello de «por lo que mí respecta, yo no soy marxista», que casi todo el mundo interpretaba en forma de broma –se supone que si uno es Marx, pues es algo más que marxista ¿no?– pero que el propio Sacristán se tomaba muy en serio. No era de esos otros. Era mucho más que eso el por qué no querer, y, en este caso, lo que quería señalar era, fundamentalmente, el poner en primer plano la pasión ético-política, la dimensión ético-política, la dimensión de la transformación revolucionaria.
Manolo Sacristán fue sobre todo un comunista marxista constantemente atento a las novedades del mundo en que vivió. No atento a las modas del momento, siempre fue muy contrario a las modas. Incluso cuando este Gramsci del que hablábamos antes se convirtió en algo así como una moda a mediados y finales de los 70, Manolo Sacristán se dedicó a denunciarlo, a denunciar que se estuviera convirtiendo a Gramsci en una moda. Quiero decir, no atento a las modas del momento, que eso importaba muy poco, sino a los cambios de fondo, a los cambios moleculares, a las tendencias socioculturales que él creía que apuntaban en un sentido nuevo. Y en esto, lo principal de su marxismo lo construyó así, reflexionando sobre los problemas nuevos, que él llamaba post-leninistas, acerca de los cuales no se había pensado, o se había pensado poco, todavía en la década de los 70 y la primera mitad de los 80.
La pregunta sería ahora: ¿qué problemas eran esos?, ¿qué problemas eran los que había que considerar como novedades, en los que no se había pensado, o se había pensado demasiado poco, en el ámbito de la tradición marxista y comunista? En la cabeza de Manolo Sacristán eran temas como la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, en fuerzas de la destrucción; las consecuencias psicosociales negativas del desarrollismo industrialista; la crisis ecológica; el papel de la tecnociencia en nuestras sociedades; la reconsideración del sujeto de transformación social a partir del reconocimiento de los cambios que se estaban produciendo en la composición de la clase obrera; los efectos socio-culturales del equilibrio del terror en la segunda fase de la Guerra Fría, o sea, en la época del exterminismo como lo llamaba el historiador británico E. P. Thompson, o la reconsideración de la noción clásica de revolución, incluyendo en esa noción la idea de la revolución de la vida cotidiana; el problema del choque entre culturas, que había sido un problema muy poco abordado desde el punto de vista del marxismo clásico, del marxismo tradicional. Asuntos todos insuficientemente tratados o casi no percibidos en el ámbito del marxismo de la época.
Pues bien, esta manera suya de entender el marxismo como una metódica en el sentido griego de la palabra, o sea, como un estilo de pensamiento con vocación científica cuyo contenido, precisamente porque aspira a ser científico, ha de ser revisado constantemente en función de los resultados del análisis de los problemas nuevos, es lo que determinó la relación que Manolo Sacristán tuvo en los últimos diez años de su vida con los movimientos sociales o socio-políticos tanto viejos como nuevos, o sea, con el movimiento obrero organizado, al que más vinculado estuvo por su militancia comunista, con el movimiento estudiantil y universitario en el que actuó como enseñante y como profesor de la Universidad que era, y con los movimientos ecologista, pacifista y feminista, sobre todo a partir de la publicación de la revista mientras tanto en 1979.
Diré ahora unas pocas palabras sobre otro asunto, el de la ecología y el ecologismo. En este papel que nos ha enviado Salvador López Arnal y que ha leído Daniel, Salvador recuerda acertadamente uno de los primeros escritos de Manolo Sacristán, en los que hay referencia explícita a la temática ecológica, un escrito de 1972, podríamos decir casi un escrito interno, porque es una propuesta que hace a la Editorial Grijalbo para una colección en la que iba a haber toda una serie de volúmenes de divulgación sobre una temática que él entonces tentativamente llamaba sociofísica. Un concepto que decía él en la presentación, no se ha utilizado nunca, y que significa o tiende a tratar los temas en que la intervención de la sociedad, principalmente de la sociedad industrial capitalista interfiere con la naturaleza. Como eso ya está en el papel de Salva no me voy a detener ahí.
Querría contextualizar un momento los años en los cuales Manolo Sacristán empieza a construir esta idea suya de lo que podría ser un socialismo o comunismo ecológicamente fundamentado, que es como él solía llamar esto que luego se ha definido habitualmente con el nombre de ecosocialismo, y que a él le hubiera gustado más ecocomunismo, porque se consideraba, obviamente claro, más comunista que socialista, pero que, por otra parte también, ecocomunismo era un término que no le acababa de gustar por los demasiados «cos» que hay en el «[e]co, co» del ecocomunismo.
En cualquier caso, podríamos decir para esta contextualización que de lo que se trata es de pasar de la primera autocrítica del socialismo leninista que Sacristán vio en la primavera de Praga de 1968, derrotada y liquidada por la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de aquel mismo año, a la formulación de esta idea del socialismo ecológicamente fundamentado.
Cuando empezaba la década de los 70, Manolo Sacristán estaba convencido del doble fracaso o de la doble derrota de las corrientes principales en que la tradición marxista se había dividido históricamente, es decir, de la socialdemocracia, de la tradición socialdemócrata, y de la tradición comunista. Ya en 1969, al analizar lo que fue la primavera de Praga y la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, había apuntado, por una parte, que veríamos cosas peores. Yo entonces era joven y fui de los que pensaron «qué negro se ha puesto este hombre». Era algo que compartíamos la mayoría, porque después de lo que vimos de la invasión de Checoslovaquia en agosto del 68 no se me ocurría pensar qué cosas peores íbamos a ver. Ahora lo sé muy bien, y todos ustedes también, y no tiene ninguna gracia, pero en aquel momento era una anticipación que llamaba la atención: veríamos cosas peores. Y por otra, él planteaba la necesidad de una reconsideración crítica del leninismo si lo que se pretendía –y Manolo Sacristán lo pretendía– era evitar la recaída en el estalinismo o en la ilusión gradualista, o sea, los dos puntos de vista o las dos grandes tradiciones que habían quedado superadas o derrotadas desde su punto de vista.
La tragedia del socialismo en Chile en 1973 afectó a Manolo Sacristán muy profundamente. No escribió sobre eso porque le deprimió todo lo que estaba pasando. Eso lo recuerdo muy bien porque lo viví con él en septiembre del 73. Es curioso que no haya quedado prácticamente nada de lo que Manolo Sacristán pensaba sobre lo que estaba ocurriendo en Chile. No ha quedado nada precisamente por eso. Le recuerdo absolutamente deprimido el 11 de septiembre de 1973 en Puigcerdà, sin ganas de escribir ni una palabra sobre eso. Deprimido por la confusión generalizada entre nosotros, entre los marxistas y comunistas, entre lo que es estar en el gobierno y tener el poder, por la forma en la que se produjo el golpe de estado de Pinochet, y por la reacción de las direcciones de los Partidos Comunistas europeos y particularmente del Italiano en aquel momento. El análisis de lo que estaba siendo la experiencia de Chile le confirmó en la convicción de que había que pensarlo casi todo de nuevo.
Casi al mismo tiempo que la batalla perdida de Chile, empezaban a aparecer los primeros informes sobre los previsibles efectos negativos de la crisis ecológica global. Esas dos cosas confirmaban sus previsiones sombrías. Mientras tanto, la verdad es que muchos euforizaban a partir de la resaca del 68 o quitaban importancia a los problemas medioambientales o se hacían o empezaban a hacerse esas ilusiones que luego acabarían llamándose eurocomunismo. En esas circunstancias, Manolo Sacristán dijo por primera vez lo que luego repetiría bastante a menudo, eso de que hay que pintar la pizarra del presente bien de negro para que resalte sobre ella el blanco de la tiza con el que dibujar la alternativa. Y «bien de negro» aquí se refería tanto a la derrota de nuestras tradiciones como a lo que se veía venir en relación con la crisis ecológica o medioambiental. A Manolo Sacristán no había nada que le deprimiera tanto como el optimismo bobo, sin fundamento. Y a partir de ese momento, en esta fase hacia un socialismo ecológicamente fundamentado, yo diría que ha habido varios factores o influencias. Manolo Sacristán no se hizo ecologista así por las buenas.
Un factor que hay que tener en cuenta, y que es previo a la aparición de los primeros informes al Club de Roma (que, independientemente de lo que hubiera que discutir con esos informes, nos abrieron los ojos en bastantes cosas), por debajo de eso estaba su amor a la naturaleza: a la Cerdanya, al excursionismo. Le recuerdo en una excursión, en una de aquellas montañas donde todavía nos parecía que quedaba algo de naturaleza virgen, debía ser aproximadamente en 1974, mirando con unos prismáticos allí al fondo, donde vimos un 600 que iba subiendo de mala manera, y Manolo Sacristán dijo «Míralo, es el quinto jinete del Apocalipsis». Que era también ver venir –no sé si los que hay aquí presentes conocéis aquel lugar, que es una de las comarcas más hermosas desde el punto de vista de la naturaleza de Cataluña– pero lo que vino después de aquel quinto jinete del Apocalipsis fue el túnel que hizo que aquello se convirtiera en una zona turística destrozada completamente como tantas y tantas otras cosas de las que se hicieron en aquellos años.
Esas cosas, el amor a la naturaleza por ejemplo, cuentan. Yo diría que sin el amor a la naturaleza tampoco habría habido el interés por la lectura de los primeros textos medioambientalistas o de orientación ecologista.
En los años que van del 75 al 78 Manolo Sacristán estuvo entre el PSUC, o sea el Partido, Comisiones Obreras y el Comité Antinuclear de Cataluña. Se puede decir que la denuncia del peligro, del riesgo implicado en las centrales nucleares para la producción de electricidad, fue la primera concreción directa, y el ponerse a militar precisamente en un Comité Antinuclear, fue la primera concreción directa de este punto de vista que significaba tratar de integrar o complementar la perspectiva marxista y socialista con la ecologista o medioambientalista.
Y también obviamente eso llevaba otra cosa, que era una crítica del marxismo cientificista. Frente a los teóricos que en aquellos años empezaron a decir que el marxismo estaba en crisis, como Althusser o Colletti, la idea de Manolo Sacristán era que el marxismo está en crisis es aquel marxismo, el de los marxistas que habían creído que todo lo que había en el marxismo y en el socialismo era ciencia, que la dialéctica era una ciencia, etc. Todos aquellos que creyeron que la dialéctica era una ciencia, y que cuando se hicieron mayores descubrieron que la dialéctica no era una ciencia, empezaron a proclamar que había una crisis del marxismo que se llevaba todo por delante. Quienes no vieron o no entendieron así el marxismo sino que lo vieron como una metódica, se pudieron salvar en cierto modo de esa tragedia.
Y acabo: de ahí es de donde salió el proyecto de mientras tanto. Ya hay algunos esbozos anteriores, en la misma carta de redacción de una revista que se publicó antes que mientras tanto, en los años 77 y 78, que se llamaba Materiales, ya hay algún indicio de que las cosas iban a ir por ahí. Y como la carta del primer número de Materiales, que iba sin firmar, la escribí yo, y por tanto me puedo autocriticar tranquilamente sin meterme con nadie, diré que en el párrafo, que precisamente escribí, que introducía la problemática ecológica o medioambiental, había una referencia a lo que estaba empezando a ocurrir con los pajaritos –bueno, no eran pajaritos, pero en fin…– en la Diagonal de Barcelona como consecuencia de la contaminación atmosférica. Y entonces Manuel Sacristán me dijo «no, esto hay que redactarlo de otra manera porque nosotros no somos ecologistas pajaritólogos, nosotros somos ecologistas sociales y políticos».
Como la crítica era a mi texto lo puedo decir tranquilamente y así no me meto con otras personas que no son yo.
De ahí ha salido eso que podríamos llamar el ecosocialismo, que quería Manolo Sacristán, cuyas características, para concluir, yo diría que era un ecosocialismo de base científica y racional -«y», insisto, científica «y» racional, separado bien-, o sea, no neorromántico, un ecosocialismo social y político que atiende fundamentalmente a la renovación de la vieja alianza que habrían proclamado los clásicos del marxismo entre ciencia y proletariado, sabiendo que se había llegado a un momento en que era difícil el reconocimiento entre esas dos cosas. Un socialismo que ponga el acento no en el desarrollo en general de las fuerzas productivas, sino en el desarrollo primario de la fuerza productiva hombre, que es la principal de las fuerzas productivas o de producción. Un socialismo que conlleve, o que tendría que conllevar, una feminización del sujeto revolucionario, que significaba en alguna manera una feminización de los valores para el cambio o la transformación social. Y un socialismo ecológicamente fundamentado que fuera además pacífico.
Pacífico o pacifista, que aquí sería la última palabra de Manolo Sacristán y la que más nos sorprendió a todos. El día que llegó a una reunión de mientras tanto diciendo: tendríamos que ponernos a reflexionar sobre el siguiente problema: dado cómo se ha puesto el mundo, un mundo en el que dominan las armas de destrucción masiva, un mundo exterminista, etc, tendríamos que poner a dialogar a Gandhi y Lenin. Y como siempre pasaba con Manuel Sacristán, nos cogió «en pelotas» a todos los que estábamos ahí, pues no se nos había ocurrido que eso pudiera ser verdaderamente interesante. También con el paso del tiempo y de los años, y de lo que uno aprende, se da cuenta de que, efectivamente, ése era uno de los grandes asuntos que había que empezar a discutir, uno de los problemas nuevos que también estaban implicados en lo que había que reconsiderar.
Más allá de hagiografías, éste me parece a mí que era el personaje, y lo que aportó en su momento a estas cosas, que luego tantos y tantos hemos compartido, con puntos de vista desde luego –insisto en esto– muy o bastante diferentes del que el propio Manolo Sacristán tenía en la cabeza cuando pensaba en un socialismo ecológicamente fundamentado.
Luego, por desgracia, creo que se puede decir que las cosas han ido a mucho peor de lo que el propio Manolo Sacristán pensaba. Y a veces pienso que hasta tuvo la suerte de morirse en 1985 y no ver algunas puñeteras mierdas que nos ha tocado ver y vivir a otros que seguimos estando aquí.
Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación.
Anexo: La izquierda de la izquierda
Escrito no fechado con la siguiente autoría: «Francisco Fernández Buey es un viejo rojo que antes escribía programas.»
Desde 1980 se ha producido en Europa un corrimiento hacia la derecha de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. El liberalismo institucional, que al final de la segunda guerra mundial quería ser socialdemócrata, se ha hecho neoliberal, o sea, conservador; la socialdemocracia parlamentaria, que un día fue anticapitalista, se ha hecho social-liberal; el comunismo con representación en las instituciones se ha hecho socialdemócrata; el ecologismo con posibilidades de participar en los gobiernos se ha hecho pragmático; y el feminismo institucionalizado coquetea cada vez más con el social-liberalismo. Este fenómeno es observable en el ámbito de lo económico, en las relaciones laborales, en el tratamiento de las migraciones, en la vida universitaria, en los programas de televisión, en las páginas de cultura de los periódicos y, últimamente, hasta en las relaciones interpersonales.
La confirmación definitiva de que todo gira hacia la derecha es que ahora se pueda hablar de «socialismo libertario» para definir una política social-liberal, se llame a eso «debate de ideas entre intelectuales» y la cosa apenas suscite críticas, ironías o sarcasmos.Y todo eso en un país como España en el que la palabra «libertario» tenía hasta hace poco un sentido muy preciso (¡salud, Eduardo Haro!).
En tales condiciones, el espacio que queda para una izquierda de la izquierda (o sea, para una izquierda de verdad, no sólo nominal) es enorme. Potencialmente, es un espacio social muy grande; políticamente es un espacio vacío o cuasivacío (algo hace Izquierda Unida por llenarlo, aunque cada vez menos). La pregunta es: ¿por qué, políticamente, un espacio potencial tan grande está casi vacío? Tengo una respuesta a eso: porque con el desplazamiento de los cuerpos institucionalizados en el cosmos político pasa algo parecido a lo que ocurre con la relatividad del movimiento local: cuesta percibirlo. Los sentidos nos engañan. Para percibir la relatividad del movimiento local de un cuerpo en un cosmos que también se mueve en la misma dirección no hay que viajar en él, no hay que desplazarse con él; hay que situarse en un punto (externo, imaginario) desde el cual se pueda comparar.
De la misma manera que al viajar en avión uno no tiene la sensación de estar moviéndose a ochocientos quilómetros por hora si se limita a mirar por la ventanilla hacia la tierra, tampoco el individuo que se mueve al unísono con su propio móvil político institucionalizado, y sólo mira el movimiento de los otros móviles políticos que se desplazan en la misma dirección, tendrá nunca la percepción precisa de hacia dónde se está moviendo, y menos aún de la velocidad a la cual lo hace. Y de la misma manera que quien viaja en avión cobra conciencia de la velocidad real a la que se desplaza cuando otro avión se cruza con el suyo en el espacio, así también para cobrar conciencia política de dónde estamos la persona de izquierdas necesita que aparezca en el horizonte otro móvil que se desplace en la dirección contraria.
Si esto es así, entonces aquella broma sesentayochista del «bajarse del mundo» tenía un sentido. La actualizaré. El mundo político institucional, al igual que el otro, no se puede parar para que la izquierda de la izquierda pueda apearse como en la parada de un autobús. O para decirlo mejor: uno se puede bajar e irse al monasterio o al desierto, pero eso no es política (ni institucional ni de la otra). Puede, en cambio, prestar atención al móvil que se desplaza a toda velocidad en la dirección contraria. Sólo entonces, al percibir este otro desplazamiento, ese uno se preguntará de verdad qué estamos haciendo aquí realmente y entenderá, de golpe, cómo, efectivamente, todo el cosmos político institucional se estaba desplazando hacia la derecha y él mismo con su móvil.
Concluyo ya. Para que la izquierda de la izquierda llegue a ser algo en este mundo, lo primero que necesita es una teoría general de la relatividad del movimiento de los cuerpos políticos institucionalizados, incluido aquel que sigue navegando en el espacio con el nombre de izquierda y aquel otro que un día alimentó la ilusión de ser una izquierda nueva, transformadora. Sin esta teoría general lo más probable es que la izquierda de la izquierda acabe asumiendo que sólo puede ser «como ellos»: como los otros cuerpos políticos institucionalizados.
Hay un sano cinismo de izquierdas, desde luego. Pero la izquierda de la izquierda necesita algo más: esperanza y teoría. De esperanza no puedo hablar aquí. Pero sí decir que una teoría general así ha de tener detrás impulso moral que produce el móvil que se desplaza en sentido contrario. Han aparecido móviles de contraste en Porto Alegre, en Chiapas, en Mato Grosso, en Seatle, en Praga. Ese es el ángulo nuevo que cambia la dirección de la mirada. De la observación de ellos, y de su análisis, puede salir la teoría. Los programas vendrán después (¿cuántos no habremos hecho y tirado ya?).
Mientras tanto, la izquierda de la izquierda aún tiene otra posibilidad (más moderada, aunque también veraz): la estrategia del buen soldado Svejk, que cumplía las órdenes de sus mandos caminando siempre, como quien no quiere la cosa, en la dirección contraria a la que le mandaban. Esta es otra forma posible de la ética de la resistencia, que puede inspirar ahora a los que, con razón, están enfadados con el mundo (próximo y lejano). Y ya que estamos con metáforas cósmicas, también el valeroso soldado Švejk tiene su pregunta que hacer a la izquierda de la izquierda: «¿No sería mejor volver a hablar de «arriba» y «abajo», en vez de seguir monótonamente con lo de «derecha» e «izquierda» en el particular corro de mi casa?».
Notas
* FFB se refiere a Daniel Lacalle. Puede verse un breve intercambio epistolar entre Lacalle y Sacristán en Materiales, nº 8, 1978.
* Un caso paralelo fue el de Ludovico Geymonat. La correspondencia entre Sacristán y el lógico y epistemólogo italiano puede consultarse en la BFEEUB. También el de Ettore Casari.
* Véase «La polémica sobre la austeridad en el PCI», Intervenciones políticas, ob cit, especialmente pp. 190-192.
* Fue publicada por la editorial Materiales con traducción de Gustau Muñoz. La presentación de Sacristán –«En la edición castellana del libro de…»- puede verse ahora en Intervenciones políticas, ed cit, pp. 211-231.
* FFB hace referencia a la experiencia, en la que él también participó, de Can Serra, en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a mediados de los años setenta y con la coordinación y organización de su amigo Jaume Botey.