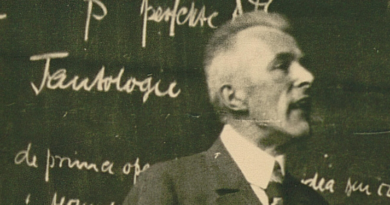Donde se muestran algunos de los textos que Sacristán, profesor con fuerte vocación universitaria que fue vigilado, perseguido y represaliado por razones políticas, escribió sobre la Universidad y asuntos afines
Manuel Sacristán Luzón
Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión
Estimados lectores, queridos amigos y amigas:
Seguimos con la serie de materiales de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que estamos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, sobre la universidad y su función social.
Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=centenario-sacristan– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.
Algunas informaciones:
Nuevos libros: Manuel Sacristán Luzón, Seis conferencias, Barcelona: El Viejo Topo, 2025 (reimpresión; prólogo de Francisco Fernández Buey; epílogo de Manolo Monereo).
Manuel Sacristán Luzón, La filosofía de la práctica. Textos marxistas seleccionados (Irrecuperable, 2025). Edición y prólogo de Miguel Manzanera Salavert, epílogo de Francisco Fernández Buey).
Manuel Sacristán Luzón, Socialismo y filosofía, Madrid: Los libros de la Catarata, 2025 (edición de Gonzalo Gallardo Blanco).
Manuel Sacristán Luzón, M.A.R.X. (Máximas, aforismo, reflexiones, con algunas variables libres), Barcelona: El Viejo Topo, 2025 (prólogo de Jorge Riechmann; epílogo de Enric Tello; edición y presentación de SLA).
Ariel Petruccelli: Ecomunismo. Defender la vida: destruir el sistema, Buenos Aires: Ediciones IPS, 2025 (por ahora no se distribuye en España). «…Recogeré unas cuantas botellas lanzadas al mar por dos de los pensadores más formidables que yo haya podido leer, y que significativamente se cuentan entre los menos frecuentados: Manuel Sacristán y Bernard Charbonneau.»
Dos nuevos artículos: Juan Dal Maso, «Manuel Sacristán y el marxismo del siglo XXI». https://www.laizquierdadiario.com/Manuel-Sacristan-y-el-marxismo-del-siglo-XXI.
Jordi Cuevas Gemar, «Sacristán: del ostracismo a los altares, o cómo beatificar al disidente sin tomarlo de verdad en serio» https://www.cronica-politica.es/sacristan-del-ostracismo-a-los-altares-o-como-beatificar-al-disidente-sin-tomarlo-de-verdad-en-serio/.
La revista Realitat publicó un número especial dedicado a Sacristán con artículos del propio Sacristán y de Víctor Ríos, Miguel Manzanera, José Sarrión, Lucía Aliagas Picazo, Enric Tello, José Luis Gordillo, Joan Pallissé, Jordi Mir y otros autores y autoras. https://www.realitat.cat/monografics/centenari-manuel-sacristan/.
El mientrastanto.e de junio publica un extenso artículo de Enric Tello: «Manuel Sacristán: ¿el primer marxista ecológico europeo?» https://mientrastanto.org/245/ensayo/manuel-sacristan-el-primer-marxista-ecologico-europeo/.
La grabación completa del acto «La Universidad en el pensamiento de Manuel Sacristán y Paco Fernández Buey» celebrado el pasado 5 de mayo. https://neuronasrojas.profesionalespcm.org/2025/06/05/acto_univeridad_sacristan_fim/
Un nuevo enlace: el encuentro del pasado sábado 17 de mayo en Barcelona: «Manuel Sacristán, militante comunista» (Giaime Pala, José Luis Martín Ramos, S. López Arnal) Centre Cívic Fort Pienc, Barcelona, https://www.youtube.com/watch?v=zZ00JhJwho0. ACIM (Associació Catalana d’Investigacions Marxistes).
Un tercer enlace: Canal Red, «Sacristán hoy» (19 de junio). Coordinadora: Montserrat Galcerán. Participación de Mario Espinosa, Alicia Durán, Jorge Riechmann, José Sarrión y SLA. https://youtu.be/T2b6qUgBLdw?
Más enlaces de interés: vídeos del Seminario organizado el pasado 2 de junio en Salamanca:
MAÑANA: https://www.youtube.com/live/gxcFw9NxQws?si=OGjSWha2JX5yB-Ve
TARDE: https://www.youtube.com/live/ACXyG6r2gWE?si=xy4yGq2tqzzuL-jj
Nuevo artículo del incansable amigo Víctor Ríos: «Manuel Sacristán, un pensamiento vivo y actual» https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/manuel-sacristan-pensamiento-vivo-actual_129_12304153.html.
Próximas actividades:
Simposio sobre Manuel Sacristán en Barcelona. Organizadores: Càtedra Ferrater Mora (Universitat de Girona) en coorganización con el Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya y en colaboración con la Fundación Neus Català. Fechas: miércoles 26 (tarde), jueves 27 (mañana y tarde) y viernes 28 de noviembre (mañana y tarde) en el Ateneu Barcelonès (Barcelona).
Izquierda Unida ha publicado un comunicado de apoyo a los actos del centenario: «Manuel Sacristán (1925-2025): «100 años de pensamiento crítico y lucha por un mundo ecosocialista.»
Buena semana, muchas gracias.
INDICE
1. Presentación
2. Persecución policial
3. Manifiesto por una universidad democrática
4. Universidad y sociedad
5. Tres principales tendencias ante el actual problema de la enseñanza
6. Sobre política educativa
7. Anotaciones de lectura sobre Por una alternativa en la universidad
8. La política de selectividad
9. Conversación con Manuel Sacristán sobre la crisis de la universidad y el movimiento estudiantil
10. Cuadernos de pedagogía
11. Prólogo a La agonía de la universidad franquista
12. Sobre la crisis de la universidad
13. En una Escola d’Estiu
14. En la universidad, diez años después
15. Sobre Buckman Peter, Ed., Education without schools, London, Souvenir Press (Educational & Academia, 1973)
16. Tres notas complementarias
17. Cartas
18. Nombramiento
19. Entrevista con Mundo obrero
20. Una aproximación de Francisco Fernández Buey
1. Presentación
Una selección de las conferencias, artículos y materiales que el autor escribió sobre la universidad y la educación.
Fueron numerosos los textos de Sacristán, que firmó en ocasiones como «Manuel Entenza» (en la calle Entenza de Barcelona estaba ubicada la cárcel masculina de presos políticos y sociales), sobre asuntos universitarios publicados en Laye que, en nuestra opinión, no deberían saber desapercibidos. Entre ellos: «Comentario a un gesto intrascendente» (1950), «Heidelberg, agosto de 1950. Notas de un cursillista de verano» (1950), «Acerca de los cursos del seminario en la Facultad de Letras» (firmado como Juan Manuel Mauri, 1951, con una nota al pie de página, impropia de Sacristán, fruto del «carácter de exabrupto catártico» del texto), «Entre sol y sol» (1952, sobre el fallecimiento del doctor Mirabent, a quien dedicó «Concepto kantiano de historia», Laye, 22: «A la memoria del Dr. Mirabent, hombre liberal y que, por serlo, gustaba releer a Kant»), «Nota acerca de la constitución de una nueva filosofía» (1953).
Pero, sin duda, sus escritos de mayor influencia en este ámbito fueron el «Manifiesto por una Universidad democrática» (1966) y, especialmente, «La universidad y la división del trabajo» (1969, 1970), cuya lectura recomendamos vivamente: Intervenciones políticas, Barcelona: Icaria, 1985, pp. 98-152 (No lo incluimos en esta selección; la primera parte apareció en los materiales que dedicamos a Ortega. Se da aquí una aproximación-resumen de Francisco Fernández Buey).
A propósito de «La universidad y la división del trabajo».
Desde París, 2 de junio de 1971, E. Martí, el que fuera director de Realidad, la revista teórica del PCE, escribía a Sacristán en los siguientes términos:
Apreciado amigo:
Tengo en mis manos el texto de sus tres conferencias dadas en Barcelona sobre la división del trabajo y la universidad.
Le ruego me tenga al corriente de sus eventuales gestiones para publicarlas legalmente en España, puesto que en el caso de no ser posible, estaríamos dispuestas a publicarlas en el próximo número de Realidad. Nos daría un gran favor si pudiera darnos una respuesta hacia mediados de este mes o, como límite último, antes de fines de junio.
En tal caso, las publicaríamos junto con un artículo mío titulado «La universidad española en la crisis presente» y con uno de Diego Olvega. «El socialismo, etapa de transición» (en la sección «Debates marxistas»).
Le ruego recuerde a su esposa nuestra petición acerca del tema «Televisión y enseñanza».
Le saluda atentamente, E. Martí
El artículo se publicó en Realidad, ese mismo año.
(En «Sobre la universidad, desde Ortega y Sacristán», Sobre Manuel Sacristán, pp. 78-79, señalaba Francisco Fernández Buey: «Entre aquella intervención de Ortega y el recién mencionado ensayo de Manuel Sacristán sobre La universidad y la división del trabajo, escrito cuarenta años después, hay una notable diferencia de enfoque. Diferencia que seguramente estaría de más subrayar si no fuera porque durante los últimos años Misión de la Universidad y otras obras de Ortega y Gasset están apareciendo cada vez con mayor frecuencia en revistas “socialistas” (y no sólo hispánicas; la iniciadora de esta operación fue la revista italiana Mondoperaio1) como fuente de inspiración de un socialismo europeo renovado que cree haber encontrado al fin su tantas veces declarada raíz histórica liberal. Al aceptar, en esta operación, una tan vieja como repetida sugerencia del liberalismo tradicional europeo en su ocaso se confunde también –sobre todo a las generaciones más jóvenes– acerca de la identidad de la cultura socialista, además de tergiversar el sentido y la intención del propio Ortega, cuya “labor de animación cultural”, como ha escrito José Carlos Mainer, pudo haber sido el mejor instrumento ideológico que tuvo en sus manos la burguesía española de la década crítica».
Comparando los textos sin ánimo de instrumentalizar ideológicamente las ideas, proseguía el autor de Por una universidad democrática, «lo que viene a resultar de esto es que si Misión de la Universidad representa el enfoque liberal renovador en toda su autenticidad y lucidez analítica, La universidad y la división del trabajo tiene la particularidad de desarrollar una argumentación pensada desde la tradición marxista, ya inequívocamente en el marco cultural socialista. Al decir “inequívocamente” quisiera precisar que aunque La universidad y la división del trabajo fue inicialmente un discurso dirigido sobre todo a estudiantes universitarios, en realidad tiene que considerarse –y ésa era la pretensión de su autor– como un material de esos que se piensan y se trabajan en la tradición obrera socialista. Un material pensado y escrito también con una finalidad declarada: reforzar científicamente los ideales y favorecer en la práctica los intereses de las clases trabajadoras».
Aspecto éste, concluía FFB, que distinguía «el pensamiento de Sacristán de la argumentación orteguiana sobre la universidad, pues, preocupado como estaba por el ascenso de las masas a la vida pública, Ortega no podía sino apuntar en su ensayo a la recomposición de la universidad de una época ya pasada.»
Nota edición
1 Fundada por Pietro Nenni después de la II Guerra Mundial, fue la revista teórica del Partido Socialista italiano (PSI).)
Manuel Sacristán, como se recuerda, fue expulsado en dos ocasiones de la universidad barcelonesa por ‘razones’ (= sinrazones franquistas) políticas. Sólo puedo estabilizar completamente su situación en 1984, un año antes de su fallecimiento, con su nombramiento como catedrático extraordinario tras la denegación inicial.
En carta de 28 de abril de 1972 dirigida al bibliotecario/a de la Facultad de Ciencias Económicas de la UB, se expresaba en los siguientes términos:
«Durante años han tenido ustedes la bondad de enviarme las listas de libros ingresados en esa biblioteca. Les agradezco mucho ese favor y les ruego me lo continúen prestando teniendo en cuenta mi nueva dirección… De nuevo gracias. Con amistosos saludos.»
2. Persecución policial
Fue permanente la persecución policial a la que fue sometido durante la larga noche (y día) del franquismo. Algunos ejemplos (no corregimos errores de información y redacción):
1. Nota informativa. Barcelona, 30 de abril de 1963.
Asunto: Declaraciones subversivas,
Se nos informa que el pasado día 20 del actual, con ocasión de haber sido cumplida la sentencia contra el chequista JULIÁN GRIMAU, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, MANUEL SACRISTÁN LUZÓN, al indicar, en la tarde del mismo día la clase que tiene a su cargo, declaró textualmente: SEÑORES, LA GUERRA HA TERMINADO. ACABAN DE ASESINAR AL ÚLTIMO HÉROE DE LA RESISTENCIA ESPAÑOLA. ¡BUENAS TARDES: PUEDEN USTEDES MARCHARSE!, dando con ello por terminada la clase sin dar otra explicación.
Firma: ILEGIBLE.
2. Archivo central. Expediente núm. 10.455-90
Figura como uno de los firmantes del escrito enviado al Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, en septiembre de 1963, denunciando supuestos malos ratos [sic] de la Fuerza Pública a los mineros de Asturias, y por cuyo motivo el J.I. nº 18, de Madrid, le sigue sumario n.º 512/63, por el supuesto delito de circulación de noticias falsas o tendenciosas.
Madrid, 26 de febrero de 1964.
3. Nota informativa. Barcelona, 30 de junio de 1965
Manuel Sacristán Luzón.
Ampliando nuestra nota de 22 de los corrientes, en la que informábamos de que el profesor Valverde había propuesto al informado para que se encargase de una Cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, además de la que en Ciencias Económicas; adjuntamos informe con más datos personales.
Es natural de Madrid, de 40 años, hijo de Manuel y Emilia. Licenciado en Filosofía y Letras. Domiciliado en al Ronda del General Mitre, 5, 8º 3ª.
Su padre fue catedrático de Instituto, muy falangista, y el informado empezó formándose en el Frente de Juventudes. Parece muy posible su ideología sea un caso psicológico típico de reacción contra el padre, aunque otros lo consideran influenciado por su esposa, súbdita italiana, JULIA ADINOLFI SELLENTTI.
Se declara marxista; con más exactitud, es comunista.
Se ha dedicado a captar adeptos entre los estudiantes y entre jóvenes licenciados.
En abril de 1963 fue uno de los que organizaron el intento que fracasó, de una «Semana de la Paz» en la Universidad.
El día 20 de aquel mes, inició la clase en la Facultad de Ciencias Económicas, diciendo «Señores, acaban de asesinar al último héroe de la resistencia española; buenas tardes, pueden Vds. marcharse», dando con ello por terminada la clase sin más explicación.
El mes siguiente tomó parte en un intento de manifestación pro Grimau. Detenido, fue puesto en libertad después de prestar declaración.
En 1965 fue firmante del escrito dirigido por un grupo de intelectuales al Ministro de Información y Turismo.
4. De Antonio Ibáñez Freire al Excmo. D. Francisco García Valdecasas
Mi querido amigo:
Atendiendo a su petición, le traslado informe que sobre el Sr. Sacristán me envía la Jefatura Superior de Policía.
A la vista de la [ilegible] se podría decir que no ofrece cargos suficientes para imponer sanción, pero ¿puede juzgarse el informe como una recomendación para el profesor cuando no existe compromiso alguno para nombrarlo?
Con el deseo de ser útil, me reitero a su disposición con afectuoso saludo,
Antonio Ibáñez Freire
Jefatura Superior de Policía. Barcelona
Número 7430
Tengo el honor de participar a V.E. que los antecedentes que posee esta Jefatura Superior de Policía sobre don Manuel Sacristán Luzón son los siguientes:
Nació el día 5 de septiembre de 1925 en Madrid, casado, licenciado en Filosofía y Letras, hijo de Manuel y de Emilia, vecino de Barcelona, con domicilio en la calle del General Mitre, n.º 5, piso 8º, puerta 3ª.
Procedentes del Frente de Juventudes de FET y las JONS ha evolucionado ideológicamente estando conceptuado como filo-comunista.
A pesar de su conocida ideología política, ha ejercido, durante los pasos años, en la Facultad de Ciencias Económicas de esta ciudad, como Encargado de Curso en la asignatura «Introducción a la Filosofía y Sociología» y «Metodología de las Ciencias Sociales».
En el ejercicio de su cargo ha aprovechado toda oportunidad para poner de relieve su desafección al Régimen, excitar los ánimos de los alumnos y post-graduados, y hacer labor entre ellos de proselitismo ideológico.
Tales propósitos se pusieron muy especialmente de relieve al siguiente día de haber sido ejecutado el comunista Julián Grimau. Con tal motivo, el Sr. Sacristán acudió a su clase con una corbata negra, manifestando a sus alumnos que: «Debían hacer lo mismo, pues había muerto el mayor patriota que tenía España. Ha terminado una fase de la guerra civil. Se han cargado al pobre Grimau, contrariamente a lo que esperábamos. En vista de eso, no hay clase hoy…»
Se sabe que tomó parte destacada de la organización de la titulada «Semana por la Paz» que se ha pretendido celebrar por cierto grupo de universitarios con clara intencionalidad procomunista.
Habiendo sido detenidos y expulsados del territorio nacional tres súbditos franceses llegados a Barcelona para participar en la pretenda «Semana por la paz» y por figurar el nombre de Sacristán en un sobre de notas de uno de ellos, fue interrogado en la Jefatura Superior de Barcelona y fue puesto en libertad.
En el mes de mayo de 1963 participó destacadamente en un intento de manifestación comunista en favor de Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, ejecutado por los delitos cometidos durante la dominación marxista. Con tal motivo, fue detenido e interrogado y seguidamente puesto en libertad.
Figuró entre los firmantes del escrito dirigido al Sr. Ministerio de Información y Turismo en noviembre de 1963, que se consideró injurioso para las Fuerzas de Orden Público (Sumario 512-63 del Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid).
Se sabe que posee en su domicilio una amplia biblioteca de contenido marxista a lo que contribuye su esposa, de nacionalidad italiana, Dª Giulia Adinolfi Salleti, quien recibe y colecciona propaganda comunista del su país.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Barcelona, 9 de octubre de 1965.
El Jefe superior, [Firma ilegible]
Dirección General de Seguridad. Servicio de Información. Barcelona
Asunto: PROPUESTA DEL PROFESOR DESAFECTO AL REGIMEN MANUEL SACRISTÁN LUZÓN, COMO ENCARGADO DE CURSO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS.
El epigrafiado, nacido el 5 de septiembre de 1.925 en Madrid, casado, licenciado en Filosofía y Letras, hijo de Manuel y Emilia, domiciliado en esta Capital, calle del General Mitre, n.º 5, 8º 3ª.
Precedente de las filas falangistas del Frente de Juventudes –en las que se formó y de las que era un entusiasta– ha evolucionado en sentido negativo, estando conceptuado hoy día como filo-comunista.
Tomó parte destacada de la titulada «Semana de la Paz» que se pretendió celebrar en los medios universitarios y en el mes de abril de 1963, fué interrogado en al Brigada Social con motivo de la detención de tres súbditos franceses, que fueron expulsados, llegando a ésta invitados a la «Semana de la Paz» y por figurar el nombre del informado en un sobre de notas de uno de ellos.
En el mes de Mayo del mismo año, participó, destacadamente, en un intento de manifestación en favor del tristemente célebre miembro del Comité Central del Partido Comunista Español, Julián Grimau (ejecutado), por lo que nuevamente fué detenido e interrogado y seguidamente puesto en libertad.
El 5 de noviembre de 1.963 figura como firmante del escrito «INTELECTUALES», dirigido al Ministro de Información y Turismo, que se consideró injurioso para las fuerzas de Orden Público (Sumario 512-63 del Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid).
Su ideario marxista-teórico es de dominio público en la Universidad. En su domicilio figura una amplia biblioteca repleta de volúmenes de contenido marxista. Por añadidura, con bastante fundamento, se le considera ateo. La que se dice su esposa, Giulia Adinolfi Selletti, italiana, recibe y colecciona propaganda comunista de su país, entre otras la revista marxista «Rinascita».
Figura como Encargado de Curso de la asignatura «Introducción a la Filosofía y Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales» en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de esta ciudad, cobrando del Presupuesto del Estado y constituyendo una especie de «símbolo» entre sus alumnos, máxime si se tiene en cuenta la ascendencia y simpatía de que goza el Sr. Sacristán, tanto entre el alumnado como en sus colegas.
Se sabe ciertamente, que actualmente ha sido propuesto como Encargado de Curso, igual que en años anteriores, de la Facultad antes citada, a propuesta del Decano Sr. Pifarré Riera y aprobación unánime de la Facultad, por lo que el Rectorado no podrá oponerse, a no ser que por el Ministerio de Educación Nacional se ejercite el derecho de veto, por lo que considera peligrosa, dadas sus relaciones con el alumnado de la oposición, su aprobación para dicho cargo.
El Sr. Sacristán Luzón, persona de preclara inteligencia, hasta el momento presente no ha conseguido ganar la Cátedra, debido según comentarios captados, bién a la oposición irreductible que halló en los componentes de los Tribunales que juzgan dichas oposiciones, bién a su conocida desafección al Régimen que ha trascendido a todo el ámbito nacional universitario.
Mas es forzoso y lamentable reconocer que, el Sr. Sacristán Luzón, de infausta memoria en los archivos de esta Jefatura, por su ferviente y recalcitrante ideología filo-comunista, empachado de esta doctrina, aprovecha cada momento, todo acto y cualquier tipo de coyuntura, para realizar una labor de captación y proselitismo entre los universitarios y post-graduados. Y aprovechando el terreno virgen de una juventud que alumbra y promete en beneficio de España, pretende él encaramarse a espaldas de ella, en virtud de sus recónditos resentimientos o ambiciones.
Por todo lo expuesto, es unánime sentir de los círculos más afectados al Régimen, que la continuidad del Sr. Sacristán como Encargado de Curso, constituye un creciente peligro para la Universidad española.
Que es una carga de dinamita y un semillero de cizaña, dispuesto en todo momento y ocasión a inflamar, exasperar y cebar los ánimos de las juventudes universitarias, como desgraciadamente ocurrió al día siguiente de la ejecución de Julián Grimau, en cuya fecha, el Dr. Sacristán se puso corbata negra, manifestando a sus alumnos: «Que debían hacer lo mismo, pués había muerto el mejor patriota que tenía España. Ha terminado una fase de la guerra. Se han cargado al pobre Grimau, contrariamente a lo que esperábamos. Cayó uno de los últimos mosqueteros. En vista de eso no hay clase hoy.
Barcelona, 2 de octubre de 1965.
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. Ciudad. Brigada Regional de Información, Registro de salida n.º 7229 de fecha 2/10/1965 («Reservado»)
Del Archivo Histórico del Gobierno civil de Barcelona, serie Gobernadores Civiles, caja X.
5. Ministerio de Gobernación, sección de recursos.
En el recurso de alzada incoado por V. contra resolución dictada por este Ministerio por la que se impuso a V. multa de 100.000 pesetas, este ministerio, con fecha de hoy, ha dictado la resolución que se acompaña para su debida notificación a V. de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 78 núm. 2 de la vigente ley sobre Procedimientos Administrativo, advirtiéndole que contra dicha resolución caven los recursos que en la misma se expresan, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.
Sírvase firmar el duplicado de la presente notificación para su devolución al Gobierno Civil de Barcelona,
Dios guarde a V. muchos años
Madrid, 30 de junio de 1966.
Jefe de Sección de Recursos.
Manuel Sacristán Luzón. Balmes, 311, ático 3ª Barcelona.
6. Expediente 10555-90. Diligencia 1112.
Manuel Sacristán Luzón
A disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia por actividades políticas. Asistiendo a un acto no autorizado en la Facultad de Derecho de Barcelona.
Barcelona, 4 de marzo de 1967.
7. Juzgado de Instrucción
Número 14. Barcelona. (Palacio de Justicia)
CÉDULA DE CITACIÓN
En méritos de la dispuesto por el Sr. Juez, en virtud de exhorto del Juzgado de Instrucción de Orden Público de Madrid sobre Sumario nº 133-66. asociación ilícita se CITA por la presente, a las personas más abajo indicadas, para el día 11 de abril a las diez horas, comparezca ante el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Madrid (Palacio de Justicia) para juicio oral como testigo bajo apercibimiento si no lo verifica de pasarle el perjuicio a que haya lugar.
Barcelona, 13 de marzo de 1967
El secretario
D. Manuel Sacristán Luzón
C/. Balmes, 311 CIUDAD
8. Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
Para la práctica de una diligencia sírvase personarse en esta Jefatura Superior de Policía (Vía Layetana, 43), Brigada de Investigación Social, Grupo 2º, el día 20 de los corrientes, de 10 a 13 h. y de 20 a 21 h. quedando advertido que, de no comparecer, será detenido y conducido a esta Dependencia por la Fuerza Pública.
Deberá acudir provisto de su pasaporte.
Barcelona, 19 de enero de 1971.
9. Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
Secretaria de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social.
Grupo Segundo, Vía Layetana, 43
Núm. 5525
En cumplimiento de lo ordenado por Excmo. Sr Director General de Seguridad, ser servirá personarse en los locales arriba indicados, al objeto de oírle en declaración sobre unas manifestaciones hechas por Vd. mientras impartía una clase en la Facultad de Ciencias Económicas de este Distrito Universitario, el 11 de los corrientes.
Barcelona, 12 de diciembre de 1972
Firme ilegible.
«Nota informativa», 12 de diciembre de 1972, «Conferencia del profesor Sacristán Luzón»:
«Por noticias confidenciales se ha sabido que en la tarde de ayer, con motivo de impartir una clase en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma, de esta Capital, el profesor y catedrático Sr. Sacristán Luzón, como presentación suya a los alumnos, en lugar de darles una conferencia sobre temas propios de la asignatura, se dirigió a estos diciéndoles que si había algún funcionario del Cuerpo General de Policía entre ellos [era el caso], les rogaba que no tuvieran en cuenta algunas de las cosas que diría, entre las que se pueden citar: “Que no les echaba a ellos la culpa de lo que hacían, ya que se limitaban a cumplir con su deber, considerándolos más bien en todo caso, como víctimas del sistema, agregando como ejemplo, el caso del estudiante muerto en Santiago de Compostela [José María [Chema] Fuentes Fernández, estudiante de Medicina, 18 años, asesinato en la noche del 4 de diciembre de 1972] , que si bien fue un Inspector de Policía el que la cometió, lo hizo en cumplimiento de su deber y en obediencia a las órdenes recibidas, con más motivo tras el discurso del Excmo. Sr. Ministro de Gobernación [Tomás Garicano Goñi], en cuyo texto, según él, les animaba a cumplir con su deber y les imbuía a todos a actuar como “Agentes 007”.
También se expresó en los mismos términos, refiriéndose a la Policía Armada, aplicándoles los mismos conceptos que a los Inspectores del Cuerpo General.
Casi todo el contenido de la charla lo ocuparon estas consideraciones, siendo mínimo el tiempo que dedicara a sus labores profesionales docentes».
La «Nota informativa» complementaria, fechada el 22 de diciembre de 1972, hablaba de la actuación insumisa del portero de la finca donde vivían Sacristán, Giulia Adinolfi y Vera Sacristán:
«Con el fin de cumplimentar por el Excmo. Director General de Seguridad, funcionario de la Sexta Brigada Regional, a las 20 horas del día de ayer, se personaron en el domicilio del epigrafiado, sito en la Avda. Del Generalísimo Franco nº 527, invitándole a comparecer en esta Jefatura Superior con fin de oírle en declaración sobre unas supuestas frases injuriosas pronunciadas cuando impartía su clase en la Facultad de Ciencias Económicas de este Distrito Universitario, el día 11 de los corrientes, contra el Cuerpo General de Policía y el Excmo. Sr. Ministro de Gobernación.
Se negó rotundamente a acompañar a los funcionarios manifestando que, siguiendo las instrucciones de su Abogado [NE: probablemente Josep Solé Barberà], no salía de su domicilio si no era mediante Mandamiento de Detención expedido por el Sr. Juez de Guardia.
Se recabó de dicha Autoridad el correspondiente Mandamiento de Detención, Entrada y Registro que fue librado con la orden expresa de pasarlo directamente a presencia de su Autoridad, lo que se efectuó a las 3 horas del día de la fecha.
Cuando cumplidos los requisitos ya reseñados, los inspectores de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, se personaron en la casa nº 527 de la Avda. del Generalísimo, al darse a conocer al portero de la finca, Juan José Vidal Gandía, nacido en Barcelona el 24 de mayo de 1925, hijo de Juan y Agustina, casado y pensionista, portero de citada casa, como queda dicho, a pesar de habérsele exhibido, Placa-Insignia, Carnet Profesional y Mandamiento Judicial, cerró violentamente la puerta y no abrió a los funcionarios hasta después de haber subido al domicilio del Sr. Sacristán Luzón para comunicarle que Inspectores de policía venían a su domicilio. Autorizado por este último abrió por fin la puerta y cuando se le invitó a venir a esta Jefatura, se negó rotundamente ofreciendo gran resistencia y profiriendo gritos de auxilio mientras forcejeaba con los funcionarios actuantes.
Presentado en la Sexta Brigada Regional, se instruyeron los correspondientes diligencias que, a instancia del Iltmo. Sr. Magistrado Juez en Funciones de Guardia le han sido elevadas a las 8 horas del día de hoy.»
10. Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
Número 1072
Al objeto de oírle en relación con una supuesta reunión habida entre Vd. y un centenar de estudiantes de distintas disciplinas y que tuvo lugar a partir de las 10 horas del día 13 de los corrientes, en un aula de ESADE, Avda. de la Victoria, n.º 60, ruégole comparezca en esta Jefatura Superior, Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Vía Layetana, nº 43, entlo, de 19 a 20 horas del día de hoy.
Barcelona, 15 de febrero de 1973
Firma ilegible
Retrasado a las 10 h. del lunes 19.
Sr. D. Manuel Sacristán Luzón
Avda,. Generalísimo Franco, 527, 4º 2ª Ciudad.
11. Ministerio de Gobernación
Dirección General de Seguridad.
Comisaría General de Investigación Criminal
Barcelona, 18 de junio de 1973
Asunto: notificación y petición de antecedentes de un reseñado.
N.º de referencia: G. Identificación 17876-39
Se ruega comuniquen los antecedentes posteriores a su última reseña en este Gabinete, de:
SACRISTÁN LUZÓN, MANUEL ENRIQUE
Nacido el 5 de septiembre de 1925 en Madrid
Hijo de Manuel y Emilia
Profesión: doctor Filosofía
Estado: C
Domicilio Balmes, 311
Detenido el 15 de junio de 1973
Motivo: Actividades subversivas
El Jefe Superior, el jefe del Gabinete
Firme ilegible
12. Juzgado 12 de Barcelona.
Barcelona, 20 de abril de mil novecientos setenta y cuatro.
Guárdese y cumpla lo mando por la Superioridad en la procedente carta-orden, acúsese recibo de la misma, regístrese
Resultando: que en las presentes actuaciones se han practicado las diligencias que se han estimado pertinentes encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado, y el procedimiento aplicable, habiéndose adoptado medidas aseguradoras contra Manuel Sacristán Luzón,
Considerando: que correspondiendo el conocimiento de los hechos a este Juzgado de Instrucción conforme el número 3º del artículo. 14 y quinto del 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se está en el caso de seguir el procedimiento especial de urgencia establecido en el citado ordenamiento legal, mandando en consecuencia, tramitar las diligencias preparatorias correspondientes.
Vistos los preceptos legales de aplicación.
SE ACUERDA seguir el procedimiento ordenado en el Capítulo II, Título III, libro IV, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; notifíquese este autor al Ministerio FISCAL, al perjudicado si se hubiera personado, y al responsable director
MANUEL ENRIQUE SACRISTÁN LUZÓN
a quienes se ponga de manifiesto lo actuado para que en el plazo común de tres días pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias; regístrese en los libros correspondientes.
Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Don Sebastián Huerta Herrero, Magistrado, Juez de Instrucción, de núm 12 de esta ciudad; doy fé.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado; doy fé.
3. Manifiesto por una universidad democrática
Es el manifiesto (leído por Francisco Fernández Buey) de la Asamblea fundacional del SDEUB (Sindicato Democrático de los Estudiantes de la Universidad de Barcelona), 9 de marzo de 1966. Se publicó por primera vez en Realidad, núm. 10, junio de 1966, la revista de formación político-filosófica del Partido Comunista de España (Incluido posteriormente en el tercer volumen de sus «Panfletos y materiales», Intervenciones políticas, op. cit., pp. 50-61). Escrito por Sacristán, recientemente expulsado de la Facultad de Económicas, teniendo muy en cuenta y de forma decisiva la opinión del estudiantado barcelonés organizado. En nuestra opinión, no es un manifiesto que tuviera como única finalidad la reforma democrática-formal de la universidad barcelonesa bajo el franquismo.
Los que firmamos este manifiesto, estudiantes, profesores, graduados universitarios, profesionales de la ciencia, la técnica, la literatura y las artes, junto con otras personas interesadas por la Universidad, nos dirigimos a la opinión pública para informarla acerca del estado de la enseñanza superior en España, proponerle una perspectiva de renovación de la misma y pedirle que tome como propia una tarea cuyo cumplimiento importa a todo el país: conseguir una Universidad capaz de dominar los problemas técnicos y sociales de la época, una Universidad democrática.
I. Las causas del atraso universitario español.
1. España presenta en todos los aspectos de su vida universitaria un considerable atraso si se la compara con otros países de su área geográfica e histórica o con lo que ella misma había sido en un pasado no remoto. Pues la Universidad española ha sufrido en algunos aspectos durante los últimos decenios una involución. Algunas causas de este retroceso rebasan el ámbito universitario: se trata, ante todo, de la degradación de la vida cultural española como consecuencia de la emigración científica, artística, literaria y universitaria causada por la guerra civil y por la supresión de las libertades políticas y civiles, mantenida hasta nuestros días. El mismo atraso de la Universidad y la sociedad españolas refuerza, por otra parte, esa tendencia emigratoria, tal como ocurre con la población obrera y campesina, y hoy la emigración universitaria es sobre todo sensible en ramas científicas de gran importancia para la cultura moderna, como la física teórica, la investigación básica matemática, las ciencias biológicas, la lingüística, etc.
También de fuera de la Universidad le llegó a ésta –igual que al resto de la enseñanza y de la producción intelectual– la imposición de modelos culturales arcaicos incompatibles con la libertad de la cultura, como la Ordenación de la enseñanza media en 1938 y de la enseñanza universitaria en 1943.
Otras causas de nuestro atraso universitario deben buscarse en la exacerbación durante estos años de defectos antiguos de la vida académica, o en la perduración de rasgos de ésta que, justificables en su época de origen, carecen hoy de adecuación a la realidad. Tal es, por ejemplo, el burocratismo centralista de la política universitaria en general, y, en particular, del sistema de provisión de cátedras, el cual, mientras impide la formación de escuelas científicas y culturales, no cumple con la función de evitar la tendenciosidad. Por el contrario, las oposiciones a cátedras universitarias se han convertido durante este período en un instrumento de censura intelectual ejercida por la administración misma o a través de la estrategia del dominio de los tribunales de oposición por grupos dominantes políticamente en el Estado. También se encuentra entre estas causas de origen antiguo la precariedad del profesorado no-numerario y el predominio de formas de enseñanza que hoy ya no pueden ser sino subsidiarias, como la lección de cátedra ineficazmente impartida a centenares de alumnos a la vez.
Por último, hay un tercer grupo de causas de nuestro atraso universitario que son especialmente lamentables: la destrucción inflexible de los pocos conatos de renovación que produjo la Universidad española en las primeras décadas del siglo, ejemplificadas señaladamente por la Universidad Autónoma de Barcelona y por algunas iniciativas de la Universidad de Madrid que, por aquellos mismos años, dejaron la huella en la historia de la cultura española. Nada semejante ha podido renacer tras la fachada de algunas instituciones burocráticas que intentan en vano continuar por aquel camino sin el espíritu de libertad que lo abrió.
2. La acumulación de todos esos males hace inviable la Universidad española. Los propios causantes de su crisis se encuentran hoy entre la necesidad de superar la contradicción abierta entre esa Universidad, anacrónica a causa de su inicial inspiración política, y el desarrollo de las fuerzas económicas en la sociedad española como en todo el mundo.
3. Ha sido la resuelta actitud de los estudiantes y los profesores más conscientes la que ha obligado a la actual Administración a intentar salir del inmovilismo y de la ausencia de concepciones positivas que la han caracterizado durante tantos años. Las acciones de los estudiantes españoles, especialmente a partir de los acontecimientos de 1956 en Madrid y de 1957 en Barcelona, son el punto de arranque para una renovación de la vida universitaria española. Es necesario tenerlo presente para entender que sólo el esfuerzo sin reservas, resueltamente orientado a luchar contra las causas de la actual situación, puede abrir camino a soluciones verdaderas.
II. La actual política universitaria de la Administración
1. La universidad española se encuentra hoy en una encrucijada, ante dos posibles caminos que emprender para dar respuesta a la incitación que, en su atraso, recibe de la vida real de la sociedad.
Uno es el camino que señalan las recientes disposiciones administrativas: este camino quiere llevar a una institución de puro rendimiento técnico, indigna del nombre de Universidad, al perder todo horizonte cultural, moral, ideal y político. Se trata de una institución en la cual el profesorado en general y la autoridad académica en particular –pues las dignidades académicas, consumándose el proceso ya en curso, quedarían definitivamente rebajadas a la categoría de autoridades–, en vez de componer con los estudiantes una Universidad, se convierten en represores de éstos, para evitar que cuaje en la Universidad la semilla de vida social que cada promoción de estudiantes trae consigo a las aulas. Las medidas actualmente aplicadas a la Universidad tienden a hacer de ella una mera fábrica de especialistas que posibiliten mecánicamente el funcionamiento de la economía y la satisfacción de las necesidades técnico-educativas y administrativas que aquélla suscita. Ya hoy se intenta extirpar de la Universidad todo lo que, por el esfuerzo de estudiantes y profesores, le queda aún de formación abierta y desinteresada: se intenta arrebatar a los organismos estudiantiles sus funciones culturales, para convertirlos en meras agencias de negociación de horarios, regulaciones de examen y otras cuestiones técnicas; se expulsa de la Universidad cuando se puede, se persigue y calumnia, en todo caso, a los profesores que no se resignan a esa burocrática condición de ilibertad. Y se completa el envilecimiento a quienes acepten ese estado de cosas y esa perspectiva. Mas a dichas mejoras tiene derecho desde hace muchos años el profesorado universitario, cuyo trabajo se paga irrisoriamente o no se paga en absoluto.
2. Subyace a la vía tecnocrática impuesta a la Universidad el principio de que es posible dirigir una sociedad moderna, o en vías de serlo, mediante un dispositivo de gestión técnica dominado desde arriba sin la intervención del pueblo gobernado. Ese principio orienta el intento de conseguir que el progreso técnico –aceptada, al cabo de decenios de anquilosado tradicionalismo, su inevitabilidad– no vaya acompañado por el correspondiente progreso social. Ese plan debe concluir con un fracaso, porque las fuerzas que mueven el progreso técnico son, en última instancia, fuerzas sociales y sólo pueden ser duraderamente activas si cuentan con las formas de organización social que les corresponden. En esta consideración se basa otra perspectiva, el camino por el cual la Universidad española puede superar su crisis.
III. La perspectiva democrática de la Universidad
1. Este segundo camino es el de la Reforma Democrática de la Universidad, y constituye, en el ámbito académico, la única posibilidad de que el progreso técnico sea también progreso social, así como, a la larga, la única posibilidad del progreso técnico mismo.
Ninguna reforma universitaria puede realizarse con eficacia duradera si no intervienen decisivamente en su elaboración los más directamente afectados por ella, los estamentos universitarios, y quienes tienen que aportar medios para realizarla, o sea, la sociedad en general. Ni los universitarios españoles ni la sociedad española han podido intervenir adecuadamente en la elaboración de las reformas decididas por la administración actual, ya por el simple hecho de que no existe en nuestro país ninguna representación de los ciudadanos.
En esa circunstancia, se pone de manifiesto la vinculación de los problemas universitarios con los de la sociedad en general. El movimiento universitario democrático no puede proponerse abarcar íntegramente estos últimos. Pero puede señalar cuáles son en su propio terreno los cambios necesarios para que la Universidad pueda contribuir a la solución de aquellos problemas sociales.
2. Es ante todo necesario un cambio en la concepción de la enseñanza superior. Ésta debe dejar de ser un privilegio reservado a las clases económicamente altas y sobre el cual se funda además un segundo privilegio: el de reservar a sus miembros, único sector de la población que consigue normalmente títulos académicos, importantes funciones de gestión social.
La necesidad de este cambio no obedece sólo a motivos de justicia, los cuales son evidentes. Ocurre además que en una sociedad moderna aumenta constantemente el número de funciones para el desempeño de las cuales es necesaria una alta calificación cultural de numerosos individuos.
Esta necesidad no podrá satisfacerse con la actual concepción de la Universidad de España.
Las primeras medidas que deben tomarse para promover este cambio son: un gran aumento del número de plazas de la enseñanza superior y la destrucción de las barreras clasistas, manifestadas ya en la enseñanza media, que funcionan hoy como irracionales criterios de selección de la juventud española.
3. Junto con la concepción de la enseñanza universitaria debe cambiar su contenido y la organización del mismo. La Universidad tiene que abandonar la estimación de las materias por su dignidad tradicional, y pasar a valorarlas por su validez para dominar intelectualmente la realidad. Al mismo tiempo debe admitir una amplia variedad de los diversos centros de enseñanza superior ya en cuanto a su organización.
En esa necesaria variedad hay que respetar el pluralismo cultural y lingüístico del país. La sociedad española es multinacional. La Universidad española tiene que dejar de ser, como es hoy, un instrumento de opresión de varias culturas nacionales. Éstas deben contar con las universidades como centros de consolidación y despliegue de su peculiaridad.
En este punto se incluye también el problema de las relaciones entre la investigación y la enseñanza. La Universidad no puede desempeñar hoy su papel si no interviene con gran peso en la programación y la ejecución de una política coherente de investigación pura y aplicada.
4. El frecuente cambio en el ejercicio de las funciones sociales técnicas, empezando por el trabajo del obrero industrial, es un rasgo típico del presente. También lo es la especialización de los conocimientos. Ambos juntos forman una paradoja que va a determinar los problemas de la enseñanza en un futuro no lejano. La única respuesta adecuada a ese problema reside en conseguir una formación intelectual muy amplia de los jóvenes. El cambio aquí necesario consiste en romper con la tradición de una Universidad limitada a facilitar títulos de especialización.
En este punto se hace muy visible el carácter nocivo, agravador de problemas, que tiene el modelo de institución burocrática subyacente a las actuales intervenciones de la Administración en la Universidad. La Administración está precisamente tendiendo a fraccionar la Universidad en compartimentos profesionales, dividiendo a los estudiantes y enfrentándolos a los profesores. La comunicación más intensa posible entre los diversos sectores de la Universidad es, sin embargo, la base para que se desarrolle una mentalidad ágil capaz de hacer frente a las exigencias de la realidad moderna.
La convivencia universitaria no debe concebirse como una simple coincidencia determinada por la necesidad de obtener títulos de especialista: el universitario, estudiante o profesor, no debe verse obligado a dejar parte de su humanidad fuera de las Facultades. Por eso también, no sólo por las razones antes dichas, todas las implicaciones culturales, sociales, ideales y políticas del saber y de la educación son tan universitarias como los temarios de examen.
5. A la finalidad de una vida universitaria así concebida, adecuada a las necesidades hoy reales y al respeto al individuo, pueden servir procedimientos didácticos como los cursos para estudiantes de todas las facultades, los institutos interdisciplinarios, etc. Pero, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, el camino empieza por la supresión de la censura que pesa sobre las actividades culturales de los estudiantes: conferencias, círculos de estudio, seminarios espontáneos (no incluidos en los programas de ninguna asignatura), sesiones y actividades artísticas, publicaciones y, en general, reuniones de trato libre y democrático. En el curso de los últimos años los estudiantes españoles han conseguido crear numerosos formas de auténtica vida universitaria que hoy están en peligro, pero que deben considerarse como una prometedora base de partida para llegar a una Universidad satisfactoria desde el punto de vista de la formación multilateral de los universitarios.
IV. La libertad universitaria.
1. La reforma democrática de la Universidad no impone necesariamente una solución única al problema de las relaciones entre esta institución y el Estado, pues no es obligado admitir que el único ente público propietario de universidades haya de ser el Estado. Estas son cuestiones técnicas jurídicas, cuyas diversas soluciones pueden ser todas o varias compatibles con una Universidad democrática. Única exigencia de ésta es que ningún centro universitario sea dominio de un grupo político, religioso o ideológico en general. Los centros culturales de esta naturaleza pueden ser convenientes para una vida intelectual diversificada y rica, pero no pueden considerarse instituciones directamente al servicio de la sociedad, como debe ser la Universidad: esos centros sirven directamente al centro que los posee o domina, y sólo a través de él pueden servir a la sociedad.
El problema de la libertad universitaria no se plantea esencialmente en torno al tema de la enseñanza privada o de grupo. Plantearlo así es a menudo un expediente para ocultar su verdadero contenido. Este consta de las siguientes reivindicaciones:
2. a) Carácter democrático y representativo de los órganos académicos.
Todas las dignidades académicas y todos los órganos de gobierno de la Universidad deben ser elegidos por el profesorado y los estudiantes. La composición del electorado puede variar en casa caso. Para cargos responsables de la ejecución de la política universitaria, como es, señaladamente, el de rector, ha de contarse con un amplio cuerpo electoral basado en el principio de representación igual de los distintos estamentos universitarios. Sólo así puede terminarse definitivamente con la actual situación antinatural de unos rectores que rigen contra los estudiantes y gran parte del profesorado.
Ningún cargo universitario debe ser cubierto por tiempo indeterminado. La Administración no debe tener facultad alguna de veto sobre los elegidos.
Los órganos colectivos de gestión, como las Juntas de Facultad y el Claustro General, deben disponer de facultades decisorias. Ante estos organismos deben ser responsables los dignatarios por ellos elegidos. La participación estudiantil en esos órganos debe establecerse siempre sobre la base de la igualdad de representación con los demás estamentos universitarios.
b) Libertad de enseñanza.
Durante los últimos decenios la libertad de enseñanza ha sido coartada en la Universidad española por tres procedimientos: la implantación coactiva de una ideología oficial, el dominio de los tribunales de oposición a cátedras por el poder político, y las medidas disciplinarias. El primero de estos tres procedimientos ha ido perdiendo eficacia. Los otros dos siguen siendo, en cambio, sustancialmente tan implacables como en los tiempos de la postguerra.
Por tanto, la reforma democrática de la Universidad exige la liquidación de estos instrumentos de opresión de la libertad de enseñanza. La desaparición de la ideología estatal y la supresión de los Estados disciplinarios tiránicos pueden conseguirse por meras disposiciones legales, pues ni la una ni los otros tienen arraigo en los medios universitarios. En cuanto al obstáculo puesto a la libertad de enseñanza por el actual sistema de provisión de cátedras vitalicias parece que en este sentido urge eliminar la posibilidad de discriminación política e ideológica en el acceso a la docencia. Entre las varias medidas eficaces que para ello pueden arbitrarse a título provisional se encuentran la descentralización de las oposiciones, hoy a cargo de tribunales fácilmente manipulables, y el recurso para entender de las mismas a figuras destacadas de la vida científica y cultural actualmente ausentes de la Universidad.
c) Libertad de investigación.
A causa de la caducidad de la ideología oficial, la investigación es hoy frecuentemente libre en la práctica de la Universidad española. Sin embargo, la forma democrática de la Universidad exige la implantación explícita de esa libertad y la eliminación de las barreras que se oponen a ella, especialmente a través de la concesión de fondos y becas para la investigación. Los choques, siempre posibles, entre el ejercicio de la libertad de investigación y las necesidades de programar ésta deben obviarse o paliarse a través de la participación de la Universidad en la elaboración de la política científica (teórica y aplicada) nacional.
d) Libertad de expresión.
Las libertades de enseñanza e investigación son sólo una parte de la libertad intelectual de la Universidad. Ésta incluye además la libertad de palabra en el recinto académico y la libertad de la Prensa Universitaria, estudiantil o no, así como la libertad en el uso de cualquier otro medio de comunicación, y de las actividades culturales en general del profesorado y los estudiantes.
e) Libertad de asociación.
La libertad de asociación es la única garantía del ejercicio de las demás libertades e implica la de reunión. La larga lucha de los estudiantes por conseguirla, y los esfuerzos de sectores del profesorado en el mismo sentido, tienen que culminar en su completa implantación. A falta de ella, cualquier otra libertad que se consiga quedará sin consolidar, a merced de las intervenciones autoritarias de la administración.
V. Hacia una Universidad Democrática.
Gracias al continuado esfuerzo de los estudiantes, la Universidad española se encuentra hoy en una etapa de transición que contiene gérmenes de la futura institución democrática. En esta fase transitoria, el movimiento universitario democrático se propone como finalidad principal la consolidación institucional de los organismos estudiantiles representativos, su ulterior desarrollo y la integración de los demás estamentos universitarios en la tarea de promover una Universidad Democrática.
Medidas prácticas a tomar con este fin son:
a) Crear y consolidar donde ya existen organismos universitarios democráticos, e impedir que se les despoje de las funciones y las prerrogativas que les competen por su auténtica representatividad.
b) Constituir comisiones mixtas de profesores y estudiantes para la elaboración detallada de la Reforma Democrática de la Universidad.
c) Celebrar el Congreso Nacional de Estudiantes a que aspiran éstos desde hace años.
d) Programar un Congreso Nacional Universitario, con representantes auténticos de todos los estamentos de la Universidad.
Los principios contenidos en este manifiesto no constituyen más que la aspiración inicial de una Reforma Democrática de la Universidad. No son en sí mismos soluciones técnicas a problemas técnicos. Pero la auténtica resolución de éstos en el marco de la vida social adecuada para hombres contemporáneos no puede prescindir de esta aspiración mínima. Con ella la Universidad española debe evitar su conversión definitiva en un aparato oprimido que oprime a su vez las conciencias y emprender el camino que le permita llevar a ser el más alto reflejo de un pueblo tan plural como es el nuestro. La Universidad debe tomar en sus manos la causa de la libertad de la cultura e insertarla en el amplio horizonte de la lucha por la libertad en la sociedad española.
Se pudieron grabar en cinta magnetofónica algunas de las intervenciones de los profesores e intelectuales invitados a la Asamblea Constituyente del SDEUB. Entre ellos, Jordi Rubió, Agustín García Calvo y Manuel Sacristán. El siguiente texto recoge la intervención de Sacristán. Es altamente probable que, años después, sus palabras fueran transcritas (¿parcialmente?) por Francisco Fernández Buey, delegado estudiantil en aquella asamblea (y lector de Manifiesto), para su edición en el numero 1 extraordinario de Materiales: «Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo», pp. 57-60.
Efectivamente no creo que sea cosa de perder la alegría, como decía el doctor García Calvo al terminar.
En primer lugar, porque las situaciones de peligro de ser absorbido, a las que él se refería, no son exclusivas de ninguna ocasión.
En ninguna situación está garantizado no ser absorbido, pues también el eterno protestario crítico resulta tan absorbible que hasta a veces le dan cargos…
Por otra parte, tampoco hay que creer en la gran novedad de esto, como en algunas de las intervenciones de ustedes se ha visto; es claro que esto que ocurre hoy tiene al menos diez años de edad. No con las mismas personas, pero sí a lo largo de una comunidad que ofrece por lo menos la garantía de que aquí no hay veleidades.
Yo me he resistido bastante, como habrán observado, a intervenir, un poco porque me siento entre dos sillas: hay momentos en los que no sé si estoy en la Universidad o estoy más bien ya fuera hace mucho tiempo y debo verlo como lo pueden ver otros sentados aquí. De todos modos, realmente hay que alegrarse, porque las dos sillas parecen muy robustas. La de madera fresca de ustedes y la impresionante sede, que no silla, de lo que es el Dr. Rubió y de lo que representa activamente.
Gracias por la invitación y hasta alguna próxima vez.
4. Universidad y sociedad
El siguiente esquema es el guion de una «conferencia seguida de coloquio» titulada «Universidad y sociedad» que Sacristán tenía previsto impartir el 18 de abril de 1967 en el Club de Amigos de la ONU de Barcelona. Su intervención fue prohibida finalmente por la «autoridad gubernativa». Algunas de las afirmaciones del guion apuntan a un tiempo en el que la presencia de estudiantes de origen obrero en las universidades españolas era muy reducida.
En «El marxismo crítico de Manuel Sacristán» (mientras tanto, 63, otoño 1995, p. 148), observaba Francisco Fernández Buey: «Su discrepancia respecto de la política seguida por la dirección del partido comunista tomó una nueva dimensión a partir de 1974: primero en relación con las lecciones que había que sacar de la derrota del socialismo en Chile, en septiembre de 1973, y después oponiéndose a las primeras formulaciones, en Italia, del “compromiso histórico” que llevarían a la proclamación del “eurocomunismo”. En aquellos años Sacristán criticó con igual dureza el dogmatismo estalinista de los funcionarios identificados con la mayor parte de las actuaciones de la dirección rusa desde 1968 y el giro “eurocomunista” de los partidos de la Europa del sur, giro considerado por él, ya en 1977, como una utopía vacía condenada al fracaso».
Por otra parte, proseguía su amigo y discípulo, Sacristán no dejó de discutir durante esos años, y con la misma fuerza, el extremismo representado en la Europa del sur por la resaca del Sesentayocho, «por los grupúsculos estudiantiles maoístas, trotskistas y anarquistas que por entonces trataban de suplantar a los trabajadores en la Barcelona industrial con un extremismo que, en opinión de Sacristán, imputaba idealistamente a los trabajadores un tipo de conciencia inexistente, o que glorificaba de manera acrítica la supuesta superación de la división entre trabajo intelectual y trabajo manual durante la “revolución cultural” china. Con todo, en esta crítica de Sacristán a las ideologías sesentayochistas (marcusianismo, utopismo neorromántico, maoísmo a la europea, althusserianismo), que se extendieron por las universidades españolas durante la primera mitad de la década de los setenta, se puede observar también la aceptación por parte del filósofo barcelonés de un problema de fondo que hay en ellas y que movió a muchos estudiantes universitarios de aquella generación, a saber: la captación intuitiva de contradicciones muy básicas en el aparato educativo del capitalismo tardío. Representativo de este combate político en dos frentes es el ensayo titulado “La universidad y la división del trabajo”.»
I.
1.1. «Universidad y sociedad» no es el título de una conferencia que se respete. Demasiado amplio. Puede serlo de un libro (Latorre) o de una serie de libros o un curso. Seguramente no lo aceptaría un especialista en organización de la enseñanza.
1.2. Pero es uno de los temas candentes ante los cuales los especialistas tienen que admitir que también hablemos los demás. Pues son «candentes» los temas que, aun naciendo especiales, afectan a toda la comunidad de un modo visible.
1.3. Y no parece dudoso que por eso se ha organizado esa sesión, sin que los propios organizadores pensaran en un tratamiento detalladamente técnico del problema en un lapso de tiempo reducido.
2.1. ¿En qué se piensa cuando se habla de este tema candente? Ante todo, en la sensación de inadecuación angustiosa que hoy produce la universidad.
2.2. Ciertamente, no sólo en España, aunque ésta sea la más angustiosa para nosotros. Sino en todo el mundo, de manera más o menos activa.
2.2.1. Alemania, país de la Universidad moderna clásica.
Johannes Zielinski: los 150 años de retraso de la enseñanza
2.2.2. URSS: Novosibirsk: algún detalle.
2.2.3. Situación crítica francesa e italiana. Agitación.
2.3. Agitación e inseguridad.
3. Es natural la nostalgia medievalizante.
II.
1. Pero todas las nostalgias son vanas, y encubren sólo el intento de resolver problemas actuales sin admitir métodos actuales coherentes.
2. La universidad medieval era muy orgánica con su sociedad.
2.1. No tenía más misión social que cubrir una parte del sector terciario
2.1.1. Médicos, juristas, funcionarios, teólogos, profesores
2.1.2. Esencialmente, la organización del poder.
2.2. El apoyo cultural era muy fuerte
2.2.1. Por la ignorancia.
2.2.2. Por los atributos divinos del poder.
2.3. Esa es aún la Universidad ya anacrónica del siglo XVIII.
3. Pero cuando el estado moderno burgués cuaja su Universidad en el siglo XIX, las cosas han cambiado sustancialmente.
3.1. El poder depende cada vez más de la producción industrial, y menos de la agrícola.
3.2. El revestimiento ideológico es consecuentemente menor.
3.3. La producción industrial se tecnifica en base a la ciencia.
3.4. La enseñanza superior tiene que servir también al sector secundario.
3.5. Y con el progreso de la ciencia-técnica, incluso el primario.
3.6. Prescindiremos de la fecha del primer abono químico sintético…
III.
0. Los problemas sociales de la Universidad contemporánea son el paso a dimensiones gigantescas de esos problemas, con tales diferencias que el cambio es cualitativo.
1. Acumulación del saber
1.1. Estimación de la Universidad de Stanford sobre lapsos de multiplicación por dos del saber: 1800-1900; 1900-1950; 1950-1960; 1960-1966.
1.2. Ya eso sólo es cualitativo y exige cambios radicales en la comprensión del enseñar y el aprender. Desde
1.2.1. Caducidad de modos de trabajo: materias tradicionales, facultades, clases magistrales (Victor). Hasta
1.2.2. Caducidad del modo de concebir el carácter superior de la enseñanza (y el medio):
1.2.2.1. La dificultad de «enseñarlo todo» de una especialidad
1.2.2.2. Y el hecho de que la acumulación produce cambio
1.2.2.3. Exigen una formación básica más operativa, que permita saltos profesionales, etc. Oppenheimer.
Discusión de los dos grados de licenciatura. Italia
2. Ulterior tecnificación de la producción de la vida, con dos grandes consecuencias de política cultural.
2.1. Necesidad de conocimiento en la clase obrera y campesina
2.1.1. Con contenido igualitario, porque se trata de conocimiento básico científico, no de habilidad manual de especializado.
2.1.2. Consecuencia: aparece materialmente el fundamento objetivo de la exigencia moral.
2.2. Necesaria ligazón de la enseñanza superior al territorio: lo cual hace aparecer materialmente el fundamento objetivo de la exigencia moral regional y, con mucha mayor razón, nacional.
2.3. Esas dos consecuencias se resumen en la necesidad de una Universidad muy concretamente democrática:
2.3.1. «Democrática» quiere decir no ya liberal, sino dominada por el pueblo concreto base de cada universidad:
2.3.1.1. Contenido.
2.3.1.2. Forma
2.3.2. Y poder sobre la universidad quiere decir poder social, no ya sólo autonomía interna.
2.3.3. Por tanto, la problemática social de la Universidad desemboca en cuestiones políticas que no se resuelven con la legislación universitaria sola, sin por la naturaleza o contenido social y por la forma del poder político.
Es importante añadir a los motivos de democratización de la enseñanza superior un factor aun naciente. El paréntesis utópico vale la pena.
3. La perspectiva de liberación de trabajo mecánico.
3.1. Da una nueva base objetiva a la exigencia moral de eliminación de las clases sociales.
3.2. Es claro que puede ser objeto de un intento de solución conservadora.
3.3. Pero la solución coherente es la radicalmente democrática: autogobierno, igualación total de posibilidades de conocimiento.
3.4. Esta reflexión, todavía utópica, da el horizonte real de la marcha que van a seguir los problemas sociales de la enseñanza superior para nuestros hijos. Una marcha política.
IV.
0. Esas son las perspectivas de los problemas sociales de la Universidad que se ofrecen desde el punto de vista de la enseñanza en países adelantados y hasta en países auténticamente democráticos. Difícil.
1. Excusado es decir que las dificultades son aún más graves en una universidad y una sociedad como las españolas. En la Universidad española se intentan a la vez varias cosas incoherentes con la problemática actual tal como ha quedado descrita.
1.1. Mantener el tipo de Universidad burocrática moderna:
1.1.1. Sin abrirse a las capas populares
1.1.2. Sin ligarse al territorio
1.1.3. Sin democratizarse
1.1.4. Y oscureciéndolo todo más por los ideales pre-burgueses.
1.2. Eso hace que los programas aun por realizar sean ya anacrónicos:
1.2.1. Las ciudades universitarias son concentraciones que desligan del territorio
1.2.1.1. El problema de la necesaria concentración de varias cosas.
1.2.2. Los departamentos no rompen con el cuadro de las facultades.
1.3. Lo más grave de todo: sin democratizarse.
2. Pero es que basta echar un vistazo al problema de la democratización de la enseñanza superior para darse cuenta de que rebasa cualquier legislación especial:
2.1. Salario estudiantil
2.2. Compensación familiar.
2.3. Aumento plazas alumnos y profesores.
2.4. Aumento dotaciones.
2.5. Descentralización del poder universitario.
Todo eso es una trasformación político-social.
3. Se quedaría uno atado, desanimado e inhibido
4. Si no fuera porque la realidad y los problemas sociales penetran en la Universidad y despiertan la consciencia de las jóvenes generaciones, cuyo sentido de futuro no podemos menos de admirar todos los que ya hemos cumplido cuarenta años y no tenemos cerebros de hace cinco siglos.
5. Tres principales tendencias ante el actual problema de la enseñanza
Sacristán impartió una conferencia con este título en Palma de Mallorca, el 15 de febrero de 1973 (¿una petición de su amiga de juventud y militancia, Joaquina Joaniquet?).
Estaba dirigida a estudiantes de C.O.U. Solo nos ha llegado el guion de su intervención.
En nota manuscrita tachada, MSL había añadido: «Versión completa Barcelona, 3,4 y 5 abril 1973».
0.1. No técnico-didáctico, sino histórico.
0.1.1. En razón de la fecha.
0.1.2. Y de mi incompetencia.
1.1. La enseñanza, la educación en general, se ha visto siempre como transmisión (previa conservación y con deseo de aumento) de un tesoro acumulado, de una generación a las siguientes.
1.2. Claro que la transmisión primaria es la económica, la productiva
1.2.1. Que empieza por incluir la de la principal fuente de riqueza: la vida, el ser humano, la fuerza de trabajo.
1.2.2. Esto sugiere el término más característico, por más básico, de este contexto de la transmisión: «reproducción».
1.3. La función de la enseñanza es una función de reproducción suprabiológica.
1.3.1. Es una reproducción, se diría, secundaria, respecto de la productiva (que incluye la fisiológica).
2.1. Pero no hay tal secundariedad, porque la reproducción de los factores de la vida, del producto, implica la de las condiciones en que esos factores van funcionando normalmente.
2.1.1. Esas condiciones son conformes a sistema, el cual es el conjunto de relaciones entre grupos humanos según su posición en la producción básica de la vida (= «relaciones de producción»). Eso normalmente, claro.
2.1.2. Por ser conformes a sistema, esas condiciones cualifican los factores como factores económico-sociales, los concretan, con lo que dejan de ser puros objetos o energías físicos.
2.1.2.1. No es lo mismo enriquecimiento de un pueblo en medios de producción o de consumo que acumulación de capital
2.1.2.1.1. Ejemplo: cuando un poblado de bosquimanos enriquece la gama de su recolección o perfecciona su técnica de caza no hay acumulación (ni siquiera formación) de capital, pues el aumento de riqueza no permite a unos comprar fuerza de trabajo de otros.
2.1.3. Pues bien, la enseñanza, la educación en general, produce/reproduce adhesión subjetiva a las condiciones de funcionamiento heredadas o «normales» de los factores, adhesión, pues, a los factores históricamente concretos.
2.2. Ocurre, por otra parte, que muchas sociedades –y, en particular, la nuestra– reproducen inevitablemente elementos contradictorios en y con ellas, factores que están en contraposición con las relaciones de producción (porque éstas les perjudican) pero que, sin embargo, son imprescindibles para la producción/ reproducción en esa sociedad y de esa sociedad (de las mismas relaciones de producción).
2.2.1. El caso concreto en nuestra sociedad.
2.2.2. Matización: diferencia importante entre ser-en-sí y ser-en-y-para-si y de ese factor o esos factores contradictorios [paso destacado por MSL].
2.3. Con esas precisiones se puede ver más exactamente el problema histórico-social de la enseñanza y la educación en general y hoy.
3.1. La educación y la enseñanza en la reproducción del sistema en dos planos. Primero:
3.1.1. La reproducción de una de las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, en sus varias capas:
3.1.1.1. Fuerza de trabajo sin calificar: educación consuetudinaria.
3.1.1.2. Fuerza de trabajo calificada: enseñanza.
3.1.2. La producción/reproducción de instrumentos de producción, entre los que destacan los más complicados: ciencia, tecnología
3.2. Segundo plano: La interiorización de las relaciones de producción reproducidas: ideología, factor de hegemonía.
3.2.1. Por el contenido de la enseñanza.
3.2.2. Por su organización o forma institucional.
3.2.2.1. Cosificación de las diferencias entre enseñantes puede ser un ejemplo. Otros, las sesiones, etc
3.3. La enseñanza reproduce también, pero más complicadamente, disfuncionalidad, oposición (antagónica o no) al sistema:
3.3.1. Estructuralmente, siempre:
3.3.1.1.Cuando hay ciencia, por la crítica metodológica.
3.3.1.2. Cuando no la hay, por la posible crítica moral a través del contraste entre la (inevitable) ideologización y la realidad.
3.3.2. Hoy, en mayor o menor medida:
3.3.2.1. Por la inadecuación de la reproducción de la fuerza de trabajo a la sociedad: plétoras e insuficiencias.
3.3.2.2. Por el consiguiente despegue ideológico
3.3.2.2.1. Apoyado además en característica civilizatorio-culturales de la crisis general.
4. Reacciones.
4.1. Frente a esa situación, el poder del sistema intenta
4.1.1. Readaptar la reproducción de la fuerza de trabajo al sistema
4.1.1.1. En la educación en general, presionando para reinteriorizar valores en crisis: censuras, propagandas, publicidad consuetudinaria, también selectividad en sentido técnico, depuraciones.
4.1.1.2. En la enseñanza institucionalizada aparte, mediante malthusianismos varios (Matut, selectividad, estratificación de valor doble).
4.2. Hay contra ese intento una reacción anti-institucional moralista, la abolición de la escuela en sentido amplio. Es anarquizante, pero no la única reacción anarquista, sino la de anarquismo cristianizante o mítico
4.2.1. Ejemplo: Ivan Illich, Deschooling Society, New York, Harper & Row, 1971.
4.2.1.1. «No sólo la educación, sino también la misma realidad social ha quedado escolarizada. Cuesta aproximadamente lo mismo escolarizar al rico que al pobre en una misma dependencia. El gasto anual por alumno en los slums y en los barrios ricos de extrarradio de veinte ciudades norteamericanas está más o menos a la misma altura, y a veces es favorable a los pobres. Igual los pobres que los ricos se encuentran atados en dependencia de escuelas y hospitales que guían sus vidas, forman sus concepciones del mundo y les definen lo lícito y lo ilícito. Igual los pobres que los ricos aprenden que es una falta de responsabilidad el medicarse uno mismo, que no es fiable el aprender por sí mismo y que la organización comunitaria, si no la subvencionan las autoridades, es una forma de agresión o de subversión. Para ambos grupos la confianza en el tratamiento institucional hace que los logros independientes resulten sospechosos. El progresivo subdesarrollo de la confianza en sí mismo y en la comunidad es todavía más típico de Westchester que del noreste del Brasil. En todas partes hace falta “desescolarizar” no sólo la educación, sino la sociedad en su conjunto» (pp. 2/3)
4.2.2. Estudio del ejemplo
4.2.2.1. Es mal análisis, o análisis sólo verosímil para alguna zona de algún país capitalista muy adelantado.
4.2.2.1.1. Paradójicamente, quizá también para las zonas más adelantadas de la URSS.
4.2.2.2. Tiene un buen objetivo: la autoeducación. Precedentes bolcheviques de los años 20: escuela y estado. Vaganian.
4.2.2.3. Pero, hoy, con resultado conservador de la sociedad (base), aunque destruyera la escuela:
4.2.2.3.1. Documentación:
«El juez del Supremo William O. Douglas ha hecho la observación de que “el único modo de establecer una institución es financiarla”. También el corolario de eso es verdadero. Sólo si se retiran dólares de las instituciones que hoy día tratan la salud, la educación y la beneficencia es posible detener el progresivo empobrecimiento causado por los inhibitorios efectos secundarios de esas instituciones.
Hay que tener eso en cuenta al estimar los programas de ayuda federal. He aquí un ejemplo oportuno: entre 1965 y 1968 se han gastado en las escuelas de los Estados Unidos más de tres billones de dólares para compensar la inferioridad de unos seis millones de niños. Se trata del programa llamado “Title One”. Es el programa de compensación más costoso jamás realizado en ningún país en materia de educación: pues bien, no ha sido posible observar ninguna mejora importante en el aprendizaje de aquellos niños “perjudicados”. Todavía se han retrasado más respecto de sus compañeros de clase procedentes de familias de un nivel de ingresos medio. Aún más: mientras se realizaba el programa, los profesionales descubrieron la existencia de diez millones más de niños que trabajan en condiciones de inferioridad económicas y educativas. He ahí pretextos para reclamar más dinero federal.
Ese completo fracaso en el intento de mejorar la educación de los pobres, a pesar de tratarlos más costosamente, se puede explicar de tres maneras:
1. Tres billones de dólares no bastan para mejorar el rendimiento de seis millones de niños en una proporción medible; o
2. Ese dinero se gastó de un modo incompetente (…) ; o
3. La inferioridad educacional no se puede sanar basándose en la educación escolar» (pp. 4 /5)
Comentario: habría una 4ª cuarta explicación: La inferioridad educacional no se puede sanar por ningún procedimiento basándose en una sociedad de clases.
4.2.2.3.2. Confirmación: estimación eterno-positiva de otras instituciones de la misma sociedad:
«La escuela se apropia el dinero, los hombres y la buena voluntad disponibles para la educación y, además, desanima a otras instituciones que podrían asumir tareas educativas. El trabajo, el ocio, la política, la vida urbana y hasta la vida familiar dependen de las escuelas en cuanto a las costumbres y a los conocimientos que presuponen, en vez de convertirse ellas mismas en los medios educativos» (p. 8)
Comentario: el trabajo es la institución empresa, dominada, por el capital; el ocio son las varias instituciones y los medios de comunicación dominados por el capital; la vida urbana, lo mismo; y la vida familiar de hoy, no digamos. En suma: ese antiestatalismo puro conduce a la privatización directa de la enseñanza, al menos hoy. Se volvería lo que aún existe.
4.2.2.3.2.1. Antirrevolucionario e ignorante de la historia:
«[…] pues ni la crítica ideológica ni la acción social pueden dar nacimiento a una nueva sociedad. Solo el desencanto y la separación del ritual social cultural y la reforma de ese ritual pueden dar nacimiento a un cambio radical» (op. cit, p.38)
4.2.3. No es el único tipo de aportación anarquista: la valoración por García-Calvo de la renuncia a exámenes en Medicina de Madrid.
4.2.4. Hubo aportación marxista a esta tendencia, pero con una matiz decisivo
Chulguin, 1928. «Creo que en la futura sociedad comunista, no habrá escuela […] La escuela es un instrumento de la clase dominante y declina a medida que desaparece esa clase. […] La escuela deja progresivamente de ser escuela. Declina en cuanto tal y crece mientras deviene algo nuevo que no ha existido nunca, algo sin precedentes. Cada vez más aprenden los niños fuera de ella. Trabajan en los campos, en las fábricas y en los talleres. La escuela se transforma aceleradamente, deja de ser el lugar de los estudios para transformarse en el lugar en el que se organiza la actividad del niño. Pero entonces deja de ser escuela. Queda eliminada su función fundamental. Los niños empiezan a estudiar en todas partes. Y el maestro desaparece a su vez […]» (David Lindenberg, ed., L’internationale communiste et l’école de classe, Paris, Maspero, 1972)
4.3. Y también hay contra el intento conservador una reacción con base científica: apoyarse en la tendencia principal de la realidad
4.3.1. Sin olvidar el peligro reformista, que no suelen sufrir en la doctrina, los anarquistas, pero al que suelen sucumbir en la práctica.
4.3.2. No temer la confusión en el roce con la realidad, ni buscar la salvación del alma
4.3.2.1. Incluso el teoreticismo excesivo es insano
4.3.2.2.1. Aunque la perspectiva teórica es siempre necesaria
4.3.2.2. Porque da la noción falsa de deducibilidad de la conducta de detalle.
4.4. La tendencia principal es eso que llaman «masificación» de la enseñanza.
4.4.1. Fenómeno posibilitado por la liberación de fuerza de trabajo juvenil y adulta
4.4.2. Y reclamado por la intensificación de la necesidad de versatilidad de la fuerza de trabajo
4.4.2.1. En parte funcional y en parte disfuncional al sistema
4.4.3. Con los efectos: «plétoras», disminución de las diferencias de productividad, asalarización.
4.4.4. Con la perspectiva: pérdida de valor de cambio y de función poder relativo del conocimiento medio.
4.4.4.1. No, todavía, del más elevado.
4.4.4.2. Aunque a veces incluso éste
4.4.5. La perspectiva muestra el sentido transformador, revolucionario, de la tendencia.
4.4.5.1. Reforzado, como queda dicho, por la crisis civilizatoria resultante de la ciencia (concretum) de clase.
5.1. Programa básico «estratégico» o «perspectiva activa»: apoyar la tendencia básica, convertir la «masificación» en-sí en masificación-en-y-para-sí, en socialización.
5.2. Postulados implicados: organización de una enseñanza destinada a producir una fuerza de trabajo situada en una división del trabajo funcional y variable, incluido el trabajo manual.
5.3. Problema en pie: la investigación de fundamentos. Y la militar.
5.3.1. Ejemplo chino: química, matemáticas, lógica y física nuclear durante la RC [revolución cultural].
5.4 Pero los problemas en pie no anulan la tendencia básica, frenar la cual podría ser (en abstracto) mera detención o regresión, pero en la práctica sólo puede ser catástrofe, provocada por el intento de mantener privatizado el conocimiento.
6. Sobre política educativa
Guion desarrollado para un coloquio sobre política educativa celebrado en la Universidad de Barcelona en noviembre de 1973. Sacristán había vuelto a la Universidad durante el curso académico 1972-73, pero no se le renovó su contrato laboral.
El texto está pensado para ser dicho, de forma tal que Sacristán intercala de cuando en cuando indicaciones sobre pausas (pequeñas o muy pequeñas). Así, entre el primer y el segundo punto de la primera página, Sacristán escribe «PAUSA PEQUEÑA (aprox. 5 SEGUNDOS)». Otro ejemplo más del cuidado, del mimo, con el que el autor preparaba sus intervenciones públicas.
El conferenciante estimó la duración total de su intervención en «14 minutos aproximadamente».
Guión para un coloquio sobre política educativa.
[Puntos 1 y 2 a la vez, mezclados]
En estas primeras semanas de lo que habría debido ser el curso académico 1973-74, la confusión es grande en la enseñanza superior. No sólo en ella, desde luego: también en el bachillerato y en la enseñanza general básica hay una situación parecida, al menos en cuanto a la confusión. El elemento último y quizás más representativo de esta situación es la indicación llegada a algunos Institutos Nacionales de Enseñanza Media de que sigan preparando el tercer curso del viejo bachillerato, porque el 8º curso de la Enseñanza General Básica no llegará a existir. Esto, que equivale a rebajar –¡a estas alturas!– la edad de escolaridad obligatoria, ha trascendido a la prensa, e incluso se ha hecho eco de ello algún periodista muy significado como entusiasta del Régimen.
[Pausa pequeña (apr. 5 segundos)]
El caos, pues, se tiene en todo el campo de la enseñanza, y tal vez la confusión en la Universidad no sea la más grave. Pero, aparte de ser la que más directamente nos afecta a los universitarios, resulta también ser aquella en que las causas de la confusión y los motivos de las marchas y contramarchas de la política educativa española son más fáciles de entender.
[Pausa muy pequeña (unos 3 segundos)]
En efecto: las contradictorias acciones del Ministerio tienen una causa que ha dicho sin pelos en la lengua el director general, a saber, que al Ministerio le sobran estudiantes universitarios. La motivación del gobierno no es menos clara: lo que busca es reducir, al menos relativamente, el número de estudiantes y de profesores universitarios. Para eso cierra discriminatoriamente el ingreso en la enseñanza superior mediante la llamada selectividad.
[Pausa muy pequeña]
La intención de restringir el acceso a la enseñanza superior está haciendo que, ya desde el anterior ministerio, la misma Ley General de Educación resulte a veces incómoda para el gobierno. Y eso que la Ley General de Educación no es precisamente una ley de apertura social. La Ley General de Educación, por ejemplo, no instituye educación preescolar gratuita, con lo que opone un primer obstáculo, una primera discriminación o «selección» contra los niños de las clases trabajadoras: la Ley General de Educación establece una división entre los jóvenes de 14 años que es prácticamente imposible superar más tarde; y luego, en la enseñanza universitaria así cerrada, levanta dos divisorias más (las varias titulaciones por ciclos), con objeto de reducir ulteriormente el número de ciudadanos a los que se permite una instrucción realmente superior.
[Pausa pequeña]
Pues bien: parece como si todo eso no bastara, como si la política restrictiva del ministerio tuviera que reducir, él mismo, las posibilidades legales que instituyó en la Ley General de Educación.
[Pausa muy pequeña]
En cierto sentido, eso no debe sorprender demasiado. Ni siquiera es del todo un fenómeno exclusivamente español. Los cambios en la agricultura y en la industria durante los últimos quince años o veinte años han permitido que aumentara mucho la demanda social de instrucción en general y de instrucción superior en particular; eso es lo que llaman, con una exageración desbordante, «masificación de la universidad»; este hecho tiende a su vez a quitar valor económico, valor de escasez a los títulos de enseñanza y el conocimiento mismo; y esta tendencia, por último, es incompatible con una sociedad fundada, como lo está la nuestra, en la mercantilización de todo, desde el pan hasta la física o la música. Por eso en todas partes los poderes sociales reaccionan al peligro reduciendo enérgicamente la enseñanza verdaderamente superior, por el procedimiento norteamericano clásico de conceder títulos que no responden a ninguna formación sólida y que en la realidad social son a veces ridículos; o bien por el procedimiento de dejar que toda la Universidad se pudra, incluso en las ramas cuya titulación respondía hasta ahora a una formación seria, como la matemática, o la filología clásica.
[Pausa pequeña]
En España, la respuesta restrictiva al crecimiento de la demanda social de instrucción parece, a primera vista, más fácil que en otros países: el Ministerio puede liquidar profesores y estudiantes más fácilmente que en países de constitución burguesa liberal; puede legislar a placer, e incluso saltarse tranquilamente sus propias leyes, y gobernar por órdenes ministeriales, sin molestarse siquiera en derogar previamente –cosa que tampoco le sería nada difícil– decretos y leyes de rango superior.
Pero, por otra parte, España es un país cuyas capas medias, por el carácter estatalista y centralista de la Administración desde el siglo XIX, suelen aspirar a títulos académicos; y en el que existe un movimiento universitario de oposición desde hace décadas, desde mucho antes de que las universidades norteamericanas y europeas empezaran a dejar de ser un idilio de las élites destinadas a servir a las clases dominantes.
Esos dos hechos –la tradición universitaria de las capas medias y el movimiento de oposición al fascismo– dificultan en alguna medida el ejercicio de la política restrictiva de la enseñanza superior que está en la base del actual caos universitario.
En todo caso, como cualquier otra enseñanza superior moderna, ésta tiene que elegir entre la tendencia que socava el valor mercantil y de escasez del conocimiento superior y la restricción, la «desmasificación» de la universidad, las «prácticas anticonceptivas en la enseñanza superior», el mathusianismo universitario.
[Pausa muy pequeña]
Los poderes constituidos han optado claramente por las prácticas anticonceptivas.
[Pausa muy pequeña]
¿Y los universitarios?¿Han optado por algo?
[Pausa muy pequeña]
¿Qué es el movimiento universitario?
[PAUSA MEDIA (unos 7 segundos)]
[Punto 3]
Uno puede pensar que lo que se ha llamado movimiento estudiantil o –en la escasa medida en que cuenta con profesores– movimiento universitario es un simple foco de agitación de capas medias modernas, o sea, principalmente, de pequeña burguesía más bien modesta. Es evidente que, para empezar, es eso. Pero si no fuera más que eso, el llamado movimiento estudiantil sería sólo una caja de resonancia de los problemas sociales y políticos generales, principalmente del peligro de proletarización que siempre amenaza a la pequeña burguesía y de las incomodidades políticas de cada tiempo y lugar: aquí, falta de libertades, centralismo, arbitrariedad administrativa, etc. Con el paso de los años, los agitados estudiantes caerían –todavía pocos– en un proletariado en sentido más o menos amplio o se insertarían –los más todavía– en posiciones más o menos privilegiadas, aunque subalternas siempre, dentro del sistema económico-social, a la espera de que sus hijos repitieran el ciclo.
Pero eso es sólo la mitad de la situación: eso es lo que en la situación social queda de otra ya vieja. Hoy se añade a eso una cosa nueva: la crisis de la enseñanza superior como aparato productor de élites más o menos altas, o sea, el fenómeno de la llamada «masificación de la Universidad». No hay duda de que, muchísimos universitarios seguirán todavía por algún tiempo intentando situarse entre la minoría que no es masa, digamos, entre la minoría que los poderes políticos y sociales están dispuestos a mantener en las viejas posiciones de privilegio del trabajo intelectual. Pero se puede prever que, de seguir aumentando la demanda social de instrucción superior, cada vez serán más los jóvenes que vean la improbabilidad de una solución individualista, y más también los que vean que ese tipo de solución es suicida y cruel para la colectividad. Pero la única solución colectiva que puede evitar la restricción en la enseñanza superior, es, a la corta o a la larga, la superación de la enseñanza superior como aparato productor de privilegiados, la abolición del título como patente de privilegio, la abolición del carácter mercantil del conocimiento, la abolición abierta de algo que de hecho no existe ya, y que las medidas restrictivas de la Ley General de Educación, y aun más su aplicación, tienden a hacer que resucite, la Universidad clásica, o sea, la Universidad de la burguesía ascendente e ilustrada europea, la Universidad de los pocos.
[Pausa muy pequeña]
En la medida en que lleguen a esas consecuencias de las actuales tendencias económico-sociales, los estudiantes universitarios pueden ir dejando de ser capas medias típicas para convertirse, incluso con toda conciencia, en parte colectivamente activa en la crisis de la enseñanza institucionalizada en la madura sociedad capitalista en que vivimos, como también empieza a ocurrir, aunque todavía modestamente, con algunas capas de ex-estudiantes, o sea, con los trabajadores intelectuales de la industria y los servicios.
[Pausa larga (unos 10 segundos)]
Punto 4.
Ese marco en el que se presentan todos los problemas de la enseñanza superior no está tan alejado de las cuestiones particulares como podría parecer. Y se desprende directamente de las medidas restrictivas ministeriales que están provocando el caos en la Universidad.
[Pausa muy pequeña]
Cada problema universitario tiene hoy dos soluciones posibles: democratizar el acceso a la educación superior o intentar la marcha atrás contra el crecimiento de la productividad de la fuerza de trabajo y las demás fuerzas productivas, o sea, seguir reservando la educación superior, sobre todo la pura, la científica y la humanística y artística, a una minoría, parte muy reducida de los que ya hoy podrían llegar a ella.
[Pausa muy pequeña]
Pero, en última instancia, no es posible la democratización de un cuerpo de instituciones –en este caso la enseñanza superior– sin la transformación análoga de todo lo que rodea a esas instituciones. Por eso la necesidad de la ruptura democrática con la situación presente se va también en la Universidad. Por eso, o sea, porque la misma población universitaria, la actual y la potencial, está interesada en ella, y no sólo porque la Universidad sea una caja de resonancia del resto de la sociedad.
[Pausa pequeña]
Vista desde la Universidad, la necesaria transformación democrática no es una cuestión sólo de formas, sino también y sobre todo de contenidos sociales: no se trata sólo de obtener las libertades formales o particulares de que carecemos, sino también y principalmente ya de abrir camino a la libertad en singular, a la liberación contra la opresión y la desigualdad: una enseñanza superior de masas, lo opuesto a la actual selectividad, supone un completo cambio material de la enseñanza y del conocimiento, no sólo un cambio de las formas en que se ejercen y se adquieren. La enseñanza y el conocimiento de masas tienen por fuerza que ir dejando de ser instrumento adjetivo, subproducto del poder y el privilegio de una minoría, para convertirse en sustancia de perfeccionamiento y de disfrute de todos, contando con la necesaria rotación de trabajo y funciones.
[Pausa corta]
Los problemas menores, algunos acaso de solución inmediatamente posible, se enlazan de cerca con esa problemática básica de la democracia material, de la enseñanza socialista. Por de pronto, el problema de la parte del gasto social que ha de destinarse a unas instrucción de masas, incluyendo en ella la actividad de investigación; luego, la del reflejo administrativo de la democracia real en el interior de la enseñanza superior, o sea, la gestión democrática de ésta, aboliendo las arcaicas jerarquías de orden medieval o reforzadas por el burocratismo y el estatalismo capitalista al que en la Universidad solemos llamar «napoleónico»; también el problema de la naturalización, por así decirlo, de la enseñanza superior, esto es, su asimilación de las características culturales nacionales de las poblaciones; y muchas más cosas, cuyo detalle sería objeto no de una ponencia breve, como ésta, sino de un programa detallado, del que ahora no se puede proponer más que la inspiración, la línea general, que queda dicha, de democracia material o básica, de superación de la universidad tradicional, de la enseñanza superior tan al servicio de las capas dominantes que hasta la cantidad de los que estudian ha de estar determinada por la necesidad de mantener sin roces el sistema social de dominio. Como es natural, también se enlaza directamente con esa cuestión básica de la democracia real, de la enseñanza socialista, el problema de la consecución del medio imprescindible para avanzar por esa línea: el ejercicio por la mayoría de las libertades parciales o formales que son instrumento de la conquista de la libertad.
7. Anotaciones de lectura sobre Por una alternativa en la universidad
Escrito no fechado. Desconocemos el autor del texto comentado, surgido, probablemente, del movimiento universitario antifranquista de Madrid.
1. Redacción inaceptablemente sintética de montones de cosas.
2. Articulación del proyecto:
0. La crisis de la Universidad española actual.
1. Función de la Universidad en una sociedad democrática.
2. Estructura de la Universidad democrática.
3. La lucha por la Universidad democrática.
3. El esquema no me gusta, porque se basa en una concepción de etapas: está pensando en una etapa llamada «democrática», durante toda la cual los datos básicos se mantendrán inalterados. Mi punto de partida es diferente: si se concibe esta época como una transición (probablemente larga: «transición» + socialismo) hay que concebir una enseñanza superior en cambio permanente. Las ideas que uno se haga se tienen que orientar por objetivos «finales»: el fin es el todo, el movimiento es el medio solo.
El fin es la separación de la división social espontánea del trabajo. Este fin no es directamente expresable en cada momento de aquel «cambio permanente», ni siquiera mediante abolición, la cual no aboliría la división del trabajo. Pero el fin se puede formular para cada día meditándolo con el principio de igualitarismo.
La política resultante sería «relajadora», atenta sobre todo a la educación general, pero admitiendo compromisos.
Un punto que no es continuo es el de la naturaleza o contenido del poder. Este es un momento revolucionario, un corte en la continuidad de la revolución permanente.
Otra observación: el fijarse en el fin y el mediarlo con un principio, en vez de hacer modelos, debe entrar el utopismo en el sentido gramsciano.
Mi concepto no tiene que caer en profesionalismo.
8. La política de selectividad
En «Cinco céntimos de teoría. El fondo de la política de selectividad», Jove Guàrdia, año V, núm 6, octubre 1975, pp. 6-7, observaba Sacristán:
La ley de selectividad no es ninguna especialidad española. Las restricciones al acceso a los estudios superiores –en forma de numerus clausus o en otras formas, como la de la ley española– son bastante universales. En la Conferencia de Ministros de Educación europeos convocada por la UNESCO y celebrada en Bucarest en diciembre de 1973 sólo un gobierno (el italiano) declaró que no implantaría restricciones al estudio universitario. En la reunión estaban representados todos los gobiernos europeos, menos los de Portugal y Albania. Tampoco en cuestión de cantidad es el caso español el más acusado. El gobierno alemán occidental, por ejemplo, ha calculado que entre 1975 y 1978 las universidades alemanas federales rechazaron 130.000 solicitudes de ingreso. La restricción o selectividad es, pues, un hecho muy generalizado. El mismo representante italiano en Bucarest reconoció que su gobierno no implantaba la selectividad porque no podía imponérsela al pueblo, o sea, por la gran fuerza de las organizaciones proletarias y democráticas italianas, pero anunciaba al mismo tiempo que adoptaría otros procedimientos (por ejemplo, el dar títulos de dos calidades) para conseguir de todos modos alguna restricción.
También en España la reacción contra la restricción del acceso a los estudios superiores ha sido amplia y popular, no reducida a minorías de izquierda política o educadas, como en otros países. lncluso llegó a algo más de cincuenta procuradores de las pseudocortes fascistas. Por eso el Ministerio de Educación y Ciencia español ha tenido que hacer propaganda abundante en favor de su política de selectividad. Esta propaganda maneja sobre todo tres argumentos, dados oficialmente en la nota del servicio de prensa del Ministerio del 3 de mayo de 1974: que la selectividad es la única manera de asegurar la calidad de la enseñanza; que sólo ella posibilita la igualdad de oportunidades entre los jóvenes; y que sólo ella permite adecuar el producto de la enseñanza superior –los titulados universitarios– a la demanda de fuerza de trabajo intelectual.
El argumento de la calidad sólo vale si es imposible dotar mejor de profesores y de medios didácticos la enseñanza superior; el de la igualdad es falso, porque pasa por alto el condicionamiento social de los jóvenes antes de la edad universitaria; y el de los puestos de trabajo para los titulados superiores remite otra vez, como el primero, a la base económica de la sociedad española tal como ha sido constituida bajo el régimen durante casi cuarenta años. Si hay un exceso relativo de universitarios en España (un exceso en relación con las posibilidades de trabajo), ese exceso dejará en muy mal lugar al régimen que ha dominado el país, porque resulta que ese exceso relativo se dará con una proporción de graduados universitarios en la población inferior incluso a la de Grecia:
Universitarios por cada 168.000 habitantes.
Italia: 1.289; Grecia: 856; España: 653; Francia 1.211; Uruguay: 646.
Otro ejemplo: la facultad española en la que antes se ha implantado la selectividad –en una forma rígida de numerus clausus– es la de Medicina. Pues bien, en vez de la proporción de un médico por cada 500 habitantes, que es la proporción dada como mínimo por la Organización Mundial de la Salud, España cuenta con un médico por cada 833 habitantes, y, si se prescinde de la medicina privada, y se tiene sólo en cuenta la medicina social, un médico por cada 1.200 habitantes.
Pero estas circunstancias españolas son sólo el agravante fascista de un problema general y profundo. La verdadera raíz de las restricciones a los estudios universitarios en todos los países avanzados es una profunda crisis de cambio social que no se pueda resolver dentro de los sistemas económicos existentes, dentro de las divisiones del trabajo tradicionales, aunque sean democráticas y progresistas incluso. La productividad del trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas en general, han alcanzado en las sociedades adelantadas un grado tal que se hace innecesario el trabajo manual, productivo en jornada completa de numerosos jóvenes en edades a las que antes el trabajo pleno era imprescindible. Esto permitiría la dedicación de una parte mucho mayor de la vitalidad de la sociedad a actividades culturales, de relación y de disfrute de la vida. Pero el aprovechamiento en ese sentido del desarrollo de los fuerzas productivas chocaría con los sistemas sociales existentes: primero porque estaría en contra de la necesidad capitalista de una ampliación constante de la escala a la que se valoriza y acumula el capital (lo que Marx llamó reproducción ampliada); segundo, porque, al producir gran número de hombres mejor equipados intelectualmente, reduciría los sentimientos de sumisión jerárquica a las clases dominantes.
Durante algunos años, desde 1955 hasta 1968 aproximadamente, los que mandan en estas viejas sociedades no vieron el peligro en que les ponía el gran aumento de la población universitaria. Al contrario: encandilados por lo que se ha llamado «revolución científico-técnica», creían que iban a tener una gran necesidad de trabajadores intelectuales, que la inversión en instrucción iba a ser la más rentable y no les iba a dificultar –sino al contrario, favorecer– la acumulación de capital a ritmos crecientes.
Pero desde 1967-1968 las clases dominantes de los países adelantados recuperan, a la luz de la crisis que entonces comienza, su tradicional sabiduría, comprueban que la inversión en instrucción y ciencia fundamental no es en cualquier caso ni a cualquier escala beneficiosa para la valoración del capital y redescubren la vieja verdad de que es mejor para los dominantes que el pueblo no sepa leer. Entonces empiezan a cerrar de nuevo el grifo universitario: es la época de decadencia de la Ley General de Educación en España, de la reimplantación generalizada del numerus clausus en Alemania, de la ley Fontanet en Francia, con sus dos bachilleratos, etc.
Las raíces de estos hechos están tan profundamente metidas en el modo de producción que aparecen incluso –aunque con grandes diferencias– en los países del Pacto de Varsovia. Por primera vez desde que existen esos estados, sus gobiernos aparecen preocupados por un «exceso» de universitarios. El gobierno de la República Democrática Alemana, por ejemplo, expresó en 1974 su temor de que la RDA se convirtiera en «un pobre país de profesores» sin trabajo.
Eso parece indicar que, como en algunos otros campos, también en éste de la enseñanza y de la ciencia están apareciendo –en los países adelantados– situaciones problemáticas cuya solución sólo puede ser comunista, ni siquiera socialista, o sea, soluciones no basadas en el principio «a cada cual según su trabajo» (que quiere decir según el valor de su fuerza de trabajo), principio que implica, por ejemplo, que un físico trabaje sólo de físico y cobre muchísimo más que una ciudadana dedicada a la limpieza de locales. Sólo el principio comunista de igualdad puede evitar que la riqueza social empeñada en la educación por la educación, por la calidad de la vida del sujeto, y su libertad, no sea un despilfarro. Pero una sociedad comunista no parece nada próxima.
Esta profundidad, esa radicalidad del problema de la selectividad, en el que está madurando mucho antes que en otros campos la crisis de la división capitalista del trabajo, hace verdaderamente complicada la lucha contra las restricciones al estudio superior. Pero también es la razón de su importancia. Para que las luchas contra las restricciones educativas tengan suficiente sentido y empuje duradero hay que tener presente ese radical horizonte del problema.
9. Conversación con Manuel Sacristán sobre la crisis de la universidad y el movimiento estudiantil
Apareció por primera vez en Escuela 75, publicación del Seminario de Pedagogía del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Valencia, año II, nº 4-5, octubre-noviembre 1976. Fue reimpresa en Intervenciones políticas, pp. 261-274, y en Acerca de Manuel Sacristán, pp. 66-86.
La conversación apareció con una breve nota del entrevistador, Antonio Fernández: «Lo que sigue es más la simple transcripción de una parte de la conversación mantenida con Manuel Sacristán que una entrevista convencional. Como fondo, curiosamente, la Universidad Central barcelonesa, colapsada por la huelga del P.N.D.».
No se pudo localizar la parte de la conversación no transcrita.
En las «Tres lecciones sobre la Universidad y la división del trabajo» se hacía una disección de la ideología burguesa sobre la crisis universitaria. ¿cómo podríamos caracterizar, aquí y ahora, la ideología de la clase dominante sobre la situación actual?
No es fácil, porque los propios intelectuales orgánicos de la clase dominante se encuentran en una situación perpleja. Ya no tienen la certeza de los años cuarenta, cuando disponían de la Ley de Ordenación Universitaria y, sobre todo, de un mundo cultural, aunque pobre, muy claro para ellos, bien basado en sus certezas filosóficas cardinales (y las certezas filosóficas son políticas). Ni tampoco tienen la certeza –o la aparente certeza, porque esto no sé si se lo creyeron tanto– de la fase de euforia de la década de los sesenta. Me parece que ahora ya no creen muy firmemente que para la preservación y el crecimiento de este orden social les convenga una gran inversión en enseñanza superior. Están mucho más dubitativos, y se forman entre ellos posiciones bastante diferenciadas unas de otras. Eso indica que no acaban de encontrar el camino que les conviene o, por lo menos, que no acaba de formarse una mayoría que imponga su hegemonía y determine claramente el pensamiento burgués actual acerca de la enseñanza superior. Es posible encontrar a quien te dice que lo que hay que hacer es abolir la Universidad, o cerrarla por unos cuantos años (con lo que, en España, se recoge una tradición que viene de Costa); y también a otros que se afanan por la restauración de una Universidad tradicional; incluso con respecto a las medidas de política inmediata hay discrepancias: el estado alemán sigue una política bastante restrictiva; el italiano no la desea (o no se atreve a practicarla).
En cuanto al Gobierno español, parece claro que sigue en este momento una política restrictiva. A juzgar por las medidas presupuestarias, es evidente que el poder desconfía de la rentabilidad de la inversión en la enseñanza superior. Y no hace tantos años que el ministro Villar y su equipo decían justamente lo contrario, dentro del marco ideológico del sistema.
No sé prever por dónde va a ir la línea maestra de la política universitaria de la clase dominante. Y me parece muy difícil esa previsión. Lo que me parece seguro es que no va a ser por el lado de la restauración idílica de la Universidad ochocentista. Puestos a mencionar posibles líneas, no se puede olvidar la opción por la universidad privada, o por una privatización parcial de los estudios superiores. En España esa línea posible no se dibuja tan claramente como en otros países, pero hay que comprender que puede tentar a la clase dominante, como modo de recomponer una enseñanza superior más concorde con sus intereses.
En lo que respecta a producción de ideología dominante hoy se contempla un panorama sumamente gris, lejos del boato y la alegría propagandística de otros momentos…
Es un momento de recomposición de los aparatos de poder de la clase dominante, también de los ideológicos. El Gobierno mismo adopta explícitamente la imagen de la transición, la actitud del que no puede comprometerse a fondo. Ese gesto es muy evidente en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Pero lo fundamental es la recomposición política de las articulaciones de la clase dominante, o lo que es igual: cómo se van a repartir los papeles políticos de sus distintos representantes, desde los herederos del franquismo hasta los dirigentes políticos de la clase dominante que están en Coordinación Democrática. Por lo que hace a política educativa, yo no he visto hasta ahora más que declaraciones muy generales que no comprometen a nada.
Pero la verdad es que no me sorprende que anden escasos (digo los políticos burgueses franquistas o antifranquistas) de presencia y de propaganda sobre temas de enseñanza, así como sobre muchos otros temas. Se encuentran en un momento de transición y recomposición, pero, además, no tienen por qué apresurarse ni angustiarse, porque conservan todo el poder real. Pueden tomárselo con tranquilidad, y tal vez tarden todavía un poco en volver de nuevo a la ofensiva ideológica. De todos modos, la jerarquía eclesiástica ha empezado ya a tocar alarma, en la vieja línea demagógica que identifica la libertad con la prisión en la cerrazón del privatismo y el monolitismo ideológico confesional.
¿Se podría prever, manejando los datos y experiencias que hoy tenemos, en qué sentido se producirá esta ofensiva?
Es de suponer que buscarán un camino de racionalización desde su punto de vista de reforma del aparato de educación superior, apoyada imprescindiblemente en la racionalización de la enseñanza media y en la constitución (porque lo que tienen es casi una ficción) de la enseñanza profesional. Tal vez nos sirva de orientación sobre lo que va a hacer la clase dominante española el fijarnos en los modelos que tiene más cerca: el francés, el italiano y el alemán. El italiano se encuentra en una situación muy difícil, y el francés sigue debatiéndose entre reformas que no cuajan ni acaban de conseguir el consentimiento de los profesionales. Los alemanes, por su parte, van suprimiendo suavemente los centros más experimentales y conflictivos surgidos de la euforia de los años sesenta (así, por ejemplo, las características más experimentales de la Universidad de Constanza). La operación les está saliendo tan bien que el Gobierno federal parece tener la esperanza de resolver con medidas técnicas su problema demográfico universitario. El canciller federal ha hablado de suprimir el numerus clausus legal. Si la burguesía española sale políticamente viva de su larga delegación en el general Franco, es de suponer que se inclinará por la prudente vía alemana de desmonte de la euforia de los años sesenta. Pero la burguesía española tropezará con varios obstáculos en ese camino: la tradición mediterránea de «dar un título» a los hijos, la escasa adhesión activa del pueblo español a sus dominadores (incluso del pueblo despolitizado por el fascismo) y el problema financiero. Para resolver el problema universitario por la vía del derribo hace falta una enseñanza profesional de verdad, a la que poder llevar a centenares de miles de jóvenes. Y eso no es fácil de conseguir cuando durante muchos años no se ha invertido ni una perra en formación profesional. También haría falta organizar con cuidado un eficaz sistema de colaboración con la industria privada en cuestiones como la de los aprendices, etcétera. Y también tendrían que decidirse a invertir en serio en enseñanzas técnicas de grado medio. No sé si podrán hacerlo, pero creo que sería lo que más éxito les proporcionaría…
Por supuesto, sin considerar la fuerza de la oposición…
Sí. Pero, desgraciadamente, me parece obligado partir de un supuesto pesimista. Creo que, por lo menos en una primera fase, la clase dominante podrá jugar como quiera. Lo más que puede hacer la oposición es echarle arena en los cojinetes. No hay que olvidar que el fascismo español no ha sido derrotado por la «crítica de las armas», sino sólo vaciado ideológicamente por el «arma de la crítica».
¿Qué supuso para el movimiento universitario de nuestro país el Sindicato Democrático? ¿Cuál es la visión histórica que podemos tener hoy de aquel momento trascendental, así como los aspectos que no se deberían olvidar.
Mi visión y mi recuerdo son parciales, porque yo no viví directamente más que el movimiento de Barcelona. Los de Madrid y Valencia, etcétera, los conozco sólo por referencia.
En lo que respecta al de Barcelona, creo que para cualquiera que lo haya vivido hay algo que destaca por encima de todo en el recuerdo: la autenticidad democrática del SDEUB. Aquello fue una combinación de democracia directa con sistemas de representación eficaces que, dentro de la problematicidad de todas estas complicadas cosas, resultó admirable. De verdad el delegado era una persona que decía lo que su asamblea había dicho, y respondía ante ella poco después. Aquello fue de una calidad política que no he vuelto a ver nunca, salvo, acaso en pequeños grupos muy cultivados políticamente y homogéneos ideológicamente. Las cualidades de la vida comunitaria que parece que no se pueden experimentar más que en grupos de poquísimas personas estuvieron presentes, en mayor o menor medida, según los casos, en una población estudiantil que rebasaba las diez mil personas. Por lo menos ocho mil fueron activos en aquella especie de epifanía democrática, de rara vivencia común. Supongo que en algunas zonas de la población estudiantil de París debió ocurrir algo parecido en mayo de 1968. Pero dudo que con los altos porcentajes del SDEUB.
Esa es la enseñanza principal del SDEUB, la autenticidad de su democracia de base. Otra lección que vale la pena aprender es no el Sindicato, sino la tenacidad política que llevó a él. El SDEUB cuajó a los ocho años de esfuerzo continuado en una misma línea política, muy minimalista, desde luego, pero por consciencia de sus debilidades, por saber que la correlación de fuerzas era infinitamente desfavorable en el plano político y en el social y que, por lo tanto, no se podía conseguir grandes cosas. No por eso se dejaba de dar, año tras año, pasos en el mismo sentido: democratización del sistema representativo del SEU, ampliación del número de delegados, etcétera. Todo eso se buscaba abiertamente, aunque no se puede decir que legalmente. En el transcurso de aquella modesta larga marcha todo transcurrió con una coherencia que es importante subrayar: nadie perdió los nervios, promociones de estudiantes se sucedieron una tras otra buscando lo mismo, la liquidación de un aparato opresor, el SEU, y su sustitución por algo. Es cierto que la sustitución no duró gran cosa (ni podía durar), pero como modelo de destrucción de un aparato tiránico no creo que la labor de aquel movimiento tenga muchos ejemplos equivalentes.
Me gustaría recordar que en la fase crítica del movimiento, cuando hubo que orientarse ya definitivamente al paso esencial, que era abandonar el SEU, se tuvo la suerte de una concentración de dirigentes estudiantiles de gran calidad en Barcelona, particularmente el comité estudiantil del PSUC de aquellos años. Recuerdo vivamente la impresión que me produjeron los actos y los papeles preparatorios de la Capuchinada. la calidad política, expresiva, analítica, argumentativa de aquel trabajo no se encontraba entonces fácilmente, ni siquiera en la actividad de los organismos políticos más competentes.
Pero también conviene repasar las lecciones negativas, lo que la historia del movimiento del SDEUB debe enseñar a no repetir. Por lo pronto, la misma idea de un «Sindicato» estudiantil era bastante artificial. Los dirigentes estudiantiles se vieron, en mi opinión, forzados a usar la palabra «Sindicato» porque el SEU se llamaba así. (Las organizaciones estudiantiles de izquierda no se habían llamado en España Sindicatos, sino Federaciones, etcétera.) No hay duda de que una organización estudiantil ha de tener elementos asistenciales, de promoción profesional; pero no me parece tan claro que esos elementos, en el caso estudiantil, lleguen a configurar la idea de un sindicato. En primer lugar, entre estudiantes el elemento ideológico-político será siempre muy importante, y en momentos críticos será predominante. Una persona de diecinueve o veinte años se suele asociar por motivos de diversión o por motivos de orden moral. Difícilmente –aunque no niego que haya casos– por motivos corporativos. Creo que a esa edad uno tiene la cabeza demasiado ancha, y demasiado bien irrigada por el corazón, para ser corporativista. Un sindicato obrero no tiene por qué ser corporativo, naturalmente, pero es que un sindicato obrero es un organismo de clase, mientras que el estudiantado no es una clase, no es un sujeto de la lucha de clases, antes bien: en su seno hay luchas de clases, o repercute la lucha de clases. Hago esta observación en el intento de contestar con precisión a tu pregunta sobre las enseñanzas del SDEUB. Y repito y resumo:
En mi opinión, habría que aprender de la experiencia del movimiento que llevó al SDEUB su autenticidad democrática en un sentido muy material. Aprender a desprenderse de sectarismos, de espíritu de capilla, a reírse ya para siempre de las disputas tontas de los estudiantes de los años 68 y siguientes alrededor de un adjetivo o de un adverbio, de la malevolencia de las disputas sectarias por la cual el miembro de la secta A tiende a pensar que el miembro de la secta B, que discrepa de él, no es que se equivoque, sino que es un mal hombre, un traidor, etcétera. Esto habría que aprender de aquel intento: su generosidad, su capacidad de reconocer la autoridad de la asamblea, la capacidad que sus dirigentes tuvieron de ser meros –y espléndidos– portavoces.
En cambio, no creo que se deba reproducir la idea de sindicato estudiantil, y veo, sin embargo, que es, en parte, algo que ahora se está intentando: me parece ver en la Universidad un intento sindicalista y, además, sectario, o sea, las dos cosas más opuestas a las lecciones del SDEUB. Como he dicho, creo que el SDEUB, a pesar de su nombre, no fue un sindicato, sino un movimiento más o menos organizado (muy bien organizado en su mejor momento) sobre la base de la asamblea y la delegación vinculada de la asamblea. Ahora, en cambio, me parece ver el peligro de que salga un sindicato de tendencia corporativista y, encima, sectario: inspirado no por ocho añ os de lucha constante y protagonismo de masas, sino por una consigna desde lo alto (muy relativamente alto, por lo demás …).
De todos modos, en estas últimas dos semanas (noviembre de 1976) me parece que el proyecto sectario y burocrático está siendo superado en Barcelona por un movimiento amplio con base en los cursos. Que así sea.
En el prólogo [de Sacristán] de La agonía de la Universidad franquista leo: «… el movimiento universitario socialista español cumple vicariamente una amplísima función democrática, antifascista en general, que habría ‘debido’ competir a un abanico amplio de fuerzas sociales…». ¿Hasta qué punto ha sido esto una característica constante y qué aspectos, tanto positivos como negativos, se pueden señalar a este respecto?
Creo que no es ninguna exageración decir que esa circunstancia, impuesta por la correlación de fuerzas en la Universidad franquista, y hasta en la sociedad entera, pudo cuajar tan intensamente gracias a la inflexión política del PCE en su quinto congreso y del PSUC en su primer congreso. La nueva política comunista española del año 1956 (por fecharla con acontecimientos «oficiales», como son los congresos) determinó la formación de una pequeña vanguardia universitaria estudiantil comunista convencida de que su tarea era fabricar una oposición democrática, por decirlo un poco a lo bruto. La nueva política comunista consiguió tener desde ese momento la continuidad que había faltado a otros valiosos esfuerzos de resistencia, en especial catalanistas y socialdemócratas. Mientras que estos (y los comunistas hasta 1956) habían tendido a desarrollarse cíclicamente, perdiéndose, o casi, cada año las bases conseguidas en el curso anterior, lo que empezó en 1956 por la inspiración del PCE y el PSUC fue una espiral que no se cortó ya hasta el hundimiento del SEU y la crisis del SDEUB. El nuevo movimiento lo hacía todo: desde las protestas por deficiencias particulares de la enseñanza, la difusión de consignas simplemente liberales o democráticas que estaban a la orden del día, hasta la propaganda marxista, pasando también por la presencia de la lengua catalana en la Universidad: la única prensa universitaria catalana y en catalán que ha durado ininterrumpidamente desde el curso 1956-1957 hasta hoy en la Universidad de Barcelona ha sido la prensa del Comité Estudiantil del PSUC.
El motor de todo ello era el reflejo en la Universidad de las necesidades populares en general y, a través de la presencia de partidos socialistas, necesidades de la lucha de la clase obrera. La continuidad del movimiento estudiantil tuvo efectos acumulativos que los universitarios europeos que de vez en cuando nos visitaban (y que habían vivido situaciones parecidas) registraban con asombro (un profesor romano me dijo en 1961 que sólo lo que había y se hacía en la Universidad de Barcelona era más que lo que hubo y se hizo en todas las Universidades italianas una vez consolidado Mussolini).
Pero, una vez reconocida la importancia del movimiento iniciado en el 56, hay que fijarse en los aspectos negativos de las consecuencias de todo aquel esfuerzo. Uno de los principales momentos negativos se refiere a las mismas fuerzas de izquierda socialista, en particular el PCE y PSUC. Aquel trabajo político les hizo aceptar como militantes a jóvenes que, incluso una vez algo formados, serían más bien definibles como demócratas radicales. Esa hipoteca tendrá su peso. Es un precio muy alto que ambos partidos han pagado –o pagarán– por merecer el título de únicas organizaciones ininterrumpidamente activas y dirigentes en la Universidad española hasta la disolución de la forma originaria del franquismo.
Pero la hipoteca no sólo grava a esos partidos, sino también a toda la izquierda universitaria. La politización de la Universidad hasta la crisis del SDEUB, por lo menos en Barcelona, fue demasiado estrictamente democrática y genérica, con pocos planteamientos profundos, casi limitada, en suma, a una solución (sin duda admirable) del problema táctico de aguantar un movimiento continuo bajo un fascismo. Hasta el 67/68 se reflexionó realmente muy poco sobre la institución universitaria misma. Apenas se tomaban en consideración necesidades de democratización, de superación del régimen feudal de las cátedras, etcétera. Aspectos, ciertamente, no sin interés, pero parciales.
Tampoco se pensó suficientemente en la conexión concreta (no sólo teórica) Universidad-clases sociales. En el fondo, el estudiante socialista que realizaba esa tarea democrática pensaba que lo que él hacía (y tenía que hacer) era flanquear la lucha obrera, rompiendo defensas reaccionarias en la Universidad; en el fondo estaba pensando que ésa era toda la tarea. Casi ni pensaba en la enseñanza superior misma como terreno de tarea política suya. (Y lo que digo de los estudiantes se ha de decir igualmente de los profesores socialistas de la época, que no estaban mejor equipados que los estudiantes; no me refiero a los profesores por la razón de que ellos eran cuatro gatos, mientras que los estudiantes eran muchos.)
En la descomposición del SDEUB y la crisis de 67/68 actuaron muchos factores, y muy diferentes. Hay uno, quizá no decisivo, pero que mencionaré porque no lo he visto exponer nunca: la importancia de los estudiantes comunistas. Si el peso de los estudiantes comunistas no hubiera sido tan grande, seguramente la crisis misma habría sido mucho menos. Aquí se descubre otro inconveniente de que el movimiento socialista universitario (y, sobre todo su vanguardia comunista) funcionara vicariamente, en «representación», por así decirlo, de toda la mayoría pequeño-burguesa del mundo universitario. Si no hubiera sido así, si la pequeña burguesía hubiera segregado por cuenta propia una representación política auténtica en la Universidad y fuera de ella, la crisis en que se encontraron los estudiantes comunistas –reflejo de la crisis del movimiento comunista mundial– no habría repercutido tan letalmente en el propio movimiento universitario. Tal como estaban las cosas, las escisiones internas de los comunistas provocaban, por su importancia excesiva en el movimiento universitario, colapsos de los organismos estudiantiles de masas. Ponerse a sustituir a todo un pueblo políticamente degradado por el fascismo tiene, claro está, mucho mérito. Pero también un precio elevado. Hoy, cuando ya desde hace meses la burguesía en general y la pequeña en particular actúan en nombre propio, tal vez sea difícil verlo. Por eso lo subrayo.
Por otra parte, los temas que salían a la superficie por la crisis del movimiento comunista mundial y por la primera gran manifestación de crisis de la enseñanza superior capitalista moderna (en Estados Unidos, Francia, Alemania y, poco después, Italia) habían sido dejados en segundo plano por los dirigentes del movimiento universitario español durante un decenio. Y como ellos mismos quedaban en mala posición, estaban mal preparados para tratar esos temas que habían reprimido en sí mismos durante años, esos problemas estallaron con gran virulencia sectaria e incomunicación entre las distintas corrientes socialistas y (sobre todo) comunistas que entonces cristalizaron. Me parece que la tarea política vicaria, en nombre de todas las capas sociales externas a la oligarquía dominante, que llevaron a cabo los estudiantes de izquierda, determinó que éstos no tuvieran suficientemente presente una temática propiamente suya, que no coincidiera vagamente con la de todas las capas sociales en pugna con o meramente externas al poder fascista.
La situación de nuestro país en la actualidad exige ciertamente una dinámica distinta: ¿cuál sería la función e importancia del movimiento universitario en este momento?
Ante esta cuestión debo empezar por reconocer que ando flojo de información. Mis impresiones sobre lo que está pasando en la Universidad en los últimos tres años son indirectas. Además, antes de esos tres años yo sólo había estado un curso en la Universidad, luego de ocho años de exclusión, lo que tampoco es como para hacerse una idea sólida. De modo que sobre esto opino sin ninguna seguridad. Tú, que estás más cerca de la institución, me dirás si lo que me parece ver es verosímil.
Veo, sobre todo, una gran debilidad en el movimiento estudiantil universitario. El que hoy se vean más los núcleos políticos dirigentes en la Universidad no contradice esa impresión, sino que la confirma concluyentemente. Algunas de las causas de esta situación son, en mi opinión, bastante antiguas, por ejemplo, el sectarismo subsiguiente al 68, que cansó e incluso hastió (con motivo) a la mayoría estudiantil, porque era una verdadera escolástica. Los ejemplos son peligrosos y, como decía Zubiri, se vengan. Pero no puedo dejar de contar éste: cuando hace tres años estuve en Económicas un curso, hacia el final de una de las primeras clases (con poca experiencia por mi parte sobre la Universidad posterior al 68), un estudiante me planteó una cuestión sobre la revolución rusa. La conversación empezó bien, me pareció fecunda y me dejé ir a ella. Acabó la clase y seguimos hablando de pie. Habría algo más de cincuenta estudiantes, y no menos de diez participaban activamente en la discusión. Pero, al cabo de un buen rato me di cuenta de que no había más de siete u ocho personas en el aula, de que sólo dos hablaban, de que esos dos eran inequívocamente miembros de la secta comunista más minoritaria, y de que lo que estábamos discutiendo era si en las últimas cartas de Preobraschenski la influencia estaliniana era subjetivamente sincera, o si, por el contrario, esas cartas, aun siendo auténticas en sentido filológico, podían ser espúreas políticamente hablando. No ignoro que también hay quien se interesa por aquella pregunta de la séptima cuestión De veritate de Santo Tomás, a saber, si puede hablarse de un libro de la muerte igual que se habla de un libro de la vida, o por la cuestión de cuántos ángeles caben en la punta de una aguja, y no digo que no puedan ser esas cuestiones tema de interés para alguien. Pero difícilmente para cincuenta personas sin más comunidad que la de estar matriculados en un mismo curso o una misma Facultad. Me parece que este ejemplo habla de una de las causas del final del movimiento universitario que conocimos: una población de personas de diversos intereses no puede aguantar que dos frailes obnubilados monopolicen un aula con sus bizantinismos casi autistas. Esta es, según me parece, una de las causas más remotas de la crisis del movimiento.
Saltando a la causa más reciente, recordaría ésa que tantas veces se cita en estos últimos tiempos: que ahora hay muchos campos políticos, muchos campos de actuación política, y que muchos estudiantes actúan políticamente en otros campos sociales. Este fenómeno quizá se pueda interpretar como una respuesta a tu pregunta, respuesta, por cierto, bastante negativa: parece como si los mismos estudiantes tendieran a negar, si no función, sí, al menos, importancia al movimiento universitario en este momento. Pero también en este campo parecen ocurrir cosas nuevas en estos primeros días de noviembre: por ejemplo, la prometedora asamblea de ayer, día 9.
Lo que a mí me resulta muy difícil hoy ya es hablar de movimiento universitario en bloque. No creo que siga estando justificada por una necesidad social agobiante la actuación vicaria de la izquierda universitaria por toda la Universidad no fascista. No quiero afirmar con eso que la izquierda deba separarse de la fuerza pequeñoburguesa que, aunque tan pasiva, es mayoritaria en la enseñanza superior. Hay todavía, sin duda, mucha tarea común, genérica. Pero sí opino que cada cual debería ya definirse con la mayor precisión posible, y que alianzas, pactos y acuerdos deberían presentarse y entenderse como lo que son: no la comunión de los santos, sino negocios en medio de una pelea que se sostiene en situación de inferioridad.
¿Qué posible alternativa a la actual crisis de la enseñanza superior se podría contemplar hoy?
Será muy desagradable decirlo, pero no se debe callar: poner en primer plano la alternativa universitaria en una situación política general tan confusa y peligrosa, con la clase obrera desorganizada y sin poder, me parece una imprudencia por parte de la izquierda. De todos modos, puesto que al aceptar entrevistarse con una revista uno acepta también las preguntas, diré, inoportunamente, lo que me parece que sería el problema central de política universitaria para un poder popular: de los dos aspectos más corrientemente distinguibles en el trabajo de un aparato de enseñanza superior –a saber, la investigación científica y la comunicación científica– ¿dónde habría que poner el centro de gravedad? Aquí me parece que habría que tomarse en serio el problema de si de verdad una sociedad como la nuestra puede proponerse eso que a menudo los progresistas llaman independencia tecnológica (que sólo tiene pleno sentido –esto hay que subrayarlo– si incluye la tecnología pesada). Si se decide que sí, entonces haría falta una inversión más importante en investigación que en educación. O si, por el contrario, hay que inclinarse a la comunicación del conocimiento y de la capacidad de conocer, en un intento de capacitar más a estratos cada vez más amplios. Entonces la inversión en el sistema educativo predominaría sobre la inversión en investigación.
Creo que, teniendo en cuenta la situación de la enseñanza preescolar, escolar básica y media y profesional, es muy posible que haya que inclinarse por la segunda hipó tesis y dejar de pronunciar discursos optimistas sobre investigación e independencia tecnológica, sobre todo si se está pensando en las tecnologías pesadas, sofisticadas, características del capitalismo moderno. Claro que el marco de todo esto es mucho más general: es la política de desarrollo por la que hubiera que esforzarse. Pero en el plano de la política universitaria éste sería el primer problema que plantearse. Yo creo, por muchas razones, que en su mayor parte pertenecen a otra historia (la necesidad de repensar la contradicción fuerzas productivas-relaciones de producción), que no hay que dar por sentado que una clase obrera como la española tenga que entramparse por fuerza en la línea de la tecnología pesada, que tenga que recorrer mecánica, escolásticamente, para dirigirse hacia el socialismo, el camino de los grandes sufrimientos por cada vez más «acero» y cada vez más «carbón» o los objetivos que según ese esquema correspondan a cada época (cada vez más «Kwh»).
No se me oculta que ésa es una hipótesis polémica y probablemente minoritaria en la izquierda. Pero creo que a medida que vayamos sabiendo cosas, si es que acabamos de salir de las ocultaciones fascistas, se irá viendo que la situación educativa de España abona la hipótesis que acabo de adelantar: la educación, no la tecnología, es el problema fundamental.
10. Cuadernos de pedagogía
En el suplemento 4, de Cuadernos de Pedagogía, «Universidad, crisis y cambio», de diciembre de 1976, se recogía en el apartado «Perspectivas inmediatas. La opinión de…», algunas reflexiones de intelectuales y profesores universitarios encuestados en torno a la pregunta «¿QUÉ PROPUESTAS CONCRETAS E INMEDIATAS HARÍAIS PARA ACELERAR EL CAMBIO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN ESPAÑA?»
La respuesta fue discutida por Francisco Fernández Buey y Sacristán. Según testimonio del primero, fue Sacristán el redactor final de la nota. Aparece en la página 55 del Suplemento.
A) Es de suponer que al preguntar por medidas inmediatas Cuadernos de Pedagogía se refiera a iniciativas bajo el presente poder político u otro de su mismo contenido social. En ese caso las propuestas se dirigen fundamentalmente al pueblo (incluida una parte de la población universitaria), no al poder. Lo esencial es lo siguiente:
1. Oponerse a la política restrictiva en la enseñanza superior, lo que implica hacer lo mismo prioritariamente en la Enseñanza General Básica, la Formación Profesional y el Bachillerato Unificado Polivalente.
2. Hacer cada vez más consciente y más vivida en la práctica la identidad de intereses entre el movimiento popular democrático y la regeneración del sistema de enseñanza; combatir el corporativismo universitario.
3. Oponerse a la gestión autoritaria de la enseñanza superior, esforzándose por promover una presión asambleística sobre los órganos de gobierno.
4. Combatir el autoritarismo en la docencia misma.
5. Combatir el laxismo profesional de una parte desgraciadamente nada despreciable del personal docente universitario.
6. Promover la conciencia crítica de la población universitaria.
7. Promover la recomposición científica y crítica de los contenidos de la enseñanza superior.
8. Promover la participación de la población universitaria en la vida sindical auténtica, empezando por la destrucción del aparato corporativo fascista.
9. Presionar sobre la política presupuestaria del gobierno en el sentido de una ampliación de las partidas a la educación en perjuicio del gasto en medios represivos.
10. Propagar el concepto de otra enseñanza, incompatible con un poder de la naturaleza social del presente.
B) Si la hipótesis contemplada fuera la de un poder popular, entonces incluso unas primeras medidas podrían ser institucionalmente transformadoras (no sólo culturalmente transformadoras, como lo son las del aparado A). Para una situación así se propondría:
11. La dedicación transitoria (como medida de urgencia) de la Universidad a la reconstrucción de todo el sistema de enseñanza, con el objeto de proporcionar a éste una calidad máxima homogénea en el sentido del mayor igualitarismo posible en el momento: extensión de la escolaridad única, pública, libre y dimanante de cada comunidad político-cultural o nacional.
12. El comienzo de institucionalización de la inseparabilidad de la enseñanza superior y el trabajo (incluido, en su caso, el de aprendizaje).
13. La desmercantilización completa de la enseñanza superior, rematando la desmercantilización del resto del sistema educativo.
14. La autonomía universitaria bajo control social; las excepciones al principio igualitario (por ejemplo, por necesidades de la producción material que impongan decisiones de inversión en estudios coyunturalmente restringidos, etc), serían de la competencia de los órganos de ese control social democrático, así como las consecuencias político-culturales de la autonomía (nacionalidad de cada institución, su lengua, etc).
En el mismo suplemento 4, «Universidad, crisis y cambio», de Cuadernos de Pedagogía , diciembre de 1976, páginas 16-23, se publicó la transcripción de una mesa redonda sobre el tema «Una estrategia nueva para la Universidad», que contó con la participación de Francisco Fernández Buey, Joan Prats, Borja de Riquer, José Luis Sureda y Manuel Sacristán.
Hemos reproducido únicamente las preguntas de la redacción de la revista y las respuestas de Sacristán. En algún caso hemos incluido alguna anotación para facilitar la comprensión de sus reflexiones.
La redacción de la revista presentó el debate en los siguientes términos:
«Dos preguntas en el tapete: la crisis y su porqué; qué hacer en el futuro que se abre. Una tercera pregunta fue impuesta más tarde por la dinámica misma de la discusión ¿qué medidas concretas e inmediatas propondría? Los autores respondieron por escrito y por separado al final de este Suplemento (que aquí se ha incluido en un apartado distinto). Estamos seguros que las opiniones en la mesa redonda podrán contribuir a las necesarias clarificaciones que el momento político y educativo sin dilación a todos aquellos que se preocupan en España por la Universidad de hoy y de mañana»
El debate se celebró a finales de 1976.
Cuadernos de Pedagogía (C.deP.): Resulta clara la actual incapacidad de la Universidad para cumplir tanto sus fines formativos, como su intención, declarada a menudo de vivir en contacto con su entorno. Se habla de «crisis aguda», de la Universidad, de «agonía» e , incluso, de «muerte» ¿Cómo caracterizaríais vosotros esta crisis?¿En qué medida esta crisis es un reflejo del estancamiento al que el franquismo condenó a la Universidad Española? ¿Y hasta qué punto responde al agotamiento del modelo universitario? Por decirlo con otras palabras ¿Se trata de una crisis coyuntural o de una crisis institucional?
Manuel Sacristán (MSL): Diría por mi parte que no hay manera de aclararse sobre la crisis universitaria sin verla como parte de la crisis de todo el sistema de enseñanza, es decir, del sistema educativo institucionalizado por un lado y también, mucho más ampliamente, como parte de una crisis social y cultural de dimensiones muy grandes. Este marco general me parece, en lo fundamental, común a España y a cualquier otro país de características históricas-culturales parecidas y, desde luego, a toda la Europa Occidental. En algunos países esta crisis se nota menos, como en Gran Bretaña y los países nórdicos. En otros más, como en los países mediterráneos, no sólo por lo que se suele denominar el «atraso» de estos, sino también por algunas tradiciones que les son peculiares.
Lo que me parece punto principal de la crisis, se refiere, en mi opinión, a todo el sistema de enseñanza y no sólo a la Universidad. De las dos grandes funciones de un aparato de enseñanza, la reproducción de la fuerza de trabajo, por un lado, y la reproducción de las condiciones culturales de dominación, por otro, la primera tropieza con dificultades muy serias desde hace bastantes años en países como el nuestro, pero también en Inglaterra o Alemania. La función puramente ideológica también, hasta el punto de que, en algunos países y en ocasiones, el aparato de enseñanza ha sido el lugar de mayores peligros para las ideologías dominantes. En países en los que la crisis del aparato de enseñanza, y sobre todo de la enseñanza superior, ha tomado o está tomando formas muy agudas, se ha llegado incluso a la amenaza, por parte de los grandes empresarios, de asumir ellos directamente la función de reproducción de la fuerza de trabajo calificada. Esto fue una explícita amenaza de Agnelli, hace dos o tres años, en Italia. Respecto de la Universidad diría que, principalmente en los países del sur de Europa, el desarrollo de las fuerzas productivas, durante la segunda postguerra mundial, injertándose en la tradición de la burguesía media y pequeña de esos países de mandar a la enseñanza media y superior el mayor número posible de jóvenes, ha puesto muy de manifiesto los fenómenos críticos en la enseñanza superior. Por todo ello, intentar reducir esta crisis a dificultades internas de la Universidad, no me parece correcto. La contradicción subyacente a esta crisis de la enseñanza superior me parece, más bien, una contradicción subyacente a todo el aparato de enseñanza, y en última instancia a toda la sociedad. La crisis de que hablamos me parece una manifestación particular de la clásica contradicción siempre repetida entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la institucionaliación de las relaciones de producción.
C.deP.: ¿Qué salidas posibles veis vosotros a la crisis actual? Y otra pregunta complementaria, ¿hasta que punto puede aún servir la Universidad para realizar su otra función permanente, de servir de reguladora del mercado de trabajo?
MSL: Iba a decir que me parece un juicio de hombre joven (risas)…
(…) A mi me parece que nos equivocamos cuando decimos que la Universidad franquista ha sido una Universidad desvinculada. En mi recuerdo, el encaje de la Universidad a lo Sainz Rodríguez y a lo Ibáñez Martín en aquella sociedad fue notable. Hasta consiguió algunos éxitos que la Universidad actual no consigue. En aquella época se sabía latín y griego, por ejemplo, se era de una Universidad en que el latín y el griego eran importantes.
Lo que ocurre es que quienes nos ponemos a hablar de estas cosas somos gente que queremos otra sociedad. Con la sociedad que más o menos tenemos en la cabeza, claro que esta Universidad no encaja. Y nos engañamos viendo más contradicciones de las que existen, como puede registrarse al recoger frases pronunciadas aquí hace un rato. ¿Por qué no va a encajar un tipo de Universidad como ésta, tan poco productiva científica y tecnológicamente, con una economía que admite, en la intención ya de sus dominantes, ser una economía subordinada? Puede encajar perfectamente. Si además existe la posibilidad de enviar fuera a media docena de licenciados cada año a hacerse buenos especialistas, el aparato puede funcionar. Somos nosotros los que postulamos otro orden social en el que este aparato de enseñanza no encaja…
CdeP.: Se ha buscado caracterizar la crisis de la universidad y analizar su significado. Surge un interrogante ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Reformar la Universidad actual? ¿Crear una nueva? ¿Superar, lisa y llanamente, la institución universitaria?
MSL: La crisis de la Universidad (y del sistema de enseñanza en su totalidad) no es autónoma sino dependiente de una crisis más general. Lo mismo puede decirse del «cambio» que debe producirse en la Universidad y que está estrechamente ligado a las condiciones políticas del país en que se dé dicho cambio. Se podría recordar aquí, lo que llegaron a ser algunas universidades sudamericanas, en cuanto a la intensidad de vida y de funcionamiento democrático, inmediatamente antes del que el poder político las yugulara. En Córdoba, Rosario, era frecuente un funcionamiento ampliamente autogestionario y, por otro lado, un constante contacto con las capas trabajadoras y, en general, pobres de la ciudad. Buena ejemplificación del carácter general y no sustantivamente universitario de la crisis es la desaparición en 24 horas de este tipo de experiencias de universidad intensamente democrática en estas ciudades argentinas…
CdeP: En otros países latinoamericanos se dio la misma situación: en Chile a partir de 1968, en Uruguay desde fines de los 50, etc.
MSL: No creo que la tarea de la izquierda universitaria sea, en estos momentos, fabricar un modelo de Universidad, sino construir una práctica, una norma de conducta orientada por principios revolucionarios, pero inserta en la realidad de cada día. Primero, porque no quiero sobreestimar nuestras posibilidades de cambiar la Universidad. Segundo, porque tampoco estimo mucho los cambios de modelo dentro de un marco social inmutado. No me importa mucho que deje de haber decanos, si todo lo demás es igual, y si, entre otras cosas, la vieja fuerza del Decano, va a pasar al Jefe del Departamento. Temo mucho a los nuevos caciques; los considero incluso más fuertes que los antiguos. La burguesía no está perdiendo poder en nuestro país en este momento, por lo menos a corto plazo.
CdeP: ¿Cuáles podrían ser esos «principios» generales de orientación de la lucha revolucionaria permanente de la que hablaba?
MSL: Decimos que nuestra concepción de la enseñanza superior supone ligar la enseñanza superior con la producción social. Esa problemática nos impone, por ejemplo,la necesidad de decidir a propósito de uno de los problemas más generales de la política educativa: la función de la enseñanza superior. ¿Habría que inclinarse unilateralmente por una enseñanza superior montada sobre la base del crecimiento económico máximo, en la forma conocida hasta ahora? Esto supondría, por ejemplo, invertir muchísimo en investigación tecnológica y científica y poco en otras cosas lo cual permitiría justificar un «numerus clausus» en muchos terrenos y una alta selectividad para conseguir un plantel reducido de distinguidos investigadores tecnológicos ¿O habría, por el contrario, que inclinarse por una educación superior «educativa» que algunos llamarían «humanista»?
Pero también puede decirse de otra manera: se trataría de optar entre una enseñanza superior orientada por la rentabilidad en el esfuerzo de crecimiento de las fuerzas productivas en general y una enseñanza superior orientada a una cierta rentabilidad social (por definir; no me hago la ilusión de tener completamente claro el asunto) en el desarrollo y crecimiento de una fuerza productiva que prima sobre todas las demás, la fuerza de trabajo.
La segunda opción permitiría un mayor igualitarismo e implicaría abandonar las versiones «progresistas» en el sentido tradicional burgués de «socialismo». Creo que la izquierda, si es revolucionaria, debería inclinarse por la segunda opción, aunque con compromisos.
Fundamentalmente: adoptar el principio de una educación superior igualitarista y tendente a la promoción, por encima de todo, del portador de la fuerza de trabajo. Esta política universitaria tendría dos ejemplos en los que inspirarse críticamente y sin beatería: China y Cuba (…)
MSL: En cierto sentido sería más optimista que Prats y en otros, en cambio, bastante más pesimista.Creo que el programa al que él se refiere no ofrece mayores dificultades; está construido por las reivindicaciones de los últimos seis años, aunque con arraigo ahora mucho mayor. Todas las fuerzas un poco críticas, y desde luego, toda la izquierda universitaria colocaría, como elementos del programa, una refundación accesible en poco tiempo de la Universidad existente: la reducción o supresión (dependería de la correlación de fuerzas) del burocratismo, del autoritarismo y de las técnicas de regimentación de estudiantes, la renovación crítica de los contenidos, la autonomía, etc. Soy, empero, mucho más pesimista respecto a la fuerza futura del socialismo en la Universidad española. Entre otras cosas porque ahora, cuando salgamos de la enorme confusión sobre las palabras «socialismo» y «democracia», se va a descubrir que no todos los profesores que se creían socialistas o comunistas, o incluso liberales, lo son realmente. Este es un equívoco muy característico de las situaciones de fascismo.
Me parece que la concepción de las líneas maestras de lucha tiene que estar basada no en absoluto en una «vuelta a los clásicos» (soy muy poco filólogo aunque de todos modos, no me parece caduca la propuesta marxiana de una «educación general básica» o por usar nuestro léxico oficial: politécnica), sino en una repristinación de los auténticos objetivos socialistas y en la comprensión de que la crisis general del capitalismo no es algo que haya dejado de ser una tendencia social sino algo que, hay que reconocerlo, ha ido desapareciendo de la conciencia de clase proletaria. Esto constituye una de las principales victorias del imperialismo en la segunda postguerra mundial y uno de los principales éxitos de la social-democracia europea.
La elaboración de programas a corto plazo es tarea también insustituible, ciertamente, pero mucho más fácil. Entre otras cosas porque, en este país, el movimiento socialista ha protagonizado toda la resistencia simplemente liberal-democrática en la Universidad y consiguientemente ha construido estos programas incesantemente. A algunos nos duelen las manos de hacer programas de esos…
11. Prólogo a La agonía de la universidad franquista
Prólogo al ensayo del Equipo Límite, La agonía de la universidad franquista. Editorial Laia, Barcelona 1976, pp. 88-92.
En la narración de las incidencias recientes del movimiento de profesores no numerarios (PNN) de universidad por los autores de este volumen destaca la persistencia de la reivindicación de contrato laboral, en sustitución del contrato administrativo y leonino que ahora soportan. Los PNN no hacen nunca de esa reivindicación una condición sine qua non en sus negociaciones, pero, por otra parte, no la abandonan nunca, a pesar de no haber obtenido con ella ni satisfacciones parciales, desde la asamblea estatal de Granada de 1972. Me parece que la persistente vitalidad de la reivindicación de contratación laboral, pese a dudas y a través de decepciones, se debe a que ese objetivo resuelve con acierto –aunque sólo para un caso: el de los PNN– un problema muy específico del movimiento universitario español. Entre las razones que me han movido a aceptar la invitación a colaborar de algún modo en la presentación de este volumen figura la circunstancia de que las promociones de PNN que han imaginado y articulado esa inteligente reivindicación son mucho más jóvenes que la mía. Yo, que llevaba casi un decenio fuera de la universidad cuando se reunió la asamblea de Granada y que no intervine en la gestión de sus conclusiones, puedo permitirme, sin la inhibición de la modestia, ese elogio de los jóvenes enseñantes universitarios que colocaron la concepción laboral de su trabajo en el centro de su actitud respecto de la enseñanza superior.
La peculiaridad del movimiento universitario español a la que me he referido consiste en que es desde hace veinte años un movimiento iniciado, inspirado y sostenido –a veces a costa de algunas tiras de pellejo– por universitarios de izquierda (incluso mayoritariamente socialistas) en un medio burgués y pequeño-burgués y entre problemas sustancialmente burgueses. Esa circunstancia indica cierta hegemonía ideal (hegemonía en el sentido de Gramsci) del socialismo en la cultura española, pese a su situación material de fuerza social derrotada militarmente y reprimida por la violencia del estado. El hecho no tiene por que asombrar si se contempla en el marco de la entera sociedad, pues se trata de una sociedad que ha pasado hace poco a ser principalmente industrial y en la que, por lo tanto, la clase obrera es un elemento ascendente. Pero en la universidad misma una hegemonía socialista no es tan natural, no tiene un fundamento social tan obvio: la composición social de la población estudiantil y la del profesorado no aseguran, ni mucho menos, por sí mismas, arraigo definitivo a la influencia intelectual y moral del socialismo determinada por la crisis cultural burguesa. Enrique Tierno Galván llegó incluso a ver, hace unos años, en esa composición social, la evidencia de que no podía haber movimiento universitario de alcance socialista. Y en países más «adelantados» que éste, la resaca de 1968 ha dejado paso a una situación en la que se vuelven a imponer sin grandes dificultades, sin chocar con protesta digna de nota, los criterios más conservadores de la universidad burguesa, desde la supresión de los conatos de autogestión que aparecieron años atrás hasta el numerus clausus. La universidad española, en cambio, sigue forcejeando, y lo sigue haciendo con inspiración y motor (y sudor) socialistas… pero siempre en problemática burguesa, burguesa inevitablemente por la correlación de fuerzas presente en la sociedad y en el Estado.
La ocasión de esta nota no es la adecuada para ponerse a averiguar el por qué de esa situación paradójica (relativamente paradójica por lo demás, pues las desigualdades del desarrollo social y los fallos del pensamiento esquemático son experiencia de todos los días). Lo que aquí interesa subrayar es la contradicción en que
las circunstancias descritas ponen a todo el movimiento universitario español y, en particular, al de los PNN.
La contradicción se puede describir así (insistiendo en lo esencial): por una parte, lo que da energía inspiradora a la práctica socialista en la universidad es que tiene una perspectiva que rebasa la misma institución e inserta los problemas de ésta en el impulso social generado por la clase obrera. Pero, por otra parte, esa misma raíz de su energía acarrea que no tenga una solución de los problemas de la enseñanza sin una solución socialista previa del problema del marco social básico. El carácter previo no es necesariamente temporal, pero sí, al menos, lógico. La peculiaridad española de esa contradicción ha sido –y probablemente sigue siendo– que no hay más movimiento renovador en nuestra universidad que el movimiento socialista: el resto son guanteletes, barras de hierro, pistolas y explosivos. En esas circunstancias, el movimiento universitario español de los últimos veinte años ha asumido incluso la función de motor de las contradicciones «internas» a la institución educativa burguesa, o sea, ha asumido funciones burguesas progresistas, mientras seguía siendo un movimiento protagonizado siempre y, a veces, aguantado exclusivamente por universitarios socialistas. Al mismo tiempo que traduce así la importancia de la clase obrera ascendente en la sociedad española –lo que le ha dado una continuidad de la que han carecido movimientos universitarios puramente pequeño-burgueses, por radicales y utópicos que fueran, como el de 1968–, el movimiento universitario socialista español cumple vicariamente una amplísima función democrática, antifascista en general, que habría «debido» competir a un abanico amplio de fuerzas sociales. La única alternativa posible –por la que desde 1967 optaron las pequeñas formaciones radicales, expresándola en una escolástica dogmática falsamente marxista– era y es proclamar impotentemente principios socialistas para consuelo del alma en este valle de plusvalías.
En el plano político, la contradicción descrita se presenta para los PNN en la alternativa práctica entre limitarse a la profética afirmación de principios, rogar a Dios y no dar nunca con el mazo, en espera del milenario (pero ganando, mientras tanto, oposiciones a numerario), o aceptar partir del «mundo tal como es», según el consejo de Marx, y atender a la problemática inmediata con tanto realismo que, al cabo de cierto tiempo, cuando ya no se sabe en honor de qué divinidad –si de alguna– se está dando con el mazo sin parar ni pensar el desgaste y el desencanto producidos por un esfuerzo que no rebasa el horizonte de los problemas burgueses acaban reduciendo al paradójico socialista in partibus infidelium a la pasividad pesimista (o, también a él, a la condición de opositor a numerario).
La única salida político-cultural de esa disyuntiva es encontrar una línea de conducta y unos objetivos intermedios que 1º sean planteables con verosimilitud, sin neurótica ignorancia de la realidad, en el seno del aparato de enseñanza capitalista, pero 2º, tengan algún elemento que apunte al rebasamiento de ese horizonte. El movimiento de PNN, cualquiera que vaya ser su destino en los próximos tiempos, ha creado y desarrollará o legará un objetivo intermedio que tiene esa dialecticidad: la reivindicación de contratación laboral, la concepción de la posición del enseñante en el aparato de la enseñanza como trabajador asalariado.
Esa reivindicación es de consecución verosímil (aunque no muy probable) en el seno de la sociedad y del Estado capitalistas. Se puede, consiguientemente, trabajar por ella en terreno no muy favorable: es posible conseguir sobre ella el consenso de una población que, por sus raíces sociales (y pese a la gran sensibilidad que tiene para motivaciones científicas y morales) difícilmente arrojará una mayoría socialista. El objetivo es, tomado en sí mismo, sin considerar posibles implicaciones suyas, un objetivo burgués radical, un quitar flores a la cadena de la relación de trabajo, según describe el Manifiesto de 1848 la clarificación de las relaciones sociales por el capitalismo. En este caso de la reivindicación de contratación laboral, las flores que se eliminan para hacer visible la cadena son los ringorrangos de la venerabilidad de los estamentos académicos.
Si al lector le parece que esto de reducir la reivindicación de contratación laboral a simple democratismo burgués es una subestimación de aquel objetivo, acaso porque piense (con razón) que países como la Unión Soviética o la República Popular de China no han ido en este campo mucho más allá de la proclamación de la condición de trabajador del enseñante, me permitiré expresar mi convicción de que ni los soviéticos ni los chinos están en este campo más allá de cierto radicalismo democrático. Y en esa convicción no hay menosprecio alguno de los valores progresivos de la relación de trabajo de los enseñantes soviéticos ni (sobre todo) de los de los chinos. Lo que probablemente ocurre es que un paso más en la organización social de los enseñantes requiere ya un grado de elementos socialistas superiores, comunistas, de verdadera comunidad, que no se dan ni pueden darse en ninguna de esas dos sociedades.
Pero con esas alusión a la URSS y a China (y precisamente a una de las mejoras cosas de ambos estados: el justiciero igualitarismo parcial de su enseñanza) queda indicado la punta por la cual la reivindicación laboral para profesores universitarios públicos rebasa el horizonte puramente burgués: esta desacralización del status del profesor le libera a éste de ataduras arcaicamente estamentales y le permite fundirse con las capas trabajadoras; la explicación de una relación de trabajo hace visible para todos la cuestión, hasta ahora oculta por los perifollos académicos, de «quién» ha de ser la otra parte contratante; esta problematización lleva a la cuestión radical –sólo resoluble en una democracia radical– de quiénes han de ser los dotados de poder en la enseñanza. Y esta problemática democrática radical abre, como siempre, la problemática propiamente socialista, la dialéctica Estado-clases sociales.
Claro que esas cerezas enlazadas no se comen todas a la vez; ni siquiera apetecen todas a todos. Peor, en cualquier caso, la ristra de cuestiones suscitadas por la reivindicación de contratación laboral en la enseñanza del Estado permite que se unan en torno a ellas muchas personas interesadas por los aspectos más inmediatos del objetivo, sin que por ello se aburran los menos (en la universidad) que no pueden alimentarse moralmente ni intelectualmente con algo que no sea, en el peor de los casos, democratismo «radical».
Por lo demás, la radicalidad democrática de ese objetivo intermedio es mayor de lo que puede parecer a primera vista: contiene, en efecto, alguna punta de ruptura con los límites formales tradicionales del Estado, esa punta rebasa, aunque sólo sea tendencialmente, el marco funcional de la institución docente en países que han vivido una revolución socialista. El reconocimiento de la capacidad contractual del colectivo de alumnos, profesores y personal no docente (marco en el que los PNN presentan a veces la idea de contratación laboral), «sin privatizar la universidad», alteraría ya un poco la noción burocrática burguesa de Estado y supondría otra noción de Estado, una noción bastante más socialista que la vigente por ahora en todos los países así llamados. Ésta, sin embargo, es harina de otro costal, y no hay por qué amasarla ahora. Aquí se trataba sólo de exponer cómo el movimiento reciente de PNN, aunque acaso tenga hoy menos camino por delante que en otros tiempos más tenebrosos, dispone, sin embargo, de un concepto rico y potencial articulado al que no llegamos los que fuimos trampeando, con el magro testigo en la mano, por los años cincuenta y sesenta.
12. Sobre la crisis de la universidad
Meses después, 12 de julio de 1977, Sacristán impartió una conferencia con el título «Sobre la crisis de la Universidad» en la XII Escola d’Estiu (Escuela de Verano) Rosa Sensat.
Se conserva el guion de su intervención (más informaciones periodísticas anexas).
I. La situación
1. Pienso hablar sin pelos en la lengua, sin cautelas, incluso desahogándome.
2. Porque parece que siempre haya un más allá en la crisis universitaria: degradación enorme.
2.1. En los estudiantes.
2.1.1. Empeoramiento de la preparación.
2.1.2. Autodidactismos negativos.
2.1.3. Exacerbación de temores hacia el corporativismo.
2.2. En profesores.
2.2.1. Numerarios: anécdotas Económicas.
2.2.2. PNN.
3. Consiguiente ambigüedad de los movimientos. Dos ejemplos:
3.1. Oposiciones.
3.1.1. Lo claro y positivo del movimiento. Declaración rotunda.
3.1.2. Lo problemático
3.1.2.1. Parados: problema poco tratado.
3.1.2.2. Competencia y derechos del estudiante y del pueblo: problema casi nada tratado, e importante en Universidad.
3.2. El rechazo del suspenso.
3.2.1. Lo claro y positivo del movimiento.
3.2.2. Lo problemático: sin revolución, eso es privilegio.
4. Novedades en los últimos cuatro años.
4.1. Por qué cuatro (1973).
4.2. El paro visible o encubierto de titulados universitarios es cosa vieja.
4.2.1. Que ya en pleno boom permitía ver directamente la contradicción fuerzas productivas (fuerza de trabajo)-relaciones de producción.
4.2.1.1. Y no solo a nosotros: también a Matut
[El Informe Matut de 1969 fue elaborado por José Luis Matut Archanco, Federico Ruiz Lobera y Ignacio Navascués Besco para el Instituto de Ingenieros Civiles de España.]
4.3. Pero, con la crisis, el paro es general.
4.4. Eso refuerza la crisis incluso culturalmente, por desesperanza.
4.4.1. Y no solo en el sistema.
4.4.2. Sino también en todo su mundo.
4.4.2.1. Las fuerzas revolucionarias organizadas.
4.4.2.2. El mismo conocimiento.
II. ¿Qué hacer?
1. Las «salidas» posibles.
1.1. La que se niega a ver –teórica o prácticamente– la dimensión de la crisis.
1.2. La destrucción.
1.3. La renovación.
1.4. La revolución socialista.
2. La tentación de una salida moderada.
2.1. Es muy comprensible.
2.2. Versión empírica: Medicina este año.
2.2.1. Máximamente comprensible.
2.2.2. El detalle de que se hayan atrevido ahora, muerto Franco, dice algo en favor de la medida.
2.2.3. Aunque también ellos tendrían que interesarse por toda la globalidad de la problemática.
2.3. Versión política: «Salvar la Universidad».
2.3.1. O con sermones o con jerarquía tradicional: ambos inútiles.
2.3.1.1. Aunque en Cataluña, el entusiasmo nacionalista pueda hacer viable la cosa por algún tiempo, por interclasismo.
2.3.2. Pero todo eso es ignorar la globalidad, ignorar que la cosa no tiene en el sistema más que solución represiva.
3. La tentación de la destrucción.
3.1. Conservadora del sistema: Ivan Illich
3.2. Sin programa: es posición del principio sin mediar.
4. La «renovación».
4.1. Enlaza con el caos (por eso lo busca también) para arrancar nuevo cielo malthusiano como en 1939.
4.2. El miedo a esto puede ser una motivación clara del moderantismo en la izquierda.
4.3. Pero si solo es miedo, va al mismo final que el caos. Porque no hay más solución que la revolucionaria.
5. Salida revolucionaria.
5.1. Preferencias generales.
5.1.1. Igualitarismo.
5.1.1.1. Recursos educación investigación.
5.1.1.2. Elección estudiantes superiores.
5.1.1.3. Universalización de la oferta sin privada.
5.1.2. Libertad-libertarismo: novedad; discusión.
5.2. ¿Y ahora?
5.2.1. Los datos de la impotencia.
5.2.2. Dentro de lo factible: ir a la lucha de clases en la política y en lo social promoviendo cuadros económico-sociales competentes. Comentario.
13. En una Escola d’Estiu
El periódico barcelonés Mundo Diario (fundado por Sebastián Auger en 1974, dejó de publicarse en 1980) de 13 de julio de 1977 dio cuenta de una intervención de Sacristán, más que activo en aquella Escuela de Verano. El periodista, que firmaba como Ll. P. , tituló su información con estas palabras: «Las “barbaridades luctuosas” de un marxista lúcido. Sacristán: “El socialismo, única salida a la crisis universitaria”»:
«La degradación de la Universidad no tiene límites», dijo el inspirador del movimiento universitario de los sesenta. Sacristán había sido readmitido recientemente en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. El dictador había muerto dos años antes.
«Voy a desahogarme un poco con esta charla que, creo, será algo indigesta, porque la degradación de la vida universitaria que voy a exponer no tiene límites y me parece observable en todo el personal universitario, salvo en el PND [personal no docente]».
Manuel Sacristán abrió con estas lapidarias palabras la charla celebrada ayer en la Escola d’Estiu sobre «La crisis de la Universidad», crisis a la que –en palabras del propio Sacristán– puede aplicarse la canción de Raimon de «quan creus que ja s’acaba torna a començar» [cuando crees que ya se acaba, vuelve a comenzar].
Una asamblea vencida por los nazis.
Desde su «status deportivo» como él mismo calificó su estancia «a saltos» en la Universidad, el filósofo marxista esbozó un cuadro apocalíptico de la situación universitaria, con especial énfasis en el paro que espera a los licenciados y analizó la respuestas a esta crisis. Sacristán, después de considerarlas, se pronunció, naturalmente, por la alternativa socialista puesto que «la crisis de la enseñanza superior no tiene salida dentro del capitalismo».
El prestigioso profesor empezó su repaso refiriéndose al «serio empeoramiento del acervo de conocimientos de los estudiantes» siguiendo con “el primer aviso de una cierta situación de degradación” que fue “la primera asamblea ganada por los nazis que lograron imponer su moción corporativista en unos cursos de noche con una moción contra la huelga de PNN [profesores no numerarios]”».
Los profesores, en particular los numerarios, no salieron mejor parados que los estudiantes; la degradación en ese caso alcanza a la «moralidad profesional». Sacristán explicó cómo se consideraba «muy cumplidor» al numerario que «justifica» su sueldo de más de cien mil mensuales impartiendo una clase diaria.
Sin embargo «es triste, pero obligado decirlo, existe igual degradación entre los numerarios que entre los no numerarios, aunque hay razones suficientes y de peso para apoyar a los PNN, que han sido y son explotados por el Estado».
«Movimientos con las manos sucias».
«Esta situación –añadió Sacristán– provoca la ambigüedad de nuestros movimientos, a los que vamos con las manos sucias. Por ejemplo, el boicot a las oposiciones. Nada más claro que es justo: no solo no han cumplido nunca los objetivos que proponen, sino que en el franquismo han sido instrumento de represión política además de la normal de represión social».
Junto a esto, sin embargo, no debe olvidarse el aumento del número de licenciados en paro, lo que genera una situación algo confusa al entrar en contradicción los intereses inmediatos con la justicia de las reivindicaciones. Lo mismo sucede con las aspiraciones de los estudiantes ácratas de supresión de los exámenes: «Mientras la posesión de un título sea un privilegio en el mercado de trabajo, darlo gratuitamente sería acrecentar aún más ese privilegio» dijo sobre este tema.
Sacristán insistió en el tema del subempleo y paro crónico de los licenciados, que definió como un elemento agravante de la crisis. El subempleo se extiende incluso a países capitalistas avanzados como Alemania y produce «no solo desilusión y desconfianza frente a las fuerzas obreras como en Italia, sino también en el mismo conocimiento como fuerza transformadora de la realidad».
Este extremo, afirmó, todavía no ha sido suficientemente valorado y analizado «aunque en el Sindicato de Enseñanza de CC.OO. –Sacristán lucía una pegatina de Comisiones adquirida momentos antes de subir al acto– hemos tocado algo el tema».
Contra los falsos anarquistas
Finalmente, el profesor vetado por el franquismo analizó las posibles salidas a la crisis universitaria. Entre los que se niegan a ver las cosas como son, Sacristán se refirió especialmente a los que se ilusionan con una «Universidad democrática, que no sé demasiado bien en qué consistirá». De todos modos «la tentación de una salida reformista, moderada, es comprensible. Por ejemplo, sobre la selectividad en Medicina de la Central, son catedráticos burgueses, pero no reaccionarios, los que, asustados por la gravedad de la situación, empujan al numerus clausus».
Sacristán desechó también las posturas destructivas, de abolición de la enseñanza como institución, tanto de «los falsos anarquistas conservadores como Ivan Illich» como la de los auténticos anarquistas que «aunque el principio es bueno, no me parece conseguible universalmente, por lo que solo sería ceder terreno a una minoría».
«En cuanto a la salida renovadora, claramente fascista, se trata de la producción de caos, en la que se puede arrastrar incluso a fuerzas auténticamente revolucionarias».
Las tareas del momento.
El cuadro pintado por Sacristán mantiene su tono oscuro en el marco de un poder socialista, donde «habría dificultades de preferencia» y se debería adoptar un «igualitarismo en la escasez».
Frente a la situación actual caracterizada por el hecho de que «no hay poder revolucionario y solo puede salvarse la crisis con la revolución», Sacristán defendió «aprender los datos de la impotencia» y la «intervención directa de la lucha de clases del país».
Con el apremio del tiempo, Sacristán apenas tuvo ocasión para recordar que «ser un buen trabajador también es revolucionario» remontándose de nuevo a la crítica de lo que llamó «barbaridades luctuosas»: «Es preocupante –señaló– que los estudiantes revolucionarios no coinciden generalmente con los más estudiosos».
Sacristán, finalizado su análisis de la degradación universitaria, de la que es una buena prueba el escaso público que congregó el animador teórico del movimiento universitario barcelonés, presentó horas más tarde el programa del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras.
14. En la universidad, diez años después
Tres años después, 13 de noviembre de 1980, Manuel Sacristán impartió una conferencia con este título en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Con el siguiente guion (la numeración es nuestra):
I
1. No me propongo nada científico, sino solo la consideración que expresa el título.
2. Los problemas de la enseñanza (incluidos los de la postsecundaria) siguen siendo objeto de discusión intensa.
3. Es significativo que sean el objeto del último informe al Club Roma
[NE: Sacristán escribió sobre el informe. Véase M. Sacristán, Filosofía y metodología de las ciencias sociales II, pp.303-338].
4. Este concede en la práctica una importancia decisiva a lo que llama «el aprendizaje» en la superación de la crisis.
4.1. Comentar «aprendizaje».
4.2. La gravedad de los problemas exige superar el «aprendizaje de mantenimiento» en un «aprendizaje innovador» que se caracterice por ser «anticipativo» y «participativo» (supervivencia y dignidad).
4.3. De ese principio general se desprende en el informe también una política universitaria:
4.3.1. Reconocimiento de la Universidad como «lugar de la investigación libre y desinteresada». Pero
4.3.2. Para vinculación social, por anticipación y participación:
4.3.2.1. Organización «rodante» de los planes de estudio, y
4.3.2.2. Organización por problemas prácticos.
4.3.3. Coincidencia de mucha gente en todo eso: Touraine, LAU [Ley de Autonomía Universitaria]..
4.4. El informe reconoce que el aprendizaje innovador (anticipativo y participativo) requiere cambio social.
4.4.1. Y dice que sus autores no han podido ponerse de acuerdo acerca de las necesidades básicas no elementales, ni, por lo tanto, acerca deI cambio social.
II
1. Cuando se considera que de la crisis de la Universidad europea se viene hablando desde la mitad de los años 60, se puede creer que no ha pasado nada. Y, sin embargo, hay una novedad de importancia. Hay una polémica de entonces –la central– que se ha resuelto sola: la de la masificación.
1.1. Resultado: universidad de burguesa a pequeño-burguesa, con degradación y paro. (Raymond Boudon).
2. Cómo valorar esa resolución.
2.1. Depende del punto de vista. Desde el anticapitalista, que entonces fue muy vivo:
2.1.1. Incumplimiento (por ahora) de la tesis de «los estudiantes, clase revolucionaria».
2.1.2. Incumplimiento (relativo) de «mi» hipótesis de 1970.
2.1.3. Otro dato: el ascenso previsible de la enseñanza superior privada, en relación con el problema del empleo.
2.1.4. La Universidad pública europea se ha adaptado poco a la nueva división del trabajo intelectual. Sigue construida, por tradición, para responder a una vieja división del trabajo intelectual. Hoy son menos sacerdotes y líderes y más tecnócratas y burócratas. Nueva articulación de las capas de trabajadores intelectuales, destinatarios de la publicidad de trajes-uniforme. La privada los tiene en su centro.
III
1. Reacción natural a esa disfuncionalidad: llamamientos a la profesionalización: desde Debré y la LAU hasta Nous Horitzons, pasando por el progresista editorialista de Le Monde de l’Education, Gaussen.
1.1. Lo cual presupone, evidentemente,
1.1.1. Aceptación del modelo.
1.1.2. Un objetivismo marxista tradicional.
2. Otra reacción, aparentemente rechazadora del modelo, es el «détruire l´Université».
3. Es anterior al deschooling de Illich.
3.1. Pero susceptible de la misma crítica: si no va con subversión de la base, es
3.1.1. Una ilusión, con previsible sustitución final de una institucionalización por otra.
3.1.2. O un engaño clerical-privatista.
3.1.3. O un proyecto tiránico.
IV
1. Y ¿qué queda de las esperanzas revolucionarias respecto de la Universidad?
2. Lo primero es valorar la masificación-democratización ocurrida.
2.1. ¿Se puede seguir pensando que va en el sentido de la pérdida de valor de cambio del conocimiento?
2.1.1. Sí del impartido en la universidad media.
2.1.2. No del selecto.
2.1.3. En suma, nueva estratificación de intelectuales.
2.2. ¿Se puede despreciar o rechazar?
2.2.1. No tendría sentido.
2.2.2. Pero hay que ver que no es un cambio cualitativo.
3. De modo que
3.1. La gran sacudida en la enseñanza y la universidad (complicada en sus resultados por la crisis) no desemboca en un cambio cualitativo.
3.1.1. Lo que subraya el viejo conocimiento acerca de dónde están las contradicciones y dinámicas fundamentales
3.1.1.1. Hoy, por lo demás, complicadísimas, y no como se imaginaron en la tradición principal.
3.2. Los autores del informe al Club de Roma llevan razón al ver en peligro la supervivencia y la dignidad.
3.2.1. Comentar el peligro al que la gente se vuelve insensible: bomba y ordenadores.
3.2.2. Pero las cuestiones del aparato de enseñanza no son la palanca, como ellos sugieren, aunque no lo dicen.
4. Eso no quiere decir que quien desea un cambio cualitativo haya de desentenderse de la universidad. Pero sí que hay que ver en ella más un medio de producción y desarrollo de ideas, de cultura, que un objeto de lucha.
4.1. Sobre todo si se tiene en cuenta la presente situación ideológica.
4.2. Esta conclusión es reconocimiento de reflujo. No porque me entusiasme, sino porque creo que es así. Y, desde luego, me gustaría equivocarme.
15. Sobre Buckman, Peter, Ed., Education without schools, London, Souvenir Press (Educational & Academia, 1973)
Anotaciones de lectura del autor (BFEEUB).
Peter Buckman, Editorial. Introduction
1. «Una sociedad que decide que los mejores trabajos se deben dar a quienes tengan el mayor número de certificados (sin tener en cuenta la importancia de esos certificados para los trabajos disponibles) y que confía exclusivamente a las escuelas la emisión de esos certificados sería considerada totalitaria o (peor aún), ineficaz y corrompida si sancionara monopolios análogos en el campo comercial (económico). Pus bien: todas las sociedades del mundo, con la excepción de unas pocas tribus aisladas, imponen semejantes monopolios a las inteligencias de sus niños, por medio de las escuelas.» (2).
Es un buen ejemplo de idiotez, sumisión a la lógica del sistema económico y falsedad (sobre las tribus, que suelen tener los «certificados» mucho más rígidos).
2. «Seguiremos teniendo escuelas por bastante tiempo; cada uno de estos ensayos, al combinar el radicalismo con el espíritu práctico, arraiga en el presente y apunta al mismo tiempo al futuro.» (2)
O todo lo contrario; ni arraigan –muchos de ellos en el presente (que no registra precisamente exceso de escolarización), ni apuntan al futuro, porque sn defensa confusionaria del presente (del presente poder económico, social y político).
3. «Pero consideremos la situación. La violencia, el absentismo y la insatisfacción de la escuela gozan de amplia publicidad, aunque probablemente no son más considerables que en otras épocas. Lo que pasa es que cada vez más gente de dentro y de fuera de la escuela se da cuenta de que las instituciones no cumplen sus promesas; y, además, de que la sociedad no puede seguir sosteniendo durante mucho tiempo más el coste de financiar la escolarización del modo en que lo están haciendo.» (3)
Cuando los dirigentes capitalistas tenían la ilusión del alto rendimiento de la inversión en enseñanza y del capital humano, que decían, esos caballeros no decían nada. Ahora que los gobiernos tradicionales quieren ahorrar en ese punto, salen estos profetas.
4. «La Open University se basa en la televisión, la radio y los libros, los medios clásicos de la educación por uno mismo [the classic media por self-help education])» (6)
Otra vez la estulticia de esta gente. En este caso, parece no saber que esos medios proceden por vías tan institucionales como la escuela,… o son negocio privado. La estupidez de esta gente obedece a su privatismo.
5. «Los analfabetos, número creciente en la escuelas de hoy, no son tanto víctimas de una mala enseñanza cuanto prisioneros de una cultura en la cual leer por encima de un nivel básico es irrelevante para ellos. Cambiar esta situación requiere gente que lea fluidamente y tenga entusiasmo por sus posibilidades sociales, políticas y culturales. Pero se reconocerá que esas csas no son objetivos importantes de la escuela» (6/7)
Es verdad. Pero aun menos son de los supresores de la escuela: el analfabetismo no ha disminuido sino con ella.
2. Ivan Ilich, The Deschooled Society.
1. «El curriculum oculto es siempre el mismo, independientemente de la escuela o el lugar. Requiere que todos los niños de cierta edad se reúnan en grupos de unos treinta, bajo la autoridad de un maestro certificado, durante unas 500, 1.000 o más horas al año. No importa que el curriculum esté proyectado para enseñar los principios del fascismo, el liberalismo, el catolicismo, el socialismo o la liberación, mientras la institución reivindique la autoridad de definir qué actividades son «educación legítima».» (10).
Este es un texto importante para apreciar lo callado. Abiertamente está dicho que los contenidos no cuentan.
Está callado, en cambio, y es decisivo, que hay un problema de poder, con institución escolar o sin ella. El final principio del sabio se basa en esto.
2. «Los establecimientos educativos libres comparten otra característica con los menos libres: despersonalizan la responsabilidad por la educación. Colocan una institución in loco parentis.» (13)
En primer lugar, todo rito de iniciación hace lo mismo, aunque no haya escuela. En segundo lugar, da como inapelable la autoridad de los padres, la institución familiar.
Este es un rasgo básico de Illich, y de muchos otros del movimiento. Lo designado con el término ‘institución’, usado en forma peyorativa, es siempre la institución de derecho público, nunca la de derecho privado.
3. «Knowledge puede ser definido como mercancía solo mientras se lo considere resultado de una empresa institucional o como cumplimiento de objetivos institucionales.» (13).
La apología me parece cínica. El conocimiento es mercancía mientras lo sea el pan.
4. «La titulación de maestros constituye hoy una restricción indebida del derecho de la libertad de palabra; la estructura corporativa y las pretensiones profesionales del periodismo comportan una restricción indebida del derecho a la libertad de prensa. Las reglas de asistencia obligatoria obstaculizan el derecho de reunión libre. La desescolarización de la sociedad no es nada menos que una mutación cultural por la cual un pueblo recupera el uso efectivo de sus libertades constitucionales; aprender y enseñar por hombres que saben que han nacido libres, y no se tienen que someter a tratamiento para serlo.» (13/14).
Este es para mí el mejor argumento de Illich. Resulta según creo, falso en la práctica, o contraproducente.
Pero toda práctica ha de saberse no-libre en la medida en que en ella este argumento de Illich sea contraproducente.
5. «El moderno mito nos quiere hacer creer que la sensación de impotencia en la que viven hoy muchos hombres es una consecuencia de la tecnología, la cual no puede sino crear sistemas gigantescos. Pero no es la tecnología la que hace que los sistemas sean gigantescos, las herramientas infinitamente poderosas, los canales de comunicación unidireccionales. Todo lo contrario: adecuadamente controlada, la tecnología podría suministrar a todo hombre la capacidad de entender mejor su entorno, darle poderosamente forma con sus propias manos, y podría permitirle una plena intercomunicación en una medida nunca posible antes. Un real uso nuevo de la tecnología constituyen la alternativa central en materia de educación.» (14)
Hay que observar, ante todo, que entre los sistemas gigantescos él no se mete nunca con los grandes poderes económicos. «Todo lo contrario». Segundo, su vicio metodológico de desconexión de los todos sociales.
6. «La abolición del derecho al secreto corporativo –incluso cuando la opinión profesional sostiene que ese secreto es útil para el bien común–, es (…) un objetivo político mucho más radical que la proposición tradicional de la propiedad o el control público de los instrumentos de producción. La socialización de los instrumentos sin la socialización efectiva del know-how de su uso tiende a poner al capitalista del conocimiento en la posición antes ocupada por el financiero.» (15).
Aparte de que eso mismo la exigiría tratar las dos cosas a la vez, él mismo está proponiendo aquí una igualación de conocimiento que es la razón de ser de la escuela pública, y que él elimina. En segundo lugar, no es convincente que Brezhnev sea un capitalista del conocimiento: es un detentador de poder político. No empezar por ahí, por los fusiles, es ser un apologista disfrazado de libertario.
7. En relación con ese asunto de los capitalistas del conocimiento: Illich ignora casi siempre el problema de la instrucción superior, que es el que se refiere de verdad a esos supuestos capitalistas… que pasan a veces hambre. Está muy bien hablar de capitalistas del conocimiento. Pero solo se puede estar seguro de que no habla un demagogo cuando el autor no se olvida de los capitalistas del capital.
8. «Consideraciones educativas nos permiten formular una segunda característica fundamental que toda sociedad postindustrial tiene que poseer: una básica caja de herramientas que por su mera naturaleza actúe contra el control tecnocrático. Por razones eduacionales tenemos que trabajar por una sociedad en la cual el conocimiento científico esté ya inserto en herramientas y piezas que se puedan usar significativamente en unidades lo suficientemente pequeñas como para estar al alcance de todo el mundo. Solo herramientas así pueden socializar el acceso a las habilidades [oficios]. Solo herramientas así favorecen asociaciones transitorias entre los que deseen usarlas para ocasiones particulares. Solo herramientas así permiten que se presenten objetivos especiales en el proceso de su uso, como lo sabe cualquier reparador. Solo la combinación de acceso garantizado a los hechos con potencia limitada de la mayoría de las herramientas hace posible el contemplar una economía de subsistencia capaz de incorporarse los frutos de la ciencia moderna(1, 2).
El desarrollo de una tal economía científica de subsistencia es indiscutiblemente favorable para la gran mayoría de las personas de países pobres. Es también la única alternativa a la creciente contaminación, la explotación y la opacidad que se dan en los países ricos. Pero, como hemos visto, el descubrimiento del GNP [PNB] no se puede conseguir sin subvertir simultáneamente el GNE (Gross National Education, concebido generalmente como capitalización de fuerza de trabajo). No puede existir una economía igualitaria en una sociedad en la cual el derecho a producir sea conferido por escuelas.
La viabilidad de una economía moderna de subsistencia(3) no depende de nuevas invenciones científicas. Depende primariamente de la capacidad que tenga una sociedad de concordar acerca de restricciones fundamentales, elegidas por ella misma, antiburocráticas y antitecnocráticas(4).
Esas restricciones pueden tomar muchas formas, pero no funcionarán si no afectan a las dimensiones básicas de la vida. La substancia de esas restricciones sociales voluntarias serían cosas muy sencillas que podrían ser entendidas y juzgadas por todo hombre prudente. Todas esas restricciones se decidirían para promover un goce estable e igual del know-hoy científico(5). Los franceses dicen que hacen falta mil años para educar a un campesino a tratar a una vaca. No harían falta dos generaciones para ayudar a todo el mundo de la América Latina o de África a usar y reparar motores fuera-borda(6), automóviles sencillos, bombas de extracción, botiquines y máquinas de soldadura si el diseño de estas no se cambia cada pocos años. Y puesto que una vida llena de alegría es una vida de intercomunicación significativa constante con los demás en un ambiente significativo, el mismo goce se comunica a la educación.
Hoy es difícil imaginar un consentimiento sobre la austeridad. Las razones generales comentadas de la impotencia de la mayoría se suelen formular sobre la base de los conceptos de clase política o económica. Lo que no se suele entender es que la nueva estructura clasista de una sociedad escolarizada está controlada todavía más poderosamente por interese creados. No hay duda de que una organización imperialista y capitalista de la sociedad suministra la estructura social dentro de la cual una minoría puede tener una influencia desproporcionada en la opinión efectiva de la mayoría. Pero en una sociedad tecnocrática el poder de una minoría capitalista del conocimiento puede impedir la formación de una verdadera opinión pública mediante el control del know-how científico y de los medios de comunicación. Las garantías constitucionales de la libertad de palabra, de prensa y de reunión tendían a asegurar el gobierno del pueblo. La electrónica moderna, las imprentas de foto-offset, las calculadoras ahorradoras de tiempo y los teléfonos(6) han ofrecido en principio el hardware que podría dar una significación enteramente nueva esas libertades. Desgraciadamente, esas cosas se usan en los medios modernos para aumentar el poder de los banqueros del conocimiento para embutir sus paquetes de programas, a través de canales internacionales, a más gentes, en vez de usarse para aumentar verdaderas redes que suministren oportunidades iguales para el encuentro entre los miembros de la mayoría(7).
Desescolarizar la cultura y la estructura social requiere el uso de tecnología para hacer posible una política participativa(8). Solo sobre la base de una coalición mayoritaria se pueden determinar sin dictadura límites al secreto(9) y al poder creciente. Necesitamos un nuevo ambiente en el cual el crecimiento pueda ser sin clases; si no, tendremos un mundo feliz en el que el Gran Hermano nos eduque a todos.(10)» (18/19)
1. Ortega objetaría aquí que esa ciencia se muere si no sigue adelante. Hegel o Marx expresarían lo mismo remitiendo al problema de los fundamentos del sistema y su dialéctica con el edificio.
2. Más trivialmente: haría falta también una caja de herramientas más difíciles para hacer las herramientas más fáciles, y así sucesivamente. La caja de herramientas más difíciles de todas pueden ser de herramientas inmateriales. Y aquí está el problema de la ciencia alta.
3. Este es quizás el concepto más general e importante de Illich en todo lo que le he leído: el concepto de una economía moderna de subsistencia. Pero tal como él la busca, me parece imposible. A causa de dos grandes limitaciones: primera, o económica: que la busca mediante una vuelta a la artesanía. Pero de la artesanía salió esto. Segunda, o política: que la busca como los utópicos del XVIII, pacíficamente, pidiéndola casi al poder (de aquí sus grandes vilezas, de que hablo en 10).
4. Si se va a aceptar restricciones, ¿por qué condenar la escuela –autoelegidísima, reclamada por el pueblo– a causa de su restrictividad? Con eso Illich anula su único argumento absoluto, el libertarismo metafísico, a la Stirner.
5. Este es el tipo de igualdad imposible que impide prestar atención a lo posible. En este punto hay que ser claros: yo no pretendo poder en mi vida tener el know-how matemático de los Bourbaki, porque ellos son más inteligentes que yo en eso; ni aspiro a la cara magnífica del joven Marlon Brando, que era muy hermosa; pues yo soy más feo. De nacimiento, sí. En cambio, etc. Los tipos que fabrican utopías en las que todos tendremos la misma estatura nos están intentando robar la posibilidad de conseguir que no nos maten de hambre, ni nos metan en la cárcel, etc. El goce es más global, no se puede medir así.
Por otra parte, la demagogia es mema: ¿cómo se determinan la igualdad de goce del conocimiento?.
6. Mucha revolución de la educación, y cada cual con su seiscientos. Hay que destruir la escuela, por lo visto, pero dejar que la burra del apocalipsis se siga comiendo toda la hierba del mundo.
Aparte de eso, otra vez la estupidez. ¿Esos aparatitos se construyen con la caja de herramientas de todo el mundo?
7. Es difícil seguir leyendo cuando se llega a esta estampa final en la cual el sicofante presenta como dueños, dominadores y beneficiarios de la «electrónica moderna» no a las grandes compañías sino a los maestros de escuela. ¿A los numerarios o a los interinos?
8. Ahora, en el párrafo final de su ensayo, lo va a convertir todo en reformismo prudente. Se trata solo de hacer una política participativa, como querría cualquier fascismo descompuesto en su transición.
9. Y el secreto solo necesita límites.
10. Y en todo caso, ni una palabra ni de las grandes concentraciones de poder económico, ni de los ejércitos, ni de las fuerzas armadas de conservación del orden político establecido. Vileza extrema, acaso montada en la esperanza de que el mismo Sire haga la reforma consistente en destruir la escuela y dejar las fábricas de automóviles.
La solución de Illich, de muy hipócrita redacción, es la paralización de la ciencia y la limitación de la riqueza. No la limitación del poder. Todo igual, pero con mesura.
3. Ian Lister, Getting There from Here.
1. «La esencia de la crisis es el problema de la educación de masas en una sociedad urbana. Relacionada con eso está la aspiración a la democracia, a la democracia de participación.» (21)
¿Por qué no precisar ‘urbana’?
2. «El intento de democratizar un sistema educativo expansionando el modelo elitista está condenado al fracaso, porque los sistemas elitistas depeden no solo de los que seleccionan, sino también de las masas que rechazan y, dicho desde el punto de vista de la movilidad social, en la plataforma de los grupos dominantes no hay lugar más que para un número deteminado de birretes.»
Claro. Pero de eso se trata, de agudizar la contradicción, no de suavizarla con reformas de apariencia muy radical.
3. «Nuestra planificación debería partir de dos premisas: empezar desde una teoría del hombre y de la sociedad, y no desde una teoría del conocimiento; y preguntarnos no la limitada cuestión ‘¿cómo conseguir que funcionen las escuelas?’, sino la cuestión general ‘¿qué clase de suministro educativo debe existir en nuestra sociedad?» (23)
Las dos premisas son de mucho interés, y aún más la primera. De todos modos, en realidad son un planteamiento mucho más integrador. Partir del conocimiento es disruptivo. Puede serlo siempre, por vía crítica. Lo ha sido incluso (a través de contradicciones) por vía de sometimiento. Si el capital ha permitido que la planificación de la enseñanza se basara en la teoría del conocimiento ha sido porque le convenía. Y no se planificaba solo desde la teoría del conocimiento.
- Tampoco piensa en ningún cambio social. Habla de los future employers, etc (24/25).
5. «La presente crisis conceptual, que es parte de la crisis de la educación, la decadencia de viejas instituciones tales como las escuelas, los partidos políticos y los sindicatos, todo ello apunta al hecho de que en nuestra sociedad está ocurriendo actualmente una revolución cultural.» (27)
Se podría ser piadoso con él admitiendo que ‘nuestra’ quiera decir solo la suya. Pero es notable que no hable de crisis económica.
Ken Coates, Education as a Lifelong Experience.
1. Podríamos tener una transformación real de la educación de trabajadores, pero el precio no sería sólo la universalización de cursos con exoneración de días de trabajo, por deseables que esos cursos sean. Una transformación auténtica implicaría educación en el trabajo, autoeducación, educación comunitaria, con un movimiento rel hacia la autoadministración de la industria. Solo una revolución así aboliría los esquemas de rol entontecedores impuestos a la gente que trabaja, y solo una revolución así abriría la posibilidad y la necesidad para todos de buscar la ampliación constante de sus potencias y de su conocimiento básico del mundo en el que estuviera trabajando.
La educación universalista es incompatible con la rígida división del trabajo que hace de los hombres mozos de cuerda y filósofos y los alinea en clases sociales contrapuestas. Tanto en el trabajo como en cualquier preparación para el trabajo que las personas ilustradas consideran necesaria, la división del trabajo, tal como la entendemos, es más que un desincentivo neto del libre desarrollo personal (…) El libre desarrollo de cada personalidad hasta sus límites extremos significa animar y promover sistemáticamente los talentos, y eso no empezará nunca mientras las fábricas no empiecen a ser escuelas, y escuelas con autogobierno, además. Solo entonces dejarán las escuelas de ser fábricas de ingeniería humana que fabrican, con seres humanos, trabajadores en dependencia.» (38)
Este está muy bien. Es sociólogo.
Colin Ward, The Role of the State
1. «Los críticos contemporáneos de la alianza entre el gobierno nacional y la educación nacional estarían de acuerdo [MSL: con un texto de William Goodwin que ha citado] y declararían que la idea de que el estado tenga una función positiva en un sistema de educación sin escuelas denuncia una completa incomprensión del tema: que es la naturaleza de las autoridades públicas el dirigir instituciones coercitivas y jerárquicas cuya función última consiste en perpetuar la desigualdad social y lavar el cerebro de los jóvenes para que acepten su hueco particular en el sistema organizado. Hace cien años el anarquista Michael Bakunin caracterizó “el pueblo” respeto del estado como “el eterno menor”, el alumno que se reconoce incompetente para siempre e incapaz de superar su examen, crecer hasta el conocimiento de sus maestros y dejar de necesitar su disciplina.
Hoy añadiríamos otra crítica a la función del estado como educador en todo el mundo: el insulto a la idea de justicia social» (41).
Tiene la ventaja de enlazar directamente con los clásicos del anarquismo (aunque es muy gracioso que la cita de Bakunin presupone la bondad de la escuela para ejemplificar la maldad del estado).
2. «El sistema de educación universal resulta ser otro modo más en que los pobres financian a los ricos.» (41)
El argumento es bueno también para los [ilegible], y en la enseñanza, vale sobre todo para la no-obligatoria (universidad). En efecto, cuando es obligatoria, los ricos de aquí van a otra parte.
3. Se refiere a la idea de los vouchers o bonos de educación, citando a Illich y recordando que es idea vieja y no de izquierdas o derechas, Sigue:
«Es una idea muy atractiva. Atrae a los que querrían ver una genuina libertad de elección con competición sobre base de igualdad de condiciones entre tipos de aprendizaje radicalmente distintos, y que desean ver el mercado educativo más sensible a las necesidades expresas de los estudiantes. Atrae a los que consideran ridículo que para la mayoría de la gente la educación se reduzca al sistema escolar y al primer decenio y medio de la vida, y que creen que el acceso a la educación “superior” no se debería limitar a una élite al final de la adolescencia (que puede ser perfectamente una época de la vida inadecuada para ella), sino que debería estar disponible durante toda la vida, cada vez que la gente sintiera la necesidad de ella por razones de trabajo o personales. Atrae a los que desean preservar los intereses de los ricos, que se consideran maltratados porque cuando compran privilegios educativos para sus hijos en el sector privado tienen que pagar la parte que el County Treasurer y el Chancellor decidan tomar de ellos para la educación de todos los demás. Pero atrae también a los que se adhieren a los intereses de los pobres, porque saben que de hecho el sistema existente es otro modo de que el pobre financie el rico.
Un sistema de bonos no terminaría por sí mismo con el elitismo, la restricción de ingreso en los puestos de trabajo por la calificación educativa: haría falta una revolución para eso. Pero facilitaría toda una serie de experimentos que hoy día quedan estrangulados porque no participan de la hacienda educativa.» (45)
No es que sean liberales capitalistas, quizá, aunque su posible adhesión a la competitividad (o a un sistema que la permite) lo hace sospechar, pero están, en realidad, tan convencidos de la imposibilidad de una revolución que todo su radicalismo es siempre reformismo. En este mismo campo, el paso siguiente lo muestra (aparte de mostrar el curioso respecto a las instituciones que no son estatales si es que esa manera de decir tiene sentido):
5. «Como, no hay ninguna señal de que ningún gobierno vaya a adaptar realmente nada parecido a un sistema de bonos, hemos de buscar caminos por los cuales se pueda explotar la estructura descentralizada del sistema existente para conseguir auténticas alternativas. El mejor ejemplo existente es el de las Friskoler o escuelas libres de Dinamarca, que explotan la legislación inicialmente promulgada para dar apoyo municipal a la educación religiosa y administran así escuelas controladas por los padres con la ayuda de subsidios de las autoridades locales.» (45)
El primer trozo subrayado [en cursiva] es concluyente respecto del oportunismo del anarquismo de derecha. A diferencia del oportunismo del marxismo de derecha, es oportunista para alcanzar infrafines de contenido, no para destruir el poder enemigo. Por eso se subordina al poder enemigo, pero espera de él algunos regalos, algunas reformas. Es esencial para un poder que quiera hacer esos regalos el que las reformas no alteren nada esencial.
El oportunismo de la derecha marxista es un oportunismo que busca el poder. Es esencial para que no aplaste el poder enemigo (a) que el movimiento marxista sea tan débil que no sea peligroso, o (b) que sea tan fuerte que no se pueda destruir. En el curso de la práctica oportunista se pueden perder los fines de vista y la consciencia de ellos. Lo mismo en el caso anarquista.
6. Pero este autor sale de su propia piel:
«Todas estas pequeñas iniciativas locales de centros de asistencia, talleres comunitarios y alternativas a la escuela serán recogidos por las autoridades y apoyados por ella no porque se hayan convertido a otra filosofía de la educación, sino como expediente para que los niños no estén por la calle y para mantenerlos fuera de las escuelas, las cuales, a su vez, se sentirán felices de perder de vista a los elementos que les impiden seguir adelante con la tarea de amaestrar a los estudiantes más dóciles para que ocupen su lugar en la meritocracia titulada (…) Es insensato intentar persuadir a los varios ministerios de educación o de instrucción pública de todo el mundo de que disuelvan el sistema, un sistema que refleja y protege los valores del estado. Es como esperar que la extinción del estado proceda de un Act of Parliament. Tampoco hemos de caer en la trampa –luego de hacer identificado el estado como una institución restrictiva para la protección del privilegio– de pedir legislación que prohíba la discriminación educativa.»
Muy coherente hasta aquí, pero entonces termina de manera increíble:
«Lo que hemos de pedir es el derecho a competir sobre base de igualdad distintos y alternativos procedimientos de educación.» (48)
¿Y por qué va conceder eso el estado? Solo podría concederlo por una razón: porque esa concesión no perjudicara los privilegios cuyo guardián es él. Y eso por tu propia y acertada definición, querido. No se puede ignorar la cuestión del poder político como la ignora esta gente. No se puede inferir de que el estado es un mal que lo sea con la misma intensidad en todos los casos y que sea un mal que solo hayan de infligir –sólo y siempre, por lo visto– los oros.
Michael Armstrong, The Role of the Teacher
1. «El mismo autoritarismo inadvertido se esconde detrás de muchos de nuestros intentos de planificar curricula. Se elige un tema, se construyen estrategias para relacionarlo con la experiencia y los intereses del alumno, se prepara materiales, se moviliza recursos. El proceso es muy interesante, ante todo, según me parece, porque nos incita a seguir nosotros mismos el orden de estudio que estamos preparando para recomendarlo a nuestros alumnos. Irónicamente, en el momento en que el programa está ya listo para presentarlo a los alumnos a los que se destina, en nuestro propio entusiasmo de maestros está a menudo semiapagado, o bien se ha hecho tan absorbente que no podemos notar que no será compartido por cualquier otra persona. Nos hemos convertido en los alumnos ideales de nuestro propio curriculum: nuestros recursos están estupendamente destinados a satisfacer no las demandas intelectuales de nuestros alumnos, sino las nuestras.» (51)
El buen sentido de la observación me la hace más influyente que las teorías de los Illiches.
Michael Macdonald-Ross, Acquiring and Testing Skills
1. «Esto nos lleva hacia la instrucción programada, que en este contexto es quizás el desarrollo más importante de la postguerra, por lo adecuada que es para la adquisición y el examen de habilidades. Presentados en forma de libro o en forma máquina, los programas permiten al que aprende proceder a su propio ritmo y enunciar sus propias respuestas. En algunos casos el estudiante puede elegir su propia ruta a través del material, aunque, naturalmente, la posibilidad de elección está limitada por constriccciones prácticas.
Estas modernas ideas son los primeros pasos hacia un aprendizaje individual, puesto que la experiencia del aprendizaje está en alguna manera cortada a la medida de las necesidades individuales. También permiten un aprendizaje independiente, o sea, uno puede aprender por su cuenta si quiere. Estos expedientes son requisitos de todo sistema desescolarizado.» (63/64)
Me temo que el sistema desescolarizado iba a ser más triste que la sociedad televisiva, con todos en casa.
2. «El movimiento desescolarizador se puede entender como una protesta contra instituciones establecidas. Pero es más fecundo caracterizar todo el movimiento como un movimiento que plantea la cuestión de relevancia en la educación. Repetidamente se ha protestado contra el contexto y el estilo de la educación corriente. Esas protestas implican la búsqueda de tipos de educación más relevantes, búsqueda en la que todos deberíamos tomar parte. Análogamente necesitamos discutir qué clases de skills pueden ser relevantes; mis sugestiones se resumen abajo.» (68)
Esto podría ser la forma perfecta de asimilación del movimiento, al pleno servicio del gran capital, puesto que no se discute siquiera el criterio de relevancia. Pero, curiosamente, a renglón seguido viene la penúltima sección del ensayo, interesante ya por su título: Metaskills.
3. IV. Training in a deschooled society.
«Antes que nada deberíamos poner en claro qué se entiende por desescolarizar. Si significa sólo la abolición de la educación escolar obligatoria, no creo que el aprendizaje de skills [habilidades] se vea muy afectado, porque mucho training se hace en technical colleges, companies and industrial training boards [colegios técnicos, empresas y juntas de formación industrial]. Pero si quiere decir la desinstitucionalización de todo aprendizaje, entonces se trata de una propuesta verdaderamente radical. Supondré que estamos considerando la segunda intención, aunque no sea más que porque es interesante para nuestros fines.
Training in skills [Formación en habilidades] presenta a los desescolarizadores un problemas grave que no creo que hayan considerado seriamente hasta ahora. Como hemos visto, el job training más eficaz se hace en los establecimientos más formales: las fuerzas armadas y las grandes corporaciones industriales. Eso implica que el desestablecimiento del training redundaría en un amplio bajón de nivel. ¿Es esto inevitable?» (71/72)
Y pasa a dar criterios o explicaciones de la eficacia de las instituciones más formales: en parte porque se encuentra con problemas agudos que tienen que resolver (72), y porque tienen los recursos necesarios (72).
4. «Otra dificultad es que los skills especializados no son necesidad de todo el mundo: la necesidad y la habilidad individuales tienen que encajar con la oferta de recursos.» (72)
Los desescolarizadores no se plantean nunca la sociedad existente, ni el problema de la justicia, demasiado bajo (lo es, sin duda) respecto del de la libertad,
5. «Una de las razones por las cuales hemos estado presos de esas rígidas instituciones es, como lo sabemos todos, por la simple logística de la instrucción vis-à-vis. Ahora podemos demolir de una vez para siempre esa constricción. Debemos observar, además, los varios desarrollos tecnológicos que permiten a los estudiantes actuar desde sus casas (por ejemplo, TV de varios canales por cable, dispositivos domésticos de comunicación en dos direcciones, etc). Es el tipo de tecnología que nos puede liberar de la necesidad logística de adquirir skills exclusivamente en establecimientos de training formal.» (73)
Otro amante de la televisión, y probablemente de las tres F del comisario alemán (Flasche bier, Filzpantoffeln, Fernsehen [botella de cerveza, zapatillas de fieltro, televisión]).
Alison Truefitt and Peter Newell, «Abolishing the Curriculum and Learning without exams».
1. Tiene una intencionalidad general muy buen, pero resulta rarísima la importancia que da al curriculum.
2. Primero dice una tontería:
«La desconfianza para con el aprendizaje autodirigido (el único capaz de hazañas prodigiosas, pues ningún curriculum llevó nunca a Einstein a la relatividad» (79).
Lo que pasa es que nadie sin curriculum ha llegado a eso, ni a menos que eso.
3. «Si la escuela está muriendo, tenemos a la vuelta de la esquina una nueva clase de monopolio curricular; las empresas de calculadoras nos prepararán las bibliotecas y los materiales de texto; los monopolios de los medios de comunicación harán y exhibirán los materiales grabados; los consorcios químicos se presentarán el curriculum médico, la industria del petróleo y el resto de la industria de base científica responderá del curriculum científico, incluidas la ecología y la contaminación; los editores enseñarán literatura, los impresores artes, y oficinas gubernamentales historia y geografía. El empleo en cualquier campo dependerá de que se aprueba el examen preparado por el monopolista del campo, y análogamente se limitará el acceso a materiales.
La moral de todo esto es que, aunque la desescolarización puede facilitar las condiciones necesarias para un aprendizaje real, no será suficiente, Mientras no tengamos una ordenación social más justa, el progreso hacia una sociedad auténticamente desescolarizada, no circular, será puede ser frenado con la mayor eficacia por algún tipo de abolir la escuela, aunque será mucho más difícil y requerirá mucho más tiempo.» (80/81)
El único punto débil es la manía del curriculum que, según se entienda, es la menos horrible de todas las carreras de ls historia europea. No es verdad que la meritocracia sea peor que la herencia de la sangre o que la del dinero puro. Pero, en lo demás, está muy bien.
4. De todos modos, siempre, todo tienen una ingenuidad curiosa que consiste en añadir reformismo simple a declaraciones radicalísimas. Este hace una afirmación de principios irreprochable:
«Más allá de esos casos es más difícil predecir la forma que haya de tomar la lucha. Una cosa está clara: no se puede confinar el campo de la educación tal como se lo concibe hoy. Una de las aspiraciones del movimiento desescolarizador es posibilitar la ‘sociedad de aprendizaje’, pero eso se conseguirá solo combatiendo nuestra sociedad presente en todo punto en que mine la autonomía de la que depende el verdadero aprendizaje.» (82)
5. Pero después separa tranquilamente la división de trabajo del problema del dominio, sin más precaución que la utopía de la certeza absoluta:
«Una potente táctica tomada desde el campo educativo podría ser formular muy claramente una justificación del curriculum y la titulación de la que no se pudiera abusar como instrumento de privilegio. Pues aunque hay que abolir el curriculum y sólo se puede aprender si no hay exámenes, la titulación es esencial para algunos fines. S esos fines se pueden definir sn dejar duda alguna, será más difícil para la sociedad confundirlos con el aprender.» (83)
6. «La clave es, como siempre, la autonomía. Cuando un hombre ha de estar inconsciente durante una operación, cuando pone la vida en manos de un piloto de aviación, tiene motivos para exigir garantías de la competencia del médico o del piloto. Con eso no se quiere decir que ni uno ni otro tengan que haber seguido determinados curricula ni aprobado exámenes tipificados. No se excluyen estas posibilidades. Pero lo esencial es que sean competentes, capaces de realizar los deseos de aquellos de los que han aceptado su responsabilidad. Lo único que tienen que estar garantizado es su rendimiento en la tarea: la apendicectomía, no el ingreso en el bachillerato, el arte de la navegación aérea, no la recitación de Shakespeare. Además, el paciente o pasajero tiene derecho a indicar la garantía que necesita. No puede insistir en ello, pero puede negarse a entregar la responsabilidad si no está satisfecho.» (82/83)
Y quedarse en tierra, claro, o dominar la ciencia que decide sobre los curricula, yendo a preguntársela a Sócrates y a Platón.
Es imponente la vaguedad cuando son honrados.
Joe Havetz, «Learning without Schools: a Pupils View».
1. «La libertad, como nos diría todo anarquista serio, echa a una persona infinitamente más responsabilidad que las leyes y las rutinas. En cierto sentido, cuando uno se desescolariza está poniendo en práctica el ideal anarquista, pues el elemento esencial de la desescolarización práctica es que no le gobierna a uno nadie más que uno mismo, que uno no es miembro de ninguna institución y no tiene que observar ninguna regla ni aceptar ninguna mala guía, excepto las impuestas por la sociedad misma.» (129)
O sea, que a estos las únicas normas y constricciones que no les molestan son las más insoportables para la mentalidad revolucionaria.
16. Notas complementarias
En una nota de presentación a la reedición de «La Universidad y la división del trabajo» en Intervenciones políticas (1985a: 98-99), señalaba Sacristán en 1985:
«De estas conferencias hubo varias ediciones ilegales, algunas de las cuales no pude revisar antes de que las imprimieran. Aquí se parte de la versión que imprimió la revista Argumentos en su número 6 (año l), 1977. Argumentos puso la siguiente nota a su edición: “Este trabajo procede de tres conferencias dadas por el autor en Barcelona y posteriormente publicadas por la revista Realidad en su número 21, de septiembre de 1971. Existen otras ediciones del mismo, pero el texto más correcto, el procedente de Realidad, es el aquí publicado.”
En una de las dos traducciones catalanas que conozco –la de la revista rosellonesa Aïnes– puse la siguiente nota previa, que aún me parece útil:
“En 1971 antepuse a la traducción italiana de estas conferencias (Crítica Marxista, año 9 (1971), núm. 56, p. 149) la nota siguiente: ‘Este texto –tres lecciones desarrolladas ante estudiantes de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Barcelona y Tarrasa en febrero y marzo de 1971– constituye lo que en la tradición del movimiento obrero se llama un material, un texto escrito como base para la discusión, útil solo para unos hombres de un ambiente determinado. Responde solo a necesidades y problemas presentes en el movimiento estudiantil español en 1971. Por eso no deja de sorprenderme que alguien quiera traducirlo a otra lengua. No, en todo caso, sin esta advertencia. (m.s.)’
Repito aquí la nota, añado que, en realidad, el material había sido ya presentado en 1969 o 1970 (no recuerdo con precisión) en la Facultad de Derecho de Sevilla, universidad cuyo movimiento estudiantil atravesaba entonces una crisis intensa; y preciso, por último, un poco el problema, presente en las dos E.T.S. de Ingenieros Industriales catalanas en el curso 1970-1971, con el que se enfrentaban las tres lecciones: estaba dando sus últimas boqueadas la euforia estudiantil de 1968. En su última fase, el sesentayochismo español fue una escolástica congestionada, falsamente marxista, que hablaba constantemente de abolir allí mismo la Universidad y la división del trabajo, mientras la tasa de crecimiento del P.N.B. español rebasaba ampliamente la media europea, el régimen alcanzaba sus puntas más altas de adhesión pasiva (la llamada “despolitización” popular) y la correlación de fuerzas era tal que ni siquiera se podía resistir medianamente a la represión fascista…
El verbalismo escolástico de aquella vanguardia desaforada tenía, entre otras, la grave consecuencia de desacreditar ante un buen sector de la población joven conceptos tan importantes como los de superación de la Universidad y superación de la división clasista del trabajo. Con el material aquí traducido al catalán se intentó contribuir a que la vanguardia estudiantil se diera cuenta de que tenía que fundamentar mejor sus motivaciones y a que la mayoría de la población estudiantil viera que los temas involuntariamente ridiculizados por la vanguardia no son en sí mismos ridículos, sino importantes.»
A lo que añadía finalmente Sacristán:
«Hoy una buena parte de la insensata vanguardia estudiantil de 1967-1972 se ha hecho tan estérilmente ultrasensata que este viejo material será quizá útil empleándolo al revés que en 1970.»
Esquema no fechado. Probablemente escrito al alimón por Giulia Adinolfi y Manuel Sacristán.
I. El movimiento de profesores.
1. Análisis de la situación actual del profesorado contratado (p.c.)
1.1. Aumento de la explotación y degradación de la situación del p.c. (salarios, condiciones de trabajo, etc).
1.2. Progresiva eliminación de la categoría paralela del p.c: abolición de las categorías de agregados y adjuntos contratados y creación de la categoría inferior del profesorado encargado.
1.3. Perspectiva de salida profesional a través del doctorado y las oposiciones.
1.4. Marginación y pérdida de poder de decisión (involución de los departamentos, de las Juntas, planes de estudio obligatorios, etc)
1.5. Creciente diferenciación contratual y salarial entre las distintas categorías y dentro de una misma categoría.
1.6. Reflejo entre los profesores de la situación general de la Universidad y, en particular, de la involución específica de la U.A. [Universidad Autónoma]
2. Análisis de la lucha de los profesores contratados (pp. cc.)
2.1. Importancia y características de las huelgas del primer trimestre:
2.1.1. La decisión.
2.1.2. Las motivaciones.
2.1.3. La participación.
2.1.4. La duración.
2.1.5. La voluntad organizativa.
2.2. Dificultades, deficiencias y errores en la lucha de los pp.cc.
2.2.1. Incapacidad de ligar las reivindicaciones de la categoría a los problemas generales de la U. y abandono de los temas críticos de fondo.
2.2.2. Incapacidad de plantear adecuadamente la relación entre negociación y lucha, objetivos mínimos y medios, etc.
2.2.3. Confusiones y contradicciones sobre la participación de los profesores en los órganos de gestión.
2.2.4. Oscilación de los objetivos de la lucha.
2.2.5. Deficiencia de coordinación entre los pp. De las distintas facultades, de las tres universidades y de las U. del estado español.
2.2.6. Incapacidad de superar las diferencias entre las peculiaridades de cada situación y el planteamiento general del problema del p.c.
2.2.7. Aislamiento de los profesores de los estudiantes.
2.2.8. Concepción de la organización como presupuesto de la lucha y, en general, tendencia a desvincular el momento organizativo del momento de tensión y lucha.
2.2.9. La organización sindical como única organización del movimiento de masas.
2.2.10. La alternativa; asamblea general, asambleas de Facultades, departamentos.
II. El movimiento estudiantil.
1. El movimiento (m,) estudiantil (e.) y la lucha general del país: características y cambios.
2. La dinámica interna del m.e.
3. Oscilaciones del m.e. entre radicalismo abstracto y reformismo.
4. La sensibilización política de los estudiantes: características y cambios.
4.1. La capacidad movilizadora de conflictos políticos y sociales entre los estudiantes.
4.2. El abandono de los temas de crítica de la institución: de su función, de los contenidos y las formas de la enseñanza universitaria.
4.3. Las reivindicaciones «corporativas» e inmediatas.
4.4. La diversificación entre las distintas facultades.
4.5. El absentismo estudiantil.
4.6. La problemática del estudiante que trabaja.
5. Política de vanguardia y política de masas en la Universidad.
5.1. Justificación y sentido de una política de masas (m.)
5.2. Dificultades, deficiencias y errores en la realización de esta política.
5.2.1. Los temas políticos de las vanguardias y los temas políticos de un movimiento de masas (m. de m.)
5.2.1.1. Las reivindicaciones «corporativas» e inmediatas de los e. y los problemas de fondo de la Universidad.
5.2.1.2. La tendencia a abandonar los temas conflictivos y la incapacidad de generalizar los conflictos más avanzados.
5.2.1.3. La alternativa democracia-socialismo en al Universidad.
5.2.1.4. La oscilación de las consignas.
5.2.2. La instrumentalización y la manipulación de las masas en la práctica y en la teoría.
5.2.2.1. La concepción de la política de masas como dominio y no como dirección de las masas.
5.2.2.2. Confusión entre masas y «mayoría silenciosa».
5.2.2.3. La polémica con los grupos de vanguardia y la degradación de la lucha política a lucha de grupos políticos.
5.2.3. La política de convergencia en la Universidad.
5.2.3.1. Mimetismo y aplicación mecánica de la consigan general.
5.2.3.2. Tendencia a perder la identidad propia en el esfuerzo «convergente» e identificación con los posibles aliados.
5.2.3.3. Relaciones con las autoridades académicas y participación en las Juntas como fines in se, y desconocimiento de la voluntad de neutralizar al m.e. la que la política de diálogo obedece.
5.2.4. Relación con el m. de profesores contratados.
5.2.4.1. El papel de los profesores contratados como colchones entre las autoridades y los estudiantes.
5.2.4.2. Desconocimiento de la importancia del problema del los profesores contratados –de su degradación y de su desaparición– dentro del problema general de la universidad
5.2.4.3. Insuficiente valoración del movimiento de profesores, falta de apoyo y freno del movimiento de huelga.
6. Problemas organizativos.
6.1. La organización de las masas: la elección de representantes.
6.1.1. La elección de representantes como fórmula válida de organización de masas.
6.1.2. La vinculación de la elección de r. a la participación en los órganos de gestión (Juntas de facultad, claustro).
6.1.3. La vinculación de la elección de r. a la aceptación del decreto de participación.
6.1.4. Relación entre representantes, asambleas de Facultades, asambleas de curso y de departamentos.
6.1.5. Relación de los representantes con las autoridades: peligro de una gestión de los representantes y de una colaboración con las autoridades que anule la eficacia del instrumento organizativo de masas y aleje a éstas de una auténtica intervención política.
6.1.6. Los representantes y la escisión de la base politizada del estudiantado.
6.1.7. El momento organizativo en el proceso de lucha.
6.2. Organización interna.
Otro esquema no fechado que lleva por título «La educación en la reproducción de los sistemas sociales.»
0. En esta tema, lo puramente teórico no da más que el marco.
1.1. Sentido aparentemente secundario de «reproducción del sistema», o de la «formación social económica» o del «modo de producción.»
1.2. Porque el léxico parece primariamente económico-productivo:
1.2.1. Reproducción de los factores del producto social.
1.2.1.1. Universalidad de ese concepto aparentemente primario (y lógicamente primario) de reproducción.
2.1. Pero no hay tal secundariedad, porque la reproducción de los factores del producto implica la de las condiciones en que esos factores pueden funcionar en su concreción.
2.1.1. Y estas condiciones son conformes al sistema: y el sistema es el conjunto de las relaciones de producción, las cuales cualifican o concretan los factores como factores económico-sociales, no ya como objetos físicos.
2.1.1.1. Ejemplo: no es lo mismo enriquecimiento de un pueblo en medios de producción que acumulación del capital.
2.1.2. La educación reproduce/produce adhesión.
2.2. Por otra parte, algunas sociedades –y característicamente la nuestra– reproducen inevitablemente su opuesto antagónico, un factor en pugna con las relaciones de producción (porque perjudicado por ellas) y, sin embargo, necesario para la producción-reproducción.
2.2.1. Aunque diferencia entre en sí y para sí de ese factor antagónico.
3.1. La enseñanza interviene en la reproducción del sistema en dos planos.
3.1.1. La reproducción de parte de unas de las fuerzas productivas: fuerza de trabajo cualificada y los instrumentos de su producción, ciencia, tecnología.
3.1.2. La interiorización de las relaciones de producción-reproducción: ideología, factor de hegemonía.
3.1.2.1. Por el contenido de la enseñanza.
3.1.2.2. Por su organización, factor de hegemonía.
3.2. La enseñanza reproduce también, pero más complicadamente, disfuncionalidad, oposición, antagónica o no, al sistema;
3.2.1. Estructuralmente, siempre: ciencia crítica.
3.2.2. Hoy, en mayor o menor medida.
3.2.2.1. Por la inadecuación de la reproducción de la fuerza de trabajo al sistema (en el sentido concreto de formación): plétoras e insuficiencia.
3.2.2.2. Por el consiguiente despegue ideológico.
3.2.2.2.1. Apoyado además en características civilizatorio-culturales de la crisis general.
3.3. Frente a eso, el poder del sistema intenta:
3.3.1. Readaptar la reproducción de fuerza de trabajo intelectual (aquí, en esta formación, mediante malthusianismo, Matut, etc, selectividad).
3.3.2. Reinteriorizar los valores: presión ideológica, censuras, también selectividad, depuraciones.
4. Ese es el marco y vale para casi todo el mundo de capitalismo no muy atrasado. Pero importa la concreción.
Notas manuscritas:
No se puede ocultar que la enseñanza sigue cumpliendo sus funciones: .EGB .que funciona.
No se puede dar una alternativa: es utópico.
Se ha desplazado lo de Santiago.
Ambigüedad de «democrático».
Lo que hay que hacer es agudizar las contradicciones, sin grandes programas, sino movimiento.
Respeto de la minoría de hoy que es respeto de una mayoría.
La reacción anarquista mística
+ no toda reacción anarquista.
Ivan Illich p. 2 de Deschooling society. NY. Mal análisis, o análisis solo verosímil para alguna zona de algún gran país capitalista adelantando.
+ paradójicamente quizás también para la URSS.
. con buen objetivo: la autoorganización.
. con resultado conservador de la sociedad (base), aunque destructor de la escuela (415).
+ confirmación: estimación eterno-positiva de otras instituciones de la misma base-sobrestructura (8)
– Otras aportaciones positivas de anarquistas.
. García Calvo y la valoración de la huelga de exámenes de Medicina de Madrid.
La reacción científicamente
– Apoyarse en la realidad y sus tendencias.
– No olvidar el peligro reformista, que se suelen sufrir en la doctrina los anarquistas y al que suelen sucumbir en la práctica.
No temer la melée, la confusión, ni buscar la salvación del alma.
. Incluso el teoreticismo es peligroso.
++ aunque en algunas momentos necesario.
+ porque da la noción falsa de deducibilidad de la táctica.
– La tendencia principal es eso que se llama «masificación».
. Liberación de fuerza de trabajo juvenil.
+ y adulta.
. Intensificación de la necesidad de versatilidad.
. «Plétora resultante» → Asalarización.
Disminución de las diferencias de productividad.
Pérdida del valor de cambio y de función [ilegible] del conocimiento medio.
. No, aún, del más alto.
++ aunque a veces sí.
. Sentido transformador, condicionamiento de la tendencia.
+ reforzado por la crisis civilizatoria resultado del uso autoritario de la ciencia-técnica.
Programa básico o estrategia: apoyar esa tendencia, convertir la «masificación» en socialización, con democracia y [ilegible]
. Indicaciones: organización de una administración del trabajo funcional y variable, incluido el manual.
. Problema en que: la investigación más alta.
+ Ejemplo China: la RC
. Pero la tendencia básica sigue siendo ser, y ser serio es: la [ilegible] o la catástrofe.
. Sobre teoría: sentido aparentemente secundario de «reproducción del sistema» o de la formación social o del modo de producción.
. porque el léxico es primariamente económico.
+ reproducción de los factores del producto (universalidad del concepto: todo modo y formación)
. Pero no lo es, porque la reproducción de los factores del producto implica la de las condiciones en que esos factores pueden funcionar.
. Y estas condiciones son conformes a sistema, en concreto a la formación social económica de que trata: son las relaciones de producción, que analizan o concretan los factores como factores económico-sociales, no ya como factores físicos o naturales.
. Por otra parte, algunas sociedades y característicamente la nuestra, reproduce necesariamente su opuesto antagónico.
. pero diferencia entre objetividad y la subjetividad o consciencia.
La enseñanza interviene en la reproducción del sistema en dos planos:
a) La reproducción de parte de uno de los factores del producto (fuerzas de trabajo cualificado).
b) La interiorización de las relaciones de producción reproducidas (ideología, factor de hegemonía).
+ por los contenidos.
+ por su organización o forma [ilegible] jerarquía.
La enseñanza reproduce también, pero más complicadamente, disfuncionalidad. Oposición antagónica al sistema.
a) Estructuralmente desde los comienzos: crítica y ciencia.
b) Hoy, más o menos en grande, por la inadecuación de la reproducción de fuerzas de trabajo.
++ plétoras y simultáneas insuficiencias.
+ por el consiguiente despegue ideológico.
++ apoyado además en características civilizatorio-culturales de la crisis general.
Frente a eso, el poder del sistema intenta:
a) readaptar la reproducción de fuerza de trabajo, intelectuales (Malthus).
b) reinteriorizar por los valores (según ideología y abstractamente [ilegible]).
17. Cartas
En Barcelona, el 10 de diciembre de 1973, Sacristán dirigía esta carta al decano de su Facultad.
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Barcelona
Sr. Decano:
pese a la afirmación del Sr. Rector [Jorge Carreras Llansana], según la cual los contratos de los profesores correspondientes al curso 1972/1973 quedaban prolongados automáticamente hasta diciembre incluido, no he percibido aún con esta fecha mis haberes de octubre (ni tampoco los de noviembre). He hecho las averiguaciones que he podido y no he encontrado ningún otro caso entre mis colegas de todas las facultades.
El hecho me plantea dos preguntas: si para mí no reza la palabra del señor rector respecto de la prolongación automática de los viejos contratos y si la presente situación se debe interpretar como anuncio –no muy cortés, dicho sea de paso– de que no voy a ser contratado para el próximo curso.
Le ruego me diga cuál le parece que debe ser mi conducta en esta situación, si debo reclamar los haberes devengados y no percibidos, y si es usted, como parece natural, quien media la cuestión de mi posible contratación.
Agradeciéndole de antemano la aclaración, Manuel Sacristán
Sacristán no fue contratado.
La segunda carta: dirigida al director de Diario de Barcelona está fechada en Barcelona el 13 de febrero de 1974. Se publicó en la sección «Tribuna LIBRE LOCAL» de Diario de 17 de febrero de 1974 con el siguiente encabezamiento «El profesor Sacristán y su exclusión de la Universidad» y la siguiente entradilla: «Nuestro director ha recibido la siguiente carta del profesor Sacristán recientemente excluido de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona»1.
Señor Director:
En la página 20 del Diario de Barcelona del 10 de febrero de 1974 se lee, bajo el titular «Los 8 puntos de los PNN para el rector», unas líneas que se refieren a mí y contienen alguna falsedad. Me interesa su rectificación. Se trata de las siguientes palabras: «Respecto del profesor Sacristán dijo el rector que, en realidad, le había excluido la misma facultad, que no lo incluyó en la propuesta. La causa aducida es que el profesor Sacristán no había cumplido el pacto de limitarse a la actividad de su asignatura y se había dedicado a intervenir públicamente en otros centros en varias ocasiones».
Es falso que yo haya pactado nada, ni con el rector ni con nadie, no intervenir como profesor más que en mi asignatura. Un pacto así –dejando aparte el absurdo de un pacto entre el poder de un rector y un profesor no-numerario– no puede caber en la cabeza de un profesor universitario. Atender a invitaciones a conferencias, seminarios, cursillos y otras actividades pedagógicas añadidas al trabajo en la asignatura propia es una tarea natural y tradicional de cualquier profesor. Dicho sea de paso: de algunas de esas ocasiones conservo motivos de agradecimiento para con las dignidades académicas que honraron con su presencia, e incluso con algún regalo u otra cortesía personal, mi modesta colaboración en la vida intelectual de sus centros, en vez de considerarla posible de represión.
Si realmente el rector de la Universidad de Barcelona ha dicho lo que se la atribuye en la información aludida, debe ocurrir que recuerda inexactamente la conversación que, a instancia suya, tuve con él en el rectorado a principios de abril de 1973. Le dije entonces que la reciente muerte del obrero Manuel Fernández Márquez2, atribuida por la prensa de aquellas fechas a disparos de la policía, me movía a suspender el ciclo de conferencias que estaba dando en Letras (así como, por lo demás, a suspender las clases de mi propia asignatura). Tal vez valga la pena referir detalladamente la entrevista aludida. Pero por el momento evito seguir ocupando su atención.
Al mismo tiempo que me veo obligado a enviarle esa rectificación, expreso a usted mi admiración por la sensibilidad con que el Diario de Barcelona está informando acerca de los problemas de la enseñanza superior.
Manuel Sacristán
Notas
1 Debajo de la carta de Sacristán, en la página 23 del periódico, aparecía la siguiente nota de la Redacción de Diario: «La transmisión oral de noticias puede modificar en algunas ocasiones algunos detalles de las mismas. Por ello, a pesar de la seriedad de la fuente, no podemos garantizar la absoluta exactitud de las palabras pronunciadas por el Rector en su conversación con los profesores no numerarios que fueron a visitarle. Sin embargo, a la luz de aquella información y de esa carta del profesor Sacristán, salta a la vista que existe un problema de fondo en el asunto de su exclusión. Los motivos argüidos para la misma entran en el campo de lo meramente anecdótico».
2 Fue en las puertas de la fábrica donde la policía mató a Fernández Márquez y dio un tiro en el cuello a otro trabajador en huelga.
Aquella mañana de la primavera de 1973, los trabajadores del turno de las siete se encontraron con la central tomada por las llamadas «fuerzas de (in)seguridad». Llevaban varios días con paros. Reivindicaban 40 horas semanales, en vez de las 56 que entonces trabajaban (10 horas diarias y 6 los sábados). Los trabajadores intentaron entrar en el trabajo en grupo, como tenían por costumbre; pero esa vez la empresa les ordenó que entrasen de tres en tres. Se negaron. Algunos cortaron la vía y detuvieron un tren. Entonces cargó la policía: primero dispararon al aire y después al bulto. Manuel Fernández Márquez, natural de Badajoz, 27 años, casado y con un hijo de dos años, cayó al suelo, asesinado. Al final del barrio de La Mina, entre Badalona y Sant Adrià del Besós, una calle lleva hoy su nombre.
Con la asesoría de la Brigada político-social, la policía política del régimen fascista, Sacristán fue expulsado de la Facultad de Económicas de la UB durante la rectoría de García Valdecasas, siendo Mario Pifarré Riera decano de la Facultad. Meses antes, el 8 de junio de 1965, el señor catedrático de Teoría de la Contabilidad de la UB, escribía a Sacristán en los siguientes términos:
Mi querido amigo y compañero:
El próximo día 11 se examina contigo de Filosofía, Francisco Ortuño Abellán, y te ruego que hagas cuando puedas en su favor, dentro de tu norma.
Cordialmente te saluda Mario Pifarré Riera
El señor Decano volvía a escribirle el 16 de septiembre del mismo año:
Mi querido amigo:
Mucho te agradecería hagas cuando te sea posible en favor del alumno n.º 818, Prudencio Ortells González, que se examinará contigo de Filosofía 1º.
Recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo, MFR
Sacristán anotó en ambas cartas: NO CONTESTAR.
Por su parte, Salvador Espriu escribía a Sacristán el 10 de octubre de 1965 en los siguientes términos:
Dr. Manuel Sacristán
Mi querido y admirado amigo:
Acabo de enterarme del inaudito e incalificable atropello de las autoridades académico-ministeriales contra usted. No comentaré, porque no vale la pena, un acto tan arbitrario como estúpido. Le ruego acepte la renovada expresión de mi amistad y le recuerdo que me tiene, para cuando necesite, a su entera disposición.
Reciba un cordial abrazo de su afmo. Espriu
Años después, 6 de marzo de 1980, el poeta de Arenys volvía a escribir a Manuel Sacristán en los siguientes términos:
Mi querido y admirado amigo:
Tal vez sea prematuro y, por lo tanto, indelicado y necio que le hable ahora de eso, pero voy a arriesgarme: deseo de todo corazón que obtenga el nombramiento de catedrático efectivo o profesor numerario (o como cuernos lo llamen) y que le hagan con ello, al fin, una mínima justicia, aunque nuestra universidad sea una porquería, como el resto de las instituciones del país, y éste también, «en bloque», y no se acerque usted, por su estado de salud o de ánimo, a la Santa Casa.
Si se ven ustedes, como supongo, mis mejores recuerdos a Xavier Folch.
No se tome usted la molestia de responderme.
Reciba un muy cordial abrazo de su afmo. Salvador Espriu
Por su parte, José Luis Sampedro, entonces catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Madrid, escribía una carta fechada el 28 de octubre de 1965 a su «querido amigo y compañero»:
Acabo de enterarme de que no se le ha renovado a usted el encargo de curso de su asignatura en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de Barcelona, y como considero muy de verdad que esa decisión nos causa una verdadera pérdida en la enseñanza, quiero enviarle esta carta para hacerle patente mi consideración y el altísimo concepto que me merece su obra intelectual y docente. Una persona como Vd nos honra a todos los universitarios.
Sólo lamento no tener no tener personalmente mayor autoridad para respaldar mi juicio, pero no necesito decirle que, cualquiera que sea su valor, estoy dispuesto a manifestarlo donde Vd estime necesario, y en la forma más categórica posible, empleando para ello con esta misma carta, de la que puede Vd hacer en cualquier momento el uso público o privado que estime conveniente, pues su contenido es una declaración que me honro en suscribir.
Con el mayor afecto y compañerismo, le envía un cordial abrazo su buen amigo de quien sabe puede disponer.
P. Bohigas le escribía el 17 de octubre de 1965 en los siguientes términos:
Sr. D. Manuel Sacristán Luzón
Apreciado amigo: Me han informado estos últimos días de la arbitrariedad que han cometido con Vd. Huelgan comentarios. Solo quiero expresarle mi adhesión personal en esta ocasión y el aprecio en que le tengo. Es lamentable el hecho por consideraciones personales; pero lo es también, y mucho, en vistas al interés colectivo y concretamente al universitario. ¡Ojalá la reflexión hiciera rectificar a quienes obran tan ciegamente y en nuestras esferas se procediera con mayor alteza de miras!
Suyo, apreciado amigo.
El 24 de mayo de 1968, Silvia Gil escribía a Sacristán desde La Casa de las Américas en La Habana:
Distinguido señor:
Me dirijo a usted para solicitar algo muy importante para nosotros. Tenemos la intención de engrosar los fondos de nuestra biblioteca con obras de autores contemporáneos y nos planteamos la necesidad de que usted, en este caso, nos ayude enviando sus libros.
En nuestra biblioteca son muy solicitadas las obras de autores españoles y sería de gran valor contar con las suyas.
Agradeciendo la atención que preste a nuestra solicitud, queda de usted atentamente,
Silvia Gil
El 13 de marzo de 1970 Ramón Carande escribía a Sacristán:
Mi admirado Manuel Sacristán,
mucho deseaba leer cosas suyas; imaginará, por consiguiente, mi gozo ante la valiosa ofrenda de tres libros y un folleto, escritos y dedicados por su pluma en términos elogiosos. Algún mensajero, que no dejó su nombre, los traería en propia mano, porque ningún envoltorio denuncia transporte postal. Me estimula el apetito de lectura la posesión de estas obras, que me ilustrarán, sin duda. Volverá usted a saber de mí, cuando ya seré más rico.
Tuve, inesperadamente, el gusto de saludar a su consorte [Giulia Adinolfi], en la escuela Aula [donde trabajaba GA], y, más de una vez, he preguntado por usted a los queridos amigos Folch y Fontana. Posiblemente, hacia mayo, vuelva a pasar por Barcelona y procuraría verle a usted, Así lo deseo.
Salude a su mujer y créame agradecido, admirador y amigo. Ramón Carande
Ocho días después, 21 de marzo de 1970, Carande volvía a escribir a Sacristán en los siguientes términos:
Querido amigo,
por casualidad, y consternado, me entero de su paso por Sevilla y de que dio usted una conferencia. No hay, en el mundo, ciudad más hermética. Imagine cuanto lamento recibir, ¡ahora!, esta noticia.
Folch le hará llegar estas letras, [ilegible].
He leído el Goethe-Heine. Me hago cargo de haber presentido algo de lo mucho que lleva usted dentro. Claro está, siendo tanto, no cabe usted en nuestra raquítica universidad.
Salgo hoy para el campo. Proseguiré leyendo sus obras.
Salude a su consorte.
Suyo,
Ramón C.
PS. El folleto sobre estudios de filosofía es admirable.
De la permanente predisposición solidaria de Sacristán, es muestra esta carta fechada en Madrid, 8 de junio de 1973, firmada por Zehdi Labib Terzi, encargado de Negocios de la Liga de los Estados árabes:
Sr. D. Manuel Sacristán Luzón
Profesor de la Fac. De Económicas
Universidad Central
Barcelona
Mi distinguido amigo:
Me dirijo a Vd, con el fin de agradecerle sinceramente, en nombre propio y en el de la Oficina de Información de la Liga de los Estados Árabes, su buena voluntad y su deseo de colaboración en los actos de la Semana Palestina de Barcelona que, organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores de dicha capital, hubiera debido celebrarse durante el pasado mes de Mayo.
A pesar de que, debido a la inesperada denegación, por parte de las autoridades españolas, del permiso correspondiente para desarrollar las actividades de la Semana, esta no pudo celebrarse, recordamos siempre sus buenos deseos y su disposición para colaborar en actos de interés mutuo para España y el mundo árabe.
Reiterándole nuestro agradecimiento, me es muy grato aprovechar la oportunidad par saludarle muy cordialmente.
En Barcelona, el 31 de marzo de 1976, Juan Francisco Marsal escribía a Sacristán, en los siguientes términos:
Amigo Sacristán:
No puedo cabrearme porque defiendas el derecho a no hacer pública tu vida. Pero sí lo siento mucho. Egoístamente –por el placer de establecer una relación profunda contigo– pero, sobre todo, porque estoy convencido, como lo estaba hace cinco años, de que el testimonio de tu vida es central, una «estrella» en términos sociométricos, para entender los avatares de la generación de postguerra. La lección sin tarima que ello significaría para los más jóvenes (que no te engañen tus mecanismos de defensa del yo) no la darás nunca de otra manera.
Pero la importancia de tu «life history» me obliga a insistir. No me das el tiempo que me permitiría vencer tus resistencias ni yo tengo especiales condiciones de entrevistador a domicilio.
Lo que te propongo es que hagamos la entrevista omitiendo aquello que a ti en conciencia te parece no debes revelar. Pues estoy convencido que, aun manco, lo que tú digas será mucho para los que lo esperan. Yo entre ellos.
Un abrazo
El 17 de octubre de 1976, desde Barcelona, Luis Cuéllar escribía a Sacristán en los siguientes términos (se encontraron de nuevo personalmente en el homenaje a Sartre, celebrado en el ICE en marzo de 1980):
Mi querido amigo:
No quisiera que ahora, con motivo de tu plena reincorporación a la Universidad, te faltase mi enhorabuena, que sé –conociéndote– que no juzgarás «oportunista», sino sincera expresión de una satisfacción muy en la línea de mi modo de pensar y de actuar desde siempre. Y ello a pensar de que nuestro pensamiento no creo coincida en muchos puntos y que pudiera parecer que más bien debiera lamentar «hechos así».
Todo lo contrario: lo que lamento es que no sea en la Facultad de Filosofía y no en Económicas (quizá tú no lo lamentes) en donde esa reincorporación vaya a tener lugar. Allí fue donde empezó tu «extradición» universitaria y allí –siquiera por esto– habría debido «deshacerse el entuerto». Como tantos otros, yo estampé mi firma en un documento a la superioridad académica para que no se llevase aquello a cabo contigo, no por otra razón más que porque creía que tu competencia en la materia –fuera cual fuera su matiz– era imprescindible en nuestra universidad, tan falta de ella y tan abundante en «cuentistas» de todo color. Es el mismo motivo fundamental por el cual ahora me alegra tu vuelta. Aparte de otros motivos (desde los del pluralismo «documentado» ideológico que tanta falta le hacía a este país, hasta los familiares y económicos, que no son en absoluto despreciables, sobre todo cuando uno tira de un carro familiar cargado).
Ya te conté en uno de aquellos nuestros esporádicos encuentros de hace años en el tren de Sarrià, cuando llevabas a tu niña al Colegio italiano, creo, que me propusieron sustituirte en Económicas, negándome yo en redondo, tanto por razones éticas como –lo confieso– de salud; no sería, lógicamente, muy tranquila la recepción del sustituto por parte de los alumnos. Hice bien, tanto porque no quería «facilitarles» las cosas, ni «hacerte eso a ti», como porque yo de Filosofía para economistas no podía sentirme muy seguro de enfocarlo bien y al nivel superespecializado y tratadísimo por todos los sociólogos actuales. Nada encajaba con mi manera de proceder y de ser, que me muevo bien en «mi» aula con «mis» alumnos-amigos, respirando todos en clase un clima de «apertura» (avant la lettre, entonces…) y nada dogmático ni menos fanático. Entre pasarlo «en grande», como suele ocurrirme en el Instituto, y aquel otro panorama que me ofrecían, la opción ético-hedonista-utilitaria era obvia.
Hice bien, además, porque, por lo visto, ya arrastraba desde entonces una dolencia seria, por cierto, idéntica a la que me enteré el otro día por Valverde, que estuvo en casa a verme, te aqueja a ti también, «insuficiencia coronaria», para la cual, como supongo a ti también, te recomiendan «tranquilitat i pocs aliments» (me hicieron perder 16 kgs. En seis meses). Así fue como, algo después, y ante el aumento de mis dolores pectorales y demás, fui al cardiólogo y, electrocardiograma en mano, «recortó» mi actividad, quedándose definitivamente con la sola cátedra de instituto… y algunas tareas editoriales de esas que no fatigan físicamente demasiado, para redondear un sueldo cicatero.
Perdona el «rollo». Te repito mi enhorabuena… y espero que la situación universitaria mejore para que tu renombramiento y actuación no se reduzca a algo nominal, sino que pueda ser algo efectivo cuanto antes. En el [Instituto] Maragall empezamos esta semana pasada.
Un afectuoso saludo con mis mejores deseos para tu familia (en especial para tus coronarias, y para tu sin duda honesta y competente labor universitaria) de Luis Cuéllar.
De una carta dirigida a Verona Stolcke y Joan Martínez Alier, fechada en Barcelona el 30 de abril de 1980:
Queridos Verena y Juan,
[…] Siento que la desgraciada historia de la carta catedrática llegara hasta ahí1. Pero no comparto la optimista distinción entre Estado y universidad, rebus sic standibus. La verdad es que lo más desagradable de esta historia está ocurriendo aquí, en la U. B., y es mi conversión kafkiana en pelota de ping-pong con la que juegan mis viejos conocidos Badia, Hortalà, Estapé, Torrent, etc. No se qué es peor para el pobre género humano, si la pesadilla fría de los ministerios o el mal chiste del comportamiento de los individuos importantes. Lo que me alivia un poco la situación es la esperanza de que el asunto se olvide, ya que un partido de ping-pong no es buena lid, ni suficiente, para estas guerras por el rectorado barcelonés. Pero si la cosa se desarrolla hasta algún final, mi situación será muy desagradable, porque, haga lo que haga (salvo irme por completo de la Universidad), parecerá que lo hago por partidismo de Badía-PSC-PSUC o por partidismo de Esquerra-pequeños partidos de extrema izquierda2, que es como se plantean las relaciones entre el rectorado y el decanato de Económicas. Muy desagradable todo, como veis3.
Notas
1 Martínez Alier señalaba en su carta: «Como todo el mundo he firmado la carta para que te hagan catedrático numerario (lo opuesto a numerario debería ser literario, ¿no?), pero con la esperanza de que te nieguen en su momento a acceder a tan exquisito cuerpo de funcionarios por nombramiento del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del ramo, y que continúes siendo catedrático contratado de la Universidad de Barcelona en vez de catedrático funcionario del Estado español».
2 El Movimiento Comunista de Cataluña, la Liga Comunista Revolucionaria…
3 En términos similares se manifestó Sacristán durante el coloquio de una mesa redonda sobre Sartre –«Sartre desde el final»– celebrada en la Facultad de Derecho de la UB en 1980, en la que participó junto a Ricard Salvat poco después de la muerte del autor de Crítica de la razón dialéctica:«[…] Aun agradeciendo mucho la buena voluntad, no tengo más remedio que hacer una intervención puntualizadora. Estas historias universitarias son mucho menos inocentes de lo que podéis creer, lo cual dice mucho en honor vuestro como es natural. Pero en sí, estas historias académicas son tan poco limpias que lo mejor que podéis hacer, gente limpia como vosotros, es no tomar posición.
Yo ya ni la tomo. No estoy ni a favor de los que quieren hacerme ni a favor de los que están en contra, porque uno acaba siendo una especie de pelota de ping-pong entre núcleos de poder académico. Siento tener que decirlo, no lo habría dicho nunca, porque no he dicho ni una palabra sobre este asunto, si no fuera que veo que una intervención tan bienintencionada es síntoma de que se puede estar muy manipulado. A estas horas, tú con esa opinión y yo como objeto, como objeto cada vez más esférico, como una pelota, somos juguetes de quien quiere ser rector, quien no es rector, quien sí es rector. Déjalos, que no nombren catedrático a nadie, y que dejen en paz a la gente que estudiamos tranquilos y hacemos nuestras cosas aparte.»
En carta de 11 de mayo de 1980 dirigida a Eloy Fernández Clemente, director de Andalán, observaba Sacristán:
«[…] Por referirme, aunque sea brevemente, a lo que era objeto de tu carta: el inmerecido apoyo de compañeros y amigos ha sido lo más bonito de esta historia; pero el nudo mismo es más bien desagradable. En realidad, la propuesta de que se me nombrara catedrático por vía extraordinaria ha sido aquí un round más en las peleas político-académicas. La pelea está ahora así, en el antepenúltimo asalto: el equipo decanal de Económicas, vagamente relacionado con una curiosa alianza entre los pequeños grupúsculos de extrema izquierda marxista y Esquerra Republicana de Catalunya, ha conseguido que la última junta de gobierno vote la propuesta; pero el equipo rectoral, claramente relacionado con el PSC, el PSUC y CiU:, apoyado, también curiosamente, por la derecha franquista, ha conseguido que el voto no sea unánime: 17 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Con esto unos y otros esperan que el Consejo de Rectores, informado por el rector barcelonés de que la votación fue difícil y de que la Junta de Gobierno barcelonesa quedó dividida, rechace la propuesta. Esta, pues, no llegaría siquiera al ministerio.
Debo confesarte que todo eso no me importó nunca nada, ni cuando vivía mi mujer. Ahora menos que nada. Pero un aspecto desagradable sí que tiene el asunto: que he sido una kafkiana pelota de fútbol entre los contendientes y que la contienda misma no tiene nada que ver con mi «caso». Un ruego: créeme de verdad que este asunto no me importa nada; si te he contado con precisión la cosas ha sido porque me parece que la generosidad de tu carta me obligaba a hacerlo.
Un abrazo cordial, Manuel Sacristán Luzón
Esta carta, probablemente de mayo de 1980, tiene como destinatario a Carlos París Amador:
Querido amigo,
no te tienes que preocupar ni poco ni mucho por el asunto de la propuesta de catedrático a mi favor. Te agradezco lo que dices al respecto, pero la verdad es que no hay motivo para tomarse la cosa en serio. Tiene todo el aspecto de ser (en Barcelona) una de tantas escaramuzas que se libran entre banderías académicas en torno a tesoros para mí enigmáticos. Es verdad que las personas de otras Universidades que se han interesado por la cosa no tienen nada que ver con esas intrigas. Pero ellas hacen que yo mismo no tenga interés por el desarrollo de la gestión. De modo que, repito, no te hagas mala sangre y olvida el asunto.
Con amistad,
Carta dirigida a Camina Virgili, fechada en Barcelona el 7 de julio de 1980
Sra. Dª Carmina Virgili1
Madrid
Estimada amiga,
reciba mi agradecimiento por su carta del 27 de junio2 (que he recibido hoy lunes, a causa de que la Facultad de Económicas no está donde dice su sobre en el edificio central, sino en Pedralbes), y también por todas las molestias que se toma en este fastidioso asunto del consejo de rectores. Probablemente le estoy más agradecido de lo que usted pueda pensar, porque he de confesar que a mí no me ha indignado ni sorprendido la decisión del consejo de rectores. Primero, porque uno mismo conoce sus insuficiencias mejor que los demás, y, segundo, porque sé quiénes son la mayoría de esos rectores, y cómo piensan. Por ejemplo: el rector Candau3 fue secretario del tribunal de mis únicas oposiciones, en 1963 o 19644 y no tuvo reparo en denunciarme públicamente (por motivos políticos) desde la mesa ya en el primer ejercicio5. Eran, dicho sea de paso, oposiciones a una cátedra de lógica6, y no había pizarra en el aula. Tuve que pedirla, con regocijo del tribunal, y me la trajeron tan pequeña que, para una demostración de poca importancia, tuve que borrar tres veces…7
Me parece que algo hemos progresado, a pesar de todo. En cualquier caso, no le he contado esas cosas para entristecerla, sino para divertirla, en modesto pago de sus bondades.
Muy cordialmente, Manuel Sacristán Luzón
Notas de edición
1 Carmina Virgili i Rodón, doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Barcelona, obtuvo en 1963 la Cátedra de Estratigrafía de la Universidad de Oviedo. Fue la primera mujer catedrática de dicha Universidad y la tercera de España. Más tarde fue catedrática de la Universidad Complutense y Secretaria de Estado de Universidades e Investigación en el primer Gobierno de Felipe González. En 1987 fue nombrada Directora del Colegio de España en París.
2 En su carta, Carmina Virgili i Rodón señalaba que desde su posición institucional estaba apoyando todas las propuestas que estimaba correctas y «entre ellas se encuentra la tuya y por ello me pongo a tu disposición para cualquier acción en que pueda ser útil para conseguir tu incorporación a la Universidad española en las condiciones debidas». Carmina Virgili y Sacristán no se conocían personalmente.
3 Alfonso Candau Parias era entonces catedrático de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los sistemas filosóficos» de la Universidad de Valladolid. Candau figuraba en la terna propuesta por el Consejo Nacional de Educación y, curiosamente, había seguido, como Sacristán, cursos de posgrado en la Universidad de Münster. Candau fue asiduo colaborador de Arbor, Ateneo y El Alcázar.
4 Sacristán se refiere a las oposiciones a la Cátedra de la Lógica de la Universidad de Valencia celebradas en Madrid en 1962.
5 Candau intervino el 5 de julio de 1962 en torno al artículo «La filosofía desde la terminación de la II Guerra Mundial hasta 1958», afeando a Sacristán que gran parte de su trabajo se ocupara del marxismo y de la filosofía analítica y preguntándole si eso era lo que «el señor opositor» entendía por filosofía. En las deliberaciones últimas del Tribunal, se señalaba a propósito de este trabajo de Sacristán: «De carácter expositivo, indica una buena preparación instrumental de su autor, aunque sea muy discutible la proporción que, desde el punto de vista de la extensión, establece entre las distintas corrientes filosóficas».
6 Entre los cinco miembros del tribunal, sólo Leopoldo Eulogio Palacios Rodríguez era catedrático de Lógica de la Universidad de Madrid, la única cátedra de lógica en la España de aquellos años. No estaba puesto en asuntos de lógica matemática.
7 Además de la exposición oral del «Concepto, método, fuentes y programa» presentado por los opositores, uno de los temas expuestos por Sacristán fue la lección número 21 del programa por él defendido: «Motivación y estructura del cálculo de inferencia natural».
En carta fechada en México DF, el 4 de julio de 1980, señalaba Adolfo Sánchez Vázquez:
Querido amigo:
muy tardíamente me he enterado en ésta del fallecimiento de tu esposa. Comprendo que, aunque esperado, ha debido ser un golpe muy duro para ti. Cuenta en este trance tan doloroso con mis más sinceros sentimientos.
Cuando me disponía a escribirte con este motivo, me entero también de que, junto a Castilla del Pino, Castells y Vidal Beneyto, se te ha negado una vez más, pero ahora en forma aún más escandalosa, el derecho legítimo a ser catedrático de la universidad. Es verdaderamente asombroso, a la vez que sumamente indignante, que esto pueda suceder todavía en España, aunque no debiera sorprender tanto si se piensa en quienes tienen el poder fáctico –como ahí se dice– en España y, consecuentemente, en el sistema universitario.
Pero de todas maneras no puede uno dejar de sentirse indignado ante hechos de esta naturaleza. Te expreso, pues, en este momento mi más viva solidaridad y la esperanza de que este entuerto pueda ser deshecho algún día, o sea, cado decisiones de este tipo no estén en manos de este vergonozo y cavernario consejo de rectores.
Afectuosamente,
Años antes, desde Bós Aires, 10 de abril de 1964, el Consello de Galiza, escribía a Sacristán en los siguientes términos:
De nuestra más alta consideración:
El Consejo de Galicia, organismo que en la emigración mantiene viva la defensa de los ideales de libertad y democracia a que aspira nuestra Tierra para construir su porvenir, tiene el honor de dirigirse a usted como integrante del grupo de intelectuales que expresó su preocupación por los insólitos actos de represión registrados en la cuenca minera asturiana, para hacer llejar a todos ustedes nuestra viva simpatía por su noble gesto, no ya por lo que esos hechos significan como atentatorios de la dignidad humana, sino, fundamentalmente, por lo que tienen de negativo para el futuro de los pueblos ibéricos.
Toda la emigración gallega residente en este país se ha sentido identificada con ese gesto verdaderamente patriótico, pues por encima del repudio a un inhumano sistema represivo, valoramos primordialmente su aporte constructivo al señalar las bases fundamentales que en toda sociedad moderna debe presidir las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las autoridades constituidas, bases que en estos momentos son suicidamente olvidadas en la Península Ibérica.
Un motivo más de satisfacción para los gallegos emigrados es que algunos representantes de nuestro pueblo, como los señores Ramón Nieto, Lauro Olmos, Marcial Suárez y Daniel Sueiro, hayan sumado directamente su voz a esa noble expresión cívica, que abre caminos tan promisorios para la recuperación de los más auténticos valores creadores de los pueblos ibéricos.
El Consejo de Galicia, intérprete de ese sentimiento de la colectividad gallega emigrada, desea hacer llegar a usted y por su intermedio a todos los firmantes de las notas cruzadas con las autoridades oficiales, nuestra más calurosa felicitación y la más viva expresión de solidaridad, invitándolos a persistir en esa abnegada y patriótica actitud, buscndo los verdaderos caminos de la convivencia fraternal y creadora.
Saludamos a usted con la mayor consideración.
Secretaría de coordinación.
18. Nombramiento
En el BOE, núm. 223, de 27 de septiembre de 1984, puede leerse:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 21362 ORDEN de 31 de julio de 1984 por la que se nombra Catedrático de Universidad a los Catedráticos extraordinarios que se citan en el anexo de esta Orden.
Ilmo. Sr. La disposición transitoria séptima, 4.ª de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, y el número 6º 1 de la Orden de 10 de enero de 1984, establecen que quedan integrados, en sus propias plazas, en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad los Catedráticos extraordinarios contratados al amparo de lo establecido en el Decreto 2259/1974, de 20 de julio, y Orden ministerial de 15 de agosto de 1975, en su consecuencia,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero. Nombrar Catedrático de Universidad con efectos de 21 de septiembre de 1983, a los Catedráticos Extraordinarios contratados que se relacionan en el anexo de esta Orden.
Segundo. Por la Dirección General de Enseñanza Universitaria se expedirán los correspondientes títulos en los que se hará constar la titularidad de sus respectivas cátedras, que será la misma que venían desempeñando como Catedráticos extraordinarios.
Lo digo a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de julio de 1984. P.D. (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director General de Enseñanza Universitaria, Emilio Lamo de Espinosa.
Ilmo Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
ANEXO QUE SE CITA
Don Oriol Martorell Codina, «Historia de la Música», de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona…
Don Manuel Sacristán Luzón, «Metodología de las Ciencias Sociales», de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona…
Don Angel Ballabriga Aguado, «Patología y Clínica Pediátricas», de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona…
Don Claudio Guillén Cahen, «Literatura comparada», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Don Carlos Castilla del Pino, «Psiquiatría dinámica y social», de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.
Don Jorge Monseur Lespagnard, «Metalogenia», de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid
Don Fernando Rueda Sánchez, «Conversión directa de energía», de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid…
Don Miguel Sánchez-Mazas Ferlosio, «Lógica de las Normas», de la Facultad de Filosofía de Filosofía y Ciencias de la Educación de San Sebastián de la Universidad del País Vasco…
En otro orden de cosas, como se recuerda, Sacristán obtuvo también su licenciatura en Derecho.
Las notas del primer curso (curso 1944-1945): Derecho natural: SOBRESALIENTE Y HONOR; Derecho romano: SOBRESALIENTE Y HONOR; Economía política: SOBRESALIENTE Y HONOR; Historia del derecho (1er cuatrimestre): SOBRESALIENTE Y HONOR; Historia del derecho (2º cuatrimestre): SOBRESALIENTE Y HONOR. Religión 1er curso: APROBADO; Formación política 1er curso: NOTABLE. Educación física 1er curso: APROBADO.
Las del 5º curso (curso 1952-1953): Derecho civil (Derecho de familia y sucesiones): APROBADO; Derecho procesal (procedimientos espaciales) (1er cuatrimestre): APROBADO; Derecho internacional privado: SOBRESALIENTE; Filosofía del derecho (2 cuatrimestre): SOBRESALIENTE Y HONOR; Mercantil 2º curso 1953-1954: SOBRESALIENTE.
Sacristán realizó el depósito para la obtención del título ¡el 2 de mayo de 1973! (cursado al Ministerio el 28 de junio de 1973!). Sacristán obtuvo su título el 15 de noviembre de 1973.
19. Entrevista con Mundo Obrero
De la última entrevista que el autor concedió: Mundo Obrero, diciembre de 1984 (se publicó en febrero de 1985). Puede verse ahora en De la Primavera de Praga al marxismo ecologista, pp. 211-225.
Existe hoy en día, entre la gente, entre los cuerpos sociales, una desmotivación del individuo, de las personas.
Me lo temo mucho, si he de juzgar por mi modesta experiencia directa en la Universidad, en esta facultad [Económicas]. Yo no tengo una experiencia continua, la verdad, porque empecé a ser profesor el año 53; me eliminaron el 65; en un breve período de rectorado democrático, cuando estaba Estapé de rector [NE: no era el caso, el rector era Arturo Caballero; Estapé lo había sido y lo sería después], en 1972, me volvieron a contratar; me volvieron a echar a mediados del 73 porque cambió el rector y vino un tipo muy fascista, y ya no volví hasta la muerte de Franco. Es decir, que es una experiencia con lagunas. Pero, si a pesar de eso puedo hacer un juicio sobre estos treinta y pico de años de Universidad de Barcelona, diré que éste es el momento de mayor atonía política que conozco, incluido todo el franquismo, o lo que yo conozco de franquismo en la Universidad desde el cincuenta. Estamos ante una gran atonía política. Yo tengo aquí un cuarto y quinto cursos de Económicas, que es una facultad de ciencias sociales, una facultad directamente enlazada con problemas político-sociales, y, sin embargo, no creo que entre todos los alumnos con los que trabajo este año haya más de unos siete u ocho que se interesen por la política catalana o española. Es una situación peor que nunca.
Y en la época de la transición, desde la muerte de Franco hasta los 75-80, ¿hubo más movimiento?
Sí, hubo una gran animación, hubo bastante entusiasmo. Por ejemplo –y es una cosa que a mí me duele particularmente–, en aquellos años había un desarrollo importante en las facultades de las CC.OO. de la enseñanza. Teníamos asambleas y reuniones para la formación del sindicato y luego, ya formado el sindicato, podíamos ser, sin muchos esfuerzos de movilización, 300 personas en el Aula Magna. Una cosa apreciable. Hoy día, en cambio, no hay vida sindical ninguna en la Universidad.
Además los partidos políticos han abandonado la militancia en la Universidad.
Eso también. Yo no sé por qué. Tampoco se les puede acusar de haber abandonado. Por lo menos, no consiguen más. Hay algún cuadro, hay unos pocos jóvenes comunistas por aquí, otros pocos jóvenes socialistas, mínima representación de lo que fueron los partidos comunistas más radicales –MC, LCR, algún chico del POSI–, pero es que es eso, uno, dos, no pasa de ahí y no están en condiciones de hacer nada.
Pero no sólo los partidos. Un ejemplo desastroso: la semana pasada, o hace semana y media, se convocaron aquí asambleas de estudiantes para discutir el estatuto del estudiantado de la Facultad, de todo el turno de estudiantes de tarde, que no deben ser menos de 3.000, aparecieron treinta en la Asamblea. ¡Todo el turno de tarde, desde 1º hasta 5º! Es verdad que los alumnos de tarde son personas que trabajan, por la mañana o hasta media tarde, hay muchos empleados de compañías de seguros, de bancos, de cajas de ahorros, pero en otros épocas no habrían sido 30 sobre 3.000 los que habrían acudido a una asamblea para votar estatutos.
No tengo cifras de lo sucedido en la mañana. A lo mejor por la mañana fue mejor, pero no he tenido ocasión de enterarme.
La Universidad en general, la Universidad barcelonesa en particular, ¿tiene hoy peso real en la sociedad española?
La barcelonesa hasta ahora ha tenido muy poco. Hay intentos de que tenga más pero Barcelona es una ciudad de mucha vida de otro tipo, no universitaria, comercial e industrial. Incluso en el aspecto cultural ha sido una ciudad que, quizá ahora menos, pero siempre ha tenido núcleos importantes de cultura extrauniversitarios, pintores, músicos, incluso escritores de lengua catalana que no tenían que ver con la Universidad, y eso ha hecho que la Universidad barcelonesa haya pesado menos en Barcelona, no digamos ya que la de Salamanca en Salamanca o la de Valladolid en Valladolid, pero incluso menos que las universidades de Madrid en Madrid. Tiene menos peso.
Ahora hay bastantes intentos de conseguir un mayor enlace con la sociedad, no tanto por la Universidad de Barcelona propiamente, sino por la Universidad Politécnica, porque algunas facultades de la Politécnica son de inserción social muy inmediata: ingenieros industriales, arquitectura, informática, química y física, incluso biológicas, tienen inserciones muy directas en la industria. Otras, en cambio, matemáticas o filosofía, por ejemplo, mucho menos. Y esta última, no se inserta como facultad, se inserta individualmente y de una forma que quizá no sea muy sana.
VOLVER AL INDICE
20. Aproximación de Francisco Fernández Buey
Resumen y valoración de Francisco Fernández Buey de «La Universidad y la división del trabajo» («Sobre la Universidad, desde Ortega y Sacristán», Sobre Manuel Sacristán, pp. 85-93):
La Universidad y la división del trabajo empieza con una crítica de las dos principales ideologías que, como preveía Marx, han acabado convirtiéndose en palancas que mueven una y otra vez la noria de la cultura burguesa: el tecnocraticismo positivista, siempre dispuesto a justificar lo existente por grandes que sean los riesgos que conlleva, y el liberalismo romántico y añorante de las glorias pasadas de instituciones anteriores a la incorporación de las masas a la vida pública. Aunque Sacristán dedica más espacio a la crítica de la añoranza liberal, según la cual la universidad todavía podría volver a ser «el hogar de la libertad», esto no debe mover a engaño. La Universidad y la división del trabajo parte del supuesto (en algún momento declarado explícitamente) de la superioridad moral del liberalismo en comparación con la euforia tecnocrática. Precisamente por eso se discute principalmente con autores liberales que a finales de los años sesenta se sentían molestos por la desaparición de la universidad como universalidad de conocimientos y por la progresiva conversión de aquella institución en una «multiversidad» en la que domina la fragmentación del saber. Y también por eso –aunque escribiendo en España, no sólo por eso– el autor al que se dedica más espacio en el ensayo es Ortega.
Ortega y su Misión de la Universidad aparecen tratados en el ensayo, como en otras obras de Sacristán por lo demás, con mucho respeto intelectual. La Universidad y la división del trabajo no sólo considera, en efecto, la reflexión de Ortega superior a la mayoría de las quejas liberales posteriores, sino que subraya además su acierto en el diagnóstico, su agudeza en el captar las tendencias evolutivas y su veracidad en la declaración de que es menester una nueva forma de hegemonía a la altura de los tiempos. Lo que Sacristán critica a Ortega es la debilidad historiográfica en su reconstrucción de la idea de universidad, el apresuramiento con el que compone un modelo original de universidad europea sin datos precisos sobre la historia misma de la universidad; y disiente sobre todo, claro está, del intento orteguiano de «recomponer el alma laica de este mundo desalmado» sin tocar sus fundamentos. Esto último es para Sacristán la inevitable desembocadura utópica de la bienintencionada crítica liberal –a veces incluso anticapitalista– a la reforma tecnocrática de la universidad.
La Universidad y la división del trabajo comparte con Misión de la Universidad algunas otras ideas y distinciones de importancia que no siempre estuvieron claras para las varias corrientes de la tradición marxista (y que, desde luego, no lo estaban entonces para la vanguardia estudiantil con la que Sacristán polemizaba). El ensayo perfila y profundiza algunas de esas ideas precisamente al hilo de la lectura crítica de Ortega o en diálogo sereno con él. Así, por ejemplo, en lo tocante a la diferenciación interna entre formas varias de ejercer la hegemonía: las maneras del orteguiano «mandar» difieren según los países, no son todas iguales, y en esa particularización de las formas de ejercer la hegemonía tiene especial importancia la organización universitaria, el tipo de transmisión de cultura y de formación cultural que rige en los distintos establecimientos universitarios.
Esta particularización de las formas del «mandar» enlaza en algunos casos con tradiciones nacionales arraigadas y contradistingue a veces fuertemente al producto intelectual de aquella formación. Las diferencias más llamativas entre las formas de hegemonía que crea la universidad en el marco de las tradiciones nacionales (esto es, en el marco de un aparato hegemónico que rebasa la propia universidad) son tal vez las que durante décadas han contribuido a crear el tipo del gentleman en Inglaterra y del Doktor en Alemania. Estas formas, que configuran la subcultura de las élites y colorean con particularidades propias no sólo las actuaciones de las respectivas burguesías sino también las instituciones científicas correspondientes, no son tampoco las únicas formas en la formación del «mandar». Como sabemos cada vez con más detalle, hay otras.
Ni toda hegemonía es igual, pues, ni la universidad es sólo producción de hegemonía. Dos de sus funciones, aquellas precisamente que ahora aparecen por lo general en exclusiva cuando se analizan el presente y el futuro de la universidad –la enseñanza de las profesiones y la transmisión y producción de la ciencia–, no parecen en principio vinculadas de una manera directa a la preparación para el «mandar». Y en ese sentido se dice habitualmente en la universidad, criticando determinados intentos de manipulación ideológica, que la institución está por encima de las ideologías y que su función es neutral: hacer buenos profesionales y buenos científicos.
Uno de los méritos de La Universidad y la división del trabajo es el de haber relativizado el sentido absolutista que suele darse en la propia universidad a argumentaciones de este tipo, sin dejar de poner de manifiesto, por otra parte, que, en efecto, no todo lo que se hace en la universidad es creación de hegemonía. Relativización que apunta primero al hecho de que también por vía indirecta o mediata se crea hegemonía en la formación de profesionales y científicos en un marco capitalista y, en segundo lugar, a la generalización de un fenómeno derivado de la aparición de nuevas formas del «mandar». Sacristán llama a esto último «perversión de la ciencia en la universidad actual». Y alude con ese rótulo al carácter parasitario de una buena parte de lo que en las universidades suele pasar por «investigación» como consecuencia de la necesidad del «publicar» para acceder a los honores de la carrera universitaria. (También aquí, por cierto, queda esbozada una preferencia valorativa a la que he aludido antes: «Las clases trabajadoras –escribe Sacristán– pagan más caramente el breve paper ocioso del físico o del biólogo que la tesis gruesa e inútil del literato»).
De todas formas, leído con la distancia que da el tiempo no me parece que sea esto último lo más importante del ensayo de Sacristán, a pesar del carácter temprano y, desde luego, premonitorio de la denuncia de la perversión parasitaria de buena parte de la llamada «investigación» universitaria en un país en el que por entonces todo eso estaba en mantillas. Tampoco voy a detenerme, por la misma razón, en la estupenda reconstrucción del análisis marxiano de la división social y técnica en el capitalismo manufacturero que hay en el texto. Pienso que para un lector de ahora –previsiblemente curado ya de los impulsos tanto «destructores» como «salvadores» de la universidad– las dos cosas más apreciables de La Universidad y la división del trabajo son éstas: Primera, el rigor y la coherencia con que se mantiene hasta las últimas consecuencias el punto de vista socialista en el análisis de la universidad burguesa y en las posibles alternativas a ella. Segunda, la lucidez en la estimación de las potenciales estrategias del capital ante la crisis universitaria declarada desde finales de la década de los sesenta.
Al anunciar desde el arranque mismo del ensayo el punto de vista comunista que le orienta, Sacristán estaba dando por supuestos algunos principios metodológicos y prácticos sobre la actividad del científico social. Esos principios fueron explicitados en otros lugares, pero además seguramente no requerían dedicación entonces porque se partía de un amplio acuerdo al respecto incluso en el desacuerdo político. Me permito resumidos aquí muy brevemente porque la cura de los impulsos «destructores» y «salvadores» de la universidad a veces se confunde demasiado rápidamente con la aceptación sin más de los criterios weberianos.
Sacristán preconizaba al mismo tiempo el carácter anti-ideológico del análisis social y la afirmación de los valores o ideales inspiradores del mismo. La simultaneidad de ambas afirmaciones se puede argumentar como sigue. En el corazón del análisis social hay siempre presentes juicios de valor, aunque no sea más que por el hecho de que todo analista introduce de algún modo en el análisis elementos que son parte de las tradiciones, tabúes o mitos compartidos en la época. Eso quiere decir que el principio weberiano de la Wertfreiheit, o desvinculación axiológica, no puede aceptarse ni como descripción de un hecho en la comunidad científica ni tampoco como un principio de absoluta neutralidad referida a los operadores científicos. La interpretación positivista del principio weberiano, que se ha hecho dominante, acaba en una ilusión de neutralidad valorativa que es la ideología más fuerte precisamente de la época (pues niega que pueda suponerse siquiera un marco económico-social otro, alternativo al existente).
Pero la admisión de que en el corazón del análisis hay siempre juicios de valor no implica la afirmación de que el principio weberiano sea despreciable o necesariamente funcional a la ideología del final de las ideologías. Al contrario, se puede aceptar como máxima o idea reguladora que recomienda a los analistas sociales candidatos a científicos la superación de todo partidismo ideológico. «Partamos de lo que hay; no seamos ideólogos», escribió Marx en ese mismo sentido. Ahora bien, si se acepta esa distinción también se puede distinguir entre transmisión de los valores y de las tradiciones (que es una función social irrenunciable) y presentación de los valores (propios) como verdades objetivas. Podemos introducir un elemento relativizador o de autocontrol de las propias valoraciones. En este sentido las valoraciones y preferencias subjetivas de los analistas pueden ser reconocidas como lo que son y, por tanto, no disimuladas o enmascaradas con la pretensión de una objetividad científica que sólo puede referirse al método, esto es, al truco que se aprende y que otros, en circunstancias parecidas, pueden repetir con resultados semejantes. Reconocer las valoraciones y preferencias como lo que son significa declararlas. Lo cual no excluye la pasión. No la excluye ni en el momento de declarar las valoraciones ni en el arranque y el desarrollo del análisis social.
En suma, el punto de vista metodológico no explicitado en La Universidad y la división del trabajo estaba más cerca del wishful thinking-thinkful wishing del último Otto Neurath que de la weberiana desvinculación axiológica. Se trata de un conocer apasionado que se propone reunir en el análisis mismo la posición valorativa y la actitud crítica. Pues tiene, por una parte, la convicción de que la pasión intelectual y moral ayuda a la hora de ver caminos y cabos sueltos que otros no ven, y trabaja, por otra parte, con la idea de que siempre es estrictamente necesaria la crítica de los resultados propios, el control de los pasos que han sido dados para establecer hipótesis y teorías. Tanto más cuanto que esta razón apasionada-pasión razonada («pensamiento idealmente orientado y teóricamente mantenible», se podría traducir el difícilmente traducible juego de palabras de Otto Neurath) conoce múltiples mediaciones entre teoría y decisión y afirma, además, que la jerarquía de valores propia de una concepción del mundo inmanentista no admite otra relación con los resultados de las ciencias positivas que no sea la relación de plausibilidad.
La tesis principal de Sacristán es que de las tres funciones clásicas de la universidad –formación de profesionales, investigación científica y producción de hegemonía– sólo una, la producción de hegemonía mediante la formación de una élite con criterios de jerarquización y división social del trabajo, es incompatible con el socialismo, esto es, con el punto de vista alternativo que se postula. Las otras dos funciones pueden requerir, y seguramente requerirán, retoques de cierta consideración para adaptar oficios y profesiones a las necesidades sociales de un marco en el que rige la planificación y el colectivismo, o para impedir la cristalización de prácticas parasitarias en la política de la ciencia que acabara primando los intereses endogámicos de los universitarios sobre las necesidades sociales. Pero tanto la división técnica del trabajo, que acompaña a la profesionalización ya la especialización, como el desarrollo de la ciencia no sólo no son incompatibles con el socialismo sino que constituyen condiciones fundamentales del mismo.
La traducción de esta tesis en el ámbito polémico en que es defendida, el de la destrucción/abolición de la universidad, dice sencillamente que no puede abolirse toda división del trabajo y todo tipo de universidad, sino precisamente este tipo de división social del trabajo correspondiente al capitalismo manufacturero y que no corresponde ya al nivel de desarrollo que han alcanzado las fuerzas productivas en el capitalismo; y, por extensión, aquella parte de las funciones de la universidad burguesa directamente vinculada a la «enseñanza de la cultura», o sea, a la reproducción de los criterios de comportamiento, distinción, prestigio y jerarquización que corresponden al mantenimiento de la división social del trabajo característica del período manufacturero y de la gran industria.
La superación de tal función no es ni siquiera secundariamente, para la visión que Sacristán mantiene, la expresión de un deseo individual o colectivo. Es algo que apunta ya en las transformaciones que están produciéndose en la base técnica de la cultura burguesa y en su forma de organizar la producción. Esto impone tendencialmente –argumenta Sacristán– una gran movilidad del trabajador, hace posible una mejor formación intelectual del mismo, libera fuerza de trabajo juvenil y, en última instancia, genera o contribuye a generar la persistente presión social en favor de una enseñanza universitaria generalizada. Es en ese plano en el que resulta más fácilmente advertible la razón de fondo y el carácter permanente de lo que había empezado a llamarse «crisis de la universidad»: la fuerza de trabajo juvenil liberada por el proceso de automatización y reorganización de la producción aumenta la demanda de enseñanza superior en capas sociales anteriormente marginadas de la universidad, lo cual tiende a romper incoativamente el principio de jerarquización en el que se ha basado la división social capitalista del trabajo y crea, en última instancia, las condiciones básicas o fundamentales para que la división del trabajo deje de ser jerarquizada y se convierta en meramente funcional para la colectividad.
Queda descrita así la contradicción que empezó a ponerse de manifiesto en los años centrales de la protesta estudiantil: de una parte, la presión popular –empujada por la liberación de fuerza de trabajo juvenil como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías–, de otra, el establecimiento de criterios restrictivo-selectivos al acceso de las grandes masas a la universidad para evitar que el principio de la jerarquización y de la división social del trabajo existente quede desbordado. La reproducción del sistema, esto es, la conservación del principio de jerarquización y de la función hegemonizadora de la universidad exige contener la presión social, al menos el tiempo suficiente para encontrar otra forma de creación y configuración de la hegemonía.
Este mismo análisis, más o menos intuido, fue, naturalmente, el que condujo a las vanguardias estudiantiles europeas de finales de los sesenta a protestar primero contra la degradación de la enseñanza superior, luego contra el autoritarismo y, finalmente, contra las medidas represivo-selectivas que, en un país tras otro y en una facultad tras otra, introdujeron casi todos los ministerios de educación en mayor o menor grado según la correlación de fuerzas existente. La magnitud de aquella contradicción fundamental entre la presión social en favor de una enseñanza superior generalizada y la contención de la misma en nombre (declarado) de la calidad de la enseñanza pero en interés (ocultado siempre que se pudo) del valor de cambio de las titulaciones y, en última instancia, del principio del beneficio, aquella magnitud –digo– nos pone en el camino de la explicación de las dimensiones que llegó a alcanzar utopía estudiantil.
Utopía, en el sentido positivo y en el sentido negativo de la palabra. En el sentido positivo, en tanto que afirmación del principio ético-jurídico o ético-político del socialismo entendido como «división no fijista ni jerárquica del trabajo, sino meramente funcional a la producción y despojada, además, de la sanción represiva estatal y de la protección hegemonizadora»; utopía, en definitiva, recuperadora del mejor sentido del término socialismo, de una acepción que nada tiene que ver con el socialismo-ideología-de-estado ni con el socialismo-disfraz-del-capitalismo. Pero utopía, también, en el sentido negativo en la medida en que –como apuntaba Sacristán polémicamente– ella confundía con frecuencia las condiciones fundamentadoras de ese otro principio ético-político con las condiciones de realización de una nueva sociedad y de una nueva universidad en todos sus detalles.
Nota edición
En uno de sus últimos y más influyentes artículos –«¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?», Pacifismo, ecologismo y política alternativa, op. cit, p. 129– señalaba Sacristán: «El asunto real que anda por detrás de tanta lectura es la cuestión política de si la naturaleza del socialismo es hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, o consiste en vivir otra cosa.»