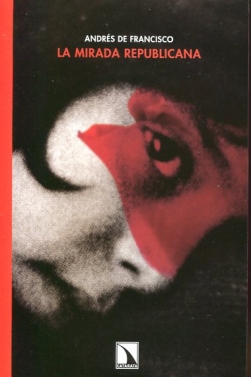La Escuela de Salamanca: derechos humanos, libertad republicana y soberanía popular
Clara Serrano
Porque el hombre no es lobo para el hombre,
según escribiera Ovidio, sino hombre
Francisco de Vitoria
En el preámbulo de nuestra Constitución se establece el deber de la nación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Esta referencia a los derechos humanos, presente en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados de derecho democráticos, fija un límite normativo que no puede ser rebasado por ningún poder, y asigna a los Estados la tarea de garantizar su ejercicio. Los seres humanos, por el hecho de haber nacido, son sujetos de derecho, y toda transgresión de estos derechos fundamentales tiene que considerarse ilegítima, venga de donde venga la transgresión. Aunque es evidente que la mera enumeración por escrito de los derechos humanos no tiene por sí misma ninguna eficacia, y de hecho estamos más que acostumbrados a que la norma sea su violación sistemática e impune, no obstante, ninguna democracia podría permitirse prescindir de esta apelación a los derechos humanos para legitimar el ejercicio del poder político.
En un momento como el actual, en el que estamos viendo en la UE como los poderes económicos y financieros han puesto en jaque a las soberanías de los Estados, se impone como tarea política urgente lograr limitar y controlar democráticamente la actividad de dichos poderes, garantizando que la soberanía resida realmente en los parlamentos, y no, como ocurre actualmente, en opacas instituciones fuera de todo control democrático. Por otro lado, es preciso dotar a los Estados de la arquitectura institucional necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, que continúan siendo la vara de medir irrenunciable con la que juzgar en qué medida nuestros pretendidos Estados de derecho se aproximan a lo que deberían ser. A este respecto, el juicio no podría ser más desolador. Asistimos en la Unión Europea al vergonzoso espectáculo de una comunidad de Estados democráticos donde se impide el asilo a millones de personas que huyen de la guerra y de la miseria dejando que mueran ahogadas, se efectúan deportaciones masivas y confiscaciones de bienes, y se apuesta por el refuerzo de las fronteras y la criminalización de los “refugiados”. Aunque sobre el papel uno de los fines de la UE es el compromiso de promover los derechos humanos, no parece que exista ninguna voluntad real de asumir su responsabilidad política y moral en lo que está siendo un genocidio atroz, fuera y dentro de nuestras fronteras. Como ciudadanos europeos no puede sernos indiferente que esté sucediendo algo tan indigno. Conviene recordar que la doctrina de los derechos humanos surgió precisamente como reacción ante lo que fue un genocidio brutal.
Los derechos humanos suelen asociarse con la filosofía de la Ilustración y con las declaraciones promulgadas durante la Revolución francesa, en las que están inspirados nuestros ordenamientos jurídicos. Sin embargo, rastrear las primeras fuentes de la tradición del derecho natural en realidad nos obliga a retrotraernos hasta el siglo XVI, a la época de la conquista colonial por parte de la monarquía española, o como lo llamó Bartolomé de las Casas, “la destrucción de las Indias”. Fueron los teólogos españoles de la llamada Escuela de Salamanca, fundada por el dominico Francisco de Vitoria, quienes definieron los derechos naturales de la humanidad, posibilitando el posterior surgimiento de la filosofía iusnaturalista moderna. Como ha señalado Joaquín Miras, tras el olvido del que fue objeto durante siglos la Escuela de Salamanca, vino un intento de recuperación –o más bien de reapropiación– de sus ideas por parte del franquismo, para convertirlas en su noble y respetable antecedente intelectual. Sin embargo, esta vinculación es, además de interesada, radicalmente falsa. Los planteamientos teóricos y políticos de Francisco de Vitoria y del resto de la Escuela de Salamanca entroncan con el pensamiento político republicano, en el que se incluyen nombres tan dispares como Rousseau, Kant, Locke, Jefferson, Robespierre o Marx. La defensa de la libertad republicana como principio universal, el derecho de existencia, la soberanía popular, la necesidad de fundar un orden civil basado en el imperio de la ley que ante todo proteja el bien común, son ideas que están presentes en los autores españoles del siglo XVI, y en algunos casos –como en el de Juan de Mariana– sostenerlas tuvo como precio la persecución por parte del poder.
En un mundo en crisis, en el que el proyecto de un imperio universal cristiano se había desmoronado, la Escuela de Salamanca hizo el ejercicio de elaborar propuestas políticas de carácter radicalmente antifeudal para encontrar una salida a una situación de encrucijada, en la que además se hizo el “descubrimiento” de una humanidad no cristiana en los territorios americanos colonizados. De hecho, el planteamiento filosófico de los derechos naturales nace como reacción crítica ante el escándalo y la indignación que produjo la violencia desatada contra las poblaciones indígenas colonizadas. La esclavitud, el expolio, las expropiaciones, y el exterminio fueron el modo en que el imperio español se relacionó con esa nueva parte del género humano hasta entonces desconocida. Ante la barbarie, las reacciones intelectuales fueron dispares. Hubo quienes trataron de legitimarla, basándose en la ausencia de humanidad en los “salvajes”, la tarea intelectual de la Escuela de Salamanca, por el contrario, tuvo como objetivo proclamar la incondicional ilegitimidad de la esclavitud, tanto de los individuos como de los pueblos.
La innovación de Francisco de Vitoria respecto a la tradición cristiana anterior fue la sustitución del concepto de cristiandad por el de género humano. Todos los seres humanos, con independencia del lugar que habiten en la tierra, pertenecen al género humano, lo que les convierte en sujetos que nacen libres. Esto significaba que la esclavitud dejaba de ser considerada una institución perteneciente al derecho natural, para pasar a ser contra natura y, por tanto, ilegítima. Pero la libertad tiene que ser garantizada y protegida por los poderes públicos, dependiendo por tanto de la existencia de un poder civil, que es principio constitutivo de la República. La libertad debe ser instituida a partir de la ley, que no se reduce a un instrumento de coacción, y debe mirar siempre por el bien común. El imperio de la ley es universal, y por tanto obliga a todos los ciudadanos por igual, incluido el rey, que no deja de ser un magistrado, y por tanto un servidor público que no sólo carece de privilegios especiales, sino que su deber es actuar al servicio de sus conciudadanos. Definir el fin de la República en términos de bien común, tal y como lo hizo Francisco de Vitoria, supone deslegitimar cualquier uso del poder que favorezca intereses privados, pues entonces se trataría de puro despotismo: ningún ciudadano o grupo de ciudadanos tiene la legitimidad de usar el poder en beneficio propio, pues en caso de hacerlo está convirtiendo a los ciudadanos en sus esclavos, despojándoles de su libertad civil que es el rasgo indispensable para disfrutar de la condición de ciudadanía. El uso del poder para el interés privado constituye, por tanto, una transgresión de los derechos naturales a través de lo que Vitoria denomina “leyes tiránicas” a las que es legítimo desobedecer, puesto que no se rigen por el bien público.
“No es lícito al príncipe dar una ley que no atienda al bien común; de otro modo sería una ley tiránica, no una ley justa puesto que se trata de una persona pública, que está ordenada al bien común, y es un ministro de la república. […] y si constara que de ninguna manera mira al bien común, no habría que obedecerla”
De Vitoria invalida la justificación del despotismo, la “razón de Estado”, que prioriza la glorificación del poder sobre los derechos humanos, y que justifica su transgresión cuando entraña la preservación del propio poder. El fin de la República no debe ser su propia supervivencia, sino garantizar el bien común y una vida digna a los miembros de la comunidad política, finalidad que implica una serie de condiciones materiales. En Vitoria, como en toda la tradición republicana, está presente la cuestión de la subsistencia como condición de la libertad. Es preciso que cada uno de los ciudadanos tenga garantizado el acceso a los bienes materiales que necesita. El acceso a la tierra, que para Vitoria es un bien común de la humanidad, es un derecho natural, pues es lo que garantiza la subsistencia; pero la forma en que se distribuye debe ser establecida por la ley y el poder civil, para garantizar que obedezca a los criterios de igualdad y justicia. La propiedad privada es una forma posible, pero no sirve cualquier manera de distribución de la propiedad, pues una distribución que propicie la acumulación de bienes en pocas manos y la carencia de la mayoría es injusta y desigual. Esta idea resuena en la célebre proclamación de Robespierre del derecho de existencia como derecho supremo por encima de cualquier otro, incluido el derecho de propiedad. En la tradición iusnaturalista se encuentra también la defensa del principio de la soberanía popular contra el principio aristocrático: la soberanía pertenece al pueblo, y no al rey, ni siquiera a una minoría que por razón de nacimiento haya de suponerse más virtuosa. Basándose en esta confianza en el pueblo, Juan de Mariana fundamentaba la legitimidad del tiranicidio, en caso de que el rey dejara de ser un “buen rey”, un servidor del pueblo y del bien común, para convertirse en un tirano que gobierna por encima de la ley.
Pero la libertad no es una exigencia exclusiva de los individuos. La Escuela de Salamanca defiende que también todos los pueblos, pertenezcan o no al mundo cristiano, tienen derecho a ser libres y por tanto a gobernarse. Les corresponde a todos ellos el derecho a la soberanía y a una res pública, y toda conquista es una forma de tiranía. La libertad, aplicada a las relaciones entre pueblos, significa que ninguno de ellos tiene derecho a someter a otro, tampoco por motivos religiosos. Se trata de un proyecto político que apunta a la idea kantiana de una federación libre de repúblicas como la única forma de garantizar la “paz perpetua” entre los Estados, en oposición al proyecto despótico de una monarquía universal defendida por una parte de la tradición cristiana, y desde luego diferente al internacionalismo liberal basado en un mercado mundial. Por último, en Vitoria se encuentra a partir del derecho de gentes la defensa de los derechos de los individuos y de los pueblos por encima de los intereses de los Estados, lo que supone un límite jurídico a la soberanía de las repúblicas. El ius migrandi, el derecho a emigrar y a circular por cualquier lugar de la tierra es un derecho universal, y nadie puede limitarlo. Al mismo tiempo, el derecho a suelo –ius soli– obliga a toda república a garantizar a todos sus habitantes la condición de ciudadanía.
Es importante señalar el vínculo entre tener garantizados los derechos humanos y la pertenencia a una comunidad política. Sabemos que por muy alto que se proclame su universalidad, los derechos humanos, sin un poder político que los garantice y los proteja institucionalmente, no tienen ninguna posibilidad. Como se ocupó de mostrar Hannah Arendt, el siglo XX nos enseñó que cuando se apela a los derechos humanos es porque ya se han perdido los derechos de ciudadanía, y en realidad lo que se está demandando es el derecho a pertenecer a una comunidad política. Quien carece de Estado carece de lo que Arendt formuló como “el derecho a tener derechos”. La única forma de cumplir desde las instituciones europeas con el compromiso de proteger los derechos humanos consiste en dotar de derechos ciudadanos a quienes los han perdido. Por eso la actitud de la UE no puede ser más cínica, reclamándose heredera de una tradición como el iusnaturalismo, mientras mira hacia otro lado ante el feroz genocidio que tiene lugar fuera y dentro de sus fronteras. Con cada persona ahogada en las aguas del Mediterráneo se ahoga la dignidad sobre la que supuestamente se cimentó el proyecto europeo.