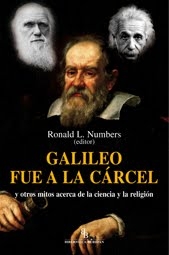Historias de clásicos
Salvador López Arnal.
Francis Wheen, La historia de El Capital de Karl Marx. Debate, Madrid, 2007, 157 páginas. Traducción de Carles Mercadal.
Janet Browne, La historia de El origen de las especies de Charles Darwin. Debate, Madrid, 2007, 187 páginas. Traducción de Ricardo García Pérez.
El Viejo Topo
¡Metalibros, libros sobre de libros, libros sobre la génesis de los clásicos! La historia de El Capital de Karl Marx y La historia de El origen de las especies de Charles Darwin son los dos primeros ensayos de la colección “Libros que cambiaron el mundo” dirigida por Carlota del Amo. Se anuncia la edición, en los próximos meses, de las historias de La Odisea, La Ilíada y La República. La propuesta es magnífica, una de esas ideas que uno hubiera deseado soñar y formular. Por si fuera poco, la colección se inicia de la mejor forma posible, con dos de los clásicos del siglo XIX que más han repercutido en las ideas, finalidades y luchas del siglo XX y de lo que llevamos del XXI.
Probablemente, a Darwin y Marx, sobre todo a este último, no les hubiera disgustado esta obertura. Fue falsa la historia pero estuvo bien su hallazgo: Marx, se dijo, así lo creímos durante tiempo, quiso dedicar a Darwin la publicación de El Capital, aunque éste amablemente declinó el ofrecimiento. Sabemos, por Margaret Fay, que la historia real no tuvo como protagonista a Marx sino a Edward B. Aveling, el compañero de Eleanor Marx. No importa.
Francis Wheen es el autor de la primera historia. Estaba en condiciones de hacerlo y no ha defraudado. A él debemos aquella excelente biografía de Karl Marx que también publicó Debate en 2000. El principal propósito de su ensayo, confiesa Wheen, era convencer a sus potenciales lectores que vale la pena echar una nueva mirada al clásico marxiano: “cualquiera que esté dispuesto a esforzarse por entender a Beethoven, Goya o Tolstói debe ser capaz de “aprender algo nuevo” con la lectura de El Capital”, entre otras razones porque su objeto de estudio sigue rigiendo nuestras vidas de forma decisiva.
El ensayo cuenta con una introducción, que lleva el significativo título de “La obra maestra desconocida”, y tres capítulos: gestación, nacimiento y vida posterior. La introducción presenta una destacable aproximación a Marx como artista creativo, como “poeta de la dialéctica” (p. 15). Al tiempo que componía El Capital, Marx, conjetura Wheen, estaba abandonando la prosa convencional para adentrarse en un collage literario que yuxtaponía voces y citas provenientes de ámbitos muy diversos: mitología, literatura, informes de inspectores, cuentos de hadas, economistas, “a la manera de los Cantos de Erza Pound o La tierra baldía de Eliot (S. S. Prawer escribió en los setenta un libro de 450 páginas dedicado únicamente a las referencias literarias de la obra). El Capital, sostiene nuestro autor es tan disonante como la música de Schönberg o tan espeluznante como los relatos de Kafka.
El primer capítulo –“Gestación”- es una apretado relato de las vicisitudes de la elaboración y finalización de El Capital. Vale la pena recordar los acordes finales. A lo largo del verano de 1865, Marx sufrió vómitos todos los días y la piel se le llenó de forúnculos; a finales de año, El Capital era un manuscrito de 1.200 páginas lleno de tachaduras, flechas y garabatos indescifrables; el 1 de enero de 1866 se sentó en su estudio para pasarlo a limpio: la tarea le llevó casi todo el año. Marx escribió las últimas páginas de pie ante el escritorio, después de que una nueva irrupción de forúnculos hiciera que sentarse fuera todo un calvario, sin que pudiera tomara arsénico, el calmante al que recurría, para evitar que su mente quedara embotada. Finalizado el libro, acabaron los forúnculos, y Marx, “sintiéndose tan vigoroso como quinientos cerdos” (p. 51) viajó a Hamburg para entregar el manuscrito del primer libro de El Capital y poder así supervisar la impresión.
“Nacimiento” es la descripción sucinta del contenido del Capital, con la inclusión de una buena defensa que no oculta puntos débiles al presentar temas como el empobrecimiento de los trabajadores, las crisis endémicas de sobreproducción o la tesis sobre la caída de beneficios. Wheen señala que Marx parece reformular en ocasiones sus argumentos para dar impresión, sólo la impresión, de que lleva razón. No olvida, en todo caso, recoger interesantes aproximaciones como las de Edmund Wilson: nadie antes que Marx, señaló este crítico, había conseguido una penetración psicológica tan certera de la capacidad infinita de la naturaleza humana para mostrarse olvidadiza o indiferente ante las penas que infligimos a los demás seres humanos cuando podemos obtener beneficio con ello. Podría aquí apuntarse críticamente que Wheen está demasiado centrado en las aportaciones de teóricos y estudiosos del mundo anglosajón y olvida o no tiene en cuenta suficientemente otros ámbitos de estudio.
El último capítulo es tal vez el menos trabado y donde puede notarse una muy rápida aproximación de Wheen a corrientes de la tradición, y una simplificación excesiva en algunas de sus formulaciones. Eso sí, Wheen recuerda una interesante conversación de John Cassidy, el corresponsal económico del New Yorker, con un banquero británico. El ocultado financiero comentó al periodista: “Cuanto más tiempo paso en Wall Street más convencido estoy que Marx tenía razón. Hay un premio Nobel a la espera de un economista que resucite la obra de Marx y la convierta en una teoría coherente. Estoy plenamente convencido de que los planteamientos de Marx son la mejor forma de analizar el capitalismo”. Dejemos aparte el cinismo de nuestro banquero marxiano, no discutamos la acusación implícita, y no demostrada, de incoherencia de la obra de Marx, admitamos que no está asegurado premio alguno, y menos un Nobel, pero la apuesta no deja resultar todo un reto. ¿A qué esperan?
En la rigurosa nota del traductor (pp. 9-10), donde Carles Mercadal hace documentada referencia a las grandes traducciones al castellano de El Capital: la muy reciente de Vicente Romano en Akal, la de Pedro Scaron para Siglo XXI y la que dirigió y realizó Sacristán para Crítica-Grijalbo de los libros I y II, dejando parcialmente traducido el libro III, se ha colado una errata: Mercadal parece atribuir a Sacristán la traducción de Teorías de la plusvalía, pero fue realmente Javier Pérez Royo el traductor, quien también tradujo para OME las Líneas fundamentales de la economía política (Grundrisse).
Janet Browne es la autora La historia de El origen de las especies de Charles Darwin. La elección no podía ser mejor. Browne es profesora del centro de estudios sobre la historia de la medicina de la Universidad de Londres, es probablemente una de las más grandes estudiosas de la obra de Darwin y es autora de una biografía casi definitiva de Darwin, dos volúmenes editados en 1995 y 2002: Voyaging y The Power of Place. Su valoración sobre el clásico darwiniano cierra su estudio: El origen de las especies “puede considerarse no una voz solitaria que desafiaba deliberadamente las tradiciones de la Iglesia o los valores morales de la sociedad, sino uno de los ejes de la transformación del pensamiento occidental” (p. 163).
Su estudio está estructurado en una introducción y cinco capítulos: “Los comienzos”, “Una teoría sobre la cual trabajar”, “La publicación”, “La controversia” y “El legado.
En la introducción Browne nos advierte que El origen de las especies es sin lugar a dudas uno de los libros más importantes que se hayan escrito nunca pero que sin embargo no se ajusta al estereotipo actual de lo que se espera de un libro de ciencia. El origen está escrito en un estilo maravillosamente personal que no incluye gráficos ni fórmulas, ni usa lenguaje especializado y nos recuerda que el efecto de las ideas evolucionistas se han incrementado y debilitado desde el fallecimiento de Darwin. Por ejemplo, a finales del XIX y principios del XX muchos biólogos consideraban que la vertiente científica del darwinismo era absolutamente incompatible con los primeros pasos de la genética y que paradójicamente, cuando una serie de biólogos confiaban elaborar una síntesis evolucionista, sistemas rivales basados en ideas ambientalistas de la herencia de rasgos adquiridos (el lysenkismo entre ellos) recibieron un fuerte impulso.
En el primer capítulo, “Los comienzos”, Browne traza una apretado relato de los primeros años de la vida de Darwin, de sus estudios, influencias familiares y su aventura en el Beagle, con una ajustada vindicación de la figura del capitán Robert FritzRoy, un profundo creyente que en los años del viaje era un geólogo aficionado con puntos de vista no bíblicos bastante avanzados. Fue él regaló a Darwin Los principios de la geología de Charles Lyell (Browne recuerda una anécdota que no me resisto a explicar: la única vez que se enfadaron gravemente Darwin y FritzRoy fue a raíz de un incidente durante su estancia en Brasil. Un propietario de esclavos hizo comparecer ante él a todos sus siervos y les preguntó si deseban ser libres. Obviamente respondieron que no. Cuando después hablaron en el camarote del Beagle, FritzRoy daba por supuesto que la masiva respuesta era la pura verdad. Darwin le señaló con toda sensatez que ningún esclavo razonable correría el riesgo de decir una palabra en sentido contrario. El capitán salio vociferando y gritando que la convivencia entre ellos era ya imposible (Darwin vio claramente cual era la situación en otra ocasión. Mientras un barquero negro le llevaba a través de un río, agitó los brazos distraído para dar indicaciones. Quedo horrorizado al ver que el barquero se agachaba de miedo. Pensaba que un Darwin blanco le iba a maltratar).
El segundo capítulo narra los primero estadios del surgimiento de la teoría. A principios de 1837, cuatro o cinco meses después de su regreso a Gran Bretaña, Darwin estaba ya convencido de que las especies surgieron sin intervención divina. Browne comenta que pese a toda las investigaciones históricas sobre los progresos científicos de Darwin, no se sabe con exactitud cómo ni cuándo alcanzó esa convicción. “En cierto sentido, como es lógico, la génesis de toda idea original encierra algo de misterio” (p. 50). Desde julio de 1837, Darwin manifestó su creencia de que se hjabía producido alguna clase de evolución no solo entre las aves de las islas Galápagos sino entre todos los seres, incluidos los seres humanos: desde ese momento consideró que los humanos formaban parte del reino animal y confió en pensar nuestros orígenes sin hacer referencia alguna a la creación divina.
En el tercer capítulo, “La publicación”, Browne describe la edición de El origen que surgió como es sabido de una crisis: una mañana de junio de 1858, al recoger Darwin un paquete delgado que le habían enviado desde Ternate, entre las Célibes y Nueva Guinea, se encontró con un manuscrito del naturalista Alfred Russel Wallace, un autodidacta sin ningún tipo de rentas, en el que daba una explicación de la evolución mediante la selección natural. Su propia conjetura. Darwin escribió desesperado el 18 de junio de 1858 a Lylell: “Si Wallace tuviera el borrador del manuscrito que escribí en 1842 ¡no hubiera podido hacer un resumen mejor!”. Las páginas dedicadas a Wallace (pp. 69-76), y el contexto sociológico y clasista del debate están, en mi opinión, entre lo mejor de este ensayo.
“La controversia” es el capítulo más largo del ensayo. Es conocida la situación: pese a las numerosas pruebas acumuladas por Darwin, al público victoriano le era imposible admitir la idea de que se produjeran cambios graduales mínimos en los animales y plantas, y era igualmente difícil desechar la idea de un Dios creador. Si había que incluir los seres humanos en la evolución, ¿debía permitirse la ciencia abordar cuestiones que hasta aquel momento eran asunto exclusivo de la filosofía y la teología? La reina Victoria, según parece, se interesó por el debate pero, según confesó a su hija, confiaba que el libro de Darwin resultara difícil de comprender.
Es magnifico el relato de Browne en torno al debate del zoólogo y anatomista comparativo Thomas Henry Huxley, el dogo de Darwin, en la British Association for the Advenced of Sciende de Oxford en junio de 1860 (pp. 105-108). Browne, por otra parte, nos recuerda el terreno espinoso en que Darwin se adentró cuando aplicó su conceptos biológicos a la cultura y al comportamiento humanos. ”Su naturalismo reformuló el concepto de diversidad humana en términos estrictamente evolucionistas y biológicos, con lo que reforzó las creencias decimonónicas en la superioridad racial” (p. 123) Los blancos, obviamente, descansaban plácidamente en el vértice de la pirámide racial.
Finalmente, es absolutamente destacable las penetrantes y documentadas páginas que Browne dedica en el último capítulo, “El legado”, al debate actual sobre el creacionismo y la conjetura religiosa disfrazada del diseño inteligente. No olvida tampoco el juicio de 1925 en Dayton, contra John Scopes, un profesor de ciencias acusado por el político fundamentalista (¿les suena?) William Jennings Byran de impartir ilegalmente enseñanzas sobre la teoría de la evolución. Durante una temporada enseñar teoría de evolución en las escuelas de Tennessee iba en contra de la ley. Por favor, no apunten la idea a nuestros monseñores.