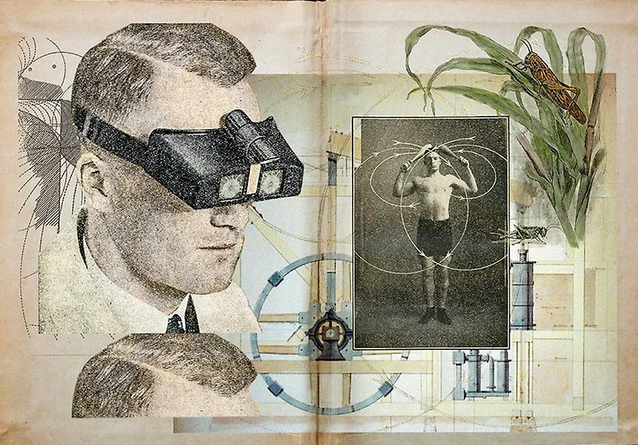Filosofía y política de la ciencia, cuatro conferencias
Francisco Fernández Buey
El 25 de agosto de 2022 hizo diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se han organizado diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.
Contenido: I. Autocrítica de la ciencia y crisis del cientifismo (1993). II. La cuestión de la moral en el dominio de la técnica (1999). III. Cultura científica y ética de la responsabilidad: una ciencia con conciencia (2005). IV. ¿Hay que dejar la ciencia en manos de los científicos? (2007)
I. Autocrítica de la ciencia y crisis del cientifismo
Conferencia impartida por el autor en Gandía, Universidad de Verano: 10/IX/1993.
1. Se ha escrito no hace mucho que el siglo XIX fue «la era de la ciencia» [David Knight, senior lecturer de Historia de la Ciencia de la Universidad de Durham, en 1986]. Pero una afirmación así sólo puede aceptarse con algunas precisiones aclaratorias. Pues, como se sabe, también los siglos anteriores –el XVI, XVII y XVIII– habían tenido mucho que ver con la ciencia y con el espíritu científico. Tanto es así que suele decirse que Bacon, Descartes y Galileo inauguraron la época del proceder científico, del método científico; el mismo Galileo, Kepler y Copérnico suelen aparecer en los manuales como los artífices de un período nuevo en la historia de Europa conocido como la época de las «revoluciones científicas»; y el siglo XVIII, el llamado Siglo de las Luces, se caracteriza habitualmente como la época del triunfo de la racionalidad científica aliada con la idea de progreso.
La precisión, por tanto, sería esta: el siglo XIX constituyó la era o la edad de la ciencia ya madura, institucionalizada. El historiador florentino Paolo Rossi ha mostrado que si bien el término «ciencia» era de uso común desde antiguo en todas las lenguas europeas, la utilización habitual del término «científico» como sustantivo es relativamente reciente: se generalizó precisamente durante el siglo XIX para aludir con él a personas que antes eran llamados «sabios» o «filósofos de la naturaleza», o
«naturalistas», etc. Esto quiere decir que durante el siglo XIX, y como consecuencia de la ampliación de la división técnica del trabajo, el número de personas dedicadas habitualmente a tareas relacionadas con la investigación científica, sobre todo en Inglaterra, Alemania y Francia (pero también en Italia, Rusia y los Países Bajos) había crecido de manera considerable. Y no sólo en ramas del saber universalmente apreciadas, como la matemática, la mecánica, la química, la fisiología, la anatomía, la zoología, la biología, la botánica o la ecología, sino también en otras áreas que, con el tiempo, comprenderían las ciencias humanas: la economía, la sociología, la etnología, la antropología, la psicología, la lingüística…
2. Durante el siglo XIX la creencia en la superioridad de la ciencia, del conocimiento científico, llegó a ser tal que todas aquellas personas que se dedicaban a la economía, a la sociología o a la etnología o a la filosofía de la cultura, y que todavía no eran reconocidos socialmente como «científicos», reivindicaban una y otra vez tal título para sus investigaciones. Incluso una disciplina con una tradición humanístico-literaria tan larga e importante como la Historia reivindicó por entonces la categoría de ciencia. Hacia 1850 se escribió precisamente que la Historia podía llegar a ser la ciencia de las ciencias, si es que no lo era ya.
No faltaron reticencias, y muy notables, a la conversión paulatina del culto a la ciencia en exageración cientifista. La más notable y temprana de todas fue seguramente la de Goethe, quien durante su polémica con el punto de vista newtoniano sobre la teoría de los colores, escribió aquella queja que se hizo célebre: «Si me quitáis las metáforas, ¿qué me queda?». Reticiencias que en algunos casos, como el de aquel personaje interesantísimo que fue William Blake, acabaron en protesta dura contra el culto a la ciencia misma en la sociedad inglesa de su época. Y que reaparecen, ampliadas, en el caso de pensadores, muy solos entonces y muy poco atendidos aunque premonitorios en tantas cosas inesperadas para la mayoría, como Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche.
Pero si, hablando con precisión, puede decirse del XIX que fue el siglo de la ciencia ya madura, institucionalizada, ello se debe a que entonces las críticas al cientifismo, y no digamos a la ciencia misma, fueron no sólo minoritarias, aisladas, sino que, además, procedían por lo general de los cultivadores de las viejas humanidades. Eran, por tanto, críticas externas al cultivo de las ciencias, a la práctica de la investigación científica propiamente dicha. Un ejemplo interesante para valorar hasta qué punto llegó a apreciarse la ciencia y el espíritu científico durante la segunda mitad del siglo XIX es que incluso cuando los filósofos y sabios alemanes de tradición romántica, los partidarios de la Naturphilosophie, criticaban la ciencia inglesa, o mejor, anglofrancesa, la science (la ciencia «positiva»), lo hacían generalmente en nombre de otra ciencia, de una ciencia «mayor», de una Ciencia con mayúscula, de la ciencia esencial o sustancial (Wissenschaft), que se pretendía superior a la otra por ser comprensivamente omniabarcadora, no reductiva o reductivista. Pasos de ese tenor pueden encontrarse en los autores llamados hegelianos, pero también, aunque más moderadamente, en autores tan distintos como Liebig y Marx, y en los discípulos de ambos, durante la segunda mitad del siglo XIX.
3. Se debe a Emil du Bois-Reymond el primer discurso crítico de los límites internos del conocimiento científico que se ha hecho desde dentro de la ciencia misma. De manera que él inaugura, en el último tercio del siglo XIX, lo que podríamos llamar «agnosticismo científico» moderno.
Emil du Bois-Reymond fue uno de los grandes fisiólogos de su época y el discurso sobre los límites de la ciencia, que hoy suele recordarse muchas veces, lo pronunció en 1872. Se conoce en las historias de la ciencia y del pensamiento científico como el discurso del Ignorabimus. Creo poder decir que aquella reflexión de Emil du Bois-Reymond inaugura un tipo de consideraciones (auto)críticas sobre la ciencia que siguen teniendo mucho interés en este fin de siglo. Pero quisiera decir todavía unas palabras acerca de su enfoque, de su punto de vista, porque me va a servir como hilo conductor en la continuación.
A diferencia de los literatos y de los filósofos críticos que suelen mencionarse al repasar las primeras críticas de la ciencia institucionalizada, Du Bois-Reymond no tenía ninguna simpatía romántica por la vieja Naturphilosophie, no estaba proponiendo como alternativa una «Ciencia de esencias» o un Saber-en-general-de-todo-y-nada-en-particular; al contrario: como fisiólogo que se había dedicado al trabajo experimental era también crítico de lo que consideraba exceso especulativo de los físicos-filósofos a la alemana y partidario, por consiguiente, del proceder inductivo y experimental característico de las ciencias positivas en su historia real. Pero, a diferencia de la mayoría de sus colegas científicos de entonces y de ahora, Du Bois-Reymond daba mucha importancia a las consideraciones históricas y epistemológicas de los propios investigadores justamente para perfilar la necesaria modestia del conocimiento científico en su relación con otros tipos de conocimiento. Tenía, pues, una idea de la ciencia que no era meramente técnica («instrumental», diríamos ahora) sino vinculada a la historia de la propia disciplina y abierta a los aspectos culturales, a la ciencia como pieza cultural, a la exigencia de elaboración de una «visión o concepción del mundo» (hoy diríamos de una «nueva síntesis»).
Por otra parte, al igual que la gran mayoría de los científicos naturales de aquella época, Du Bois-Reymond estaba convencido de que el programa mecanicista, según el modelo laplaciano, tan característicamente reductivista en lo metodológico, era algo así como la esencia misma de la ciencia natural. Los límites internos de la ciencia natural (en su modelo mecanicista laplaciano) se deben, según Du Bois-Reymond, a la relación que establecemos entre uso habitual de los conceptos fundamentales de la mecánica (de los conceptos de materia y fuerza) y comprensión del sentido de los mismos. Los usamos, funcionan, pero en realidad no sabemos qué son, qué significan, qué sentido tienen [Nótese que una objeción parecida se ha hecho más recientemente, por parte de Amartya Sen y otros autores, a los conceptos o supuestos básicos de la teoría económica estándar, y en particular al supuesto psicológico de un individuo que tendría que comportarse como «tonto racional»].
De acuerdo con esta opinión, cuando pasamos del esquema atomista, tan útil en las consideraciones físico-matemáticas, a la filosofía corpuscular que trata de comprender la sustancia de aquellos conceptos y que se hace inevitable para explicar y comunicar a los otros las teorías científicas, nos encontramos con dificultades y aporías muy notables e irresolubles. [La discusión contemporánea entre astrofísicos, cosmólogos, etc. ha cambiado de forma, pero el problema sigue siendo esencialmente el mismo planteado por Du Bois-Reymond. De ahí que una parte de los especialistas se niegue en redondo a formular «síntesis» a partir de determinadas teorías como la del big bang mientras que otros optan por la retraducción de tales teorías a términos creacionistas, por ejemplo]. En suma, el éxito práctico de la ciencia no quita el reconocimiento de una importante limitación cognoscitiva del análisis reductivo.
Pero hay más: la segunda limitación del conocimiento científico resulta de que la conciencia no puede ser explicada a partir de sus condiciones materiales. Hay un algo más que se nos escapa a la consideración científica. Y esta imposibilidad no es para Du Bois-Reymond derivada sólo del estado actual de nuestros conocimientos fisiológico o neurológicos (un ignoramus provisional, temporal, que en general todos los científicos admiten), sino que hay pensar que será una limitación para siempre, por cuanto que nunca llegaremos a explicar qué es la conciencia a partir del estudio de las condiciones materiales de la misma. Según esto, el conocimiento de las condiciones materiales del psiquismo humano sigue y seguirá siendo siendo el ideal de la ciencia, procura un placer espiritual a los investigadores y estudiosos, pero representa una limitación permanente de nuestro conocimiento científico.
4. El agnosticismo científico del Ignorabimus de Du Bois-Reymond se puede comparar, cambiando todo lo que haya que cambiar por el paso del tiempo, con la apuesta pascaliana en favor de las «razones del corazón» y con el escepticismo moderno-ilustrado de David Hume: si aquéllos, a su manera y con puntos de vista evidentemente distintos, llamaron la atención acerca de las limitaciones de un racionalismo intemperante que cree poder prescindir de todo lo demás o de los límites de un empirismo racionalista ingenuamente inductivista, para luego llamar la atención acerca de las «otras razones» (de las otras formas de racionalidad humana) o de la importancia de la «creencia» fisiológico-sentimental, podríamos decir, culturalmente conformada, Du Bois-Reymond, al poner de manifiesto la limitación permanente del tipo de análisis reductivo que practican las ciencias, no sólo criticaba el riesgo de conversión del modelo mecánico en positivismo sino que estaba advirtiendo a sus colegas de la importancia que tiene el no despreciar otras formas de conocimiento distintas del conocimiento científico. Atemperaba, pues, Du Bois-Reymond el concepto de racionalidad científica operante en su época.
Y si, como afirmó Russell y ha confirmado historiográficamente I. Berlin, en los estudios de historia de las ideas que llevan por título Contra la corriente, la crítica agnóstica de Hume al empirismo racionalista y su defensa de la «creencia» abrió, sin quererlo, el camino a las primeras corrientes del irracionalismo filosófico alemán, las cuales exageraron en seguida la primacía de la antigua «creencia religiosa»(y aún de la superstición) sobre cualquier otro tipo de conocimiento, podría decirse igualmente que el ignorabimus de Du Bois Reymond fue exageradamente utilizado por los filósofos alemanes, algunos años después, como si se tratara del primer reconocimiento de la crisis de la ciencia moderna.
Las dificultades por las que efectivamente pasó el punto de vista mecanicista, laplaciano, durante el cambio de siglo fueron pronto interpretadas, sobre todo en Alemania, como un síntoma de la crisis de la ciencia. No deja de ser paradójico, pero fue así: al mismo tiempo que se vivía uno de los momentos históricos teóricamente más productivos en la historia de la ciencia moderna («la época de Einstein», el primer tercio del siglo XX: formulación de la teoría de la relatividad restringida, de la teoría atómica, de la relatividad general, de los principios básicos de la mecánica cuántica), una parte importante de la filosofía de la época entendió que se había entrado en la fase de la crisis crítica del conocimiento científico. El título mismo del libro célebre de uno de los más celebrados filósofos de Alemania, Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, es ya sintomático: La crisis de las ciencias europeas. La primera versión de la Krisis husserliana es de 1936. Pero entre 1920 y 1940 Martin Heidegger y Karl Jaspers habían escrito cosas parecidas. En su obra titulada Ambiente espiritual de nuestro tiempo, Jaspers marcaba ya muy claramente la diferencia entre la reflexión de Du Bois-Reymond sobre los límites gnoseológicos de la ciencia y la «crisis de la ciencia contemporánea». Escribió: «La crisis de las ciencias no se sitúa en los límites de su capacidad, sino en la conciencia de su sentido. Con el derrumbamiento de una totalidad se ha planteado sobre la inmensidad de lo cognoscible la cuestión de si vale la pena conocerlo. Allí donde el saber sin la totalidad de un ideario es verdadero, se le estima, en todo caso, según su utilidad técnica. Se sumerge en la infinitud de lo que, en realidad, a nadie importa» (tra. cast. de Ramón de la Serna, Labor, 1933, pág. 134).
5. Me interesa subrayar particularmente el cambio de orientación que en esta crítica se ha producido respecto de la (auto)crítica de Du Bois-Reymond. Pues ahora, en opinión de los filósofos alemanes de la crisis, lo que está en juego, lo que se discute, no es ya el falibilismo de todo conocimiento científico, sino el sentido mismo de la ciencia contemporánea. Pero, ¿por qué? ¿cuál es la causa de esta crisis de la ciencia? En primera instancia, la pérdida de la totalidad, desde luego; y también la sensación de que los conocimientos científicos específicos son sólo interesantes desde el punto de vista técnico, instrumental, pero «naderías» que a nadie importan a la luz de la reflexión sobre los grandes problemas de la humanidad. Pero hay más. Cuando se sigue leyendo la argumentación de Jaspers uno se da pronto cuenta de que, en realidad, lo que el filósofo llama «crisis» no es la existencia de dificultades en la comprobación de teorías que casi todo el mundo acepta o el alejamiento de los conocimientos científicos respecto de los problemas básicos de los hombres, sino precisamente lo contrario: el éxito, expansión, la generalización del hacer científico. De hecho, ha escrito Jaspers, «no es la ciencia por sí lo que se encuentra en crisis, sino el hombre a quien atañe la situación científica».
Para hablar con propiedad habría que decir, pues, que es la expansión de la ciencia lo que pone en crisis a la humanidad. O para más precisión: pone en crisis una determinada y concreta idea de humanidad que se deriva, evidentemente, del ideal clásico.
Nada más sintomático acerca de la relación entre «crisis de la ciencia» y crisis de la humanidad humanística que el título originario del ciclo de conferencias pronunciadas en Praga por Husserl, el cual está en el origen de su libro célebre (y en el rótulo con que se abre la primera parte de La crisis de las ciencias europeas): «la crisis de las ciencias como expresión de la crisis radical de la forma de vida de la humanidad europea». También Jaspers fue muy explícito a este respecto. Sitúa la principal causa histórico-sociológica de esta crisis «en la existencia de masas», lo cual conlleva la transformación de la libre investigación individual en la «explotación de la ciencia». La crisis de la ciencia es, en suma, «al aplebeyamiento de la ciencia» [ibid. pág. 135], la difusión y extensión de la misma que hace que cualquiera se crea capaz de colaborar en ella «con sólo tener inteligencia y ser aplicado».
Ni qué decir tiene que Jaspers, Husserl y los filósofos de la crisis de las ciencias europeas en general acertaban al mostrarse preocupados por algunos de los efectos, muy patentes ya en la Alemania industrial de los años treinta, de la institucionalización de la ciencia. Preocupación, por ejemplo, por el papanatismo que convierte el asombro del público no informado ante descubrimientos científicos en una nueva fe o en una nueva superstición; preocupación, por ejemplo, por el otro lado del fideísmo y de la superstición cientifista: el resurgir imponente e impetuoso del charlatán (de la astrología, del curanderismo, de la teosofía, del espiritismo, de la videncia, del ocultismo) que hace imposible al comunicación auténtica entre hombres. No deja de ser notable el que en esta caracterización temprana de la preocupación por el fideísmo pseudocientífico de masas aparezcan, una tras otra, todas las prácticas que hoy degradan aquí a los principales medios de comunicación de masas. Tan importante como señalar esto es, en mi opinión, llamar la atención acerca de algo que suele pasarle por alto al cientifismo impenitente, a saber: que las supersticiones de las gentes y el embotamiento de la conciencia cívica que supone la vuelta de esa larga lista de viejas prácticas manipulatorias constituyen precisamente la cruz del fideísmo cientifista, contraria pero inseparable de él. También acertaba Husserl en la crítica a lo que llamó la «reducción positivista de la idea de ciencia a la idea de una ciencia de hechos», crítica coincidente, por lo demás, con lo que por esas fechas pensaban ya buena parte de los físicos renovadores que han hecho la historia de esa ciencia en nuestro siglo.
6. La orientación general de la crítica que Jaspers y Husserl (por no hablar de Heidegger) hicieron a la ciencia precisamente en la época de la gran transformación de nuestro siglo, mientras se producía lo que algunos han denominado «revolución científico-técnica», reapareció a veces, después de la segunda guerra mundial, en los autores más representativos de la Escuela de Francfort y, agudizada por el espíritu de la contracultura, en los sociólogos y filósofos que el historiador de la ciencia Gerald Holton ha llamado « nuevos dionisíacos». Por eso, porque aquella crítica husserliana y jaspersiana no ha perdido actualidad, he querido dedicarla aquí unos minutos.
Ahora querría dedicar otro minuto todavía a su crítica, a la crítica de la crítica de la ciencia desde esta corriente filosófica. Creo que aquella «crisis crítica» abordada por Husserl y por Jaspers confunde en lo esencial el objeto de su discurso. El lector que quiera volver en este fin de siglo al análisis, distanciado y con ojos limpios, de aquella corriente de pensamiento que fue la fenomenología y la filosofía existencial del período de entreguerras se dará cuenta en seguida, creo, de que en ella: 1º no siempre se distingue con la claridad suficiente, a la hora de la crítica, entre ciencia y técnica, entre la investigación científica propiamente dicha y sus aplicaciones prácticas; 2º se identifica demasiado apresuradamente el método o proceder analítico reductivo de las ciencias en general, y de las ciencias factuales en particular, con la cosificación y deshumanización de los sujetos humanos que hacen ciencia o que piensan en ella; 3º se defiende un concepto elitista e idealizado de la enseñanza universitaria en general y del conocimiento científico-filosófico en particular, inspirado en la Grecia clásica y en el «hombre del Renacimiento», que era ya inmantenible, por razones económico-sociales, en aquella época (no digamos ahora) y se juzga la institucionalización de la ciencia contemporánea desde él, lo que supone una ampliación demasiado fuerte del pensamiento analógico; y 4º se identifica apriorísticamente, sin discusión previa, tres cosas que convendría, en cambio, mantener separadas en el análisis: a) la ciencia como producto cognoscitivo logrado, b) la ciencia como institución social y, por tanto, como pieza cultural, y c) las ideologías filosóficas generadas por la institucionalización de la ciencia en el siglo XX.
El primer punto exige un razonamiento más largo debido al hecho de que, mientras tanto, en las últimas décadas ha empezado a hablarse, con razón, de complejo tecnocientífico o de tecnociencia. Sobre el segundo punto ya Einstein, discutiendo precisamente preocupaciones de tipo de las de Jaspers y Husserl dijo lo esencial en su momento: en primer lugar, «el análisis de la sopa no tiene por qué saber sopa»; en segundo lugar, la admisión de la responsabilidad moral del científico no equivale a la atribución de finalidades morales a la ciencia. Sobre el tercer punto, hay que decir que si cientificismo y oscurantismo son dos caras de la misma moneda, o mejor, dos calderos de la misma noria de las ideas, positivismo y añoranza romántica también lo son: masificación, «plebeyización», «vulgarización» son fenómenos, evidentes, de las sociedades de masas, que no hay por qué aceptar reconciliándose con una realidad intolerable pero que no serán superados por vía declamatoria ni recordando lo que fue la ciencia en su época heroica y la filosofía antes de las fragmentación de las ciencias en compartimentos estancos. Por último, un tratamiento sensato y específico de la diferencia, que considero analíticamente importante, entre ciencia como producto cognoscitivo logrado, ciencia como pieza cultural y síntesis filosóficas obtenidas a partir de los resultados de las ciencias obliga a un trabajo histórico-filosófico-sociológico para el que creo que no hay todavía estudios institucionalizados. Al menos aquí.
7. La clarificación de tales diferencias ha sido tarea muy estimable de lo que suele llamarse la «concepción heredada» de la filosofía de la ciencia contemporánea (desde Otto Neurath y Bertrand Russell a Karl Popper, desde H. Reichenbach a E. Nagel, desde la Escuela de Viena a los analíticos de Oxford). Se trata, en cualquier caso, de una clarificación útil en la medida en que contribuye a poner las cosas en su sitio y a reflexionar con calma sobre lo que realmente está en crisis: afirma la bondad
epistemológica de la ciencia pero también reafirma, con modestia, el falibilismo del conocimiento científico, los peligros de muchas de las aplicaciones de la tecnociencia contemporánea y la existencia no sólo de errores científicos sino de verdaderos fraudes de científicos individuales en su quehacer cotidiano.
Este punto de vista equilibrado sobre la ciencia lo encontramos, por ejemplo, en uno de los manuales de epistemología más utilizado en las universidades durante las últimas décadas, el de E. Nagel sobre La estructura de la ciencia (traduc. castellana: Paidos, Buenos Aires, 1978, 3º ed.). En él su autor se refiere a la ciencia como «arte institucionalizado de la investigación» y llama la atención del lector acerca de algunos de los frutos positivos de la misma, a saber: a) las conquistas tecnológicas que han transformado las formas tradicionales de la economía humana a un ritmo acelerado, b) el logro de un conocimiento teórico general sobre las condiciones fundamentales que determinan la aparición de diversos tipos de sucesos y procesos, c) la emancipación de la mente del hombre de las supersticiones antiguas, d) el socavamiento de los fundamentos intelectuales de los dogmas morales y religiosos, con el consiguiente debilitamiento de las conductas irracionales, e) el desarrollo gradual en un número cada vez mayor de personas de un temperamento intelectual inquisitivo y escéptico frente a las creencias tradicionales, f) la adopción de un pensamiento crítico y sistemático, así como de métodos lógicos para juzgar en base a datos de observación fiables los méritos de proposiciones alternativas que se refieren a cuestiones de hecho o al curso más adecuado para la acción: y esto en dominios cada vez más amplios del saber.
No me detendré a analizar cada uno de estos «frutos». Sólo diré que la visión de conjunto que sobre la ciencia se desprende de ahí es, en mi opinión, demasiado normativa y pacífica, tal vez porque Nagel ve la relación entre ciencia y sociedad como un proceso de dirección única. Pero hay que decir en su descargo que en seguida, en el primer capítulo del libro, al ocuparse de lo que diferencia a la ciencia del sentido común, Nagel recurre a una humorada de John Locke que matiza y precisa mucho aquella idea. Refiriéndose al papel que habitualmente se concede a Aristóteles en la historia del progreso científico Locke escribió que «Dios no fue tan mezquino con los hombres como para hacerles simplemente seres de dos piernas dejando a Aristóteles la tarea de hacerles racionales».
Broma que se puede predicar sobre la relación entre ciencia y sentido común en un doble sentido: antes del advenimiento de la ciencia moderna había ya formas de adquisición de conocimientos fiables; y después de que que ocurriera tal acontecimiento, después de la época de las «revoluciones científicas», muchos hombres de cada generación repiten durante sus vidas la historia de la especie sin el beneficio de una educación científica y sin la adopción premeditada de modos científicos de proceder. Y hasta los hay –se podría añadir ahora a la broma de Locke– que pretenden que Dios se equivocó al haber hecho a los hombres sólo con dos piernas sin calcular lo importante que era tener una tercera para el embrague del automóvil.
8. Se puede apreciar la caracterización que Nagel hizo del conocimiento científico así como las aportaciones de la «concepción heredada» en la reflexión teórica sobre la ciencia y afirmar al mismo tiempo que es conveniente pasar a ocuparse de ésta como pieza cultural, es decir, como conjunto de colectivos institucionalmente implantados en nuestras sociales y con una función social importantísima (no hay más que pensar en la parte de los presupuestos que los grandes países dedican hoy en día a I+D). Y si en el ámbito epistemológico y metodológico hay pocas dudas acerca de la bondad comparativa del proceder científico, en este otro ámbito, que es el objeto preferente de la historia y de la sociología de la ciencia, puede hablarse, en cambio, de crisis de legitimidad de la ciencia contemporánea [Una elaboración de las razones de este «cambio de tema» hay en mi libro La ilusión del método. Ideas para un racionalismo bien temperado. Crítica, Barcelona, 1991 [reedición en bolsillo, con nuevo prólogo, en 2004]].
Me parece que el motivo de fondo de esta crisis de legitimidad es la definitiva configuración, desde el término de la segunda guerra mundial, de un complejo al que podemos llamar tecnociencia muy directamente vinculado a otro complejo al que se acostumbre a llamar industrial-militar. Los dos hechos básicos de esta nueva configuración de la tecnociencia en el marco del complejo industrial-militar son los siguientes: 1) el lapso de tiempo para pasar de la investigación pura a las aplicaciones tecnológicas de la ciencia, que hasta hace relativamente poco tiempo era de 10 a 20 años, se ha reducido casi a cero de manera que muchas de las investigaciones en curso (y desde luego la mayoría de las que se realizan en los sectores punta) son a la vez ciencia pura y ciencia aplicada (para seguir con la vieja terminología); 2) a finales de la última década se calculaba que algo más del cincuenta por ciento del personal científico existente en el mundo trabajaba en establecimientos directa o indirectamente vinculados al complejo industrial-militar de las principales potencias internacionales.
9. Desde la segunda guerra mundial ha habido unos cuantos aldabonazos en el proceso que conduce desde la diferenciación clara entre ciencia básica y ciencia aplicada a la configuración de la tecnociencia o complejo tecnocientífico. Enumeraré los principales:
1º l945, Hiroshima/Nagasaki. Información sobre la repercusión del hecho en la comunidad científica: J. Rotblat, Los científicos, la carrera armamentista y el desarme. Barcelona, Serbal/Unesco, l984.
2º l953, Minamata (caso de contaminación por residuos mercuriales producidos por la empresa Chisso and Co.): información al respecto en F. Gigon, Historia del fin del mundo. Barcelona, Dopesa, l976. Un informe científico, en el que se discute retrospectivamente, desde una perspectiva interdisciplinar, las consecuencias del caso: Jun Ui, «Estudio de algunos problemas planteados por el medio ambiente. Ejemplos proporcionados por la enfermedad de Minamata», en AA.VV, Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Madrid, Tecnos/Unesco, l983.
3º l965, el gran apagón en USA/Canadá (noviembre de aquel año). Discusión crítica sobre el control humano de la tecnociencia y el tema progreso/riesgo, en Barry Commoner, Barcelona, Plaza Janés, l977.
4º l975, conferencia de Asilomar (primera propuesta voluntaria de la comunidad científica en favor de una moratoria en la investigación). Información y discusión del asunto en: J. Herbig, Los ingenieros genéticos. Barcelona, Argos-Vergara, l984.
El curso de los acontecimientos y de los desastres ecológico-técnicos desde 1975 no ha hecho otra cosa que confirmar las preocupaciones y los temores expresados con ocasión de estos cuatro momentos anteriores. Basta con recordar aquí: Harrisburg, Bhopal, Seveso, Amoco Cadiz, Exxon Valdez, golfo Pérsico, etc. etc. [Me he referido a estos problemas en «Como marineros que han de reparar su nave en alta mar» incluido ahora en Discursos para insumisos discretos. Libertarias, Madrid, 1993, págs. 480-487. Y cf. una propuesta interesante de filosofía de la tecnología en L. Winner, La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología. Barcelona, Gedisa, l987].
10. En relación con las preocupaciones suscitadas en la conciencia por alguno de estos aldabonazos, o bien a partir la reflexión sobre el cambio de función de la ciencia en nuestra época, o bien reflexionando sobre la crisis de legitimidad han surgido al menos cuatro corrientes críticas de la tecnociencia contemporánea:
l/ La crítica de la tecnociencia como ideología (de H. Marcuse a J. Habermas). Atención preferente a dos tendencias: incremento de la intervención estatal, en general, para asegurar la estabilidad del sistema (políticas de la ciencia)/creciente interdependencia de investigación, antes llamada básica, y aplicaciones tecnológicas de la ciencia, al convertirse ésta en una fuerza principal del proceso productivo en las sociedades industriales desarrolladas. De ahí: destrucción del marco institucional de acción intencional-racional del capitalismo liberal. La tecnología y la ciencia asumen la nueva función de legitimar el poder político (Marcuse): el hombre unidimensional y la ideología tecnocrática en la justificación social.
Este punto de vista renueva y amplía la orientación de la crítica de la ciencia que habían hecho Husserl, Jaspers y Heidegger (sobre todo el «segundo Heidegger») [Ver sobre esto: H. Marcuse, «La racionalidad tecnológica y la lógica de la dominación» y J. Habermas,«La ciencia y la tecnología como ideología», en AAVV, Estudios sobre sociología de la ciencia. Madrid, Alianza, l980.]
2/ La crítica contracultural de la ciencia contemporánea (Th. Roszak, R.D. Laing, I. Illich). Crítica global de la racionalidad científico-técnica y, en general, del proceder analítico reductivo. Discusión de la «neutralidad» y «objetividad» de la ciencia contemporánea. Argumentaciones para la reivindicación de la gnosis, del conocimiento contemplativo (no instrumental) e intuitivista. Hiperideologización de la crítica de la ideología del final de las ideologías. Posibilidades y límites de una contracultura. De la crítica de la ciencia a la desescolarización. Una nueva filosofía romántica de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX: los nuevos dionisíacos.
El principal ensayo de Roszak sobre la contracultura fue publicado en castellano, en los 70, por Anagrama. Barral publicó algunos de los textos más conocidos en defensa de la desescolarización.
Este punto de vista, radicalmente crítico sobre todo de las novedades tecnológicas, trae a la memoria la posición del esteta y filósofo del arte Friedrich Theodor Vischer en la vieja controversia sobre los «ingegni antichi e moderni». A la afirmación progresista de Alessandro Tassoni, en Diez libros de pensamientos diversos (1620), según la cual «los griegos y los romanos no inventaron nunca nada que pueda parangonarse con la imprenta, este noble invento que ha introducido el modo de hacer que jamás mueran en la tierras las llamas de los hombres gloriosos», Vischer contestaba durísimamente en su Estética: Sólo cosas malas podemos decir aquí del arte de la imprenta. Es el primer invento a partir del cual se ve con toda claridad que la cultura y la estética se encuentran en una relación de desarrollo inverso. Con la misma certeza con que afirmamos que el oír y el hablar son más vivos que el imprimir, escribir y leer, y que una leyenda que va de boca en boca es más viva que un periódico, y un pregonero más que una gaceta oficial, con esa misma certeza puede pensarse que el el fenómeno bello ha perdido con el arte de la imprenta tanto cuanto ha ganado por su parte el objetivo cultural en sí mismo [Una discusión crítica de este punto de vista en G. Holton, «Apolíneos y dionisíacos ante la imaginación científica», en La imaginación científica, México, FCE, l983.]
3/ La crítica del complejo tecnocientífico contemporáneo desde la perspectiva ecologista (Barry Commoner). Dificultades actuales para controlar las aplicaciones tecnológicas de los descubrimientos científico.
– Ciencia y supervivencia: consideraciones sobre el gran apagón en EEUU/Canada (1965).
– Reducción del tiempo para la puesta en práctica de las aplicaciones tecnológicas de los descubrimientos científicos.
– Problematización del principio de ensayo y error en función del nuevo papel de complejo científico-técnico.
-Nueva dimensión del viejo problema del aprendiz de brujo y el mito fáustico.
-Universalización de la antinomia progreso/riesgo por sus implicaciones para el equilibrio ecológico de grandes zonas y del conjunto del planeta.
-Cambios negativos en la estructura de la ciencia como fenómeno cultural.
-Limitaciones de una cultura basada en el complejo científico-técnico entendido como mero dominio de la naturaleza y de una civilización expansiva planetariamente. [Sobre esto ver: B. Commoner, Ciencia y supervivencia. Barcelona, Plaza Janés, 1972. B. Commoner, El círculo que se cierra. Barcelona, Plaza Janés, 1978. B. Commoner, La escasez de energía. Barcelona, Plaza Janés, 1979. B. Commoner, Hacer las paces con el planeta. Barcelona, Crítica, 1992.]
-La autocrítica de la ciencia (L. Szilard, A. Einstein, J.M. Levi-Leblond, Toraldo di Francia): la ambivalencia o ambigüedad de la ciencia en los planos epistemológico y moral.
-A la búsqueda de los rasgos distintivos de las comunidades científicas a la lo largo de la historia.
-La ciencia en una sociedad democrática.
-Imposibilidad material de detener el desarrollo científico por decreto y contradicciones entre investigación científica y control político-social.
-El papel de las moratorias explícitas.
-Como marineros que han de reconstruir su navío después de un naufragio. [Sobre esto ver: A. Einstein, Mis ideas y opiniones. Barcelona, Antoni Bosch, 1981 (varias reediciones); S.R. Weart y G.W. Szilard (Eds)., Leo Szilard: His Version of the Facts.
MIT Press, Cambridge, Mass. , 1978; J.Rotblat, Los científicos, la carrera armamentista y el desarme. Barcelona, Serbal-Unesco, 1984]
11. Conclusiones:
1.- La conciencia trágica de la física moderna: Szilard/Einstein/Openheimer/Brecht.
2.- «Mejor fontanero que físico» (y una corrección del ultimísimo Einstein).
3.- Recuperación del «ignoramos e ignoraremos».
4.- Ciencia con conciencia (de especie, planetaria, ecológica).
5.- Superar la división entre «apolíneos» y «dionisiacos».
6.- «Como marineros que han de elegir una ruta metidos en un mar neblinoso y borrascoso y miran al cielo con la esperanza de ver el azul» [Toraldo de Francia/ML. Dalla Chaira, La scimmia allo specchio. Laterza, Roma-Bari,1988, pág. 176-177]
7.- Racionalidades (en plural): Henri Atlan y la historia atribuida al Talmud en A tort et à raison. Seuil, Paris, 1986.
8. Bondad epistemológica y peligrosidad sociomoral de la ciencia: renovación del mito del Génesis en la versión goethiana/hölderiana: «Donde nace el peligro/puede brotar la salvación también», Hölderlin, Patmos, comentado por M. Sacristán en mientras tanto.
La ciencia aparece así como lo que de verdad es: no como gloria nuestra ni como jactancia absoluta, mas como sucedáneo y como muleta para nuestra invalidez
II. La cuestión de la moral en el dominio de la técnica
Conferencia impartida en CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona), marzo de 1999
1. Ciencia, técnica y tecnociencia.
El punto de partida para una discusión sobre ética y tecnología en la actualidad tiene que ser, creo, el reconocimiento del cambio de función de la tecnociencia en el mundo contemporáneo por comparación con lo que representó la técnica en períodos anteriores de la historia de la humanidad.
Este cambio de función de la tecnociencia respecto de la técnica tradicional se puede ilustrar bastante rápidamente tomando en consideración cuatro implicaciones básicas del concepto de tecnociencia:
1ª. Desaparición del lapso de tiempo necesario para pasar de la ciencia pura a sus aplicaciones tecnológicas, a lo que se llamaba «ciencia aplicada».
2ª. Aumento del riesgo inherente al proceder científico-racional por ensayo y error: del error limitado al error catastrófico.
3ª. Reconsideración de la neutralidad ética de la técnica en el mundo contemporáneo. Lo que caracteriza a la tecnología no es su neutralidad axiológica, desde el punto de vista de los valores morales, sino su ambivalencia: «Toda tecnología supone tanto una carga como un beneficio; no lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro» (Neil Postman, 17). Hoy se sabe bien, por otra parte, que las aplicaciones que se den a cualquier tecnología están determinadas en gran medida por la estructura de la misma, esto es, que sus funciones se siguen de su forma.
4ª. Necesidad de una nueva forma de pensar sobre el ethos y, por tanto, sobre la ética, cuando algunas de las tecnologías existentes (la nuclear, la genética, ciertas tecnologías médicas, la robótica, la inteligencia artificial, las tecnologías de la comunicación etc.) apuntan ya hacia:
a) la posible desaparición del ser humano sobre la tierra (Einstein-Russell),
b) una mutación antropológica incoada en el «hombre mecánico» (Hans Moravec),
c) la ampliación del concepto mismo de ser humano por inclusión de quimeras o individuos creados artificialmente (Jonas);
d) la manipulación de las conciencias, la ampliación de las alienaciones o la tiranía de la comunicación (Ramonet).
Del saber como dominio de la naturaleza (Bacon) al reconocimiento de que «la naturaleza nos ha abandonado» (Beckett).
2. Dicho eso, hay que hacer a continuación un par de precisiones necesarias sobre tecnología.
La primera se puede formular así: bajo el término «tecnología» entran ya demasiadas cosas en nuestro mundo de hoy. Pondré algunos ejemplos.
En los años treinta, cuando algunos filósofos (Husserl, Jaspers, Heidegger) empezaron a emplear el término «tecnociencia», pensaban por lo general en una característica nueva de la ciencia del siglo XX, a saber: la colonización del pensamiento científico europeo o euroamericano por la tecnología, lo que implicaba una inversión de la relación entre medios y fines del hacer humano.
En los años cincuenta, con el término «tecnociencia» se aludía fundamentalmente al complejo industrial-científico-militar que se estaba configurando en torno a la tecnología nuclear.
Hoy en día, cuando se habla de «tecnociencia», se piensa fundamentalmente en ingeniería genética y biotecnología, o sea, en un tipo de conocimiento operativo, instrumental, que junta sin solución de continuidad saber teórico y hacer práctico, lo que los griegos llamaban theoria, episteme, poiesis y techné.
Siendo estas últimas (la nuclear y las derivadas de la ingeniería genética) tecnologías decisivas en el mundo contemporáneo, no son, sin embargo, las únicas tecnologías importantes ni tampoco las únicas dignas de consideración ética. Estas jornadas, por ejemplo, han priorizado el debate y la reflexión sobre las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Cuando Neil Postman da el nombre de Tecnópolis a un célebre libro publicado en 1992 para llamar la atención sobre la «rendición de la cultura a la tecnología», o cuando Ignacio Ramonet habla de «la actual tiranía de la comunicación», ambos piensan más en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que en la ingeniería genética o la biotecnología.
Hay, pues, en el mundo actual demasiados tipos de tecnologías como para que exista ya una consideración ética general que las englobe a todas. Y si no se quiere caer en alguna forma de estrabismo tecnofóbico, que opone unilateralmente ética (y cultura) en general a tecnología en general, conviene distinguir de entrada entre tecnologías y tecnologías. [Puede ser interesante comparar esto con las consideraciones suscitadas por la pólvora, la brújula y la imprenta en los orígenes de la modernidad].
La segunda precisión que querría hacer es la siguiente.
A diferencia de otros momentos históricos anteriores (véase al respecto la aristotélica Ética a Nicómaco, las consideraciones éticas de estoicos, cínicos y epicúreos, la elaboración del concepto de caritas por Agustín de Hipona, los textos de Tomás de Aquino o de los neoplatónicos renacentistas, o los ensayos de Montaigne, o el debate entre Voltaire y Rousseau sobre el mal y la desdicha, o la ética spinoziana, o la ética kantiana, o la obra de Schopenhauer, etc.), hoy en día la mayoría de las reflexiones éticas suelen partir, precisamente, de la preocupación por los riesgos derivados de las nuevas tecnologías.
No es que la discusión ética sobre el mejor comportamiento posible de los individuos en sociedad se encuentre, en su desarrollo, con problemas derivados de tales o cuales tecnologías. Es que esos problemas constituyen el punto de partida de la reflexión ética: se habla de lo justo, de la dignidad, de la libertad de la persona humana, etc. siempre en relación con determinados progresos (o supuestos progresos) científico-técnicos y aludiendo a conductas, comportamientos y actuaciones tecnocientíficamente orientados.
En efecto, tanto las éticas con pretensiones sistemáticas (por ejemplo, la ética de la responsabilidad de Hans Jonas) como las propuestas de éticas prácticas (por ejemplo, las ética no-antropocéntricas de Ferrater Mora o Peter Singer) o, también, las reflexiones deontológicas descriptivas, prescriptivas y normativas tienen ahora como punto de partida la preocupación por las implicaciones de las nuevas tecnologías o de las tecnociencias y la necesidad de reconsiderar tanto nuestras éticas tradicionales como las normas deontológicas que, con variantes, han regido, explícita o implícitamente, en las diferentes profesiones.
3. Por consiguiente, si uno no quiere quedarse en la mera oposición de tal o cual sistema ético del pasado (aristotélico, epicúreo, tomista, cartesiano, spinoziano o kantiano) a los peligros de deshumanización, pérdida de valores morales, etc., implicados por las tecnociencias actuales, es indispensable tener conocimientos tecnocientíficos, o sea, tener lo que se suele llamar «cultura científica».
No estoy afirmando que hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, haya que derivar los principios o máximas éticas de los resultados de las ciencias o de las tecnociencias. Y menos aún que haya que someter o subordinar nuestros comportamientos éticos (nuestra idea de virtud, de dignidad, de libertad, de justicia, etc.) a los progresos de las nuevas tecnologías. Lo primero es una imposibilidad epistemológica; lo segundo equivaldría a negar la autonomía de la ética. Y ambas cosas me parecen lo suficientemente descartadas en la historia del pensamiento (de Hume y Kant a Moore) como para que haya que regresar ahora a la discusión sobre ellas.
Lo que sí quiero decir es que sin cultura científica o tecnocientífica, o sea, hablando sólo de oídas, como ocurre a menudo, sobre genética de poblaciones, clonación, transgénicos, fecundación artificial, inteligencia artificial, redes informáticas, robotización o tecnologías de la comunicación, no hay manera de entrar en un diálogo productivo, fecundo, tampoco en el ámbito de la ética contemporánea.
Quiero poner el énfasis en esto porque me parece que, al ignorarlo, se contribuye a propiciar al menos dos de los fundamentalismos o esencialismos más extendidos en nuestro tiempo: de un lado al retorno añorante, moralizante, a los orígenes religioso-morales de las tradiciones; y, de otro, al papanatismo cientificista o tecnofílico. Los dos fundamentalismos acaban confundiendo el discurso ético con el adoctrinamiento del prójimo.
4. Cuando se habla de ética hoy en día hay, además, otra razón para distinguir entre tecnologías y tecnologías.
Habitualmente mientras que, en las últimas décadas, la reflexión filosófico-moral sobre las tecnologías de la información y de la comunicación ha generado revisiones éticas parciales o propuestas de ampliación, de orden práctico, de las éticas anteriormente existentes, es decir, revisiones éticas referidas a problemas específicos derivados del uso de la televisión, de los ordenadores, de las redes informáticas, etc., en cambio, la reflexión filosófico-moral sobre la «tecnociencia», y más en los últimos años, se ha ido configurando en la propuesta, más radical, filosóficamente hablando, de una nueva ética, de carácter general y sistemático, explícitamente diferenciada de las éticas antropocéntricas del pasado.
Dicho de otra manera: mientras que la reflexión ética sobre las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación suele desembocar en alguna forma de corrección, revisión o ampliación de las éticas tradicionales (entendiendo por tal las que van desde Aristóteles a Kant) o en una prolongación de la inspiración ético-política de las contrautopías de Orwell y Huxley, la reflexión ética sobre tecnociencia o «macrotécnica» está desembocando directamente en otra fundamentación ontológica de la ética.
En un debate sobre ética y tecnología es importante, pues, decidir preliminarmente donde van a recaer los acentos: si en las tecnologías manipulatorias de la estructura biológica de los humanos o en las tecnologías manipulatorias de los sistemas simbólicos, de comunicación, culturales, entre humanos o en ambas cosas a la vez.
En lo que sigue me referiré primero a las reflexiones éticas surgidas del análisis de las tecnologías manipulatorias de la estructura biológica de los humanos.
5. ¿Qué ética para la época del cambio de función de la tecnociencia? Insuficiencia de todas las éticas antropocéntricas construidas hasta ahora.
Restauración de las éticas tradicionales de la dignidad del hombre, de base religiosa, como éticas de la resistencia frente a la deshumanización implicada en algunas de las nuevas tecnologías.
La reflexión deontológica o bioética institucionalizada como añadido a posteriori en aquellos campos tecnocientíficos en los que está en peligro la dignidad, la libertad o la esencia humana.
6. La heurística del temor como punto de partida de la nueva ética.
En el prólogo a El principio de responsabilidad HJ [Hans Jonas] llama la atención sobre las promesas y amenazas de la técnica moderna (la «macrotécnica» o complejo tecnocientífico) y afirma que ninguna de las éticas habidas hasta ahora nos instruye acerca de las reglas de «bondad» y «maldad» en las condiciones nuevas.
En cierto modo el punto de partida de Jonas es una reproposición de los versos de Hölderlin: «Allí donde está el peligro/ brota también la salvación». Lo que puede servirnos de guía es el propio peligro que prevemos. Denomina a esto una «heurística del temor».
Nos resulta infinitamente más fácil el conocimiento del malum que el conocimiento del bonum; el primero es un conocimiento más evidente, más apremiante, está menos expuesto a la diversidad de criterios y, sobre todo, no es algo buscado. La mera presencia del mal nos impone su conocimiento, mientras que lo bueno puede pasar desapercibido. Por consiguiente, la filosofía moral tiene que consultar antes a nuestros temores que a nuestros deseos para averiguar qué es lo que realmente apreciamos.
Aunque la heurística del temor no tiene seguramente la última palabra en la búsqueda del bien es, no obstante, una primera palabra extraordinariamente útil y debería ser aprovechada hasta el final en una materia en la que tan pocas palabras nos serán otorgadas sin buscarlas.
Así, pues, el primer deber de la ética orientada al futuro en la época de la tecnociencia es procurar la representación de los efectos remotos del malum. El segundo deber es la apelación a un sentimiento apropiado del malum representado [65-66]
Sintomáticamente HJ llama a su libro «un Tractatus tecnológico-ethicus» (17). Y declara que su propósito es sistemático pero no sermoneador.
7. Una ética de la responsabilidad.
Es en ese marco en el que HJ prioriza el concepto de «responsabilidad». Al estar bajo el signo de la tecnología y con capacidades de predicción que, aunque incompletas, son incomparables con las que había en el pasado, la ética tiene que vérselas con acciones (y no sólo del sujeto individual sino de política tecnocientífica) que afectan directamente al futuro. De ahí que la teoría de la responsabilidad tenga que ocupar el centro de la reflexión ética.
«El hombre es el único ser conocido que puede tener una responsabilidad. Y al poder tenerla, la tiene. Ser capaz de responsabilidad significa, por de pronto, estar situado bajo el mandato de ésta: el poder mismo lleva consigo el deber.
Pero la capacidad de responsabilidad (capacidad de orden ético) descansa sobre la facultad ontológica del hombre para elegir, consciente y deliberadamente, entre alternativas de acción. La responsabilidad es, pues, complementaria de la libertad. La responsabilidad es la carga de la libertad característica del sujeto activo: soy responsable de mi acto en tanto que tal (lo mismo que de su omisión) y poco importa para el caso que haya ahí alguien para pedirme explicaciones por él ahora o más tarde.
La responsabilidad existe con o sin Dios, y por lo mismo, y con mayor razón, con o sin tribunal terrestre.[…] Soy responsable en la medida en que mis acciones afectan a un ser. El objeto real de mi responsabilidad será, pues, este ser afectado por mí. Y esto toma un sentido ético si y sólo si este ser tiene algún valor.»
[Extracto de un texto «Sobre el fundamento ontológico de una ética del futuro»].
8. Fundamento ontológico de la nueva ética.
A diferencia de la mayoría de las éticas que se han formulado en el siglo XX esta ética de Jonas no es antimetafísica ni comparte el «miedo a la metafísica» de las éticas analíticas (desde Moore). Al contrario: la ética tiene, en su opinión, que prologarse hacia la metafísica para fundamentar el imperativo incondicional de garantizar la existencia futura del hombre. Eso está dicho polémicamente frente a «la renuncia analítico-positivista de la filosofía contemporánea».
Desde que se difundió la conciencia del peligro implicado en el complejo tecnocientífico, y muy particularmente en la existencia de las armas nucleares de destrucción masiva, varios científicos y filósofos del siglo XX (Einstein y Russell, por ejemplo) han llamado la atención sobre la imposibilidad de justificar racionalmente el deseo o la esperanza de permanencia del ser humano en el planeta tierra: nada nos dice que el ser humano tenga que seguir existiendo siempre, a pesar de lo cual hemos de actuar para impedir las potenciales consecuencias de las armas de destrucción masiva. Einstein y Russell propusieron a partir de ahí, en los años cincuenta, hacerse cargo de la necesidad de «una nueva forma de pensar» adecuada a la época de las armas nucleares.
Jonas, que toma también en consideración los progresos de la biología molecular, de la ingeniería genética y de la biotecnología desde la década de los setenta, va más lejos.
En El principio de responsabilidad ha puesto el acento en el riesgo de una guerra librada con armas nucleares; en los ensayos posteriores, algunos de los cuales están recogidos en el volumen titulado Técnica, medicina y ética [Paidós, 1997] ha llamado la atención sobre los riesgos implicados en la ingeniería genética y en biotecnología considerando ya posibilidad de la clonación de humanos (mucho antes de que hubiera empezado a hablarse de la oveja Dolly).
Aunque Jonas no discute directamente con la afirmación de Einstein y Russell, mantiene que se puede justificar racionalmente la pretensión de permanencia del ser humano. Es más: considera esta pretensión como un axioma de la nueva ética. Y es precisamente la admisión de este axioma lo que obliga a volver a la metafísica, a la fundamentación ontológica de la ética.
En un ensayo en el que se ha ocupado explícitamente de este asunto [«Sobre el fundamento ontológico de una ética del futuro», 1985 y 1992] , Jonas declara que esa metafísica está aún por elaborar en detalle y afirma que el axioma de la permanencia del ser humano es una «intuición básica» que se opone a otras premisas axiomáticas (biologistas o relativistas) no demostradas ni tal vez susceptibles de demostración.
Su argumento en este punto se ha limitado a fundar una «opción» que, obviamente, tiene connotaciones del tipo de la «apuesta» pascaliana: el corazón (humano) tiene razones que la razón (humana) ignora. No podemos demostrar la necesidad de permanencia del ser humano en la tierra, pero creemos fundadamente en esta permanencia (como creemos, con cierta plausibilidad, no con carácter demostrativo, que el sol seguirá saliendo mañana por la mañana).
9. Una ética de la modestia inspirada en cierto comportamiento de la divinidad.
Jonas encuentra muy atractivo el ejemplo del «diluvio». Recuerda el texto bíblico. Primero dice Dios, según ese texto, que se arrepiente de haber creado a los hombres. Dios se arrepiente de haber creado a los hombres, porque ve las maldades que cometen sobre la tierra. Y decretó el diluvio, etc. Y después dice Dios, y esto precede justo al arco iris, a la nueva alianza con Noé: «Los deseos del corazón humano, desde la adolescencia, tienden al mal». Hay que conformarse con eso. Y en esta nueva alianza Dios promete: «No volveré ya más a maldecir la tierra por causa del hombre».
Las palabras bíblicas se interpretan en el sentido de que Dios mismo ha acabado aceptando un objetivo más modesto que el del hombre perfecto, y «creo que también nosotros tenemos que aceptarlo».
Esto significa un cierto rechazo de la ética de la perfectibilidad, que de alguna manera tiene sus especiales riesgos en las actuales relaciones de poder del hombre y puede conducirlo a lo que un momento antes del diluvio Dios mismo puso en vigor: Fiat justitia et pereat mundus.
Una ética del temor a nuestro propio poder sería en vez de esto más bien una ética de la modestia, de una cierta modestia.
Ésta le parece una de las enseñanzas que quizás se puedan sacar de este ejemplo del diluvio. Esto presupone que hay que comprender en lo más íntimo que el hombre merece la pena tal como es, no como podría ser conforme a una concepción ideal libre de escorias, sino que merece la pena continuar con el constante experimento humano [De Técnica, medicina, ética, 192].
10. Una ética orientada hacia el futuro.
La expresión ética del futuro no se refiere a la ética en el futuro (a una ética futura concebida hoy para nuestros descendientes futuros), sino que designa una ética de hoy que se preocupa del futuro y trata de protegerlo para nuestros descendientes de las consecuencias de nuestra acción presente. Esto es una necesidad porque nuestras acciones de hoy, bajo el signo de la globalización de la técnica, están tan preñadas de futuro, y en un sentido tan amenazador, que la responsabilidad moral impone tomar en consideración, al hilo de nuestras decisiones cotidianas, el bien de los que ulteriormente se verán afectados por ellas sin haber sido consultados. Aun sin quererlo, tal responsabilidad nos incumbe debido a la dimensión del poder que cotidianamente ejercemos al servicio de lo que está próximo pero que involuntariamente dejamos repercutir en lo lejano.
Esta responsabilidad tiene que ser de la misma magnitud que aquel poder y, como éste, englobar todo el porvenir del hombre en la tierra. Una responsabilidad de tal magnitud sólo se puede ejercer si está vinculada a un saber. Y el saber que se requiere es doble: objetivamente, conocimiento de las causas físicas; subjetivamente, conocimiento de los fines humanos.
11. No utópica, sino de base científico-filosófica.
La ética del futuro no constituye en sí un tema de la futurología, necesita esta futurología, entendida como proyección a lo lejos, y de acuerdo con un método científico, de aquello a lo que nuestro obrar de hoy puede conducir por un encadenamiento de causa-efecto.
La futurología de la imagen ideal es conocida con el nombre de utopía; la futurología que propongo tenemos que empezar a aprenderla como advertencia para logar la autorregulación de nuestro poder desencadenado. Esta futurología sólo podrá servir de advertencia a aquellos que, además de la ciencia de las causas y los efectos, cultiven igualmente una imagen del hombre que les comprometa moralmente y que la sientan como al confiado a su guarda. [Extracto de un texto «Sobre el fundamento ontológico de una ética del futuro»].
El objetivo de la responsabilidad exige una futurología seria, hecha mediante la cooperación de numerosos expertos en los campos más diversos. La visión del porvenir al servicio de la ética del futuro tine una función intelectual y una función emocional: instruir a la razón y animar a la voluntad.
12. Una ética no antropocéntrica, sino biocéntrica.
¿Y si el nuevo modo de acción humana implicado en la tecnología y en el carácter de la ciencia contemporánea significase que es preciso considerar más cosas que el interés de «el hombre», y no únicamente éste? ¿Y si hubiéramos de llegar a la conclusión de que nuestro deber se extiende más lejos [del hombre] y que ha dejado de ser válida la limitación antropocéntrica de toda ética anterior? Al menos ya no es un sinsentido preguntar si el estado de la naturaleza extrahumana –la bioesfera en su conjunto y en sus partes, que se encuentra ahora sometida a nuestro poder– se ha convertido precisamente por ello en un bien encomendado a nuestra tutela y que puede plantearnos algo así como una exigencia moral, no sólo en razón de nosotros, sino también en razón de ella y por su derecho propio.
Si tal fuera el caso, sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética [El principio… 35].
Este punto de vista se ha ido extendiendo cada vez en las últimas décadas: Ferrater Mora, Singer-Cavallieri, Taylor etc. con independencia del tipo de fundamentación de la ética (religiosa, ontológica, analítica, etc.).
13. Imperativos básicos de la ética de la responsabilidad
Si la esfera de la producción ha invadido el espacio de la acción esencial, la moral tendrá entonces que invadir la esfera de la producción, de la que anteriormente se mantuvo alejada, y habrá de hacerlo en la forma de política pública. Nunca antes tuvo ésta parte alguna en cuestiones de tal alcance y en proyectos tan a largo plazo. De hecho la esencia modificada de la acción humana modifica la esencia básica de la política [37].
Un imperativo que se adecuara al nuevo tipo de acciones humanas y estuviera dirigido al nuevo tipo de sujetos de la acción diría algo así como: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra»; o, expresado negativamente: «No pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra»; o, formulado una vez más positivamente: «Incluye en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad del hombre».
El nuevo imperativo apela a un tipo de concordancia distinto del que está implicado en la célebre máxima kantiana: no a la concordancia del acto consigo mismo, sino a la concordancia de los efectos últimos con la continuidad de la actividad humana en el futuro. Esto añade al cálculo moral el horizonte temporal que falta en la operación lógica instantánea del imperativo kantiano: si este último remite a un orden siempre presente de compatibilidad abstracta, nuestro imperativo remite a un futuro real previsible como dimensión abierta de nuestra responsabilidad [39-41].
14. Resumiendo sobre la ética de la responsabilidad.
En varios artículos publicados entre 1973 y 1992 HJ ha precisado y concretado su ética de la responsabilidad. Considera tareas preliminares de esta ética:
1) maximizar el conocimiento de las consecuencias de nuestro obrar en la medida en que dichas consecuencias pueden determinar y poner en peligro el futuro destino del hombre;
2) elaborar a la luz de este saber, o sea, de la novedad sin precedentes que podría derivarse, un conocimiento nuevo de lo que conviene y de lo que no conviene, de lo que hay que admitir y de lo que hay que evitar. Dicho de manera positiva: un conocimiento del Bien, de lo que el hombre debe ser: a lo cual puede contribuir precisamente una visión anticipadora de lo que no está permitido pero aparece ya por primera vez como posible.
En ese contexto HJ reivindica el conocimiento de la historia pero también un retorno a la metafísica, al planteamiento ontológico. Puesto que el progreso ciego de la técnica nos amenaza se necesita de nuevo a la metafísica que, con su visión, debe armamos contra la ceguera. El principio de esta metafísica nueva reza así: El hombre es el único ser conocido que puede tener una responsabilidad. Este «poder» es, en opinión de Jonas, un criterio distintivo y decisivo de la esencia humana. La responsabilidad es una función del poder. Quien no tiene poder no tiene responsabilidad. Se tiene responsabilidad por lo que se hace. El imperativo fundamental de esta ética de la responsabilidad es impedir el suicidio físico de la humanidad. De la capacidad de responsabilidad se deriva, desde el punto de vista ontológico, un deber de responsabilidad.
La ética de la responsabilidad de Jonas se puede entender, en más de un sentido, como reproposición de una ética de base religiosa. Y se presenta no en ruptura sino en continuidad con ella. Sintomáticamente Jonas ha declarado, por ejemplo, que su ética de la responsabilidad no pretende reemplazar la lista de las virtudes cardinales o lo expresado en los diez mandamientos sino añadir al catálogo tradicional un listado de las nuevas obligaciones a la altura de la época: «El tipo de obligaciones que el principio de responsabilidad estimula descubrir es el de la responsabilidad de instancias de actuación que ya no son las personas concretas, sino nuestro edificio político-social. Esto significa que la mayoría de los grandes problemas éticos que plantea la moderna civilización técnica se han vuelto cosa de la política colectiva» [Técnica, medicina y ética, 178]
15. De la ética pública a la política como ética de la ciudadanía.
La ética de la responsabilidad obliga a considerar como un problema esencial para las sociedades contemporáneas el del control social de la tecnociencia. Si se está de acuerdo en este punto, entonces las consideraciones éticas tienen que desembocar en consideraciones jurídicas y políticas. Pero en el paso del plano ético al jurídico-político se pone en seguida de manifiesto que el mundo multicultural actual sería equivocado seguir creyendo que hay una (y solo una) ética. Si se quiere evitar el fundamentalismo moral es mejor partir de la idea de que hay varias éticas, con fundamentos distintos, en competición y concurrencia. Se impone, por tanto, un diálogo entre éticas de distinta fundamentación filosófica.
De ese diálogo pueden salir los puntos siguientes que presento para su discusión aquí:
1º. No se puede prohibir en investigación tecnocientífica básica: o sea, no es moralmente sano, ni jurídicamente deseable, ni (probablemente) realizable. Intentarlo equivale a poner puertas al campo. Y esto vale por igual para las biotecnologías y para las tecnologías de la información y la comunicación.
2º Pero es posible proponer moratorias y establecer controles jurídico-políticos en algunos campos, señaladamente en aquellos: a] que afectan directamente a la experimentación con seres humanos, y si acepta una ética biocéntrica, a la experimentación con animales, b] que suscitan dudas fundadas sobre las aplicaciones no contrastadas, c] en los que una parte relevante de la comunidad científica tiene dudas fundadas, d] y estas dudas coinciden con preocupaciones serias de la opinión pública informada.
3º Para que tales moratorias sean efectivas se necesita control a tres niveles: a] autocontrol en la comunidad tencocientífica correspondiente mediante normas deontológicas explícitas (no generalidades), b] control legislativo mediante normas jurídicas explícitas parlamentariamente aprobadas y, dada la globalización de la economía, con validez en el ámbito internacional, c] control social de los dos controles anteriores a través de las asociaciones ciudadanas (no sólo de los ciudadanos directamente afectados)
4º Para que el control social del autocontrol científico y del control legislativo sea efectivo se necesita: a] cultura científica de la ciudadanía a la altura de los tiempos, b] educación específica sobre los problemas particulares en discusión, c] asociaciones mixtas en defensa de los derechos del ciudadano, d] asociaciones de científicos preocupados y/o comprometidos con conciencia de las derivaciones negativas de la mercantilización de la ciencia y de la importancia de la autonomía en la investigación científica, e] presión ciudadana sobre los partidos políticos parlamentarios en los que, en general, hay todavía muy poca conciencia de la importancia de las políticas científicas y de la práctica irreversibilidad de las políticas científico-tecnológicas aprobadas sin apenas discusión sobre las consecuencias a plazo medio y largo.
III. Cultura científica y ética de la responsabilidad: una ciencia con conciencia.
FORO GOGOA. Pamplona, 5 de octubre de 2005.
I. Con motivo de una conferencia que pronunció en la Universidad de Girona hace unos años, el conocido escritor y humanista George Steiner ofrecía esta declaración llamativa: «Hasta que los estudiantes de humanidades no aprendan seriamente un poco de ciencia, hasta que la gente que estudia lenguas clásicas o literatura española no estudie también matemáticas, no estaremos preparando la mente humana para el mundo en que vivimos. Si no entendemos algo mejor el lenguaje de las ciencias no podemos entrar en los grandes debates que se avecinan. A los científicos les gustaría hablar con nosotros, pero nosotros no sabemos cómo escucharles. Este es el problema».
Es posible que el gran Steiner, decepcionado ya de lo que han sido en el siglo XX las humanidades clásicas y de lo que hemos llamado alta cultura humanística, exagere un poco en su vejez (eso sí, por reacción ante otras presunciones anteriores) al poner todas sus esperanzas en lo que, en esa misma entrevista, él denomina la moral implícita en la metodología científica. Pues tiende a identificar ahora la alegría que suele acompañar a la investigación científica en acto con la gaya ciencia nietzscheana. Y tal vez exagere otro poco al declarar, gozoso, que, finalmente, las matemáticas, la computación y el cálculo han venido a ocupar el lugar que ocuparon las humanidades y al confesar que él mismo se encuentra hoy mucho más a gusto entre los colegas científicos dedicados a la demostración del teorema de Fermat, o a explicar por qué la máquina Deep Blue pudo ganar a Kasparov, que leyendo la enésima tesis doctoral sobre Shakespeare o Baudelaire.
Para poner en su lugar las esperanzas del sabio y viejo humanista decepcionado de la alta cultura de los «letreros» y esa percepción externa de la gaya ciencia, de la alegría con que se comporta el investigador científico, bastará, tal vez, con recordar aquí la forma en que uno de los más eminentes físicos de la segunda mitad del siglo XX, Richard P. Feynman, se ha referido al estado de ánimo del investigador científico en una de las más alabadas exposiciones de la física contemporánea: «Uno de los descubrimientos más impresionantes [de este siglo] fue el del origen de la energía de las estrellas, que hace que sigan quemándose. Uno de los hombres que lo descubrió estaba con su novia la noche siguiente al momento en que comprendió que en las estrellas deben tener lugar reacciones nucleares para hacer que brillen. Ella dijo: Mira qué bellas brillan las estrellas. Él dijo: Sí, y en este momento yo soy el único hombre en el mundo que sabe por qué brillan. Ella simplemente le sonrió. No estaba impresionada por estar con el único hombre que, en ese instante, sabía por qué brillan las estrellas. Y bien, es triste estar solo, pero así son las cosas de este mundo.»
Dejando aparte las exageraciones acerca de los estados de ánimo de los unos y los otros (sobre todo cuando los unos hablan de los otros y los otros de los unos), se ha de reconocer que Steiner no es el único humanista grande del siglo XXI que está diciendo cosas así.
Al afirmar que si no entendemos algo mejor el lenguaje de las ciencias no podremos ni siquiera entrar en los grandes debates públicos que se avecinan (o que están ya ahí), Steiner está apuntando a un problema real de nuestro tiempo. Pues, efectivamente, si se quiere hacer algo en serio a favor de una resolución racional y razonada de algunos de los grandes asuntos socioculturales y ético-políticos controvertidos, en sociedades como las nuestras, en las cuales el complejo tecno-científico ha pasado a tener un peso primordial, no cabe duda de que los humanistas van a necesitar cultura científica para superar actitudes sólo reactivas, basadas exclusivamente en tradiciones literarias.
A lo que habría que añadir, como suelen hacer algunos de los grandes científicos contemporáneos, también ellos, por lo general, desde las alturas de edad, que tampoco hay duda de que los científicos y los tecnólogos necesitarán formación humanística (o sea, histórico-filosófica, metodológica, literaria, histórico-artística, etcétera) para superar el viejo cientifismo de raíz positivista que todavía tiende a considerar el progreso humano como una mera derivación del progreso científico-técnico.
II. Querría ilustrar un poco más lo que está en el fondo de la preocupación de humanistas como Steiner.
Sin cultura científica no hay posibilidad de intervención razonable en el debate público actual sobre la mayoría de las cuestiones que de verdad importan a la comunidad de la que formamos parte. Esto se debe a que, como se ha dicho tantas veces, la ciencia es ya parte sustancial de nuestras vidas. Un importante número de las discusiones públicas, ético-políticas o ético-jurídicas ahora relevantes, suponen y requieren cierto conocimiento del estado de la cuestión de una o de varias ciencias naturales (biología, genética, ecología, etología, física del núcleo atómico, termodinámica, neurología, etc).
Pondré unos pocos ejemplos que me parecen significativos para argumentar esto.
Para orientarse en los debates sobre la actual crisis ecológica, sobre el uso que se hace de las energías disponibles y sobre la resolución de los problemas implicados en ese uso desde el punto de vista de lo que llamamos sostenibilidad, ayuda mucho la recta comprensión del sentido de los principios de la termodinámica, en particular de la idea de entropía, como mostraron hace ya años, entre otros autores, y desde perspectivas diferentes, el economista matemático Nicolás Georgescu-Roegen y el ecólogo Barry Commoner.
Para entender la necesidad de una ética medioambiental no antropocéntrica (o al menos no-antropocéntrica en el limitado sentido de la ética tradicional) ayuda mucho la recta comprensión de la teoría sintética de la evolución (y no sólo en su formulación darwiniana), como ha venido mostrando el paleontólogo S. J. Gould hasta su reciente fallecimiento.
Para diferenciar, con la necesaria corrección metodológica, entre diversidad biológica, defensa de la biodiversidad y aspiración a la igualdad social (un asunto que ha producido y sigue produciendo innumerables equívocos) ayuda mucho la comprensión de la genética y de los resultados alcanzado por la biología molecular, como puso de manifiesto hace ya años Theodosius Dobzhansky.
Para empezar a combatir con argumentos racionales el racismo y la xenofobia que algunos ven implicados en los choques culturales del cambio de siglo y de milenio puede ayudar mucho el conocimiento de los descubrimientos relativamente recientes de la genética de poblaciones, como viene mostrando en las últimas décadas L.L. Cavalli Sforza.
A repensar lo que habitualmente venimos llamando «alma» y «conciencia», base de sensibilidad moral de los humanos y objeto durante mucho tiempo de la atención exclusiva de la religión y de la filosofía, ayudan las reflexiones del recientemente fallecido Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN sobre la estructura neuronal del cerebro, es decir, sobre aquello que Ramón y Cajal llamó «las misteriosas mariposas del alma». Ayudan más aún si el ciudadano de este inicio de siglo lee a Crick en paralelo, o compara lo que él ha escrito a este respecto, con las obras del neurólogo Oliver Sacks, amante de la literatura, y en particular del Borges de Funes el memorioso. Y, aún más en general, a replantear el viejo problema filosófico de la relación mente-cuerpo, que tantas metáforas ha producido a lo largo de la historia de la humanidad, ayuda al humanista, más que cualquier otra cosa, el fascinante libro del físico Roger Penrose, La nueva mente del emperador.
Incluso para entender bien el porqué de la necesidad de una nueva ética de la responsabilidad, que apunta hacia nuestro compromiso con el futuro, y para actuar en consecuencia, ayuda mucho el conocimiento preciso de los avances contemporáneos en el ámbito de las ciencias de la vida que fundamentan la medicina contemporánea, como ha puesto de manifiesto en sus obras Hans Jonas.
La lista podría ser mucho más larga. Pero la moraleja que se puede hacer seguir de esos pocos ejemplos es esta: desconocer que la cultura científica es parte esencial de lo que llamamos cultura (en cualquier acepción seria de la palabra) y despreciar la base naturalista y evolutiva desconocimiento científico contemporáneo equivale en última instancia, y en las condiciones actuales, a renunciar al sentido noble (griego, aristotélico) de la política, definida como participación activa de la ciudadanía en los asuntos de la polis socialmente organizada.
III. Ahora bien, por otra parte –y nos conviene no olvidar la otra parte– si queremos tener una noción clara y precisa de hasta dónde llega y puede llegar razonablemente la ayuda de las ciencias naturales en la resolución de estos problemas éticos-políticos contemporáneos también es evidente que los científicos en activo necesitan formación humanística. Pues la ciencia sin más no genera conciencia ético-política, del conocimiento científico no se deriva directamente la conciencia ciudadana, y las ciencias de la naturaleza y de la vida dicen poco acerca de las complicadas mediaciones por las que el ser humano pasa de la teoría en sentido propio a la decisión de actuar, por ejemplo, en favor de la conservación del medio ambiente, en favor de un modo de producir y de vivir ecológicamente fundamentado, del respeto a la diversidad o de la sostenibilidad ecológica. Viene aquí a cuento –precisamente porque a partir de ella se puede empezar a generalizar sobre la complicada relación entre ciencia y conciencia, entre teoría y decisión– una interesante declaración autocrítica del genetista francés Albert Jacquard: «Gracias a la biología, yo, el genetista, creía ayudar a la gente a que viese las cosas más claramente, diciéndoles: Vosotros habláis de raza, pero ¿qué es eso en realidad? Y acto seguido les demostraba que el concepto de raza no se puede definir sin caer en arbitrariedades y ambigüedades […] En otras palabras: que el concepto de raza carece de fundamento y, consiguientemente, el racismo debe desaparecer. Hace unos años yo habría aceptado de buen grado que, una vez hecha esta afirmación, mi trabajo como científico y como ciudadano había concluido. Hoy no pienso así, pues aunque no haya razas la existencia del racismo es indudable.»
Estas dos cosas juntas, la declaración del humanista Steiner y la preocupación del científico Jacquard, se pueden ver como motivos de fondo por los que en los últimos tiempos, y desde perspectivas diferentes, científicos sensibles y humanistas comprometidos están dando tanta importancia a la indagación de lo que podría ser una tercera cultura.
IV. Desde mediada la década de los sesenta del siglo pasado ha habido varios intentos, institucionales unos y meramente teóricos otros, de cerrar o paliar el hiato entre ciencias y humanidades. De ahí que podría decirse que durante el último tercio del siglo XX ha habido tantas candidaturas a ocupar el lugar de cultura-puente entre las ciencias y las humanidades como candidatos hubo a ser el Newton de las incipientes ciencias sociales durante el siglo XIX. Hubo, como digo, varias tentativas pero la mayoría de ellas han resultado insatisfactorias.
Por eso recientemente se ha dado en considerar que una forma adecuada de paliar al menos los efectos más desoladores de la incomunicación entre las dos culturas es propiciar la generalización de la «cultura científica», argumentando que si la ciencia misma es una pieza cultural entonces hay que valorar no sólo la investigación científica propiamente dicha (como se suele hacer en la evaluación de los curricula académicos) sino también la comunicación y la divulgación de las teorías y resultados de las ciencias de la naturaleza y de la vida. Por «cultura científica» se entiende, en ese contexto, no ya la ciencia misma (tal como aparece en la mayoría de los artículos publicados por las revistas científicas, en Nature o Science, por ejemplo), sino la comunicación y divulgación seria de los principales resultados de las ciencias para un público culto, en la línea de lo que han estado haciendo desde la década de los setenta en EE.UU personalidades como Isaac Asimov, Stephen Jay Gould, Carl Sagan o Lewis Thomas.
Ese mismo espíritu ha inspirado en España, desde los años ochenta, algunas interesantes colecciones de libros, como, por ejemplo, la Biblioteca Científica Salvat, las colecciones de divulgación científica de RBA y de Orbis, la colección Drakontos de Editorial Crítica, la colección Metatemas de Tusquets, etc, propiciadas por científicos atentos también a las humanidades (Jesús Mosterin, Jaume Llosa, Jorge Wagensberg, José Manuel Sánchez Ron, Pere Puigdomènech, Fernández Rañada o Joandomènec Ros). Expresiones más recientes y más próximas de este punto de vista son la revista Quark (ciencia, medicina, comunicación y cultura) publicada por el Observatorio de Comunicación Científica de la UPF y algunos programas de televisión como Redes (en TVE-2) o Einstein a la platja (en BTV).
La idea de que la cultura científica compartida, en el sentido antes dicho, puede ayudar a superar el hiato entre las dos culturas ha acabado cuajando durante la última década en la propuesta de una tercera cultura que, en última instancia, habría de conducir a unas humanidades nuevas, de base científica, a la altura de las necesidades del siglo XXI. Probablemente la propuesta más conocida en este sentido ha sido la formulada por John Brockman desde EE.UU.
V. En la introducción a La tercera cultura. Más allá de la revolución científica, John Brockman caracteriza la tercera cultura a partir de las aportaciones de una serie de científicos y pensadores que, según él, están ocupando ya el lugar del intelectual tradicional al dedicarse a dilucidar el sentido más profundo de nuestra vida. Para Brockman, la fuerza de esta tercera cultura estriba en que, admitiendo desacuerdos acerca de las ideas que merecen ser tomadas en serio, no se demora ya en el tipo de disputas marginales que ocupaban y ocupan a «los mandarines pendencieros», sino precisamente en aquellas cuestiones que afectarán a las vidas de todos los habitantes del planeta. Brockman se refiere ahí a los temas científicos que han recibido y están recibiendo un tratamiento destacado en las páginas dedicadas a la cultura científica en periódicos y revistas a lo largo de los últimos años: la biología molecular, la inteligencia artificial, la vida artificial, la teoría del caos, las redes neuronales, el universo inflacionario, los fractales, los sistemas complejos adaptativos, las supercuerdas, la biodiversidad, la nanotecnología, el genoma humano, el equilibrio puntuado, la lógica borrosa, la hipótesis Gaia, la realidad virtual, etc.
Brockman alude explícitamente a la distinción entre las dos culturas introducida por Snow, llama «reaccionarios» a los intelectuales norteamericanos de tipo tradicional, pero subraya el cambio que a este respecto se ha producido en las últimas décadas, cuando, a diferencia de lo que ocurría hasta los años sesenta, el intelectual-científico se hace visible. Aclara, además, que aunque en su proyecto ha adoptado el lema propuesto por Snow en la revisión que éste hizo, en 1963, de su primer ensayo (revisión en la que Snow hablaba, efectivamente, de tercera cultura), ésta, según la entiende él, no describe ya el tipo de cultura que Snow predijo al anunciar que en el futuro los intelectuales de letras se entenderían con los de ciencias. Pues, en su opinión, los intelectuales de letras siguen sin comunicarse con los científicos, de manera que son estos últimos, los científicos, quienes están comunicándose directamente con el gran público: «Hoy en día los pensadores de la tercera cultura tienden a prescindir de intermediarios y procuran expresar sus reflexiones más profundas de una manera accesible para el público lector inteligente». Esto quiere decir que la emergencia de la tercera cultura, en la acepción de Brockman y de la Fundación que dirige, apunta en realidad hacia una nueva filosofía natural fundada en la comprensión de la importancia de la complejidad y de la evolución. De ahí se sigue la aparición de un nuevo conjunto de metáforas para describirnos a nosotros mismos, nuestras mentes, el universo y todas las cosas que sabemos de él.
VI. Pero la idea de una tercera cultura en esta acepción de Brockman ha sido también criticada desde diferentes puntos de vista. Y no sólo por representantes de la cultura de letras o humanista, que empiezan por aducir el hecho, en su opinión sospechosamente sintomático, de que entre los representantes de la tercera cultura sólo aparezca un filósofo (Daniel C. Dennet), sino también por algunos filósofos de la ciencia y por analistas dedicados a la comunicación científica y tecnológica que ven en esta propuesta demasiado reductivismo. Me referiré aquí a dos de las críticas dirigidas contra esta idea de la tercera cultura en los últimos años.
La primera crítica a la tercera cultura en la versión de Brockman viene a decir que lo que están proponiendo éste no es en realidad una cultura puente, es decir, una nueva cultura superadora del hiato entre las dos culturas de Show, sino más bien una ampliación, epistemológicamente colonialista, de la cultura científico-natural en su estado actual; la segunda crítica, aunque comparte la intención y aplaude lo hecho por algunos de los científicos mencionados por Brockman para aproximar la cultura científica y tecnológica actual al gran público, rechaza la idea misma de tercera cultura que de ahí se deriva; y la rechaza en nombre, precisamente, de la cultura en singular, de la cultura bien entendida.
La argumentación de la primera crítica a Brockman dice que, pese a lo que la denominación de tercera cultura quiere dar a entender, ocurre que lo que se está proponiendo de hecho no es propiamente una vía intermedia o una síntesis superadora de las dos culturas, sino una nueva versión de una vieja aspiración, que estaba ya presente, por lo demás, en la primera conferencia de Snow: la de promover, en todos los ámbitos culturales importantes, la autoridad intelectual de los científicos de la naturaleza, sin más requisitos que su formación como científicos. Entendida así, la llamada tercera cultura sería una derivación del mero hecho, observable, de que los científicos, o por lo menos, algunos científicos, pueden ser también humanistas si así lo quieren, e incluso pueden hacerlo mejor, como humanistas, de lo que otros lo han hecho hasta el momento.
Pero es evidente, según esta argumentación crítica, que el proyecto de tercera cultura, entendido –repito– en la acepción de Brockman, está en las antípodas de un verdadero acercamiento entre las ciencias y las humanidades, pues la propuesta no sólo no contribuye a desdibujar fronteras, sino que las da por reales y bien asentadas; se limita a dictaminar que el territorio que encierra una de ellas, la humanística tradicional, está todavía gobernado por gente inapropiada. Se supone, por tanto, que el viejo problema denunciado por Snow podría solucionarse sin necesidad siquiera de una anexión de las humanidades; bastaría con establecer «un buen gobierno colonial» manejado con paternalismo por virreyes científicos prestigiosos. Ante un intento semejante cabe replicar que, si bien es imprescindible tener una formación científica básica para entender muchos aspectos de la sociedad actual, la formación científica (básica o sofisticada) no habilita por sí sola para realizar una crítica aguda del mundo contemporáneo. Si la hibridación a la que se aspira es posible, entonces la ciencia misma, tal como la hemos conocido en las últimas décadas, no debería quedar intacta, sino que también ella tendría que experimentar cambios notables al tratar de abordar cuestiones de fondo que incluyen la crítica social. En suma: a la tercera cultura de Brockman le faltaría reciprocidad.
La otra crítica que se suele aducir contra el proyecto de Brockman es en cierto modo más drástica, puesto que comprendiendo la intención inicial de superación del hiato entre las culturas viene a negarse a continuación que la expresión misma, tercera cultura, sea hoy relevante. Se sugiere entonces, siguiendo una consideración del sociólogo Pierre Bourdieu, que lo que llamamos tercera cultura es una derivación más de la cultura de lo efímero y de la cultura de la redundancia, que son características, negativas, de nuestra época. Así se ha expresado, por ejemplo, Vladimir de Semir en un número de revista Quark: «Hemos de luchar activamente para evitar que consiga cuajar la tercera cultura que se nos quiere imponer, la acultura basada en lo superficial y en la mediocre uniformidad de la circulación circular de las ideas enraizada en el pensamiento único y dirigido».
Esta última afirmación apunta en una dirección muy distinta de abordar el problema, y, en cierto modo, también más clásica, a saber: que las dos culturas deben confluir no un una tercera cultura, sino en la cultura, es decir, en una cultura sólida, basada en el pensamiento crítico, que es la única que «nos permite ser auténticos responsables de nuestra evolución para convertirnos en ciudadanos competentes en sociedades cohesionadas y más justas».
Creo que hoy en día hay que oponerse a la pretensión colonizadora de la tercera cultura en la versión de Brockman y afirmar, en cambio, el carácter recíproco de las relaciones entre ciencias y humanidades. Y esto en nombre, precisamente, de la ética de la responsabilidad.
VII. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de este recorrido por las preocupaciones actuales acerca de las relaciones entre ciencia y humanidades? Tal vez las siguientes:
1ª. El humanista de nuestra época no tiene por qué ser un científico en sentido estricto (ni seguramente puede serlo), pero tampoco tiene por qué ser necesariamente la contrafigura del científico natural o el representante finisecular del espíritu del profeta Jeremías, siempre quejoso ante las potenciales implicaciones negativas de tal o cual descubrimiento científico o de tal o cual innovación tecno-científica. Si se limita a ser esa contrafigura, el filósofo, el historiador o crítico de arte, el literato, el intelectual tradicional (el humanista, en suma) tiene todas las de perder. Puede, desde luego, optar por callarse ante los descubrimientos científicos contemporáneos y abstenerse de intervenir en las polémicas públicas sobre las implicaciones de estos descubrimientos. Sólo que entonces dejará de ser un contemporáneo. Con lo cual se desembocaría en una paradoja cada vez más frecuente: la del filósofo posmoderno contemporáneo de la pre-modernidad (europea u oriental).
2ª. Consciente de ello, el humanista de nuestra época podría ser también un amigo de la ciencia. Un amigo de la ciencia en un sentido parecido a como lo son, a veces, los críticos literarios o los historiadores del arte, equilibrados y razonables, de los narradores, de los pintores y de los músicos. Eso exige reciprocidad. La manera de entender la reciprocidad entre las dos culturas, es decir, entre la cultura literaria y la cultura científica, y la asunción compartida del ignoramos e ignoraremos, tal como fue formulada en su tiempo (1872) por el fisiólogo alemán Emile du Bois-Reymond son, en mi opinión, dos factores esenciales para perfilar el tipo de cultura que se necesita al empezar el siglo XXI.
3ª. Si, como se viene diciendo, hemos de aspirar en el siglo XXI a una tercera cultura bien entendida, a otra cultura, y a una ciencia con conciencia, el éxito de esta aspiración no dependerá ya tanto o tan sólo de la capacidad de propiciar el diálogo entre filósofos, literatos e historiadores del arte, de un lado, y científicos de la naturaleza y de la vida, de otro, como de la habilidad y precisión de la comunicación científica a la hora de encontrar las metáforas adecuadas para hacer saber al público en general lo que la ciencia ha llegado a saber sobre el universo, la evolución, los genes, la mente humana o las relaciones sociales. Lo cual implica también una mayor interrelación entre los departamentos y secciones en que hoy están divididas las comunidades científicas.
4ª. Esto último obliga, naturalmente, a prestar atención no sólo a la captación de datos y a su elaboración, a la estructura de las teorías y a la lógica deductiva en la formulación de hipótesis, o sea, al método de investigación, sino también a la exposición de los resultados, a lo que los antiguos llamaban método de exposición.
Si se concede importancia al método de exposición, a la forma de exponer los resultados científicos alcanzados –y parece que nos conviene hacerlo para religar ciencia y ciudadanía– entonces hay que volver la mirada hacia dos de los clásicos que vivieron cabalgando entre la ciencia propiamente dicha y las humanidades y que dieron además mucha importancia a la forma arquitectónica de la exposición de los resultados de la creación y de la investigación: Goethe y Marx. Pues, independientemente de lo que ahora se piense de los resultados sustantivos por ellos alcanzados en el ámbito de las ciencias de la naturaleza y de la sociedad, a Goethe y a Marx les debemos, entre otras cosas valiosas, consideraciones y reflexiones sobre el método de exposición cuyo valor se apreciará tanto más cuanto mayor sea nuestra atención a la ciencia como pieza cultural.
5ª. Que el humanista o el estudiante de humanidades lleguen a ser amigos de las ciencias no depende sólo y exclusivamente de la enseñanza universitaria reglada, ni tampoco de los planes de estudio que acaben imponiéndose en ella. La enseñanza reglada y la reforma de los planes de estudio cuentan, desde luego. Pero tanto como los planes académicos y las reglamentaciones podría contar la elaboración de un proyecto moral con una noción de racionalidad compartida.
El sapere aude de la Ilustración no era, al fin y al cabo, una mala palabra. Sólo que esta palabra se tendría que complementar con otra, surgida de la reconsideración de la idea de progreso y de la autocrítica de la ciencia en el siglo XX, la del ignoramos e ignoraremos, que implica autocontención, conciencia de la limitación. Y si ignoramos e ignoraremos, lo razonable es pedir tiempo para pasar del saber al hacer, atender al principio de precaución, como nos vienen recordando algunos científicos sensibles.
6ª. Al llegar aquí, y para concluir ya sobre en qué podría consistir este proyecto moral en nuestros días, querría dar al menos un par de pistas o sugerencias.
La primera pista, en relación con la ética de la responsabilidad a la altura de los tiempos, procede del filósofo germano-norteamericano Hans Jonas. Aduciendo un célebre paso del antiguo testamento, Jonas recuerda que, según el texto, la divinidad dice que se arrepiente de haber creado a los hombres porque ve las maldades y las injusticias que éste comete sobre la tierra y que por eso decretó el diluvio que solemos llamar universal. Esto es parte de una tradición mesopotámica que aparece también, como se sabe, en textos fundacionales de religiones anteriores al judaísmo. Pero lo característico de la versión del antiguo testamento es que, después de haberse dado cuenta de que los deseos del corazón del ser humano, su criatura, tienden al mal desde la adolescencia, el Dios de los judíos sella una alianza con la humanidad, basada en el reconocimiento de la imperfección de su obra; un reconocimiento que acaba con las palabras: «No volveré ya a maldecir la Tierra por causa del hombre».
Jonas interpreta: «Esto significa, para la ética por la que me esfuerzo, un cierto rechazo de la ética de la perfectibilidad, que de alguna manera tiene sus especiales riesgos en las actuales relaciones de poder del hombre y puede conducirlo a lo que un momento antes del diluvio Dios mismo puso en vigor: Fiat justitia et pereat mundus. Una ética del temor a nuestro propio poder sería, en vez de esto, más bien una ética de la modestia, de una cierta modestia. Ésta me parece una de las enseñanzas que quizás se puedan sacar de este ejemplo del diluvio. Esto presupone que hay que comprender en lo más íntimo que el hombre merece la pena tal como es, no como podría ser conforme a una concepción ideal libre de escorias, sino que merece la pena continuar con el constante experimento humano».
De ahí se sigue una razonable reflexión con su punta de paradoja: si la divinidad, siendo quien era, acabó aceptando la imperfección de su criatura, ¿cómo ésta, su criatura, no va a aceptarla?. Pero si la acepta, si acepta la imperfección, y con ella la autocontención y la biomímesis, ¿no se dirá, una vez más, de los humanos que la propugnan que pretenden ser como Dios? Veo difícil salir de esa disyuntiva, sobre todo si se acepta al ser humano tal como es. Y pienso que por ahí la filosofía de la sostenibilidad, cuando deja de ser sólo filosofía de la economía para hacerse antropología filosófica, enlaza con las preocupaciones filosóficas de siempre: con las de Epicuro, con las de Spinoza y con las de Einstein. Cambia la forma de decirlo pero, en última instancia, también en nuestro caso hay que decidir acerca de qué postulado o presupuesto da esperanza. No pocos desesperados por la degradación de la Tierra y por la desigualdad, tal vez creyéndose Noé, dirán: «Mejor el diluvio universal». Y no pocos materialistas, de los que aprecian a Epicuro (y a Darwin) pero que no quieren ser cerdos sueltos del rebaño, recordarán las palabras con que el maestro, después de haber relegado a los dioses a los espacios intermedios, rechazaba el determinismo absoluto de los materialistas que le antecedieron: «Sería preferible seguir el mito de los dioses que convertirse en esclavos del destino que postulan los filósofos naturales; pues el primero sugiere una esperanza de aplacar a los dioses mediante el culto, mientras que el segundo implica una necesidad que no conoce aplacamiento.»
La segunda pista, sobre por dónde habría que revisar el proyecto moral ilustrado, me viene sugerida por el diálogo que mantuvieron sobre «las bases morales prepolíticas del estado liberal», en enero de 2004, Habermas y Ratzinger en Munich, en un encuentro organizado por la Academia Católica de Baviera.
En suma, este proyecto moral, atento a responsabilidad intergeneracional y a la ciencia con conciencia, rezaría así: atrévete a saber porque el saber científico, que es falible, provisional y casi siempre probabilista, cuando no sólo plausible, ayuda en las decisiones que conducen al hacer. Ayuda también a la intervención razonable de los humanistas en las controversias públicas del inicio del nuevo siglo. Aunque por lo general, y en lo relativo a las cuestiones ético-políticas, esta ayuda se produzca por vía negativa: indicándonos lo que no podemos hacer o lo que no nos conviene hacer. Como escribió Nicolás Maquiavelo: «Conocer los caminos que conducen al infierno para evitarlos».
IV. ¿Hay que dejar la ciencia en manos de los científicos?
Conferencia impartida en la UNED de Barbastro (Huesca), 22/XI/2007.
I. Para contestar bien a esta pregunta conviene empezar con algunas distinciones de carácter metodológico que no siempre se hacen en el debate actual. Pido perdón por las repeticiones si lo que voy a decir ha aparecido ya en conferencias anteriores.
Las distinciones metodológicas que yo creo de interés para nuestro tema serían estas:
I.1. Entre ciencia propiamente dicha o teoría científica (lo que tradicionalmente se llamaba ciencia básica) y tecnología o aplicaciones tecnológicas, prácticas, de las teorías científicas.
Esta es una distinción muy elemental, pero vale la pena mantenerla todavía hoy, teniendo en cuenta que algunas de las corrientes filosóficas más difundidas en Europa (desde Heidegger hasta las filosofías deconstructivistas) tienden a identificar ciencia básica y tecnología. para luego internarse en una crítica desaforada del carácter «deshumanizador» de la ciencia moderna.
I.2. Entre ciencia como proceso de conocimiento, lo que incluye aspectos psico-sociológicos del descubrimiento científico, y ciencia como producto logrado, es decir, las leyes o teorías (por provisionales que éstas sean) establecidas en tales o cuales ámbitos del conocimiento, y que es lo que se enseña como ciencia en las instituciones educativas, en tal o cual momento histórico determinado.
Una cosa son los vericuetos psico-sociológicos a través de la cuales el científico hace tal o cual descubrimiento y otra el producto cognoscitivo logrado (las leyes o teorías alcanzadas).
I.3. Entre conocimiento científico propiamente dicho y ciencia como pieza cultural en el mundo actual. Pues por mucho que las leyes o teorías establecidas en tal o cual ámbito científico sólo sean suficientemente conocidas por los especialistas en ese ámbito, la ciencia es también una pieza cultural, parte de la cultura del ser humano de nuestra época.
Hoy en día se puede hablar de cultura científica en un sentido amplio. Y no hay que oponer la cultura científica a lo que llamamos cultura acentuando la vertiente literaria de la alta cultura o de la cultura ilustrada.
I.4. Entre investigación científico y tecno-científica y política de la ciencia. Puede haber, y de hecho hay, investigación científica excelente en el marco de políticas científicas deplorables.
El científico en tanto que científico, en su laboratorio o en su trabajo, puede hacer abstracción, y la hace muchas veces, de la política científica imperante. Pero en tanto que ciudadano ha de preguntarse, como los demás ciudadanos, por el marco en el que hace ciencia y por las consecuencias que su actividad tiene en la sociedad en que vive. No hay que pedirle más responsabilidad que a los otros ciudadanos, pero tampoco menos.
Esto es algo que vio muy bien Einstein entre 1945 y 1955. Y vale la pena seguir atendiendo a lo que fue su pensamiento.
II. Paso ahora a exponer algunas implicaciones de los distingos anteriores:
II.1. Aunque en algunos ámbitos punteros la fusión entre ciencia y tecnología es ya un hecho desde hace tiempo, todavía resulta operativa la distinción entre ciencia y tecnología en muchos y diferentes ámbitos. Por tanto, conviene especificar de qué ámbito o ámbitos estamos hablando cuando nos planteamos la pregunta.
En líneas generales se puede decir: a) que el lapsus de tiempo necesario entre un descubrimiento científico en el ámbito de la ciencia básica y sus aplicaciones tecnológicas se ha reducido considerablemente; y b) que en los ámbitos punteros ya no hay lapso.
II.2. Sobre la ciencia como producto logrado, o sea, sobre las teorías o hipótesis científicas relevantes en la mayoría de los ámbitos, el público, la gente, la sociedad civil, o como quiera decirse, tiene poco que decir. Ahí lo sensato es ilustrarse, aprender, y por lo general, desaprender acerca de teorías e hipótesis anteriores. Como decía Einstein, en este plano son los propios científicos quienes saben dónde les aprieta el zapato.
II.3. La ciencia entendida como proceso de descubrimientos científicos es un objeto de estudio de la historia y la sociología. El asunto ahí es dilucidar por qué vías y que factores condicionaron el que se haya llegado a tales o cuales explicaciones.
La dimensión histórico-sociológica de la ciencia es muy importante por el papel que están jugando las comunidades científicas, pues el proceso de descubrimiento no es un asunto estrictamente individual; los grupos de investigación, las revistas, los departamentos e institutos juegan ahora un papel sustantivo. Es evidente que en este plano tienen cosas importantes que decir no sólo los científicos sino también otros sectores de la sociedad que se dedican a la historia, la sociología o la filosofía de la ciencia.
II.4. Como la ciencia es hoy en día una pieza cultural sustancial en nuestras sociedades y como sus teorías tienen repercusiones prácticas inmediatas o mediatas importantes y forma, además, parte, de la enseñanza reglada en general, conviene tener clara la relación con otras piezas culturales o manifestaciones del conocimiento.
De ahí que convenga impulsar, de un lado, la comunicación científica, o sea, la comunicación de los resultados de las teorías científicas a un público amplio, no especializado; y que convenga, de otro lado, que los científicos tengan una formación humanística amplia. Para que los científicos y el público en general puedan discutir sobre políticas científicas con conocimiento de causa se necesita superar el hiato existente entre lo que Snow llamaba las dos culturas.
II.5. Resulta obvio que la política de la ciencia no puede ser cosa de los científicos mismos. La jerarquización de las líneas de investigación científica y científico-técnica tiene consecuencia sociales y ético-políticas inmediatas y mediatas. En ese ámbito es en el que se puede decir, con Bacon, que la ciencia es poder, da poder. Implica y tiene que interesar, por tanto, a la sociedad en su conjunto.
Es en este ámbito, el de la política de la ciencia, en el que hay que contestar a la pregunta que da título a la conferencia. Y creo que, hechos los distingos anteriores, se llega claramente a la conclusión de que, efectivamente, en este ámbito, y lo subrayo, no hay que dejar la ciencia en manos de los científicos en activo exclusivamente. Pero tampoco, como se pretende a veces, en manos de los éticos licenciados, de los políticos profesionales o de los llamados representantes de la sociedad en una democracia representativa.
En lo que sigue daré mi opinión a este respecto.
III. No hay ninguna razón fuerte para concluir que haya que dejar exclusivamente en manos de los éticos licenciados o titulados el planteamiento y la resolución de los problemas éticos derivados de la ciencia y de la tecno-ciencia en nuestras época. De acuerdo con lo que dijo Ferrater Mora en su Ética práctica conviene escuchar también en esto la opinión de los científicos.
Ahora bien, cuando se compara lo que dicen los éticos a este respecto con lo que dicen, por ejemplo, genetistas, ingenieros genéticos y especialistas en biotecnología. no sólo se percibe que mientras entre los primeros hay una coincidencia muy amplia en contra de la clonación de humanos (o de partes de organismos humanos) y entre los segundos hay divergencias notables, sino algo más preocupante, a saber: que entre estos últimos hay una tendencia cada vez más patente a cambiar de opinión (y de forma bastante drástica) a medida que avanzan las investigaciones y se obtienen importantes medios financieros para las mismas.
Al llegar aquí, e introducir el tema de la mercantilización de la tecnociencia en una economía globalizada, hay que decir que la discusión ética sobre clonación desemboca necesariamente en consideraciones políticas: de política sanitaria, de política científica, de política económica, de políticas públicas, de política sensu estricto. Y conviene añadir que no es posible separar tales consideraciones del punto de vista jurídico o legalizador de las opciones éticas.
Aunque por razones metodológicas siempre es bueno delimitar los campos y admitir la división técnica del trabajo, la dimensión práctica del problema ético obliga, por tanto, en este caso a decir algo más. Y teniendo en cuenta todos los factores analizados, admitiendo el punto de vista bioético expresado por Engelhardt, Dworkin y Jonas, y siempre desde el supuesto ético pluralista por el momento mayoritariamente admitido, es posible llegar a algunas conclusiones en el marco de una ética pública práctica:
1. No se puede prohibir en investigación básica. O sea, prohibir en investigación básica no es moralmente sano, ni (probablemente) realizable, ni jurídicamente deseable. En esto, y conociendo el reiterado efecto perverso de las prohibiciones en nombre de principios absolutizadores, parece todavía aceptable el viejo principio moderno e ilustrado: ante la duda, en favor de la libertad.
2. Pero, teniendo en cuenta las limitaciones del proceder por ensayo y error en ámbitos en los cuales el riesgo de error puede ser equiparable a la catástrofe, es posible, razonable y necesario proponer moratorias en algunos campos, señaladamente en aquellos:
a] que afectan directamente a la experimentación con animales y seres humanos;
b] que suscitan dudas fundadas sobre las aplicaciones no contrastadas;
c] en los que una parte relevante de la comunidad científica tiene dudas fundadas; y d] estas dudas coinciden con preocupaciones serias de la opinión pública informada.
En consideraciones de este tipo se basa la introducción razonable del principio de precaución.
3. Para que las moratorias sean efectivas no basta ya el principio deliberativo de origen aristotélico; se necesita control a tres niveles:
a) autocontrol en la comunidad científica correspondiente mediante normas deontológicas explícitas (no generalidades);
b) control legislativo mediante normas jurídicas explícitas parlamentariamente aprobadas y, dada la globalización de la economía, con validez en el ámbito internacional; y
c) control social de los dos controles anteriores a través de las asociaciones ciudadanas (no sólo de los ciudadanos directamente afectados en cada caso).
4. Para que el control social del autocontrol científico y del control legislativo sea efectivo se necesita:
a) cultura científica de la ciudadanía a la altura de los tiempos (pues eso es lo que significa ahora «opinión pública informada»);
b) educación específica sobre los problemas particulares en discusión;
c) asociaciones mixtas en defensa de los derechos del ciudadano; y
d) asociaciones de científicos preocupados y/o comprometidos con conciencia de las derivaciones negativas de la mercantilización de la ciencia y de la importancia de la autonomía en la investigación científica; e] presión ciudadana sobre los partidos políticos parlamentarios en los que, en general, hay todavía muy poca conciencia de la importancia de las políticas científicas y de la práctica irreversibilidad de las políticas científico-tecnológicas aprobadas sin apenas discusión acerca de las consecuencias de las mismas a plazo medio y largo.
En suma, no puede haber política razonable para el siglo XXI que no ponga el acento programático principal en la política científica.
IV. Ejemplo práctico. para empezar por lo más próximo
Declaración UPF [Universidad (pública) Pompeu Fabra]
En lo referente a la investigación científica y técnica, la UPF se regirá por los principios de responsabilidad, sostenibilidad y precaución. Esto supone, respectivamente, prestar la atención debida a las previsibles necesidades de las generaciones futuras, respetar el medio ambiente para evitar desequilibrios ecológicos locales o planetarios y autocontención en el planteamiento y puesta en práctica de aquellas investigaciones que, en condiciones de incertidumbre, puedan dañar o afectar sustancialmente a la salud de los seres humanos.
En aplicación de los principios de sostenibilidad y precaución la UPF fomentará la cultura de la paz, la conciencia ecológica y el sentido de responsabilidad ética de sus investigadores tanto en el ámbito de la investigación científicamente propiamente dicha como en lo relativo a las aplicaciones técnicas y a la comunicación a la sociedad de los resultados alcanzados en dichas investigaciones.
Al mismo tiempo, y en aplicación de estos mismos principios, la UPF hace suya la propuesta de los científicos responsables en el sentido de potenciar la transferencia de fondos dedicados a la investigación militar a investigaciones de carácter civil y pacífico y, consiguientemente, renunciará a aquellos proyectos cuya finalidad sea fomentar la carrera de armamentos así como a todo tipo de investigación con fines inequívocamente bélicos, belicistas o militaristas.
De acuerdo con estos principios y en atención a los artículos 3 y 4 de los estatutos, que proclaman la independencia de la institución y el fomento en ella de los valores cívicos y sociales propios de una sociedad democrática, la UPF evitará la colaboración con empresas dedicadas al negocio de las armas y al desarrollo armamentista en sus distintas formas. Por tanto, la UPF no establecerá convenios ni firmará contratos con grupos empresariales vinculados a la industria de la guerra y en particular con aquellas empresas dedicadas a la construcción tanques, aviones de combate, cazabombardeos, sistemas electrónicos para misiles, sistemas de inteligencia diseñados para la guerra electrónica, digitalización de armas o producción de componentes de aplicación directa a la fabricación de armamento de cualquier tipo.
V. La reflexión sobre ciencia y ética en este cambio de siglo y de milenio vuelve a enlazar con el viejo mito fundacional de los árboles del Paraíso. A la consideración de que ciencia y técnica se funden en un complejo único dominado en gran parte por la mercantilización corresponde la proposición de una ética que tiene como centro la salvaguardia de la vida: de la vida del ser humano y de la naturaleza con la que interactúa. La ética se hace, sobre todo, bioética, ética de la vida, ética de lo viviente y de la supervivencia. No es casual que el profesor de Princeton Lee M. Silver titule su reflexión sobre la investigación tecnocientífica puntera precisamente «vuelta al Edén». Ni es casual que el filósofo Hans Jonas haya recuperado la vieja y reiterada leyenda del diluvio como metáfora para hacernos pensar sobre una ética de la vida con sentido de la responsabilidad.
Hans Jonas subraya un aspecto interesante del mito del diluvio universal en su versión judeo-cristiana, a saber: que después de un primer momento en que la divinidad, ante la maldad existente en el mundo, se arrepiente de haber creado al ser humano y decreta el diluvio con las palabras «hágase la justicia y perezca el mundo», acaba inclinándose, sin embargo, por un pacto, por una nueva alianza con el homo sapiens. Esta nueva alianza se basa en la aceptación implícita de un objetivo más modesto que el del hombre perfecto y paradisíaco, en un rechazo de la perfectibilidad. Jonas sugiere que de ahí se puede hacer seguir la necesidad de una ética de la imperfección, de la modestia, de la humildad, como diciendo: si la divinidad vuelve sobre sus pasos para acabar aceptando modestamente la imperfección de su propia creación, ¿por qué no habría de hacer lo mismo el hombre que sabe y que con el saber tiene poder sobre los otros y sobre la naturaleza?
La priorización de la mesura no es, sin embargo, un rasgo específico de las éticas de base religiosa ni siquiera necesariamente de las éticas que reivindican de manera explícita una vuelta a la metafísica. Se puede y se debe poner en relación esta noción de la mesura con el carácter deliberativo propuesto para la ética en sus orígenes griegos. Aristóteles dejó dicho que en las cuestiones importantes nos hacemos aconsejar de otros porque desconfiamos de nosotros mismos y no nos creemos suficientes para decidir. La deliberación concierne precisamente a aquellas decisiones importantes cuyo resultado no es claro o presumimos que es indeterminado. Este es el caso ante la mayoría de los temas implicados en la ingeniería genética arriba enumerados. No se trata sólo de pedir consejo a los éticos. Se trata de algo más. Y por eso parece razonable el punto de vista deliberativo que se ha ido imponiendo en comisiones y comités nacionales e internacionales interdisciplinarios pero preocupados sobre todo por la bioética cuando han de proponer decisiones ante esas cuestiones.
Ahora bien, de la misma manera que ha habido a lo largo de la historia varias éticas y no una sola Etica habría que decir ahora que no hay una bioética sino varias. Me parece conveniente subrayar esto para evitar una contraposición muy recurrente pero forzada: éticos o bioéticos (como si hubiera una sola ética) versus científicos o genetistas (como si hubiera un solo punto de vista acerca de la ciencia o acerca de las líneas de investigación de la genética). La única forma de discutir en serio sobre los problemas derivados de la tecnociencia es empezar por aceptar el fracaso (relativo) del proyecto filosófico moral moderno, ilustrado, ecuménico y universalista, y partir del reconocimiento de que en nuestra sociedad posmoderna, o como quiera denominarse, tenemos que esforzarnos por hacer compatibles varias concepciones morales. A estas alturas de la historia no hay una visión moral secular dotada de contenido, canónica, para todas las personas ni siquiera en nuestro ámbito cultural.
Esto implica aceptar la diferencia entre «moralidad canónica dotada de contenido» y «moralidad de procedimiento» basada en la idea de los «extraños morales», esto es, de la alteridad u otreidad en el plano ético. Al no compartir una visión moral que permita encontrar soluciones dotadas de contenido en las controversias morales, hay que resolver por mutuo acuerdo, por consenso. También en el caso de las controversias relacionadas con la ingeniería genética. Me parece acertada en esto la fórmula de Engelhardt para una fundamentación de la bioética: «Un marco moral por medio del cual los individuos pertenecientes a comunidades morales diferentes puedan considerarse vinculados por una estructura moral común y puedan apelar a una bioética también común».
Así pues, no una ética común, sino una lingua franca moral común. Es interesante señalar que, en líneas generales esta perspectiva de Engelhardt, que se configura discutiendo con el ecumenismo cosmopolita en filosofía moral, coincide, en su reconocimiento del pluralismo ético, con el esfuerzo de R. Dworkin, al abordar otros problemas clave de la controversia ética contemporánea (discutiendo, en este caso, tanto con las éticas de base religiosa como con el liberalismo esencialista) en El dominio de la vida. Es un error dar por supuesto a estas alturas que, en las controversias actuales sobre los problemas que nos preocupan, existe algo así como una única bioética basada en una única ética de base religiosa (o una única bioética secular). Ni siquiera la existencia de creencias religiosas compartidas garantizan posiciones éticas comunes sobre este tema en el marco de la misma tradición. Y lo mismo puede decirse del punto de vista secular que se inspira en la asunción (crítica o no) del proyecto moral ilustrado. Que esta situación de hecho tenga que ser interpretada como una «catástrofe» («crisis terminal de valores», dicen algunos) o como una «liberación» (por fin se puede discutir sin cortapisas autoritarias, dicen otros) desde el punto de vista de la filosofía moral es harina de otro costal. Y no nos detendremos en ello aquí.