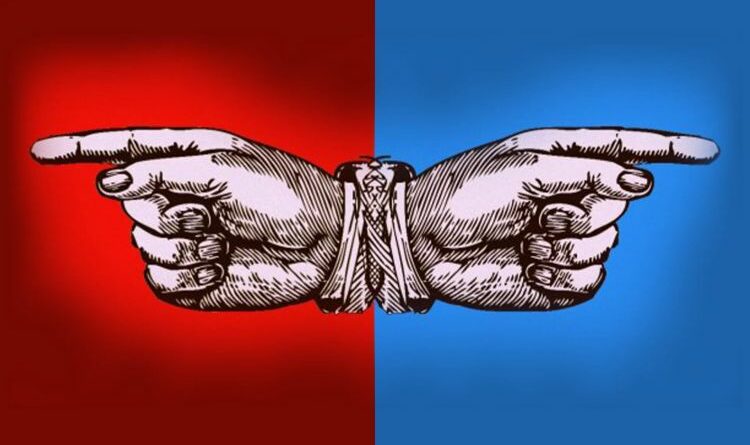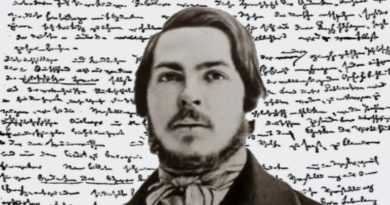Sobre política
Francisco Fernández Buey
El 25 de agosto de 2022 se cumplieron diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se organizaron diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.
Contenido: 1. La política como ética de lo colectivo (1998). 2. Tradición y renovación en filosofía política (?). 3. Para la presentación del libro de Norberto Bobbio: Derecha e izquierda, 1995. 4. Crisis de las viejas formas de participación política y nuevas alternativas (1995). Anexo: Igualdad y diversidad (1995).
I. La política como ética de lo colectivo
Publicado en F. Álvarez Uría (Comp.), Neoliberalismo versus democracia. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1998, pp. 26-40 [Traducción italiana: «La politica come etica del collettivo», en Gramsci e la rivoluzione in Occidente. A cura di Alberto Burgio e Antonio A. Santucci. Editori Riuniti, Roma, 1999, pp. 282-300].
I. Puesto que se nos ha convocado a hablar de algo tan general como «ética» y «política», en el marco de un congreso cuyo título es «Neoliberalismo versus democracia», creo obligado empezar declarando el punto de vista desde el cual abordar el asunto. Lo haré, por la vía rápida, declarando dos deudas intelectuales.
Creo, en primer lugar, que el enfoque de José Luis Aranguren en el viejo libro de 1963 Ética y política sigue siendo más sugerente que la mayoría de las consideraciones teóricas actuales de los éticos licenciados y de la llamada «ciencia política». Y opino, en segundo lugar, que el concepto de la política como ética de lo colectivo público, tal como fue formulado por Antonio Gramsci y recogido entre nosotros por Manuel Sacristán, es el que conviene actualmente a la izquierda que se propone argüir las razones de la democracia frente a las diferentes formas de «neoliberalismo».
Quienes conozcan el libro de Aranguren y la polémica suscitada por sus últimas declaraciones en 1994 y, de otro lado, la entrevista con Manuel Sacristán publicada en uno de los últimos números de la revista mientras tanto1, en la que precisamente criticaba el tipo de intelectual que representó Aranguren, tal vez me objetarán que incurro en contradicción al citarlos aquí juntos. Quisiera, por tanto, salir al paso de esa posible objeción.
En Ética y política, al analizar la cuestionabilidad originaria de la relación entre los dos términos, Aranguren distinguía entre cuatro modos posibles de vivir y pensar esta relación, a saber:
1º.El realismo político, para el cual la moral es un idealismo negativo cuya intromisión en la política es perturbador;
2º. La repulsa de lo político como algo irremediablemente malo en nombre de la primacía de la moral;
3º. La concepción trágica de la necesidad/imposibilidad práctica de cohonestar ética y política, con la consiguiente escisión y desgarramiento del individuo que se ve solicitado a la vez por la exigencia moral y por la insoslayabilidad de la política; y
4º. La concepción dramática de la problematicidad constitutiva de la relación entre ética y política como «búsqueda incesante», como «búsqueda sin posesión» como «tensión permanente y autocrítica implacable» (págs. 77-78).
Aranguren criticaba abiertamente los dos primeros modos y aproximaba positivamente los dos últimos, aunque distinguiendo, bien, entre talante trágico y talante dramático. Estoy de acuerdo con esta caracterización de la cosa. Pero querría añadir que, a poco que sigamos profundizando, caeremos en la cuenta de que esta diferencia entre concepción trágica y concepción dramática se difumina bastante para el intelectual consciente de lo que es la política y a la vez atento a la ética. La experiencia vivida muestra que así como entre realismo político y moralismo hay realmente oposición radical, «lo trágico» y «lo dramático» no son dos formas o modos fijos de entender la relación entre ética y política, sino dos acentuaciones de la problematicidad intrínseca de la cosa muy circunstanciadas, históricamente variables en la vida de un hombre, de un mismo hombre.
No hay frontera entre la vivencia trágica y la vivencia dramática de la relación entre ética y política. La «búsqueda sin posesión», la «tensión permanente» y la «autocrítica implacable» enlazan demasiado a menudo con «la escisión» y «el desgarramiento» del individuo. Y por eso el espacio de separación entre «lo trágico» y «lo dramático» se hace membranoso. Sintomáticamente, ni la Academia ni los diccionarios de uso del castellano distinguen con claridad entre lo trágico y lo dramático. ¿Cómo calificar, por ejemplo, los distintos momentos de la vida de Max Weber, paradigma de la reflexión contemporánea sobre esto?
En el libro citado Aranguren privilegia el modo dramático de entender la relación entre ética y política como el más genuino. Por su parte, en la entrevista del 79 y en otros papeles, Sacristán se inclina por el modo trágico, pero cuando propone entender, como Gramsci, la política como ética de lo colectivo oscila entre ambas cosas. La propia reflexión de Gramsci es un modo dramático de entender la relación entre ética y política fundado en una vivencia trágica: su propia vida y la del movimiento comunista del que él formaba parte.
Por eso digo que no hay contradicción en la declaración de mis deudas intelectuales. Y pido perdón ahora a nuestro invitado, Michael Löwy, por estas referencias tan nuestras, tan demasiado nuestras.
II. Las referencias a las formas «trágica» y «dramática» de entender la relación entre ética y política no parecerán, después de todo, tan intempestivas si se tiene en cuenta que en los últimos veinte años lo que ha predominado, y no sólo entre nosotros, ha sido más bien la oscilación entre realismo político y moralismo.
En 1975, en un momento en el que los movimientos sociales críticos y alternativos estaban en auge, sobre todo en la universidad, me sentí desflorado por la repetida declaración de muchos de mis compañeros de entonces según la cual «una cosa es la ética y otra, muy distinta, la política». Esto, dicho así, en abstracto, es, a estas alturas de la historia, como no decir nada. Pero esas cosas no se dicen nunca en abstracto; se dicen para decirle a uno lo que no puede hacer aunque moralmente se debería hacer. Por ejemplo: que no hay que salir a la calle para tratar de impedir el asesinato legal de Puig Antich, una de las últimas víctimas del franquismo2, con la consideración de que salir a la calle para protestar sería «simplemente dar testimonio». Veinte años después oigo decir a los mismos, o casi los mismos, que ayer distinguían tan radicalmente entre ética y política que no hay política sin ética y que hay que moralizar la vida pública. Y pienso que la tragedia consiste, precisamente, en que la no-contemporaneidad de los movimientos sociales y la diferencia generacional impide casi siempre argumentar con calma lo que Ops/El Roto dejó pintado en uno de sus impactantes dibujos: »Estos son aquellos». El realismo político en el poder o en las proximidades del poder se hace moralismo en la oposición o en las proximidades a la oposición. Y el drama, o la tragedia, queda en los márgenes.
III. La constatación de que realismo político y moralismo verbal suelen ser figuras intercambiables de la misma politiquería, o de la misma «doble moral», desemboca a veces en la propuesta de una nueva forma de hacer política éticamente fundada. Pero hoy en día cuando se habla de nuevas formas de hacer política, o de nuevas alternativas, frente a los «neoliberalismos» realmente existentes, la mayor parte de la gente sana y saludable que conozco suele poner cara de escepticismo y esbozar una sonrisa conmiserativa.
Y se comprende.
Precisamente para superar el escepticismo y pasar de la sonrisa conmiserativa a la otra, a la de las convicciones sólidas, pero tolerantes con las convicciones sólidas de los demás, no basta, creo, con un discurso estrictamente político, por mucho que se ponga el acento en las actuaciones alternativas. La gente está demasiado escamada de las alternativas autoproclamadas que acaban en lo malo conocido. La versión laica de la comunión de los santos también ha fracasado.
Hace falta, en mi opinión, algo más que eso, algo previo al discurso político propiamente dicho:
1º volver a fundamentar filosóficamente, con punto de vista, el carácter noble de la participación política; y
2º razonar la renovada creencia en otra forma de participación política sin que esta se disuelva en un nuevo fundamentalismo moralista; o sea, razonar una forma de participación política concreta y alternativa tan alejada de la repetición de la ilusión como de la mera negación de lo que hay.
Visto lo visto, podríamos declarar que la política es y será siempre un sucio negocio entre mentirosos; que política y corrupción han ido siempre unidas. Podríamos, desde luego, poner cara de asco ante la política de ayer y la de hoy para concluir lapidariamente ante quien nos ofrece una propuesta de nueva política como lo hizo Dante a las puertas del Infierno: «Al hablar de política abandonad toda esperanza». Algunos maquiavelines creen que al hacer declaraciones así están siguiendo las huellas de Maquiavelo. Y algunos adversarios declarados de los que hacen declaraciones como la anterior creen de verdad que Maquiavelo pensaba así realmente. Unos y otros se equivocan. La lección del honrado, virtuoso, autosuficiente y autoirónico Maquiavelo no es que haya que abandonar toda esperanza moral a las puertas de lo político, sino otra muy diferente: la de que hay que tener la valentía de transitar con la cabeza los caminos que conducen al animal político al infierno para evitarlos. No hay Paraíso para los humanos: la sana política para el buen gobierno, que tiende a coincidir con la vida buena de la persona en la ciudad real, nos será dado si hay suerte y virtud, a contrario, por así decirlo: desde la negación práctica del mal sociopolítico conocido.
IV. El cuento de Maquiavelo cuenta también para nosotros. El mundo que está creando el neoliberalismo es, desde el punto de vista moral, un escándalo: una plétora miserable, un infierno para los de abajo.
Es un escándalo el que la situación de la cuarta parte de la humanidad (aproximadamente 1.600 millones de personas) sea en 1996 peor que hace quince años y el que los bienes que poseen las 358 personas más ricas del mundo equivalgan al 45% del ingreso de toda la población pobre del planeta.
Es un escándalo que el número de pobres aumente en el mundo a un ritmo de casi medio millón por semana; que aproximadamente 1.300 millones de personas estén viviendo con un dólar diario; que 14 millones de niños mueran cada año a consecuencia de enfermedades fácilmente evitables en la parte rica del mundo.
Es un escándalo que en la época de la universalización del mercado libre, que dicen, haya 73 millones de niños, en edades comprendidas entre 10 y 14 años, obligados a trabajar, muchos de ellos, en condiciones de esclavitud.
Es un escándalo que en la época de la «revolución sexual», que dicen, muchísimas mujeres sigan privadas en este mundo de cualquier posibilidad de goce sexual por la persistencia de costumbres atávicas; que se cuenten por cientos de miles las mujeres «desaparecidas» en África y Asia a consecuencia de la práctica del infanticidio; que entre cien mil y medio millón de mujeres, según las fuentes, mueran anualmente a causa de abortos o partos practicados en condiciones deplorables y que otras muchas queden con lesiones de por vida; y que en este mundo, que es el nuestro, el Papa de Roma3 siga encabezando cada año campañas oscurantistas contra los distintos métodos anticonceptivos.
Es un escándalo que un tercio de los 2.500 millones de hombres y mujeres que hay en el mundo en edad laboral sufran el desempleo o estén en una situación todavía peor: la de haber quedado, tal vez para siempre, fuera de toda relación productiva.
Es un escándalo que los mismos poderes que han contribuido a crear el actual desorden del mundo se presenten ahora como salvadores del mundo en nombre de la libertad y de la tolerancia.
Es un escándalo que los mismos que se han enriquecido con la venta de armas en África o han hecho la vista gorda al negocio de las armas nos digan ahora que la OTAN se justifica para quitar las armas con las que se matan los mismos a los que ellos se las vendieron
Es un escándalo que los responsables de la guerra del Golfo Pérsico, cuyas desastrosas consecuencias aún sufren los niños y las mujeres de Irak, mientras allí sigue instalado el dictador al que se decía combatir, presenten ahora a la OTAN como una prolongación de la UNICEF.
Es un escándalo que los mismos que se niegan a contribuir económicamente en las tareas de la UNESCO, de la UNICEF y de otras organizaciones para la ayuda a los pobres y desheredados del mundo estén presentando las cosas como si la OTAN fuera una necesidad moral de la humanidad.
Es un escándalo que los mismos que escribieron las condiciones para el referéndum de 1986 sobre la OTAN hagan caso omiso de sus propias condiciones sin consultar al pueblo, pactando por arriba la entrada en la estructura militar de la Alianza y llamando a eso, encima, consenso democrático.
Este mundo, del que formamos parte, es un escándalo.
V. También en democracia, está moralmente justificado rebelarse contra un mundo así. De modo que hay que afirmar una vez más el derecho de la conciencia razonada y de la dignidad de las personas contra la razón de Estado.
Por eso me parece algo más que un error volver a separar hoy drásticamente ética y política en el Parlamento para repetir mañana, en la calle, que la política dominante se ha hecho desalmada. Y es un error escandaloso aceptar, sin más consideraciones, el lenguaje político de aquellos a los que se critica por razones morales.
En el último capítulo de su Etica y política, dedicado a ética individual, ética social y ética personal, Aranguren, criticaba en paralelo el autoritarismo del autodenominado socialismo y el llamado Estado de bienestar. De este último decía: es la versión actual, «neoliberal» del liberalismo. Y añadía: pese a ciertos correctivos, como la admisión de los seguros sociales, esta sociedad orienta la existencia conforme al neoutilitarismo del bienestar intramundano, al egoísmo y al derroche individualista, porque vive en la necesidad estructural de cultivar la desigualdad. Eso está dicho en 1963. Con matices, eso era lo que pensaban del estado asistencial todas las personas de izquierda por entonces. Pues bien: treintaytantos años después se da la paradoja de que la defensa del estado asistencial, ahora unívocamente llamado «estado de bienestar», se ha convertido en la proclama de casi toda la izquierda mientras que «neoliberalismo» es precisamente el desmonte de aquel neoliberalismo al que se refería Aranguren. Hablando con propiedad se está defendiendo, pues, el neoliberalismo de hace treinta años frente al «neoliberalismo» de 1996: la retorsión de la utopía por el lenguaje solo político.
Esto trae a la memoria inmediatamente una negra reflexión dibujada por Forges con motivo del último primero de mayo. Se titula 1º de mayo del año 2001 y la pancarta de los manifestantes reza así: «No a los contratos detritus; sí a los contratos basura».
Quisiera concluir en este punto: sin volver a llamar a las cosas por su verdadero nombre, sin la denuncia del escándalo que representa el neoliberalismo de ayer y de hoy, sin objeción, insumisión y desobediencia civil no hay política alternativa digna de ese nombre, no hay nueva forma de hacer política que valga. Por precisar un poco más: convendría llamar «neoconservadurismo» a lo que hoy se llama habitualmente neoliberalismo y «estado asistencial» a lo que se denomina estado de bienestar.
VI. Ante tanto escándalo y tanta subalternidad respecto del neoconservadurismo en alza no me parece que se pueda tirar al cesto de los papeles, como algo simplemente despreciable, la negativa del individuo a ejercer de zoon politikon. Sobre todo cuando esta negativa no procede de la ignorancia, sino de la desconfianza ética en que la política conduzca a la felicidad y a la virtud.
Esta desconfianza es característica de las horas bajas de la historia de la humanidad. Pero parece que el número de las horas bajas no ha hecho sino aumentar desde el comienzo mismo de lo que llamamos modernidad. Tal vez porque este comienzo coincide, como vio perfectamente Nicolás Maquiavelo, con lo excepcional, con una época de mirabilia, que a través del surgimiento de la nación-estado y de las guerras prolongadas, trastoca por completo el orden tradicional. En momentos así los compañeros de la actividad política no son sólo ni principalmente la virtud y la felicidad del ciudadano con derechos en una sociedad en la que manda el consenso, sino también la fuerza y la muerte que resultan del enfrentamiento entre derechos que se quieren iguales. Entonces el logos se convierte en demagogia y decide la violencia. Y frente a demagogia y violencia surge la propuesta del alejamiento de la política, de la participación en la política.
Creo que hay que tomar en consideración dos modelos de negación de la vida política en la modernidad: el religioso y el estético. En ambos casos el individuo está seguro de que virtud y felicidad no se pueden lograr ya a través de la participación en los asuntos de la ciudad, sino precisamente retirándose de ella, al monasterio o al cultivo de los sentimientos que de verdad enriquecen a la persona. Un tercer modelo de alejamiento en la modernidad, Robinson en su isla, no puede ser considerado como una protesta ante la vida política sino como un ejercicio literario o económico acerca del individualismo positivo, como reafirmación, por tanto, de que en la isla haríamos aproximadamente lo mismo que la mayoría hace ya en la sociedad existente.
Siempre me ha parecido que el monasterio trapense y el castillo del conde Axel de Auersburg, imaginado en 1890 por Villiers de L’Isle-Adam, son las respuestas más drásticas y radicales a la vida política juzgada negativamente como infección de los individuos, como un mal para el desarrollo integral de la persona. Pero a diferencia de otros, que piensan que desde ellas no queda ya nada positivo que decir sobre la sociabilidad del hombre y que, por tanto, la anulación de una parte de la personalidad por vía místico-religiosa a la humildad absoluta o el nihilismo son sólo negaciones, destrucciones, yo creo que hay un tipo de humildad y un nihilismo positivo, o de efectos positivos, que desde el siglo XIX opera eficazmente como espejo deformante de la vida política de nuestras sociedades o como hoja de tornasol que revela la trivialización del individuo en una vida política deformadora.
En cambio, me parece que la retirada religiosa o estética de la actividad política es siempre pasajera y no puede presentarse, por consiguiente, como forma alternativa al zoon politikon aristotélico. Cuando empieza el nuevo diluvio hasta en los monasterios se hace política, como ha mostrado recientemente esa inquietante película titulada Before the rain4. La retirada estética radical se diluye hoy en día bastante fácilmente ante esa mezcla de caricias y presiones de los medios de comunicación que son capaces de transformar las mejores muestras del antipoliticismo del esteta en «pins» para adorno de los ojales de millones de apolíticos. Suele ocurrir que una retirada radical de este tipo que en el mundo contemporáneo empezó como gran rechazo, como forma de protesta consciente contra la unidimensionalidad del hombre máquina y de la tolerancia llamada represiva acabe, sin más, en otra forma de inocencia no querida.
VII. Quedan, pues, al tratar de la relación entre ética y política, la consciencia histórica del drama y la visión trágica y desencantada de la política moderna y contemporánea. La actividad política no sólo es ambigua y contradictoria –habría que decir– sino que, por su contacto diario y cotidiano y por introducirse en todos los intersticios de la vida de los individuos, se ha ido convirtiendo cada vez más en la bestia bíblica: política es poder, poder es instalación en el Estado y Estado es, cada vez más, controlador y ordenador de las vidas de los individuos, además de tutor, naturalmente.
El hombre culto de finales del siglo XX que vive en el primer mundo, en la capital, es hoy por lo general bastante consciente de la crisis de las viejas formas de intervención política. Conoce la limitación principal de los partidos políticos existentes: el proceso de oligarquización que, como una ley general, les corroe a todos (aunque naturalmente no de la misma manera ni al mismo tiempo). La mayoría de los partidos políticos existentes en nuestro ámbito geográfico son máquinas de participación democrática en períodos electorales asentados sobre un aparato permanente y el carisma del líder.
Este proceso de oligarquización es consecuencia de dos cosas: la tecnificación de la política y la mercantilización de la misma. La tecnificación de la política se debe principalmente a la complejidad de los problemas hoy en día por resolver tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos y municipales. La gestión del macroestado, la gestión de las comunidades autónomas o de las regiones, según los países, y la gestión de las grandes ciudades exige conocimientos técnicos que rebasan con mucho el conocimiento ordinario de los ciudadanos.
Por otra parte, la traducción a dinero de toda actividad humana, que es propia del sistema capitalista en esta fase, ha hecho pasar a un lugar muy secundario el programa político basado en ideales, la afiliación por identidades ideales y el trabajo voluntario por identificación con el programa de los partidos. La dependencia respecto de los recursos financieros del estado y/o de los créditos bancarios hace de los partidos políticos existentes elementos del sistema, incluso cuando en ciertos aspectos lo critican. El sistema de poder existente empuja a que todo partido político estable en este tipo de democracia representativa tenga que actuar de forma muy parecida. Este proceso es muy conocido y ha sido analizado desde el punto de vista sociológico y político numerosas veces desde los años veinte y treinta. Desde entonces el proceso de mercantilización, tecnificación y oligarquización de los partidos políticos se ha extendido y ampliado mucho en todos los países.
Visto desde abajo, o sea, desde los intereses de las clases trabajadoras y de los sectores empobrecidos o marginados de la sociedad, este proceso de mercantilización y oligarquización de los partidos políticos resulta en principio muy negativo, porque, en la medida en que afecta también a los viejos partidos políticos de la izquierda, se hace muy difícil encontrar así representación permanente de las esperanzas de cambio de los desfavorecidos. La pertenencia de los dirigentes de los partidos y de sus representaciones parlamentarias a lo que se ha llamado «la clase política» acaba contando más que el respeto a los mandatos electorales y no digamos que el respeto a lo que se dice en los programas.
La vivencia de un fenómeno así y la conciencia de la dimensión de la desgracia humana es lo que hizo escribir a Simone Weil una página terrible para todos y particularmente inquietante para la filosofía política: «En vez de animar la floración de talentos, como se proponía en 1789, hay que mimar y dar calor con un cierto respeto al crecimiento del genio; porque sólo los héroes realmente puros, los santos y los genios pueden ser un socorro para los desgraciados […] Ni las personalidades, ni los partidos dan audiencia jamás ni a la verdad, ni al desgraciado.»
VIII. Hay que insistir en que el proceso de mercantilización y oligarquización de la política en las democracias representativas es un problema sobre todo para los de abajo. De hecho, la denominada crisis de la política, e incluso la llamada crisis de los partidos políticos son fenómenos que tienen en verdad dos caras. La crisis de verdad, la dificultad real, es la de las formas de representación de los intereses, deseos e ilusiones de los de abajo; lo otro, como se ve lo mismo en Estados Unidos de Norteamérica que en Italia o aquí, son problemas de adaptación y reestructuración de los sectores políticos que se alternan en el gobierno de las naciones a la presión de los otros poderes: a la presión del poder económico, del poder judicial y, cada vez más, del poder de los media.
La consideración de la política como ética de lo colectivo trata de superar la democracia demediada, que es propia de los neoliberalismos, propugnando otra democracia, una democracia radical, participativa.
Hablando con propiedad la participación ciudadana en las democracias representativas contemporáneas de la época del neoconservadurismo es un problema real sólo para los estratos más bajos en la escala social, para las clases trabajadoras y para los grupos y personas, cada vez más numerosos, ciertamente, de marginados y excluidos, como se dice hoy, de explotados y expoliados, que se decía ayer: nuevos y viejos pobres, desempleados, jubilados, jóvenes hijos de obreros que han terminado los estudios secundarios y están a la espera de un trabajo que no llega. Es un problema, pues, para tantas y tantas personas como viven en precario en nuestras sociedades. No es problema, en cambio, o es un problema menor, en mi opinión, para las capas medias y altas de esta misma sociedad cuyos intereses suelen estar sobrerepresentados en un sistema que se basa principalmente en las promesas electorales y en la actuación de los grupos de presión profesionales que se presentan como no-políticos (ahora se tiende a llamarlos, equívocamente, «sociedad civil»).
Estos últimos sectores pueden sentirse insatisfechos por las promesas incumplidas del partido x, incluso pueden hallarse sumamente enfadados por la forma en que el partido x está gobernando en un momento dado, pero saben que pueden pasar a votar al partido y, o al partido z en las próximas elecciones y que la alternancia acabará corrigiendo aquellas actuaciones del partido x que más les ha molestado.
En nuestras sociedades los partidos x, y, z, que representan el centro-derecha, hablando en términos tradicionales, intercambian propuestas y promesas con tanta facilidad que el ciudadano de estos sectores no tiene ningún inconveniente en pasar de uno a otro, incluso sin necesidad de enfadarse con su anterior partido. El llamado transfuguismo político es una expresión llamativa de esto. Pero es llamativa sólo porque se produce por arriba. De hecho los mismos que critican hipócritamente el transfuguismo por arriba favorecen sin escrúpulos el transfuguismo por abajo.
Estos sectores saben también que existen otros canales de intervención y de presión política, corporativos o externos al cuerpo de pertenencia, que pueden hacer modificar, entre elección y elección, el curso de las cosas. El poder económico y el llamado «cuarto poder» juegan en este sentido un papel decisivo antes, durante y después de los períodos electorales. Pero, en general, ni el poder económico-financiero suelta una perra para favorecer a los que no tienen nada ni los grandes medios de comunicación publican noticias que favorezcan los intereses de los de abajo: el límite de las noticias favorables a los de abajo está en la información acerca de los intereses de algunos sindicatos. Y, aun esto, cuando tal información sirve funcionalmente, a plazo medio, a otros.
IX. La política como ética de lo colectivo en favor de los de abajo propugna el reforzamiento de la sociedad civil frente al estado y la partitocracia, el carácter noble de la actividad política (de la participación ciudadana) y la necesidad de otra forma de hacer política.
En cuanto a esto último, lo que tenemos que exigirnos y exigir a los otros –si se quiere pasar de la sonrisa conmiserativa y siempre escéptica a la otra, a la sonrisa del que sabe dudar pero también salir de la duda– es, en el plano de la ética, coherencia, consecuencia. El escándalo de la forma habitual de hacer política consiste en el desfase enorme que generalmente existe entre lo que se dice y lo que se hace. Tal vez se me objete que esto ha ocurrido siempre en el ámbito de lo político. Puede ser. Pero esa verdad no quita esta otra verdad: la mercantilización y la tecnificación cada vez mayores del oficio del político, unidas a la posibilidad formal de que todos los ciudadanos participen en la vida de la polis, están produciendo en el mundo actual una brecha enorme entre aquello a lo que se llama habitualmente democracia y la oligarquización de la política. Si se quiere soldar la herida abierta entre política y democracia en la sociedad civil lo primero que hay que lograr es que el hacer se corresponda al decir del que interviene en la vida pública. Sin ello las llamadas «nuevas formas de hacer política» serán mera demagogia o repetición de lo ya visto. Y para tratar de controlar la aproximación del hacer al decir en cosas de política no se conoce nada mejor que el establecimiento de reglas de comportamiento compartidas entre gobernantes y gobernados. Y, además, revisables. Puesto que éste no es un juego como los otros. Ni de lejos.
Y, en el plano de la política, tenemos que exigirnos conciencia histórica. Lo que quiere decir: reconocimiento de que la mera incorporación de las masas a la actividad política, como ha mostrado precisamente la historia del siglo XX, tampoco basta. La «rebelión de las masas» puede ser –y ahora lo sabemos muy bien– manipulación de masas. Y la manipulación de las masas rebeladas está en la base de la barbarie del siglo XX.
De ahí querría concluir ahora unas pocas cosas positivas. La filosofía política de la democracia, atenta a la ética, se habrá de mover necesariamente entre el horizonte utópico y el principio de realidad, entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Pero para que esta tensión, seguramente insuperable, en su forma dramática o trágica, resulte en última instancia fructífera para las colectividades es necesario hacer nuestra la idea del límite, de la autolimitación. La aceptación de esta idea del límite implica tres cosas:
La primera es: autolimitación del talante utópico que desarrolla la tradición antiguamente iniciada por Platón y modernamente recuperada por Thomas More. Al contrario de lo que después de Nietzsche y Dostoievski se viene diciendo para otros ámbitos, no todo está permitido en el ámbito de lo político.
La segunda es: como consecuencia de los avances realizados en la búsqueda (tendencialmente) científica del alma tenemos buenas razones para especificar aquello que no es posible en el ámbito de la política por atractivos que hayan sido, desde el punto de vista ético, determinados planteamientos clásicos que han dado lugar a tradiciones.
La tercera es: el diálogo entre tradiciones de liberación o emancipación de los humanos, la lucha en favor de la desalienación, la vieja lucha entre la Gran Tradición y la pequeña tradición (la de la economía moral de los de abajo, para apropiarme una expresión del historiador E. P. Thompson), tiene que partir de la autocrítica de las propias tradiciones en diálogo, y siempre en función de la admisión del límite. Si me sigue pareciendo bueno el planteamiento de la cuestión que hacía Aranguren en 1963 es precisamente porque no era formalista: por su atención a la psicología, a la antropología y a la historia. Eso hace falta ahora más que nunca5.
II. Tradición y renovación en filosofía política
Escrito no fechado
1. Toda innovación relevante en filosofía política empieza por ser reflexión crítica sobre crisis históricas vividas. Y es luego desplazamiento radical del ángulo de la mirada del hombre que reflexiona acerca de la vida buena, de la justicia y del posible vivir bien de los hombres y de las mujeres en el buen gobierno.
Pondré algunos ejemplos de esto. La Politeia de Platón tiene enfrente dos cosas vividas como contradictorias: la tradición democrática de Atenas y la muerte de Sócrates, en esa democracia y por ella, en el año 399; El príncipe de Maquiavelo tiene enfrente dos cosas vividas como contradictorias: la tradición republicana florentina y la muerte de Girolamo Savonarola, en ella y por ella, en 1498; la Utopía de Thomas More tiene enfrente dos cosas contradictorias: el comienzo de la disolución del comunitarismo municipalista medieval, que es una crisis histórica, y las primeras noticias sobre el nuevo mundo recién descubierto que contrastan con todo lo sabido hasta el momento.
Este esquema no puede documentarse aquí con detalle. Pero se puede sugerir, en cambio, que vale también para entender la obra innovadora de Bartolomé de las Casas, para comprender el Leviatán de Hobbes, para entrar en el Tractatus de Spinoza; o, más recientemente, para captar lo que de innovador hay en Esencia y valor de la democracia, de Kelsen, en algunas obras de Carl Schmitt o en los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci.
Querría razonar ahora la tesis anterior.
2. El desplazamiento del ángulo de la mirada equivale, en filosofía política, a la invención o descubrimiento de alguna herramienta metodológica o teórica que opera como una especie de amplificador de la visión que tenemos sobre algún aspecto importante de la cosa pública y que hasta ese momento había permanecido confuso u oculto en el marco de las tradiciones imperantes. De modo que aquello que solemos llamar acuñación de conceptos nuevos en filosofía política viene a ser en realidad acoplamiento de dos o tres conceptos conocidos que, a partir de ese momento, al fundirse, cambian de nombre para acabar produciendo un desvelamiento. Este desvelamiento es a la vez dos cosas: oscurecimiento de la tradición imperante, de la tradición heredada, y acto de creación de un concepto que, cuando arraiga como creencia entre las gentes, acaba dando lugar a una nueva tradición.
Las filosofías de lo político son puntas teóricas o reflexiones crítico-normativas que brotan siempre en el marco de tradiciones más o menos explícitamente afirmadas y aceptadas en su lugar de nacimiento. Una tradición es una cosmovisión más o menos abierta con afirmaciones más o menos explícitas que incluyen siempre creencias firmes sobre aspectos muy diferentes del ser, el quehacer y el querer de los humanos en su relación entre ellos y con el entorno natural, con la naturaleza progresivamente humanizada.
Las tradiciones contienen, generalmente en forma asistemática, ideas y creencias sobre el fondo psicológico de los humanos, sobre sus formas más habituales de comportamiento, sobre la forma de decidir acerca de lo que es verdad y lo que es falso, sobre aquello que constituye la identidad de un pueblo, sobre las normas morales de los individuos, sobre lo que se considera felicidad o infelicidad del hombre, sobre la mejor forma de gobernarse, etc. Lo característico de las tradiciones es la transmisión repetida, de generación en generación, de las ideas y creencias heredadas, siempre con las alteraciones mínimas para solventar al menos dos obstáculos. Uno: el de las experiencias contradictorias (que empiezan por ser verdades triviales recogidas en el refranero: «a quien madruga Dios le ayuda», pero «no por mucho madrugar amanece más temprano»). Y dos: el de la tensión intergeneracional motivada por el hecho indiscutible de que la sangre no canta de la misma forma en las venas de los jóvenes y de los viejos (o de los viejos que se sienten jóvenes):
En nuestro tiempo el destino del hombre ofrece su significado en términos políticos, dice Thomas Mann.
Y W. Yeats, en un poema titulado precisamente «Política», da la réplica:
¿Cómo puedo yo, con esa muchacha allí plantada,
Fijar mi atención
En la política romana, o la rusa,
o la española?
Mas aquí hay un hombre muy viajero
Que sabe de lo que habla
Y un político que ha leído y pensado.
Y puede que sea cierto lo que dicen
De la guerra y sus alarmas,
Mas, ¡ah, que fuera yo joven de nuevo
Y la pudiera tener en mis brazos!
Sin capacidad para solventar estos dos obstáculos, el de las experiencias contradictorias y el del conflicto intergeneracional, no hay tradición, aunque puede haber ideologías o visiones del mundo más o menos potentes e incluso persistentes a lo largo del tiempo.
3. Al llegar aquí conviene distinguir, por otra parte, entre lo que llamaron «tradición» los hombres y mujeres de un determinado momento histórico (por ejemplo, los atenienses de la Grecia clásica o los florentinos de la época de los Médici o los españoles de la época de Bartolomé de las Casas) y la reconstrucción historiográfica de las tradiciones que es típica de la conciencia europea relativamente reciente. Pues, por lo general, lo que hoy llamamos tradiciones es un concepto que está ya muy condicionado por la compartimentación académica de los saberes y por la reflexión historicista que intenta dar cuenta de la simultaneidad de los acontecimientos y la no-contemporaneidad de las respuestas de los sujetos o actores por la diversidad cultural; son, estas otras, «tradiciones» literarias, o filosóficas, o historiográficas, en las cuales se han abordado de tal o cual forma tales o cuales argumentos universales a los que se concede alguna preferencia; tradiciones, pues, en un sentido muy restringido, que conviene diferenciar también de tradiciones intermedias como aquellas a las que se alude hoy en día cuando hablamos de la «tradición liberal» (a propósito de Rawls), de la «tradición socialista» (a propósito de Bobbio), de la tradición «libertaria» (a propósito de Nozick) o de la «tradición anarquista» (a propósito de Chomsky).
Una filosofía del quehacer del hombre en la polis perfila teóricamente afirmaciones y creencias contenidas en las tradiciones en sentido amplio y que, sin embargo, o no eran lo suficientemente explícitas, o no habían sido pensadas en alguna de sus consecuencias prácticas, o sencillamente se acaban de revelar dudosas por alguna contrastación empírica reciente.
Es característico del filosofar innovador sobre el ámbito de lo político la introducción de algún tipo de consideración novedosa, respecto de la tradición, sobre algún aspecto del quehacer de los humanos que no es estrictamente político pero que precisamente a partir de ese momento pasa a ser considerado como elemento básico o fundamento de la actividad política.
De hecho, en la época moderna la innovación en filosofía política ha estado siempre vinculada a la formulación de teorías (o, si se prefiere, bosquejos teóricos) de carácter epistemológico, metodológico, psicológico, antropológico, sociológico, económico, biológico o ecológico. Esto se puede predicar igualmente, aunque con matices, para la obra de Maquiavelo, de Hobbes, de Mandeville, de Locke, de J. S. Mill, de Tocqueville, de Marx; y, más recientemente, para las aportaciones de Pareto, de Weber, de Kelsen, de Carl Schmitt, de Antonio Gramsci o de Karl Popper. Se podría concluir, por tanto, en este punto, que la innovación en filosofía política es siempre inseparable de algún paso importante en lo que se ha llamado búsqueda (tendencialmente) científica del alma humana.
La razón de la persistencia de este vínculo a lo largo del tiempo es fácil de comprender: el descubrimiento (o la invención) de ciertos rasgos psicológicos constantes, o del comportamiento habitual de los hombres ante el choque entre culturas, o de la significación del homo oeconomicus, o de la significación del homo sociologicus, o de la importancia de la conciencia de clase, o del papel del inconsciente, o de los rasgos principales del biograma humano, y, en otro plano, de la necesidad de evitar la falacia naturalista o las generalizaciones inductivas excesivas acaba implicando una atención preferencial a tal o cual límite determinante de las relaciones entre los hombres más allá del cual la política deja de ser arte de lo razonablemente posible. Y el descubrimiento de este límite (psicológico, antropológico, económico, sociológico, biológico, ecológico, etc.) implica el descarte de formas del buen gobierno que tradicionalmente se consideraban posibles y hasta deseables.
La idea de que un descubrimiento importante sobre la estructura psicológica, biológica, antropológica, sociológica, económica, ecológica, etc. de la naturaleza cultural humana y de la naturaleza humanizada opera como establecimiento, por convención, de un límite a las formas posibles y deseables de organización política (o como condicionante, en última instancia, de toda teoría operativa de la justicia) es central para mi argumentación aquí. Pues, si esto es así, seguramente se puede concluir algo positivo acerca del aparentemente eterno reproducirse, en esa noria que es la historia de las ideas, de la pareja innovación y tradición. Y esto permitiría explicar, por ejemplo, el relativo declinar de las utopías en la filosofía política contemporánea.
Volveré sobre esta idea ya en conclusiones.
4. Desde el Renacimiento hay dos formas de innovación casi siempre paralelas en filosofía política.
La primera consiste en cambiar el ángulo de la mirada volviéndose hacia otro pasado histórico que no era hasta ese momento motivo de interés preferencial en la comunidad, para, desde él, desde aquel ángulo, reinterpretar pasado y presente dando un sentido novedoso a la vieja palabra.
La segunda consiste en extrapolar hacia el futuro algún aspecto central de la crisis histórica vivida para, desde esta extrapolación teórica, sugerir a los contemporáneos los rasgos que habrían de caracterizar la vida buena del ciudadano en el buen gobierno que llamaremos ciudad ideal.
Ambas formas de innovación, cuando lo son de verdad, esto es, cuando llegan a cuajar en creencias compartidas, son igualmente deudoras de tradiciones: rompen con la Tradición imperante y buscan enlazar con otras tradiciones olvidadas o en proceso de reinterpretación. Lo demás, en filosofía política, suele ser trabajo (respetable) de Escuela y plagio retóricamente presentado como Gran Rechazo o como Final de la Historia.
Este paso puede argumentarse sin dificultad, de manera histórico-crítica, desde la comparación entre la Politeia platónica (conocida con el nombre de «República») y la Política aristotélica pasando por la comparación entre el Príncipe de Maquiavelo y la Utopía de Thomas More hasta llegar a la época de la incorporación de las masas a la política en el continente europeo (se puede comparar provechosamente a este respecto Historia y consciencia de clase de Georg Lukács con la La rebelión de las masas de Ortega y Gasset).
Notas comunes de la filosofía política a lo largo de esta historia son la reflexión sobre el régimen o gobierno de la polis y acerca de la justicia. Para lo que aquí nos interesa es aleatorio el que esta reflexión haya puesto el acento en el análisis de las reglas y normas de la democracia, en la idea de comunidad o en la estructura de la república. Lo que interesa subrayar es que el objeto de toda reflexión filosófico-política es el principio de la vida social, o sea, el vínculo que liga a los individuos y forma el estado. Y que esta reflexión se halla conectada con alguna teoría acerca de la justicia.
Aunque de hecho la tensión entre innovación y tradición ha seguido activa en la filosofía política europea, durante algún tiempo se impuso un esquema interpretativo que identificó innovación con destrucción de tradiciones. Ese esquema toma cuerpo ya en la teoría de los cuatro estadios y ha cuajado ampliamente en Europa desde la época de la Enciclopedia. La mejor manera de comprobar hasta qué punto empezó a cuajar es atender a la voz «filosofía política» de la Enciclopedia y comparar lo que se dice en ella con las célebres palabras de D’Alembert acerca del Renacimiento. La voz «filosofía política» menciona a Bodino y Baltasar Gracián para centrarse luego en Maquiavelo, pero ignora ya por completo a Girolamo Savonarola, a Thomas More y toda la tradición utópica.
Y se comprende. Pues ese esquema (que sería recogido y ampliado por Burckhardt) tiende a identificar «tradición» con «tinieblas» y «oscurantismo», e «innovación» con «modernidad», «progreso» y «desarrollo» (intelectual y material). Solo que hace tiempo ya que tal esquema interpretativo empezó a considerarse inmantenible. Ya las obras de Eugenio Garin sobre el Renacimiento italiano obligaron a modificarlo, y hoy en día se podría decir incluso que el esquema está a punto de invertirse después de las generalizaciones de Peter Burke. No es sólo que el elemento de continuidad y, por tanto, la tradición, haya seguido siendo importante en la mentalidad de las gentes del Renacimiento. Pues reconocer tal cosa sería a estas alturas aceptar una verdad trivial. Lo interesante en el campo de la filosofía política es que puede mostrarse que también en los siglos XV y XVI la tensión entre tradición e innovación sigue operando en los principales representantes de la renovación renacentista y que, además, no resulta nada fácil identificar «lo moderno» con la innovación y «lo antiguo» con la defensa de la tradición.
Detengámonos un momento, por ejemplo, en la comparación entre Savonarola, Maquiavelo y More. Ella pone de manifiesto que el arranque de la innovación es discursivamente un enlace con tradiciones (en Savonarola con la tradición republicana y con la tradición escolástica; en Maquiavelo con la tradición romana; en More con la tradición platónica) que obliga a revisar la Tradición imperante (para los tres casos la aristotélico-tomista); y es difícil decidir, en conclusiones, quién de los tres es más moderno (más allá de la discutida cuestión de si la modernidad debe medirse por el éxito inmediato de aquellas reflexiones: dos de ellos pagaron sus ideas con la muerte y el otro sería un derrotado político con buen humor).
La innovadora la idea savonaroliana del «gran consejo» como democracia radical que amplía el republicanismo florentino y veneciano enfrenta a la tradición monárquica tomista la experiencia reciente florentina. No niega radicalmente la tradición pero propugna el más radical de los cambios políticos para la época.
La idea maquiaveliana de la virtù como complementación de fuerza y consentimiento niega la Tradición en un sentido, por así decirlo, metodológico, en el sentido, esto es, de separar analíticamente los planos de la religión, la moral y la política, pero recuperar otra tradición modificándola, la de la «virtus» romano-republicana.
La idea central de la utopía de More, la defensa de la comunidad de bienes, niega la Tradición en tanto que institucionalización de la religión pero es innovadora precisamente en la medida en que enlaza la tradición de la politeia platónica con la invención de una forma de vida relativamente plausible en el nuevo mundo.
Para leer a estos tres autores en el marco del esquema ilustrado y positivista hay que cerrar los ojos a una parte de la evidencia histórica.
El choque de culturas, las prolongadas guerras de religión y la extensión del relativismo cultural han roto lo que en Europa se llamaba la Tradición. La Tradición empieza a disolverse ya en el siglo XVI. Y desde el siglo XVII se van configurando dos actitudes: a] la retirada hacia una filosofía moral mínima, b] la aparición de diversas formas «heterodoxas» de la Tradición cristiana que cuajan como teología política (Hobbes y Spinoza). Y desde el siglo XVIII puede decirse sin exageración que la Tradición se va rompiendo en las tres tradiciones que se han prolongado hasta nuestra época: a] la defensa explícita de Tradición, que empieza a ser llamada con razón «tradicionalismo; b] el liberalismo, c] el socialismo. Lo que llamamos romanticismo ha coincidido a veces con este punto de vista tradicionalista, pero otras veces ha coincidido con los dos anteriores.
Por otra parte, la consolidación de las lenguas y estados nacionales y la consecuencias de las guerras de religión hacen particularmente difícil seguir hablando de una Tradición desde el siglo XVII. Este factor se ve complicado por el hecho de que pronto la Ciencia empezará a ocupar, entre los cultos, en la cultura culta, el lugar que antes ocupaba la Religión como elemento central de la concepción del mundo. Es sintomático a este respecto el que ya en la Encyclopédie se empiece a hablar, entre los filósofos, de «ciencia política». Desde el siglo XVIII la competición por encontrar el Galileo o el Newton de la filosofía moral y política ha sido una constante tanto en el Reino Unido como en la Europa continental.
Probablemente esta última aspiración, históricamente condicionada por el éxito práctico de las ciencias de la naturaleza, es propia de la demasía de los humanos. Pero precisamente en la reflexión filosófica sobre esta demasía volvemos a encontrarnos con la idea de límite. La convicción de que ciertas cosas son inalcanzables para los humanos socialmente organizados permite explorar mejor, analítica y racionalmente, lo que es posible.
5. Esta consideración historiográfica me lleva ya a la segunda tesis que quedó esbozada anteriormente y que ahora conviene precisar: los descubrimientos científicos de la era de la Ciencia no agotan la filosofía política hasta convertirla en ciencia política pero imponen límites insoslayables a la vieja especulación sobre el buen gobierno de los humanos. Quisiera aclarar, de todas formas, que no estoy postulando que la conversión de la Ciencia en Tradición empuje obligatoriamente hacia la transformación de la filosofía política en ciencia política, sino algo bastante más modesto, a saber: que lo que sabemos sobre biología, genética de poblaciones, psicología, antropología, sociología, economía, etc. impone límites a cualquier plano que nos propongamos levantar de la ciudad ideal o a cualquier reflexión sobre la mejor forma de gobernarse que hoy pueda ser pensada.
Habría que concluir ahora tres cosas de este repaso histórico para enlazarlas con la idea de aceptación del límite.
La primera es: el talante utópico que desarrolla la tradición antiguamente iniciada por Platón y modernamente recuperada por Thomas More tiene que autolimitarse. Al contrario de lo que después de Nietzsche y Dostoievski se viene diciendo para otros ámbitos del humano estar en el mundo, no todo está permitido en el ámbito de lo político.
La segunda es: como consecuencia de los avances realizados en la búsqueda (tendencialmente) científica del alma tenemos buenas razones para especificar aquello que no es posible en el ámbito de la política por muy atractivos que hayan sido determinados planteamientos clásicos que han dado lugar a tradiciones.
La tercera es: el diálogo entre tradiciones de liberación o emancipación de los humanos, la lucha en favor de la desalienación, la vieja lucha entre la Gran Tradición y la pequeña tradición (la de la economía moral de los de abajo, para apropiarme una expresión del historiador E.P. Thompson), tiene que partir de la autocrítica de las propias tradiciones en diálogo, y siempre en función de la admisión del límite.
6. La noción de límite necesario hace en filosofía política inicialmente preferible el enfoque maquiaveliano al enfoque utópico. Lo que hemos llegado a saber en el ámbito de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la economía, de la biología, de la ecología, etc. tal vez no permita nunca llegar a una filosofía de la política como paradigma generalmente compartido en el que se hagan compatibles tradición e innovación; pero el conocimiento disponible parece suficiente para ir descartando con algún grado de certeza razonable tanto determinados enfoques como determinadas formas de filosofar al respecto.
Por lo que hace al enfoque, o a la mirada general sobre el objeto, hay que decir que, de acuerdo con la aceptación de la lógica del límite, y a pesar de las sugerencias interesantísimas de Rafael Hitlodeo en la Utopía de More, siempre será mejor enfoque para la consideración del buen gobierno el inaugurado por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe y comunicado por carta a Francesco Guicciardini: En vez de imaginar el camino que lleva al Paraíso, conocer el camino que conduce al infierno para evitarlo .
Ya el sentido profundo del mito era ese: el hombre es un animal que (por racional) no tiene cabida en el Paraíso. Ni volverá a tenerla. En cambio los conocimientos psicológicos, antropológicos, sociológicos, biológicos, ecológicos, etc. producen retazos de saber precisamente acerca de las características de lo evitable: el infierno particular de los humanos.
El conocimiento de la diversidad biológica, de las diferencias de género, étnicas y culturales no refuta de por sí toda aspiración a la igualdad entre los humanos en la ciudad bien gobernada, pero limita, sí, las condiciones de posibilidad de esta igualdad al ámbito de las oportunidades sociales y económicas. Según eso, la búsqueda de la igualdad en general, en abstracto, esto es, por encima de las diversidades psicobiológicas, culturales, etc. es una temeridad (que, por cierto, aún estamos pagando). Por tanto, la filosofía política se ve en la necesidad de concretar y profundizar acerca de aquella parcela de la socialidad que puede ser razonablemente objeto de igualación.
El conocimiento ecológico, según el cual hay un límite natural al crecimiento expansivo e indiscriminado de las fuerzas productivas, más allá del cual éstas se convierten en fuerzas de destrucción y ponen en peligro la vida sobre el planeta Tierra, obliga a la filosofía política a corregir la idea (por lo demás estimulante) de que un día una sociedad bien gobernada pueda regirse por el principio de la satisfacción de las necesidades de todos los humanos, sobre todo si al considerar tales necesidades nos referimos a las hoy satisfechas por las capas altas y medias de la cultura euronorteamericana.
El conocimiento aportado por la biología molecular y por la genética de poblaciones acerca de la diversidad entre los humanos obliga a la filosofía política a desechar el viejo concepto de raza, y, con ello, a corregir ideas antes muy difundidas sobre la supuesta superioridad de etnias y culturas, y a matizar muchas ideas concomitantes que han llegado hasta nosotros enlazadas con el humanismo y la ilustración.
Y así sucesivamente.
7. Ahora bien, de tales conocimientos no se sigue lógicamente, deductivamente, una teoría política y sólo una. Ni menos aún la superación automática de la intolerancia, de la desigualdad, del racismo o del sexismo. Sí se sigue de ahí, en cambio, la obligación razonable de integrar en las filosofías o teorías contemporáneas de lo político algunos resultados adquiridos que nos indican con cierta claridad los caminos que hoy conducen al infierno. Y parece razonable, también ahora, conocer éstos para evitarlos. Solo que –se objetará– la ciencia, el conocimiento científico, no es lo todo para la reflexión filosófica sobre el buen gobierno. El paleontólogo Stephen Jay Gould ha escrito, con razón, que el extendido abandono del racismo científico después de la segunda guerra mundial se debe mucho más a nuestra contemplación y a nuestra vivencia de lo que hizo Hitler con tales doctrinas que a cualquier incremento del conocimiento genético.
Eso es cierto. La más dura de las lecciones que no acabamos de aprender del todo en el mundo contemporáneo es que los sujetos de los principales actos de barbarie del siglo XX han sido hijos de las puntas más avanzadas de la cultura más avanzada, de las que siempre se han considerado a sí mismas superiores por su atención, entre otras cosas, a la ciencia.
Muchas veces se ha dicho y repetido –creo que ingenuamente– que el nazismo, el fascismo y el estalinismo eran incultos. Se ha dicho, ateniéndose a ciertas declaraciones anecdóticas de dirigentes políticos, que el nazi-fascismo fue en Alemania la negación de la cultura, que el estalinismo creó en la URSS un desierto cultural y que el americanismo sólo produce analfabetos funcionales en los Estados Unidos de Norteamérica. Y se comprende, uno comprende, que se diga y se repita eso porque tal cosa ofrece la sensación agradable de lo conocido, la sensación de haber explicado racionalmente lo que hubo o lo que hay. La supuesta explicación racional opera en este caso como un exorcismo: los bárbaros son los otros, los incultos o los que se oponen a la cultura.
Pero la verdad histórica es más ambigua y a la vez más dura. Desgraciadamente no fue el atraso cultural sino el adelanto cultural lo que ha producido la barbarie del siglo XX. Las peores aberraciones políticas del siglo XX han salido del humus del saber, de la cultura superior, del conocimiento y de la ciencia y han estado íntimamente vinculadas con esto. De ahí el malestar, el disgusto, la insatisfacción que produce una y otra vez la comprobación de los vínculos que han tenido con el nazismo, con el fascismo, con el estalinismo y con americanismo algunos de los más grandes filósofos, poetas, literatos y científicos de las últimas décadas. En Alemania, en Italia, en la Unión Soviética, en los Estados Unidos de Norteamérica se estaba produciendo probablemente lo mejor y más elevado de la alta cultura humanística, técnica y científica de la humanidad.
8. Lo argumentado en los dos puntos anteriores obliga a buscar un punto de equilibrio. Me parece razonable en esto la actitud hölderliana: de donde está el peligro (en este caso de uniformización forzada de la reflexion política que se atiene a los límites impuestos por los conocimientos científicos) puede brotar también la salvación. Por eso, para evitar las tendencias uniformizadoras de la filosofía política contemporánea que se autoproclama «ciencia», es conveniente atender todavía a algunas lecciones de las viejas tradiciones. Mencionaré dos para terminar.
La primera lección procede de Aristóteles. El estuvo atento a ese tipo de matices procedentes de la observación empírica de la diversidad, de las diferencias. Así, en el capítulo primero del libro VI de la Política, 1317a, escribió a este respecto algo muy interesante y que suelen olvidar por completo los juristas y políticos normativos convencidos de que democracia no hay más que una, como madre. Dijo Aristóteles: «Dos son las razones por las que las democracias son varias: en primer lugar […] que los pueblos son diferentes (pues existe el grupo de los campesinos, el de los artesanos y el de los jornaleros; y de ellos, el primero al sumarse al segundo y a su vez el tercero a ambos, no sólo introduce diferencias consistentes en ser peor o mejor la democracia, sino también en no ser la misma); la segunda es aquella a la que nos estamos refiriendo ahora, pues los elementos que acompañan a las democracias y que parecen peculiares de este régimen, al combinarse, determinan las diferentes democracias, ya que en una se encontrarán en menor cantidad, en otra en más y en la otra la totalidad de ellos.»
La segunda lección procede de la tradición utópica moderna combinada con la historiografía. Lo más interesante de la primera utopía moderna es que habiendo nacido a partir de las vagas noticias que More y Erasmo tenían de América a través de los relatos de Vespucci sólo tardaría unas pocas décadas en convertirse, con Vasco de Quiroga, en un proyecto social realizable precisamente en México.
Creo que ya esto es muy significativo de la naturaleza y del destino de las utopías modernas: un autor inventa un no-lugar donde se vive como nos gustaría que se viviese en nuestras sociedades, y lo hace partiendo de una combinación entre invención y tratamiento ad hoc de vaporosas noticias sobre un mundo aún casi desconocido; para ello sitúa la acción en un no-lugar del que sugiere que es en realidad algún lugar de América y logra así calar en la sensibilidad de los contemporáneos europeos. Tanto que un par de décadas después un partidario español de la utopía de Moro puede proponerse realizarla tal cual en un lugar real, Michoacán, que, en cierto modo, podría corresponder al no-lugar imaginado por More, pero ya con un conocimiento detallado de lo que son los hábitos y costumbres de aquellas gentes. La paradoja, notable, es que el cuento moral de More, que había sido escrito para nosotros, los europeos, imaginando lo bien que podría irnos si viviéramos en comunidad como los supuestos amerindios acaba aplicándose a los americanos, no imaginarios sino reales, en nombre de los ideales de un europeo que quiere ayudar a los indios con la utopía de More.
Es posible que esto haya ocurrido así porque la primera utopía moderna nació de la mano de la ironía. Recordad la última página de la obra de Thomas More cuando, al terminar de hablar Rafael Hitlodeo, el narrador, al que le han parecido absurdas muchas de las costumbres y principios que rigen en Utopía, se lleva del bracete a cenar al antagonista «elogiando las instituciones de los utópicos» y dejando para mejor ocasión la reflexión en profundidad sobre el detalle de aquellos problemas. La distancia irónica del narrador es también, en parte, la distancia del hombre moderno ante las propias utopías:
Mientras tanto, y aunque yo no pueda asentir a todo lo que expuso Rafael Hitlodeo, aunque él sea hombre de una extraordinaria erudición, y gran conocedor de la naturaleza humana, confesaré con sinceridad que en la república de Utopía hay muchas cosas que deseo, más que confío, ver en nuestras ciudades.
La distancia irónica respecto de la utopía no es sólo conciencia de la dificultad de su realización en ese topos concreto que es nuestra sociedad sino también, probablemente, sospecha racional de que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Este rasgo de la primera utopía renacentista, la ironía distanciada respecto de sí misma, aquel »vamos a tomar algo mientras tanto, que ya seguiremos discutiendo la cosa en profundidad mañana», se fue perdiendo con el tiempo para ser sustituido, salvo en casos muy excepcionales, por el espíritu de la tragedia, por el pesimismo trágico.
No estaría de más incorporar aquella distancia irónica humanística a la idea de que hay que aceptar el límite que al filosofar sobre lo político imponen las ciencias. Por aquello de que no siempre conviene aceptar el mal menor: uti minus malum habet rationem boni, ita minus bonum habet rationem mali, o sea: que de la misma manera que el mal menor resulta ser un bien, así también el bien menor resulta ser un mal.
III. Para la presentación del libro de Norberto Bobbio: Derecha e izquierda
Escrito fechado el 27/2/1995. Escrito para la participación en una mesa redonda sobre el libro de Bbbio con mucha presencia masculina, en la que el autor se presentó como Francisca Fernández Buey.
1. Coincido con Bobbio en que la distinción entre «derecha» e «izquierda» en el plano de las ideas políticas sigue teniendo sentido hoy en día.
Y creo que es sano decir con claridad -y públicamente- que sigue habiendo «izquierda» y «derecha» en estos tiempos que corren. Así en Italia como en España. Pues los tiempos que corren, allí y aquí, son de mucha confusión en cuanto a las ideas políticas.
Se ha dicho que los intelectuales oscilan ahora entre la perplejidad y la confusión. Y hay bastante de verdad en esto. Quizás la forma más rápida de describir esta mezcla de perplejidad y confusión de los intelectuales sea recordar una reflexión dibujada hace pocos años por el humorista Perich en la revista Jano. En una viñeta el típico progre de los 60, ahora ya con el medio siglo encima, se mira al espejo y se dice a sí mismo: «No acabo de entenderlo. Antes era de izquierdas, ahora soy de derechas y, sin embargo, sigo pensando lo mismo».
Hay chistes que valen por un ensayo, si me permiten el homenaje al humorista muerto.
2. Desde luego que hay motivos, y motivos serios, para considerar borrosos los perfiles y los límites de lo que fueron «derecha» e «izquierda» en la política europea de la época de la guerra no declarada entre las dos grandes potencias. El lenguaje de la derecha de entonces ha cambiado, se ha modernizado formalmente. Y los actos de una parte de la izquierda de entonces se parecen muchísimo a lo que se consideraba política y cultura de derechas. No hay más que echar un vistazo a lo que ha ocurrido aquí, en España, en los diez últimos años. Creo que uno de los primeros en ver esta perversión fue Claude Julien en Le Monde Diplomatique. Y entre nosotros Manuel Sacristán escribió –con el título de «OTAN hacia dentro»– palabras que han resultado premonitorias acerca del efecto a largo plazo de la corrosión de la consciencia ciudadana operada desde 1983 por el partido en el gobierno y por los medios de comunicación afines a este partido.
Al observar esta gran perturbación que estamos viviendo ahora en España se comprende que mucha gente joven, y no tan joven, ande diciendo y escribiendo por ahí que la vieja distinción entre las palabras «derecha» e «izquierda» ha perdido el sentido que tuvo en el pasado. No estoy pensando ahora en la antigua cantinela de aquellos que dicen no ser de izquierdas ni derechas sino todo lo contrario. Ni tampoco en el apoliticismo qualunquista inducido por los conservadores que sólo lo son de las relaciones de producción existentes. Al decir que se comprende, que uno comprende la negativa a aceptar la vieja distinción estoy pensando ahora justamente en las personas jóvenes, con espíritu cívico, políticamente activas y casi siempre solidarias, que se han hartado de la hipocresía o del cinismo del protagonista del chiste de Perich. Su actitud, la actitud de estas personas jóvenes, se explica por reacción frente a los representantes adultos de aquella «izquierda» que actúa como si fuese de derechas y contra los representantes adultos de aquella «derecha» que trata de vender sus productos con un lenguaje que a veces recuerda formalmente al de la izquierda.
Esta actitud de rechazo, muy extendida entre jóvenes ecologistas y personas en general sensibles a la contradicción entre el decir y el hacer de los hombres, no sólo me parece comprensible, sino también moralmente sana. Porque sano es, y razonable, creo, volver de vez en cuando el discurso dominante del revés, como si de un calcetín se tratara, para mostrar a los instalados en ese mismo discurso sus incongruencias. ¡Y cómo llamar de «izquierdas», ni por un momento, a esta constante, abierta y declarada apología del terrorismo de estado a la que estamos asistiendo durante estas semanas! ¡Cómo llamar «de izquierdas», ni por un momento, esta subversión de las consciencias ciudadanas que es, de hecho, la herencia de la diada schmittiana entre «amigo»/»enemigo».
3. Solo que, dicho eso, quien entienda la política como ética de lo colectivo ha de seguir pensando. Tiene razón Bobbio en este punto: las palabras «derecha» e «izquierda» están ahí y siguen diciendo algo importante para la mayoría de las gentes. No sólo en los momentos electorales sino, más en general, cotidianamente, cuando discutimos los problemas más importantes de la economía, de la política, de la sociedad y de la cultura. Sale entonces a la superficie el lado oscuro de eso que se ha dado en llamar «transversalismo», y se observa una curiosa coincidencia entre la derecha de hecho que dice negar la distinción (cuando lo que en realidad está negando casi siempre es el derecho a la existencia de la izquierda o, por lo menos las razones para ser de izquierdas en este final de siglo) y algunos de los exponentes de los nuevos movimientos sociales, particularmente ecologistas, que vuelven a decir que no son de derechas ni de izquierdas sino todo lo contrario (sin saber, estos bienintencionados medioambientalistas del final de siglo, que también esta palabra estaba dicha y que sobre ella se construyó una línea borrosa entre dos extremos que se tocaron históricamente sin saberlo: la que discurre entre Sorel, el joven Gramsci y Mussolini).
Reconocer esto último es una buena razón para seguir usando las palabras como lo hace la mayoría.
4. Pero me gustaría añadir: si al dar nombre a las cosas conviene seguir el uso con que comúnmente se designan, también conviene entender las palabras –sobre todo las grandes palabras desvirtuadas por el excesivo uso y los constantes abusos– en la acepción que da a estas palabras la minoría, o sea, en este caso, la minoría crítica que protesta contra las manipulaciones lingüísticas (que acaban siendo manipulación de conciencias) y que, por ello, trata de restablecer la acepción precisa de las grandes palabras.
Es en relación con este punto donde me parece que el libro de Bobbio presenta insuficiencias que hay que discutir.
La primera insuficiencia se refiere a la zona de intersección entre cultura (en sentido antropológico) y política. Creo que Bobbio no advierte que una parte muy notable de los problemas en discusión en la Europa de hoy, de los problemas que preocupan a los ciudadanos, son, hablando con propiedad, prepolíticos: temas y problemas de antropología cultural para entendernos. Es el caso de las drogas, del aborto, de la contracepción, de la creación artificial de la vida, del derecho a patentar seres vivos, del derecho a una muerte digna, del derecho a la intimidad, del choque entre culturas, de las migraciones masivas, de las nuevas relaciones entre los sexos, de la distribución de los tiempos para el trabajo y para el cuidado de los otros, del reparto del trabajo, de la identidad cultural, del mestizaje, del racismo, de la xenofobia, del trato humano con la naturaleza, de la solidaridad de las relaciones entre la especie homo sapiens sapiens y las otras especies animales, etc., etc. O, en el plano antropológico-económico, el caso de la miseria absoluta, de la exclusión, de la existencia de seres humanos que no son ya ni siquiera objeto potencial de la explotación del trabajo asalariado.
No debe extrañar el hecho de que en las discusiones que hoy tienen lugar sobre estos temas en la pareja, en la familia, entre amigos, en el barrio, en los centros de trabajo, en los colectivos organizados, etc., aparezcan una y otra vez opiniones que no se corresponden en principio con lo políticamente esperado o con lo que el cliché establecido quiere que sean opiniones «de izquierdas» y opiniones «de derechas». Llamativo a este respecto, por la tragedia que siempre representa y por la sorpresa que siempre supone, es la inversión de papeles y actitudes que se produce entre las gentes cuando el choque entre culturas pasa a primer plano y llega el diluvio. El Milcho Manchevski de Before the rain enseña.
5. No es que estos problemas prepolíticos no estén aludidos en el discurso de Bobbio. Algunos de ellos lo están. Y aún más en otras obras suyas. Pero no están aquí temáticamente ni centralmente tratados. Y creo que esta ausencia explica el desasosiego que el autor italiano siente ante algunas manifestaciones nuevas de la aproximación de los extremos o ante la aparición de los «ambidextros». Las conductas o actitudes extremas no se entienden por lo general cuando son sólo políticamente consideradas. ¿Quién iba a prever lo del subcomandante Marcos en México?
Desde el punto de vista político un «ambidextro» es un oportunista. Pero en el plano prepolítico, que es el que corresponde a las discusiones básicas en nuestras sociedades, no hay «ambidextros»; hay personas, de derechas o de izquierdas, que no consiguen orientarse en este mundo nuevo a partir de los cliclés políticos establecidos; hay gentes que buscan, que tratan de informarse, que dudan y que dialogan con otros sin importarles, ni poco ni mucho, la orientación política del contradictor o del compañero.
La extrañeza y el desasosiego ante lo que parece superficialmente una alianza contra natura –cuando la cosa es observada sólo en términos políticos–, pueden tornarse comprensión y entendimiento, pienso yo, si se cae en la cuenta de que una parte sustancial de los asuntos que conmueven y motivan a la ciudadanía no son estrictamente políticos ni reductibles a las categorías políticas «derecha» e «izquierda».
La consideración en primer plano de estos temas prepolíticos que tanto apremian a las pobres gentes, a las gentes con cuya opinión no se cuenta más que a la hora del voto (o para fotografiarlas, o para llorarlas en «duelos ajenos», como decía Las Casas) permite también comprender ciertas conductas y comportamientos que entrarían en lo que Bobbio llama aquí «extremismos». Esta consideración a los problemas básicos prepolíticos permite, creo, ser menos formalistas y prestar más atención a la historia a la hora de establecer tipologías. Es evidente, por ejemplo, que la izquierda libertaria radical no cabe en la tipología de Bobbio, según la cual la extrema izquierda estaría compuesta por movimientos a la vez igualitarios y autoritarios: todo el anarquismo y el libertarismo históricos no tienen cabida ahí. Ni Savonarola, ni Thomas Müntzer, ni Thomas Moro, ni Bartolomé de las Casas, ni Morris, ni Gramsci, ni Luxemburg, ni Gandhi, ni Guevara, ni Pasolini, ni Meinhof, ni Chomsky, ni el subcomandante Marcos… por poner sólo unos cuantos ejemplos de personas que aprecio, tienen cabida en la tipología de Bobbio.
Me atrevería a decir más: conviene, nos conviene a todos, no politizar apresuradamente, en términos de «derecha» e «izquierda», discusiones sobre temas, como estos mencionados, que están necesitados de una previa dilucidación científica o racional.
6. Y esto me lleva al último punto que querría discutir aquí del texto de Bobbio: la pareja igualdad /desigualdad, tal como aparece en el capitulillo VI de Derecha e izquierda.
Bobbio defiende con razón que el igualitarismo, el aprecio de la igualdad, ha sido y es el rasgo sustancial y diferenciador de la izquierda.Pero acepta sin crítica una contraposición lingüística entre «igualdad social» y «desigualdad natural» (o psicofísica) que ha dado lugar a infinitos equívocos en el plano político. Dice, por ejemplo, que «los hombres son entre ellos tan iguales como desiguales.» (p. 145); añade que son «desiguales» si se les toma uno por uno. Este uso, en mi opinión impropio, del término «desigualdad» para referirse a diferencias que no son sociales sino de naturaleza (genéticas, biológicas, psicofísicas, culturales, etc.) ha producido en el libro alguna afirmación absurda.
Un ejemplo hay en las páginas 145-146: »Se puede llamar correctamente igualitarios –escribe Bobbio– a aquellos que, aunque no ignorando que los hombres son tan iguales como desiguales, aprecian mayormente y consideran más importante para una buena convivencia lo que les asemeja; no igualitarios, en cambio, a aquellos que partiendo del mismo juicio de hecho aprecian y consideran más importante, para conseguir una buena buena convivencia, su diversidad». Pero esta dicotomía entre «los que consideran que los hombres son más iguales que desiguales» y «los que consideran que son más desiguales que iguales» lleva a Bobbio a dar crédito a la idea de que en el punto de vista igualitario hay cierto «artificialismo», como si se forzara el dato previo de la «desigualdad natural entre los hombres».
En este punto se ve muy bien la consecuencia negativa de un enfoque predominantemente formal y sólo político de asuntos que son prepolíticos. Se sabe, por lo menos desde el ensayo de Dobzhansky titulado «Diversidad genética e igualdad humana», que desigualdad no es lo mismo que diversidad: la diversidad es un hecho biológica y culturalmente observable, pero este hecho no implica necesariamente desigualdad; la desigualdad es también un hecho suficientemente conocido por sociólogos y economistas: en cambio, la igualdad (política, económica, social) es una aspiración, un precepto ético de una parte de la humanidad, al servicio de la cual a veces se instrumentan (o tratan de instrumentarse) tales o cuales políticas. Por lo tanto, del reconocimiento de la diversidad como hecho biológico y culturalmente observable no se sigue sin más la defensa (político-social) de la desigualdad humana, como sugiere Bobbio, ni hay ninguna «artificialidad» en pasar del reconocimiento de la diversidad biológica y cultural a la defensa del igualitarismo social. Se puede, en efecto, ser sumamente respetuoso con la diversidad biológica, psícofísica, cultural, etc, de los seres humanos y aspirar también a la igualdad social entre miembros diferentes, diversos, de la especie, de eso que llamamos humanidad.
7. Esta precisión sobre el buen uso de las palabras «diversidad», «desigualdad» e «igualdad» tiene muchísima importancia práctica. Pues cuando no ha distinguido entre diversidad (genética, biológica, étnica, cultural, etc.) e igualdad social la izquierda ha acabado cargado con un fardo mucho más pesado que el que tiene que llevar ya habitualmente sobre sus espaldas. Al no distinguir, la izquierda parece aspirar a la igualdad absoluta, abstracta; se imagina entonces que puede cambiar no sólo el mundo de las relaciones sociales sino la naturaleza humana, nada menos. De confusiones así ha nacido la idea del «hombre nuevo» como mito escatológico.
El buen uso de las palabras confirma esta precisión. Es interesante observar a este respecto que el diccionario de la RAE define igualitarismo como «la tendencia política que propugna la desaparición o atenuación de las diferencias sociales» (el énfasis es mío). Como interesante es observar que nadie (o casi nadie) habla de «desigualdad social» como de una aspiración, como de un ideal. Así, pues, la izquierda, una izquierda racional y razonable, será igualitaria en la medida en que aspire a la igualdad social (política y económica) en la diversidad biológica, psicofísica y cultural. La expresión: «aspiramos a que todos los hombres sean iguales» tiene, naturalmente, este sentido social restringido.
La aspiración a la igualdad, repito, social, es un ideal, una aspiración ideal, sobre todo de los de abajo, de los desfavorecidos, en un mundo caracterizado a la vez por la diversidad natural (biológica, psicofísica, cultural) y por la desigualdad económica, social y política. En la medida en que la igualdad social es un ideal de al menos una parte de la humanidad no parece previsible que desaparezca ni siquiera en los malos momentos de la historia, cuando uno se pregunta ¿para qué poetas? Porque, como escribiera Weber, los ideales están por encima de la discusión particularizada sobre los hechos históricos, no se siguen de las proposiciones sobre hechos. Lo que –sabiendo esto– la izquierda tiene que hacer es distinguir bien entre aspiración ideal a la igualdad social y respeto consciente a la diversidad individual y grupal que echa sus raíces en la estructura más íntima del ser humano.
Creo que subrayar esta distinción entre diversidad psicofísica, desigualdad social realmente existente y aspiración ideal a la igualdad social puede servir para explicar mejor una enfática afirmación de Norberto Bobbio en Derecha e izquierda que comparto: «El comunismo histórico ha fracasado. Pero el desafío que lanzó permanece» (pág. 170). Y tal vez pueda servir también para proponer a la izquierda la elaboración de un punto de vista que, en cambio, no parece tener cabida en las tipologías dicotómicas de Bobbio: la posibilidad de una izquierda que sea revolucionaria en el plano sociopolítico y conservadora (en el sentido de muy cauta, equilibrada, discreta y respetuosa de los datos básicos de la naturaleza) en el plano cultural, o, mejor aún, de la antropología cultural.
IV. Crisis de las viejas formas de participación política y nuevas alternativas
Intervención del autor en el ciclo «Democràcia, mitjans de comunicació i opinió pública» organizado por la Fundació Alfons Comín en la UPF. Barcelona 4 de mayo de 1995.
1. Ante un título como este que nos trae hoy aquí –crisis de las viejas formas de hacer política y nuevas alternativas– la mayor parte de la gente sana y saludable que conozco suele poner cara de escepticismo y esbozar una sonrisa conmiserativa.
Y se comprende.
Precisamente para superar el escepticismo y pasar de la sonrisa conmiserativa a la otra, a la de las convicciones sólidas pero tolerantes con las convicciones sólidas de los demás, no basta, creo, con un discurso estrictamente político, por mucho que se ponga el acento en las actuaciones alternativas. La gente está demasiado escamada de las alternativas autoproclamadas que acaban en lo malo conocido. Hace falta, en mi opinión, algo más que eso, algo previo al discurso político propiamente dicho: 1º volver a fundamentar filosóficamente, con punto de vista, el carácter noble de la participación política; y 2º razonar la renovada creencia en otra forma de participación política sin que ésta se disuelva en un nuevo fundamentalismo; o sea, razonar una forma de participación política concreta y alternativa tan alejada de la repetición de la ilusión como de la mera negación de lo que hay.
Seguro que eso es mucha tela para ser cortada en una hora. Así que considerad lo que sigue como una introducción al tema que luego, en las sesiones de los días próximos, se puede ir perfilando en sus aspectos particulares.
Hablando de fundamentación filosófica y tratándose de «vieja y nueva política» en un ciclo, además, sobre «democracia, comunicación y opinión pública», no me parece descabellado empezar con algunas referencias, nada reverenciales, por lo demás, a los clásicos. Pues si ha habido una palabra traída, llevada y zarandeada a lo largo del tiempo esa palabra es «política».
Los filósofos no acaban de ponerse de acuerdo sobre qué hacer con palabras así, tan usadas y resobadas: si dejárselas para siempre al vulgo para que juegue con ellas hasta que queden definitivamente sin sentido y utilizar ellos, los filósofos, otras palabras más limpias, o bien conservarlas, hablando como el vulgo, pero definiendo rigurosamente el concepto que se oculta en ellas y que ha quedado maltrecho por el largo abuso del término.
Sólo a partir de ese desacuerdo tan drástico se puede explicar, creo, el que unos filósofos hablen hoy en día de la definitiva muerte de la política mientras que otros propugnan la realización de la auténtica política para salvarnos de la crisis cultural en la que estamos.
¿A quién creer?
No es ésta una cuestión baladí, pues según lo que uno decida hacer de buen principio sobre la palabra «política» hay que saber que todo el discurso siguiente va a quedar marcado por la elección previa que uno ha hecho. Por ejemplo, si el punto de partida de uno fuera la afirmación, tan socorrida entre jóvenes politizados de ayer y de hoy, según la cual «todo es política» correríamos el riesgo de dar a la palabra un contenido tan amplio que ya no nos serviría para nada en el resto del discurso. Y, de hecho, en la práctica, el «todo es política» de ayer tiene siempre mucho que ver con la despolitización de hoy.
O, por ejemplo, la afirmación, tan corriente en nuestros días entre los jóvenes, en polémica precisamente con sus mayores, con nosotros: «no soporto la palabra «política» y menos que politicéis todo lo que tocáis», puede constituir una actitud comprensible y hasta moralmente respetable, pero dicha así, sin más, viene a ser ahora el camino más rápido hacia la degradación de la forma política existente y hacia el triunfo, en suma, de la peor de las despolitizaciones: la del qualunquismo, la del individualismo salvaje, que se oculta en el »otros lo harán por mí».
2. Voy a adoptar como punto de partida en esto de decidir sobre el uso de las palabras el de un clásico heterodoxo que no es de mi tradición, al que admiro por muchas cosas y que en su tiempo fue considerado, ¿cómo diríamos?, un fundamentalista y abiertamente criticado, además, por el padre de la política como ciencia. Me refiero a Girolamo Savonarola, heterodoxo profético y milenarista y al mismo tiempo teórico del republicanismo comunitarista más radical que se haya propuesto nunca en la patria del republicanismo moderno: la Florencia de la crisis cultural entre los siglos XV y XVI.
Hace ahora quinientos años, en 1495-1496, al comienzo del libro primero de un tratado titulado «Sencillez de la vida cristiana», del que hay, por cierto, una excelente edición catalana de Joan Vinyes y Joan Bada en la colección «Clàssics del cristianisme», Savonarola, que tenía motivos más que fundados para estar escamado acerca del significado de la expresión «vida cristiana», propuso una previa metodológica a la que me adhiero sin reticencias: «Al dar nombre a las cosas hay que seguir el uso con que comúnmente se designan. Hay que hablar como lo hace la mayoría y entender el concepto como lo entiende la minoría».
En su caso estaba queriendo decir: todos sabemos lo que quiere decir realmente llevar una vida cristiana; no vamos a cargarnos la expresión «vida cristiana» por el hecho, indiscutible, de que los fariseos, los hipócritas, los cínicos y el papa Borja hayan convertido en la práctica lo que llaman «vida cristiana» en una excelsa porquería.
Así nosotros, los laicos seculares de finales del siglo XX cuando hablamos de «política». O así me lo parece.
Podríamos, efectivamente, declarar que la política es y será siempre un sucio negocio entre mentirosos; que política y corrupción han ido siempre unidas. Podríamos, desde luego, poner cara de asco ante la política de ayer y la de hoy para concluir lapidariamente ante quien nos ofrece una propuesta de nueva política como lo hizo Dante a las puertas del Infierno: «Al hablar de política abandonad toda esperanza».
Aunque sé que hay otras formas más académicas e ilustradas de fundamentar la necesidad de hacer política a pesar de todo –la línea que enlaza Maquiavelo con Hobbes, y con Locke, y con Montesquieu, y con Hume, y con Voltaire y tantos otros– he elegido como punto de partida las palabras de un «profeta desarmado», de un dominico fundamentalista del siglo XV que se opuso al despotismo ilustrado de los Medici y del Papa y que además fue republicano y demócrata radical para subrayar desde el principio el carácter internamente conflictivo, contradictorio, ambivalente de la auténtica vocación política en el mundo moderno.
3. Se sabe desde Aristóteles: el hombre, todo hombre, es un animal político, un zoon politikon. En su sentido originario, griego, ser un zoon politikon quiere decir formar parte de una especie social que, además, tiene logos, o sea, palabra razonada; formar parte de una especie, pues, cuyos miembros se enriquecen espiritual e individualmente mediante la comunicación social y se sienten obligados, por tanto, a participar de forma activa en la gestión y control de la cosa pública para, así, alcanzar la virtud y la felicidad personales.
La historiografía contemporánea ha puesto de manifiesto que este concepto noble, normativo, de la política no siempre se ha correspondido con lo que realmente sucedía en la polis griega. Además, en aquella sociedad el enriquecimiento espiritual y personal de los ciudadanos que participaban políticamente en la polis estuvo basado en una rígida división social del trabajo y en la existencia de esclavos. Hay mucho que hablar acerca de la orientación política de Sócrates, pero sin entrar en la discusión acerca de esta orientación, si democrática o aristocrático-oligárquica, ya la Apología que escribió Platón nos hace pensar en que la realidad de la participación política ateniense era bastante más mezquina que lo que sugiere el noble concepto normativo de la misma.
Esta es una primera verdad aprendida que conviene contar para que nadie se llame a engaño: el quehacer político ha sido probablemente desde su principio clásico una actividad internamente contradictoria en la que compiten virtud, desinterés, socialidad y razón de un lado y egoísmo, corrupción, perversión y odio de otro. Los coros de las tragedias de Sófocles suelen insistir en una advertencia que luego se ha hecho canónica en el refranero de la mayoría de las lenguas cultas: «La prueba de lo que es el hombre la tenemos en su relación con su poder; sólo sabemos lo que realmente es un hombre cuando le vemos actuar políticamente, como legislador».
Para estar seguro, dice el coro de Las Traquinias, hay que actuar, porque aun cuando te parezca estar en lo cierto, no puedes tener seguridad si no pruebas. Aristóteles sabía perfectamente esto. De modo que su noble y virtuoso concepto normativo de lo político tiene que ser leído, quizás, como un mensaje racional que reza más o menos así: a pesar de la contradictoriedad interna de la actuación práctica de los ciudadanos nos conviene participar en las tareas de la polis porque eso nos hace mejores a todos los que tenemos el derecho de ciudadanía. Comparativamente –y ahí está la clave– la participación política en los asuntos de la polis es, intelectual y espiritualmente, más satisfactoria que dejar tales asuntos en manos del tirano o de una oligarquía, como, tal vez por desconfianza en la política misma, se hace en otros lugares.
4. Ahora bien, la historiografía puede oponer al noble concepto normativo de lo político un cuadro como este que sigue:
4.1. Cada uno de los hombres considerados individualmente, el individuo llamado Eutifrón, Epadimondas, Cayo o Jordi, puede no saber que es realmente miembro de una especie política, civil, cívica, ciudadana; o:
4.2. puede querer discutir con los otros conciudadanos detalladamente qué significa eso de ser político en cada momento histórico dado, determinado, con la sospecha, tal vez fundada, de que no es lo mismo ser un zoon politikon en Atenas que en Esparta (o en la Catalunya pujolista); o:
4.3. puede también, en ciertas circunstancias, no ejercer como animal político; y esto no por ignorancia respecto de su pertenencia a la especie de los animales razonadores y políticos ni por desidia, sino precisamente por desconfianza ante la afirmación de que la virtud y la felicidad de los individuos se logran precisamente haciendo política; o , por último:
4.4. puede, según cómo, declararse asqueado de la forma habitual de hacer política en su país, en su mundo o en su tiempo y tratar de cambiar el concepto imperante de lo político con la convicción de que el hombre es, en efecto, un zoon politikon pero su virtud y su felicidad dependen precisamente de la forma concreta que tome la participación ciudadana en los problemas públicos.
5. Lo que se dice en el punto 4.1. adopta a veces un carácter abiertamente polémico cuando se argumenta no sólo que hay individuos que se abstienen de la política porque ignoran pertenecer a la especie zoon politikon sino algo más, a saber: que gracias a esta ignorancia dichos individuos son virtuosos y felices. La equiparación de la virtud y de la felicidad de la persona con un estado límbico, con el vivir en el limbo, no es nada ajeno a una cultura como la nuestra que siente herida por el exceso de conocimiento; de modo que en ocasiones, en ese marco cultural, se acaba identificando la participación política con la maldad del Poder en sí y la inocencia del que nada sabe a este respecto con la bondad y la felicidad.
La crítica contemporánea quizás más dura y radical de este tipo de inocencia apolítica la ha hecho Hanna Arendt: la inocencia de las víctimas y de los verdugos de Auschwiz está en la base del holocausto. Por «inocencia» en el siglo XX entiende H.A. la impoliticidad de las masas desagregadas y atomizadas que sigue a la demagogia del carisma. He ahí un ejemplo, y bien patente, de cómo el limbo puede convertirse en el infierno, de cómo el dejar hacer la política a los otros por ignorancia conduce a la catástrofe de todo un pueblo.
La argumentación contenida en 4.2. no niega en general el concepto normativo y noble de la participación política pero exige de éste precisiones. El mismo Aristóteles estuvo atento a ese tipo de matices procedentes de la observación empírica de la diversidad, de las diferencias. Así, en el capítulo primero del libro sexto de la Política, 1317a, escribió a este respecto algo muy interesante y que suelen olvidar por completo los juristas y políticos normativos convencidos de que democracia no hay más que una, como madre. Dijo Aristóteles: «Dos son las razones por las que las democracias son varias: en primer lugar /…/ que los pueblos son diferentes (pues existe el grupo de los campesinos, el de los artesanos y el de los jornaleros; y de ellos, el primero al sumarse al segundo y a su vez el tercero a ambos, no sólo introduce diferencias consistentes en ser peor o mejor la democracia, sino también en no ser la misma); la segunda es aquella a la que nos estamos refiriendo ahora, pues los elementos que acompañan a las democracias y que parecen peculiares de este régimen, al combinarse, determinan las diferentes democracias, ya que en una se encontrarán en menor cantidad, en otra en más y en la otra la totalidad de ellos».
Esta observación es muy prudente. Y conviene hacerla nuestra a pesar del paso del tiempo. Pues son observaciones así, acerca de la diversidad de las gentes, las que permiten evitar el fundamentalismo etnocentrista que siempre ha corroído a la cultura euronorteamericana. Tal vez las cosas habrían ido mejor en Argelia, en Rusia, en Cuba, en Ruanda y en tantos otros lugares si en vez de pensar en términos de democracia-madre se hubiera pensado en términos de democracias diferentes y, además, en construcción a partir de rasgos caracterológicos e ideosincráticos distintos. Es curioso que una cultura que ha llegado con tanta facilidad a la convicción de que los ideales igualitarios y comunitaristas de los de abajo dan lugar históricamente a aberraciones socioeconómicas contrarias al ideal buscado no haya pensado que algo parecido ocurre también con el ideal de la democracia-madre en sociedades muy alejadas del modelo europeo.
Hay, pues, varias formas de democracia y no sólo una. Y si hay varias formas de democracia en función de la diversidad étnica, cultural, económica y social, como apunta Aristóteles en la Política, entonces la búsqueda de la virtud y de la felicidad del zoon politikon, a través de la participación política, tampoco puede verse como un camino único y de dirección única.
Es en este sentido en el que hay que desconfiar de la alternativa descontextualizada, de la nueva política sin marco cultural, del orden nuevo que se opone al viejo sin consideración histórica. Pero también se puede en forma positiva: este es el fundamento para una cultura federalista en nuestros días y en nuestro marco geográfico.
6. Más enjundia tiene todavía la negativa del individuo a ejercer de zoon politikon no por ignorancia sino por desconfianza en que tal vía conduzca a la felicidad y a la virtud. Esta desconfianza es característica de las horas bajas de la historia de la humanidad. Pero parece que el número de las horas bajas no ha hecho sino aumentar desde el comienzo mismo de lo que llamamos modernidad. Tal vez porque este comienzo coincide, como vio perfectamente Nicolás Maquiavelo, con lo excepcional, con una época de mirabilia que a través del surgimiento de la nación-estado y de las guerras prolongadas trastoca por completo el orden tradicional. En momentos así los compañeros de la actividad política no son solo ni principalmente la virtud y la felicidad del ciudadano con derechos en una sociedad en la que manda el consenso, sino también la fuerza y la muerte que resultan del enfrentamiento entre derechos que se quieren iguales. Entonces el logos se convierte en demagogia y decide la violencia.
Y frente a demagogia y violencia surge la propuesta del alejamiento de la política, de la participación en la política.
Ha habido dos modelos de negación de la vida política en la modernidad: el religioso y el estético. En ambos casos el individuo está seguro de que virtud y felicidad no se pueden lograr ya a través de la participación en los asuntos de la ciudad, sino precisamente retirándose de ella, al monasterio o al cultivo de los sentimientos que de verdad enriquecen a la persona. Un tercer modelo de alejamiento en la modernidad, Robinson en su isla, no puede ser considerado como una protesta ante la vida política sino como un ejercicio literario o económico acerca del individualismo positivo, como reafirmación, por tanto, de que en la isla haríamos aproximadamente lo mismo que la mayoría hace ya en la sociedad existente.
Siempre me ha parecido que el monasterio trapense y el castillo del conde Axel de Auersburg imaginado en 1890 por Villiers de l’Isle- Adam son las respuestas más drásticas y radicales a la vida política juzgada negativamente como infección de los individuos, como un mal para el desarrollo integral de la persona. Pero a diferencia de otros, que piensan que desde ellas no queda ya nada positivo que decir sobre la socialidad del hombre y que, por tanto, la anulación de una parte de la personalidad por vía místico-religiosa a la humildad absoluta o el nihilismo son sólo negaciones, destrucciones, yo creo que hay un tipo de humildad y un nihilismo positivo, o de efectos positivos, que desde el siglo XIX opera eficazmente como espejo deformante de la vida política de nuestras sociedades o como hoja de tornasol que revela la trivialización del individuo en una vida política deformadora.
En cambio, me parece que la retirada religiosa o estética de la actividad política es siempre pasajera y no puede presentarse, por consiguiente, como forma alternativa al modelo aristotélico. Cuando empieza el nuevo diluvio hasta en los monasterios se hace política, como ha mostrado recientemente el director de Before the rain. La retirada estética radical se diluye hoy en día bastantemente fácilmente ante esa mezcla de caricias y presiones de los medios de comunicación que son capaces de transformar las mejores muestras del antipoliticismo del esteta en pins para adorno de los ojales de millones de apolíticos. Suele ocurrir que una retirada radical de este tipo que en el mundo contemporáneo empezó como gran rechazo, como forma de protesta consciente contra la unidimensionalidad del hombre máquina y de la tolerancia llamada represiva acabe, sin más, en otra forma de inocencia no querida.
7. Quedan, pues, la consciencia histórica y la visión trágica y desencantada de la política moderna y contemporánea que se expresan en el argumento 4.2.
La actividad política –venía a decir este argumento– no sólo es ambigua y contradictoria sino que, por su contacto diario y cotidiano y por introducirse en todos los intersticios de la vida de los individuos, se ha ido convirtiendo cada vez más en la bestia bíblica: política es poder, poder es instalación en el Estado y Estado es, cada vez más, controlador y ordenador de las vidas de los individuos, además de tutor, naturalmente.
El desencanto radical que es el tan característico del hombre moderno viene de la comprobación de que no por el hecho de ser muchos los que participan en el intento de acorralamiento de la bestia el mal resultante del juego político ha sido menor, sino mayor. Esta es la lección principal que hemos tenido que aprender en el siglo XX: lo que se ha llamado política de masas, la elevación de las masas a la política, la participación masiva de los ciudadanos en la política que fue en aumento desde los años que siguieron a la primera guerra mundial se ha saldado por el momento con tres actos de barbarie como nunca antes había conocido la Humanidad: con la barbarie del holocausto y de los campos de concentración nazis, con la barbarie del gulag estaliniano y con la barbarie de las bombas sobre Hiroshima, Vietnam y Bagdad. Hay que recocer, aunque duelan prendas al decirlo, que el diagnóstico de La rebelión de las masas de Ortega y Gasset ha resultado más certero que el contenido en obras inspiradas por el idealismo y por el optimismo acerca del camino de la historia, como la lukácsiana Historia y consciencia de clase.
Ha habido, sin duda, otros actos de barbarie en el mundo contemporáneo. Pero esos tres son los más significativos por poner de relieve el lado malo de la mera y simple incorporación de las masas a la política, su otro lado: la manipulación de las masas, el terror de masas, la barbarie de masas, la obligación de matar masivamente en nombre de la política hecha ideología. Las nuevas armas desarrolladas desde la segunda guerra mundial tienen esa funcionalidad exterminista. Y acertaba en ello el historiador E. P. Thompson.
Lo más duro de esta lección que no acabamos de aprender del todo es que los sujetos activos de estos actos de barbarie son hijos de las puntas más avanzadas de la cultura más avanzada, de las que siempre se han considerado superiores: la alemana, la rusa y la norteamericana.
Muchas veces se ha dicho y repetido ingenuamente que el nazismo, el fascismo y el estalinismo eran incultos. Se ha dicho, ateniéndose a ciertas declaraciones anecdóticas de dirigentes políticos, que el nazi-fascismo fue en Alemania la negación de la cultura, que el estalinismo creó en la URSS un desierto cultural y que el americanismo sólo produce analfabetos funcionales en los Estados Unidos de Norteamérica. Y se comprende, uno comprende, que se diga y se repita eso desde la izquierda porque tal cosa ofrece la sensación agradable de lo conocido, la sensación de haber explicado racionalmente lo que hubo o lo que hay. La supuesta explicación racional opera en este caso como un exorcismo: los bárbaros son los otros, los incultos o los que se oponen a la cultura.
Pero la verdad histórica es más ambigua y a la vez más dura. Desgraciadamente no fue el atraso cultural sino el adelanto cultural lo que ha producido la barbarie del siglo XX. Las peores aberraciones políticas del siglo XX han salido del humus del saber, de la cultura superior, del conocimiento y de la ciencia y han estado íntimamente vinculadas con esto. De ahí el malestar, el disgusto, la insatisfacción que produce una y otra vez la comprobación de los vínculos que han tenido con el nazismo, con el fascismo, con el estalinismo y con americanismo algunos de los más grandes filósofos, poetas, literatos y científicos de las últimas décadas. En Alemania, en Italia, en la Unión Soviética, en los Estados Unidos de Norteamérica se estaba produciendo probablemente lo mejor y más elevado de la alta cultura humanística, técnica y científica de la humanidad. Herederos de la cultura griega y de la Ilustración, por tanto. Y que estos actos de barbarie se han hecho (aunque en cada país se intente olvidar la cosa) con la aquiescencia seguramente mayoritaria, pero en todo caso masiva, de las poblaciones alemana, rusa y norteamericana respectivamente. No es nada casual en absoluto el que los momentos de mayor polémica todavía ahora en Alemania, en Rusia y en Estados Unidos de Norteamérica coincidan con la pregunta acerca de las responsabilidades en el holocausto, en el gulag y en el bombardeo de Hiroshima o de Vietnam.
8. La conclusión que hay que sacar de ahí se deduce de la contextualización de la noble y normativa noción aristotélica de la política: no basta en absoluto con la participación de los más en la vida política, en las tareas de la democracia. Y no basta seguramente porque nuestras ciudades y nuestros estados tienen ya una dimensión en la que tampoco cabe en absoluto el modelo aristotélico, que es un modelo para una ciudad-estado de dimensiones reducidas y con un número también reducido de ciudadanos con derechos civiles. Al hablar de la participación y de la gestión en las democracias contemporáneas hay ya que preguntar dos veces. Lo diré en la forma irónica adoptada por el poeta austríaco Erich Fried en uno de sus poemas apátridas, «En la capital»:
«¿Quién manda aquí?»
pregunté
Me dijeron:
«El pueblo naturalmente»
Dije yo:
«Naturalmente el pueblo
pero, ¿quién
manda realmente?»
9. Hablando con propiedad la participación ciudadana en las democracias representativas contemporáneas es un problema real sólo para los estratos más bajos en la escala social, para las clases trabajadoras y para los grupos y personas, cada vez más numerosos, ciertamente, de marginados y excluidos: desempleados, jubilados, jóvenes que han terminado los estudios secundarios y están a la espera de un trabajo que no llega. Es un problema, pues, para tantas y tantas personas como viven en precario en nuestras sociedades. No es problema, en cambio, o es un problema menor, en mi opinión, para las capas medias y altas de esta misma sociedad cuyos intereses suelen estar sobrerepresentados en un sistema que se basa principalmente en las promesas electorales y en la actuación de los grupos de presión profesionales que se presentan como no-políticos (ahora se tiende a llamarlos, equívocamente, «sociedad civil»).
Estos últimos sectores pueden sentirse insatisfechos por las promesas incumplidas del partido x, incluso pueden hallarse sumamente enfadados por la forma en que el partido x está gobernando en un momento dado, pero saben que pueden pasar a votar al partido y, o al partido z en las próximas elecciones y que la alternancia acabará corrigiendo aquellas actuaciones del partido x que más les ha molestado. En nuestras sociedades los partidos x, y, z , que representan el centro-derecha, hablando en términos tradicionales, intercambian propuestas y promesas con tanta facilidad que el ciudadano de estos sectores no tiene ningún inconveniente en pasar de uno a otro, incluso sin necesidad de enfadarse con su anterior partido. El llamado transfuguismo político es una expresión llamativa de esto. Pero es llamativa sólo porque se produce por arriba. De hecho los mismos que critican hipócritamente el transfuguismo por arriba favorecen sin escrúpulos el transfuguismo por abajo.
Estos sectores saben también que existen otros canales de intervención y de presión política, corporativos o externos al cuerpo de pertenencia, que pueden hacer modificar, entre elección y elección, el curso de las cosas. El poder económico y el llamado «cuarto poder» juegan en este sentido un papel decisivo antes, durante y después de los períodos electorales. Pero, en general, ni el poder económico-financiero suelta una perra para favorecer a los que no tienen nada ni los grandes medios de comunicación publican noticias que favorezcan los intereses de los de abajo: el límite de las noticias favorables a los de abajo está en la información acerca de los intereses de algunos sindicatos. Y, aun esto, cuando tal información sirve funcionalmente, a plazo medio, a otros.
El hombre culto de finales del siglo XX que vive en el primer mundo, en la capital, es hoy por lo general bastante consciente de la crisis de las viejas formas de intervención política.
Conoce la limitación principal de los partidos políticos existentes: el proceso de oligarquización que, como una ley general, les corroe a todos (aunque naturalmente no de la misma manera ni al mismo tiempo). La mayoría de los partidos políticos existentes en nuestro ámbito geográfico son máquinas de participación democrática en períodos electorales asentados sobre un aparato permanente y el carisma del líder.
Este proceso de oligarquización es consecuencia de dos cosas: la tecnificación de la política y la mercantilización de la misma. La tecnificación de la política se debe principalmente a la complejidad de los problemas hoy en día por resolver tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos y municipales. La gestión del macroestado, la gestión de las comunidades autónomas o de las regiones, según los países, y la gestión de las grandes ciudades exige conocimientos técnicos que rebasan con mucho
el conocimiento ordinario de los ciudadanos.
Por otra parte, la traducción a dinero de toda actividad humana que es propia del sistema capitalista, ha hecho pasar a un lugar muy secundario el programa político basado en ideales, la afiliación por identidades ideales y el trabajo voluntario por identificación con el programa de los partidos. La dependencia respecto de los recursos financieros del estado y/o de los créditos bancarios hace de los partidos políticos existentes elementos del sistema, incluso cuando en ciertos aspectos lo critican. El sistema de poder existente empuja a que todo partido político estable en este tipo de democracia representativa tenga que actuar de forma muy parecida.
Este proceso es muy conocido y ha sido analizado desde el punto de vista sociológico y político numerosas veces desde los años veinte y treinta. Desde entonces el proceso de mercantilización, tecnificación y oligarquización de los partidos políticos se ha extendido y ampliado mucho en todos los países. Visto desde abajo, o sea, desde los intereses de las clases trabajadoras y de los sectores empobrecidos o marginados de la sociedad, este proceso de mercantilización y oligarquización de los partidos políticos resulta en principio muy negativo, porque, en la medida en que afectan también a los viejos partidos políticos de la izquierda, se hace muy difícil encontrar así representación permanente de las esperanzas de cambio de los desfavorecidos. La pertenencia de los dirigentes de los partidos y de sus representaciones parlamentaria a lo que se ha llamado «la clase política» acaba contando más que el respecto a los mandatos electorales y no digamos que el respecto a lo que se dice en los programas. Hay que insistir en que el proceso de mercantilización y oligarquización de la política en las democracias representativas es un problema sobre todo para los de abajo. De hecho, la denominada crisis de la política, e incluso la llamada crisis de los partidos políticos son fenómenos que tienen en verdad dos caras. La crisis de verdad, la dificultad real es la de las formas de representación de los intereses, deseos e ilusiones de los de abajo; lo otro, como se ve lo mismo en Estados Unidos de Norteamérica que en Italia, son problemas de adaptación y reestructuación de los sectores políticos que se alternan en el gobierno de las naciones a la presión de los otros poderes: a la presión del poder económico, del poder judicial y, cada vez más, del poder de los media.
10. Las respuestas típicas de los sectores sociales desfavorecidos a esta situación van desde la resignación a la despolitización pasando por la resistencia activa. Resignación quiere decir que algo puede caer hacia abajo en la controversia y alternancia entre los partidos x, y, z. De hecho, la experiencia dice que algo cae en los momentos de vacas gordas. Despolitización quiere decir descrédito de toda forma de actuación política, no sólo ni necesariamente abstencionismo en los procesos electorales. Es, cada vez más, un fenómeno universal que no está reñido con el clientelismo ni con la atracción por ciertas mafias en las que se ve otra forma de actuación, más próxima al viejo comunitarismo tribal.
Entre las formas de resistencia activa desde abajo al proceso de mercantilización y oligarquización de la política en las democracias representivas hay varias que deben tomarse en consideración:
1º La sindicalización de la política (que continúa una tradición anarco-sindicalista más extendida en España de lo que puede parecer a primera vista).
2º La creación de un movimiento-partido basado en los nuevos movimientos sociales (tendencia, sobre todo centroeuropea, que arraiga en la sociedad a partir de la conciencia de la perversión de las fracciones parlamentarias también de los partidos clásicos de la izquierda).
3º El comunitarismo de izquierdas basado en el retorno a las dimensiones pequeñas (que es una tradición liberal-libertaria que enlaza hoy en día con la idea de que la democracia participativa no es posible en megaurbes y megaestados como los actuales).
Lo que caracteriza estos otros tres tipos de resistencia organizada al proceso de mercantilización, tecnificación y oligarquización de la política es que, por lo general, quienes los proponen actúan directamente en nombre de los intereses socioeconómicos de los de abajo, ya sea de los trabajadores con trabajo, o de los que querrían tener trabajo y son sólo marginados, o de ciudadanos que no pueden expresar de otra manera sus anhelos e ilusiones económico-sociales.
No entraré aquí en la discusión acerca de si los sindicatos realmente existentes (y cuáles de ellos) responden bien a los intereses socioeconómicos de la mayoría de los trabajadores asalariados, ni tampoco en la discusión acerca de si las organizaciones sociopolíticas existentes (partidos-movimientos rojiverdevioletas) cubren bien los intereses representados por los nuevos movimientos sociales, o si las asociaciones de vecinos y organizaciones ciudadanas que conocemos pueden identificarse ya con el comunitarismo de izquierdas. Tiendo a pensar que, aquí y ahora, todavía no. Que lo enunciado son sólo tendencias, bosquejos de hacia dónde van o pueden ir las cosas.
Pero, por otra parte, no toda la resistencia al proceso de mercantilización y oligarquización de la política se está haciendo directamente en nombre del interés socioeconómico, en este caso, de los de abajo, de los trabajadores con trabajo y de los que querían tener trabajo y son sólo marginados. La ética del deber interviene al lado de la política del interés. Y es natural que así sea en un mundo radicalmente dividido en el que, además, concurren y compiten modos de producción y vida diferente y visiones laicas y religiosas también diferentes. No es necesario ser de los de abajo y defender los propios intereses como clase social para percibir, sentir y sufrir los problemas de los excluidos. Particularmente en este mundo nuestro. Y es ahí donde es enclava la otra forma de resistencia que tiene que ver más con el deber de las personas de las capas medias sensibles de nuestra sociedad que con la defensa de los propios y legítimos intereses: el trabajo voluntario, el voluntariado social en favor de los otros en el marco de nuestra propia cultura y del otro, entendiendo por tal las otras culturas en el mundo dividido.
De ahí :
4º La priorización del trabajo voluntario en organizaciones no gubernamentales con la vista puesta en la ayuda a y la cooperación con proyectos alternativos en diversos campos de la sociedad.
Naturalmente las interrelaciones entre este nuevo internacionalismo solidario, basado en el deber, que recoge hoy en día un aspecto insoslayable de la actividad política de los de abajo en el Imperio único, y las otras formas de resistencia basadas en la organización sociopolítica del interés de los de abajo son múltiples y complicadas.
Ninguna de las tres formas alternativas anteriormente mencionadas tiene por el momento una dimensión internacionalista práctica. Y esto es la mayor de sus limitaciones en un Imperio único dominado por la especulación financiera internacional, el banco mundial y las transnacionales. Por otra parte, cada día se ve con más claridad que también el voluntariado social de las organizaciones no gubernamentales va a sufrir, si no está sufriendo ya, el empuje de la tecnificación de la política. Esto se nota en las discusiones suscitadas por el énfasis que se está poniendo en la profesionalización del voluntariado social.
El más llamativo de los déficits de todas estas formas alternativas de hacer política es que hasta ahora no se ha planteado de una forma sistemática y seria el análisis del nuevo papel de los medios de comunicación de masas como forma específica de poder y aún menos se han presentado propuestas alternativas a lo existente. Todas las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en en este aspecto en los distintos planos (televisión, radio, prensa escrita) han sido subalternas. Por eso, salvo algunas excepciones, los modelos de comunicación tampoco recogen por lo general los problemas, deseos e ilusiones de los trabajadores, parados y excluidos de la sociedad.
Anexo 1: Igualdad y diversidad
Publicado en El País, 23/03/1995. https://elpais.com/diario/1995/03/23/opinion/795913207_850215.html
Hay un punto en el libro de Bobbio Derecha e izquierda (Taurus, Madrid, 1995) sólo aludido por Joaquín Estefanía en su reciente reseña publicada en estas mismas páginas y que, sin embargo, merece, según creo, mayor atención. Es el uso que el viejo profesor italiano hace de la pareja igualdad/desigualdad.Bobbio defiende con razón que el igualitarismo, el aprecio de la igualdad, ha sido y es el rasgo sustancial y diferenciador de la izquierda. Pero acepta sin crítica una contraposición lingüística entre «igualdad social» y «desigualdad natural» (o psicofísica) que ha dado lugar a infinitos equívocos en el plano político. Dice, por ejemplo, que «los hombres son entre ellos tan iguales como desiguales»,(página 145), y añade que son «desiguales» si se les toma uno por otro. Este uso, en mi opinión impropio, del término «desigualdad» para referirse a diferencias que no son sociales, sino de naturaleza (genéticas, biológicas, psicofísicas, culturales, etcétera), ha producido en el libro alguna afirmación que suena a absurda (al menos en castellano).
Un ejemplo de esto hay en las páginas 145-146: «Se puede llamar correctamente igualitarios», escribe Bobbio, «a aquellos que, aunque no ignorando que los hombres son tan iguales como, desiguales, aprecian mayormente y consideran más importante para una. buena convivencia lo que les asemeja; no igualitarios, en cambio, a aquellos que partiendo del mismo juicio de hecho aprecian y consideran más importante, para conseguir una buena convivencia, su diversidad».
Esta dicotomía entre «los que consideran que los hombres son más iguales que desiguales» y «los que consideran que son más desiguales que iguales» lleva a Bobbio a dar cierto crédito a la idea de que en el punto de vista igualitario hay cierto «artificialismo», como si se forzara unilateralmente el dato previo de la «desigualdad natural entre los hombres».
En este punto se ve muy bien la consecuencia negativa de un enfoque predominantemente formal y sólo político de asuntos que son en realidad prepolíticos. Se sabe, por lo menos desde el ensayo de Dobzhansky titulado Diversidad genética e igualdad humana, que desigualdad no es lo mismo que diversidad. La diversidad es un hecho biológica y culturalmente observable pero este hecho no implica necesariamente desigualdad, la desigualdad es también un hecho suficientemente conocido por sociólogos y economistas: en cambio, la igualdad (política, económica, social) es una aspiración, un precepto ético de una parte de la humanidad, al servicio del cual a veces se instrumenta (o se trata de instrumentar) tales o cuales políticas.
Por tanto, del reconocimiento de la diversidad como hecho biológica y culturalmente observable no se sigue sin más la defensa (político-social) de la desigualdad humana, como sugiere Bobbio, ni hay tampoco ninguna «artificialidad» en pasar del reconocimiento de la diversidad biológica y cultural a la defensa del igualitarismo social. Se puede, en efecto, ser sumamente respetuoso con la diversidad biológica, psicofísica, cultural, etcétera, de los seres humanos y aspirar también a la igualdad social entre miembros diferentes, diversos, de la especie, de eso que llamamos humanidad.
El movimiento feminista hace tiempo que viene enseñando esta precisión al conjunto de la izquierda nueva y actuando, además, en consecuencia.
Esta precisión sobre el buen uso de las palabras «diversidad», «desigualdad» e «igualdad» tiene, en mi opinión, muchísima importancia práctica. Pues cuando no ha distinguido entre diversidad (genética, biológica, étnica, cultural, etcétera) e igualdad social la izquierda ha acabado cargando con un fardo mucho más pesado que el que tiene que llevar ya habitualmente sobre sus espaldas. Al no distinguir, la izquierda parece aspirar a la igualdad absoluta, abstracta; se imagina entonces que puede cambiar no sólo el, mundo de las relaciones sociales, sino la naturaleza humana. ¡Nada menos! De confusiones así ha nacido la idea del «hombre nuevo» como mito escatológico. El buen uso de las palabras confirma la importancia de esta precisión. Es interesante observar a este respecto que el Diccionario de la Real Academia Española define igualitarismo como «la tendencia política que propugna la desaparición o atenuación de las diferencias sociales» (la cursiva es mía). Como interesante es observar que nadie (o casi nadie) habla de «desigualdad social» como de una aspiración, como de un ideal. Así, pues, la izquierda, una izquierda racional y razonable, será igualitaria en la medida en que aspire a la igualdad social (política y económica) en la diversidad biológica, psicofísica y cultural. La expresión: «aspiramos a que todos los hombres sean iguales» tiene, naturalmente, este sentido social restringido.
La aspiración a la igualdad, repito, social, es un ideal, una aspiración ideal, sobre todo de los de abajo, de los desfavorecidos, en un mundo caracterizado a la vez por la diversidad natural (biológica, psicofísica, cultural) y por la desigualdad economica, social y política. En la medida en que la igualdad social es un ideal de al menos una parte de la humanidad, no parece previsible que desaparezca ni siquiera en los malos momentos de la historía, cuando los poetas se preguntan ¿para qué poetas? Porque, como escribiera Weber, los idea les están por encima de la discusión particularizada sobre los hechos históricos, no se siguen de las proposiciones o afirmaciones sobre hechos. Lo que –sabiendo esto– la izquierda tiene que hacer es distinguir bien entre aspiración ideal a la igualdad social y respeto consciente a la diversidad individual y grupal que echa sus raíces en la estructura más íntima del ser humano.
Creo que subrayar esta distinción entre diversidad psicofisica, desigualdad social realmente existente y aspiración ideal a la igualdad social puede servir para explicar mejor una enfática afirmación de Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda que comparto y que no he visto subrayada hasta el momento: «El comunismo histórico ha fracasado. Pero el desafío que lanzó permanece» (pág. 170). Y tal vez pueda servir también la precisión para proponer a las izquierdas de hoy la elaboración de un punto de vista que, en cambio, no parece tener cabida en las tipologías dicotómicas de Bobbio: la posibilidad de una izquierda que sea revolucionaria en el plano sociopolítico y conservadora (en el sentido de muy cauta, equilibrada, discreta y respetuosa de los datos básicos de la naturaleza) en el piano cultural, o, mejor aún, de la antropología cultural.
Notas