Entrevista a Víctor Méndez Baiges sobre Manuel Sacristán
Salvador López Arnal
«Ningún grande tiene de hecho interés en ser grande. Simplemente lo es. Ese es el caso de Sacristán.»
Víctor Méndez Baiges es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona y autor de La tradición de la intradición. Historias de la filosofía española entre 1843 y 1973.
¿Cómo llegaste a la obra de Manuel Sacristán?
Yo estudié filosofía en la Universidad de Barcelona en los años ochenta. No estaba entonces nada de moda mirar hacia nuestro pasado reciente. Era algo que estaba allí, en la Facultad. Una presencia que lo sobrevolaba todo. Pero no se hablaba de él. Y Sacristán era parte de aquel olvido. No obstante, recuerdo haber leído Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores en los primeros tiempos de la carrera, y haber sentido respeto y admiración por el autor. Más adelante, cuando Sacristán murió, asistí al acto que se celebró en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la UB en el que habló Juan Ramón Capella.
Me impresionó su intervención, y su aspecto físico quedó para mí desde entonces asociado al que debía de tener Platón. Dado que mencionó el texto «Studium generale para todos los días de la semana», una conferencia que Sacristán había impartido precisamente en el aula contigua, decidí leerlo, lo cual volvió a resultarme muy útil. En tanto que estudiante universitario de dos materias, Filosofía y Derecho, me ayudó a comprender lo que estaba haciendo, e incluso a aplicarme en mis estudios.
En los años noventa ingresé como profesor en la Sección de Filosofía del Derecho que dirigía Juan Ramón Capella en la Universidad de Barcelona. Era este ya un Platón muy dañado por su particular Siracusa. Pero, a su lado, y entonces estaba también allí Jorge Riechmann, era imposible no tener presente a Sacristán. En las discusiones acerca, precisamente, del valor de tus primeros trabajos de recuperación de la obra de este, en los cuales, valga ahora confesarlo, yo tomé el partido a favor, acabé de comprender el gran valor de la aportación sacristaniana.
Pues muchas gracias, nada sabía de lo que cuentas.
Entre los filósofos españoles de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué tiene de singular la obra (y praxis) del autor de Panfletos y materiales?
Evidentemente, muchas cosas. Pero, si tuviera que destacar una, sería la siguiente. Hubo un momento, anterior a la segunda mitad del siglo XX, en el que el destino de los filósofos españoles quedó ligado al de la Universidad. Este hecho se convirtió en una suerte de trampa prácticamente mortal después de la Guerra civil. Una vigilancia estricta y un castigo severo cayeron sobre cualquiera que quisiera encender un fuego de tipo filosófico-moderno. De tipo «filosófico en realidad», según precisó Javier Muguerza, el cual siempre resaltó que nadie se enfrentó a aquella tiranía tan decididamente como Sacristán, ni pagó tan caro las consecuencias de su enfrentamiento.
A lo largo de los años es constante el diálogo, a veces muy crítico, de Sacristán con Ortega. ¿De dónde su interés por un filósofo, un gran filósofo si quieres, que no fue un cúmulo de virtudes republicanas de izquierda?
La pregunta sugiere que el hecho de que un filósofo sienta interés por otro viene explicado no tanto en función de lo filosófico común, sino de las virtudes políticas que acumule el objeto de interés, las cuales, si son republicanas y de izquierda, mucho mejor. Me parece una idea bastante extravagante…
Tocado y hundido. No sólo es una idea extravagante, es una muy mala idea. Gracias. Prosigue.
Iba a decir que, además, Ortega hizo por la república, en términos de sacrificio de su persona y de su tiempo, mucho más de lo que hayan hecho, o parece que vayan a hacer nunca, muchos de los que continuamente le acusan de facha. Y que pagó un precio elevadísimo por ello. Como diputado, votó en las Cortes de 1931 a favor del sufragio femenino, lo cual, por cierto, nunca se le tiene en cuenta…
Da igual en todo caso, porque el aprecio que Sacristán sentía por Ortega era de naturaleza filosófica. No tenía nada que ver (y no habría tenido ningún sentido que lo tuviese) con decisiones políticas.
Y ateniéndonos a esa naturaleza filosófica a la que aludes: ¿qué apreciaba más Sacristán de la obra de Ortega?
Sacristán consideraba a Ortega el mejor filósofo que ha habido en España. Lo pensaba cuando era estudiante de filosofía y todo parece indicar que siguió pensándolo toda su vida. Jacobo Muñoz contó en una conferencia en el Ateneo de Madrid que, siendo él joven, y hablando de filosofía española con Sacristán, se permitió hacer una ironía sobre Ortega, algo muy propio de la época. Sacristán le interrumpió inmediatamente para reprenderle y le dijo: «No te equivoques, Jacobo. Ortega era un hombre sumamente inteligente, y el filósofo más importante que ha producido este país».
De sus primeros textos publicados en Qvadrante y Laye, ¿alguno o algunos que merezcan destacarse, cuya lectura o relectura recomiendes?
Pues precisamente el artículo que escribió acerca de Ortega, que es una sentida elegía además de una perfecta descripción del tipo de filósofo que aquella vigilancia de la que hemos hablado intentaba reprimir.
A mí, en realidad, me gusta mucho toda esa producción juvenil de Sacristán. La encuentro luminosa y bien escrita. Seria y, a la vez, de lo más simpática. Por destacar algo en la misma línea de mantener al vínculo con el pasado que lo de Ortega, citaría aquí «Ya no existen las fuentecitas de Nuremberga», de 1947, en Qvadrante; o bien, ya en Laye, el texto titulado «Acerca de los cursos de seminario en la Facultad de Letras». También, claro, los artículos dedicados a Francesc Mirabent y Heinrich Scholz, aunque este último ya no en Laye sino en Convivium. De todas formas, ya digo, yo recomendaría la lectura de todos los textos de Sacristán en aquellas revistas.
¿Qué destacarías de su tesis doctoral sobre la gnoseología de Heidegger? ¿Por qué una tesis sobre Heidegger tras haber seguido cursos de lógica, filosofía de la lógica y epistemología en el Instituto de Lógica de Münster?
El que Sacristán hiciera la tesis sobre Heidegger, al igual que el que su amigo Juan Carlos García-Borrón la hiciera sobre Séneca, es un hecho que encuentra su explicación en gran parte, como suele pasar en este tipo de escritos, en condicionantes muy pasajeros de la política académica de los cuales, más adelante, se pierde toda memoria. En este caso seguro que guarda relación con las cambiantes relaciones que el director de ambas tesis, Joaquín Carreras Artau, catedrático de Historia de la Filosofía en la UB, iba manteniendo con el resto de sus colegas.
Respecto al valor del trabajo en sí, no sé muy bien qué decir. Sin duda es un texto sólido y bien construido, al estilo de las tesis. A mí nunca me ha dicho mucho de todas formas. Juan Ramón Capella le concedía el mérito de haber servido para contener la admiración hacia Heidegger en nuestro país. Pero lo cierto es que esta empezaba a decaer en todas partes por aquella época. Yo coincido con Emilio Lledó en que el libro tiene un espléndido final. También, por cierto, un magnífico principio.
Pues coincido con ambos. Sacristán tuvo la posibilidad de ser profesor en el Instituto de Lógica de Münster, pero abandonó esa opción para militar en el PSUC-PCE y volver a España y sumarse a la lucha antifranquista. ¿Qué opinión te merece su decisión? ¿Un esfuerzo inútil? ¿Un error de quien podría haber sido un grande, un Quine español, en el ámbito de la lógica y la filosofía de la lógica?
La idea acerca del gran sacrificio que, habiéndose podido quedar en Münster, hizo Sacristán regresando a España, dicha así, en frío, tiene algo de pueblerino y de «Vente a Alemania, Pepe» que no comparto.
Otro «tocado y hundido». Muchas gracias de nuevo. Prosigue por favor.
Que conste que yo no he dicho que tú pensaras eso. Sea como sea, lo que es verdad es que volver a España para sumarse a la lucha antifranquista fue algo arriesgado y valiente. Mi opinión es que tal decisión concuerda perfectamente con el tipo de hombre que Sacristán era y con todo lo que había hecho hasta el momento.
¿Un esfuerzo inútil? ¿Con respecto a qué? Con respecto a su labor de educador de gente desde luego que no. Yo estoy en esto con el Platón de la carta VII: cualquier destino alcanzado en el intento de conseguir lo más alto para sí mismo y para el propio país es a la vez bueno y glorioso. Si esto valió para Dión, ha de valer para Sacristán. (Y, por supuesto, también para Ortega).
No creo, además, que, a salvo de algunas manifestaciones (que Antoni Domènech sugirió que coincidían con sus momentos más bajos de ánimo), Sacristán tuviera excesivo interés en ser un grande en el ámbito de la Lógica. Ningún grande tiene de hecho interés en ser grande. Simplemente lo es. Ese es el caso de Sacristán. En Alemania y en España y en donde sea.
Se ha considerado y se sigue considerando su prólogo al Anti-Dühring como uno de sus grandes textos, como uno de los grandes escritos de la tradición marxista española. ¿Qué opinión te merece a día de hoy «La tarea de Engels en el Anti-Dühring»?
«La tarea de Engels en el Anti-Dühring» es uno de los mejores textos de Sacristán, en el cual culmina todo el esfuerzo realizado durante los años anteriores por hacer fructificar la tradición de pensamiento marxista de manera que proporcionase a los contemporáneos esperanza y orientación. Su gran mérito reside en que consiguió formular, de manera muy precisa y aleccionadora, en qué consistía la vía filosófica alternativa que el autor proponía frente a lo que, siguiendo a John D. Bernal, denominaba «la alianza impía»: el acuerdo tácito entre el neopositivismo cientificista y el misticismo religioso en contra de la concepción científica, o racional, del mundo.
En este prólogo, como recuerdas, Sacristán habla de la «concepción comunista del mundo». Empero, tres años después, en su aproximación a El asalto a la razón de Lukács propone un cambio terminológico-conceptual, sugiere abandonar la noción «concepción del mundo» y su sustitución por términos menos cargados filosóficamente. ¿Por qué? ¿Fue él mismo consecuente con su sugerencia?
«La tarea de Engels en el Anti-Dühring» es una especie de cima en la que cambia la dirección de las aguas en la obra de Sacristán. Hacia 1964, cuando apareció, el autor parecía tener muy claro que hablar de la concepción científica o racional del mundo y de la concepción comunista del mundo era hablar de una y la misma cosa. Pero, en los años siguientes, todo lo relacionado con eso se le confundió. Empezó a perder la confianza en la tradición que llega a Marx desde las tesis kantianas sobre la historia hasta, por decirlo así, «desgermanizarse» como filósofo. Y hasta se diría que llegó a dudar de que existiera una concepción racional o científica del mundo de la que la filosofía estuviera a cargo. La crisis del movimiento comunista mundial exhibida en el enfrentamiento entre China y la URSS, a la que en España se sumó el asunto Claudín, no hizo sino agravar esta desesperanza, que es la que se manifiesta en los cambios terminológicos de los que hablas.
¿Cómo crees que pudo influir su militancia activa, muy activa, en el PSUC-PCE, durante cinco años fue miembro del comité ejecutivo, en su obra filosófica?
Gran asunto. Gran problema. Por una parte, su entrada en la dirección del PSUC-PCE en los años cincuenta influyó muy claramente en su filosofía. Le llevó a construir una fundamentación de su posición que sirviera a la orientación de la acción que ha quedado reflejada en aquellos textos primerizos publicados en la prensa del partido («Jesuitas y dialéctica», «Tópica sobre el marxismo e intelectuales», «Tres notas sobre la alianza impía») o, tal como hemos indicado, en «La tarea de Engels en el Anti-Dühring». Es la posición que luego el propio autor fue socavando en los textos a los que acabamos de referirnos.
Por otra parte, y en la dirección contraria, la salida de sus responsabilidades de dirección del partido a finales de los años sesenta influyó también en su filosofía y en el proceso de replanteamiento general que le llevó a convertirse en un nuevo tipo de filósofo, aristotélico y ecologista y ya muy poco progresista-kantiano.
Sacristán, muy elegantemente, no quiso hablar demasiado de este ligamen. Pero puede atisbarse algo si atendemos, por ejemplo, a cosas como las que explica el abogado Manolo López, el cual también fue miembro del Comité Central del PCE, en su libro de memorias titulado Mañana a las once en la plaza de la Cebada. Cuenta López allí que, y según le dijo Sacristán, lo que le desesperaba de sus reuniones en la dirección del PSUC es que muchos un día defendían una cosa y al siguiente otra, porque habían recibido una consigna desde París. Pero, sin reconocer nunca esto último, siempre se sentían en la obligación de justificar sus posiciones racionalmente, lo cual, dadas sus limitaciones intelectuales y lo difícil del empeño, solo conseguían hacer de manera muy imperfecta y a base de clichés. No era esto ciertamente algo que invitara a la esperanza.
Se ha dicho en ocasiones que Sacristán tomó una opción política comunista porque España estaba bajo un régimen dictatorial fascista, que no lo hubiera hecho en otras circunstancias, si el país hubiera sido otro. ¿Podría haber sido así desde tu punto de vista?
Hombre, es muy difícil imaginar qué hubiera hecho la gente en circunstancias diferentes a las que hizo lo que hizo.
De todas formas, es importante notar que las circunstancias en las que Sacristán se hizo comunista no son las de un régimen dictatorial fascista así sin más. Son las de un régimen dictatorial fascista que se encuentra en un momento muy especial. En el momento de sellar una alianza con los regímenes democráticos.
Fijémonos. Sacristán ingresó en el partido en marzo de 1956. No es una fecha cualquiera En ese mes concluía un proceso que giró en torno a la entrada de España en la ONU y que, iniciado en la protesta estudiantil por la muerte de Ortega, culminó en los sucesos universitarios de febrero de 1956, los cuales produjeron un cambio de gobierno y la proclamación del estado de excepción. Fue en ese momento preciso en el que Sacristán, que estaba estudiando en Alemania, viajó a París para inscribirse en el partido.
Lo que entonces estaba ocurriendo en España no es pues meramente que teníamos un régimen dictatorial. Lo que estaba teniendo lugar era la consagración formal de la alianza de ese régimen con las democracias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los grandes artífices de aquella victoria, Churchill, Eisenhower, De Gaulle, acabarían viniendo a España a sellar ese vínculo. Algunos de ellos incluso a departir amistosamente con el antiguo socio de Hitler y Mussolini.
Es importante tener en cuenta este contexto y esa alianza para entender por qué un enemigo decidido del régimen se hace en ese momento, precisamente, comunista. Se comprende que más adelante, a partir de 1978, y a fin sobre todo de lograr que el nuevo régimen reconociera la hoja de servicios antifranquista, resultara conveniente enfatizar que el combate fue contra el fascismo y en nombre de la democracia. Pero hay que comprender también que, en 1956, eso no era exactamente así.
¿Fue Sacristán el filósofo de los prólogos?
Es lo que le dijo en broma una vez su mujer, lo que le dejó apesadumbrado, según el psiquiatra Castilla del Pino que estaba presente. Es lo que se decía también de Ortega. Quizás sea ese el destino de la filosofía. Ser prólogo y epílogo. Hablar antes y después.
Escrito en el verano de 1967, publicado en 1968, Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores agitó, como bien sabes, a la comunidad filosófica de aquellos años (también en años posteriores). ¿Es un artículo del momento? ¿Sigue teniendo interés para nosotros, y no como historiadores, casi 60 años después?
Otro gran texto, que mantiene hoy toda su actualidad. Lo primero que hay que señalar es que trata del lugar de la filosofía en la Universidad. En los «estudios superiores». No en el mundo ni en el conjunto de los saberes o de los haceres. Sino en la Universidad. Y, más en concreto, en la universidad española.
Esto se olvida, y entonces se entiende mal el texto. Se toma por una cosa neopositivista o neoliberal. Pero nada de eso. Y hoy, cuando el estado de la Universidad está poniendo continuamente en duda la idea de que la institución sea un buen lugar para la filosofía, el texto tiene más interés que nunca.
En La tradición de la intradición hablas de Sacristán como «un hombre del destino». ¿Qué es un hombre del destino? ¿Lo fue Sacristán?
En el artículo que escribió sobre Heinrich Scholz y que apareció en Convivium utiliza Sacristán este término, que recoge de Scholz, y que le parece aplicable a las personas que, como Descartes o Platón, han orientado y han suministrado concepciones que no podemos suprimir sin suprimirnos a nosotros mismos. En orteguiano, el hombre del destino sería el que quiere estar a la altura de los tiempos, el que intenta averiguar a qué atenerse y ayuda en esta labor a los demás. En este sentido, por su forma de hacerse cargo de la situación en la que se encontraba la filosofía española y por su empeño en empujar el carro en nombre de todos, creo que puede atribuírsele a Sacristán la condición de tal.
¿Por qué crees que la Academia o una parte sustantiva de ella se cebó tantas veces contra él a lo largo de los años?
A mí me gusta más «Universidad» que «Academia».
Cierto que este es el nombre latino de la cosa, y el que se usa en el Gaudeamus igitur. Pero, como tanto término grecolatino actual, de donde viene en realidad es del inglés.
Dicho esto, no hay más que leer la descripción de la «academia» española que se hace en Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores para entender que a aquella gente no les gustará Sacristán. Puede parecer más sorprendente que este siguiera sin gustar una vez llegada la democracia. Pero, en realidad, no lo es tanto, porque, a salvo todas las historias de reivindicación de la lucha democrática universitaria, la universidad española continuó en la misma línea tras la muerte del dictador. No resulta por ello extraño que los que tuvieron problemas antes, así Sacristán, así el matemático irreductible Federico Gaeta, siguieran teniéndolos, ni que los que encajaron muy bien en su momento, siguieran encajando igualmente bien después.
¿Federico Gaeta? Danos una breve noticia de ese matemático irreductible a personas ignorantes como yo.
Lo cierto es que casi nadie sabe nada de Federico Gaeta. Y fue un hombre formidable. Nacido en 1923, estudio la carrera de Matemáticas en Barcelona y, en 1952, ganó una oposición a la cátedra de Geometría Proyectiva y Geometría Descriptiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Fue una oposición mítica, análoga a la que, en las disciplinas correspondientes, fueron las de Sacristán o Castilla del Pino. La suya estuvo llena de recursos e intervenciones judiciales y de lucha contra el jesuita presidente del tribunal, el cual tuvo que dimitir. En 1956 Gaeta protestó por los incidentes universitarios y se le «desterró» a la Universidad de Santiago, donde no existía su asignatura. Más adelante se trasladó a las universidades norteamericanas. Tras la muerte de Franco, fue catedrático en la UB, donde se enfrentó con el rector Badia i Margarit y, más adelante, de la Complutense, donde se las tuvo con Gustavo Villapalos, llegando a encerrarse en la Facultad. En 1986 se había dado de baja en el PSOE, en el cual ingresó en 1969, en protesta de la política universitaria en relación con la provisión de puestos docentes. En Geometría es conocido sobre todo por sus trabajos en la denominada teoría de la liaison, que yo no tengo ni remota idea de lo que es. Seguramente tú sí. Murió no hace tanto, el año 2007.
Desgraciadamente yo tampoco. Pero no se me olvidará su nombre. Es muy interesante todo lo que cuentas de él.
¿Puede hablarse un giro copernicano o expresión afín para comentar la irrupción del ecologismo marxista en la obra de Sacristán?
Sí que hay algo de eso. La crisis aquella en la idea de concepción del mundo de la que hemos hablado, reflejo de una crisis más general que llevó a algunos al despropósito de intentar salir a tiros de la caverna, a donde condujo a Sacristán fue hacia un tipo de filosofía menos esperanzada, o esperanzada de manera muy diferente, y mucho más clásica que la anterior. Salió de aquella crisis dejando de atenerse a unas cosas para atenerse a otras que pensó que eran las que los tiempos imponían. Es lo que a un hombre del destino le toca hacer.
¿Qué puede decirse de su obra de traductor y trabajador editorial?
Pues que resulta impresionante. De entre los filósofos españoles diría que solo Ortega, y en condiciones mucho más cómodas, le aguanta la comparación. Solo por citar algo, la traducción anotada que Sacristán hizo de la biografía de Gerónimo de S.M. Barrett transformó este libro, que ya es muy bueno, en un clásico en castellano que, y gracias a esas notas, va mucho más allá del original. Las notas, incluso publicadas de forma separada, se leen extraordinariamente bien.
Licenciado en Derecho y Filosofía como tú, Sacristán escribió un texto de filosofía del derecho: «De la idealidad del derecho». ¿Qué opinión te merece este trabajo interrumpido?
La verdad es que lo leí hace mucho. Me pareció entonces que no pasaba de ser un texto de correcta factura universitaria. Hay quien lo relaciona con un intento de acceder en algún momento a una cátedra de Filosofía del Derecho. A Juan Ramón Capella no le parece esto sin embargo demasiado probable.
¿Ha recuperado la Academia, perdón, la Universidad, la figura, la obra de Sacristán? ¿Se le estudia, se organizan cursos sobre su obra?
De lo que he dicho antes sobre la relación actual entre filosofía y Universidad se comprenderá que no espere gran cosa del estudio de la obra de Sacristán en nuestras instituciones de educación superior. Dada nuestra situación, una mayor dedicación a la figura acaso llevaría a que las almas de cántaro lo celebraran como el introductor de la lógica o del marxismo analítico en nuestro país. Aun así, la verdad es que hay más conocimiento y aprecio del que cabía esperar, algo por lo que me congratulo.
A pesar de habérsele traducido al inglés (Renzo Llorente, Brill), Sacristán sigue siendo un autor muy poco citado y considerado en la comunidad filosófica marxista de habla no hispana. ¿Por qué esa falta de interés?
La comunidad filosófica de habla no hispana, ya sea marxista o no marxista, cita poco y siente poco interés hacia la filosofía española. Cuando nosotros mismos despreciamos lo que pasa en los otros países hispanohablantes, y montamos másteres en inglés en nuestra universidad barbaroléxica, sería muy raro que los extranjeros se interesaran en lo que hacemos.
¿Barbaroléxica?
Es palabra que utiliza san Isidoro de Sevilla. La barbarolexis consiste según él en intercalar palabras extranjeras en el idioma en el que se habla.
No fue la Universidad un asunto alejado de sus interés filosóficos y políticos. ¿Qué opinión te merece el texto que escribió para la fundación del SDEUB, «Manifiesto por una Universidad democrática»? ¿Nos sigue diciendo cosas a nosotros, 60 años después?
Por supuesto que nos sigue diciendo cosas. Muchas más que esos informes del tipo «Desarrollo de competencias para la inserción laboral de los titulados» que circulan por ahí sin decir nada a ningún ser sintiente ni pensante. El manifiesto, por el contrario, es un texto verdadero, vibrante, ejemplar. El canto del cisne de una tradición de preocupación por la Universidad que encuentra en él su punto álgido y su final.
En efecto, su final. Cuando el texto se escribió empezaba a consolidarse un proceso de democratización de los estudios superiores que podría haber significado varias cosas. Ha acabado significando algo entre filisteo y sindical, maloliente y clasista que nos obliga a tener presentes textos como el de Sacristán para no perder de vista en lo que se pensaba cuando se hablaba de «democratización» de la Universidad.
Lo mismo te pregunto sobre «La Universidad y la división del trabajo».
Es este un texto que yo no acabo de comprender del todo. Me parece un fruto típico de aquellos tiempos de crisis de la idea de las concepciones del mundo de los que hemos hablado. Está extrañamente dividido en dos partes que no acaban de encajar entre sí. Y la aclaración introducida a posteriori en la nota preliminar distanciándose del texto no ayuda nada a su comprensión. No digo que este acercamiento a la cuestión universitaria no tenga elementos valiosos. La crítica a Misión de la Universidad de Ortega es muy pertinente. Y la puesta en relación de tal misión con la división social del trabajo resulta indiscutible. Aun así, no acabo de tener claro qué quiere decir en ese texto Sacristán.
¿Qué opinión te merecen los actos que se están organizando en este primer centenario de su nacimiento?
No espero yo nunca mucho de los centenarios y celebraciones, de las epidemias de horribles blasfemias de las academias de las que hablaba Rubén. Me alegro en todo caso de que se vayan haciendo actos aquí y allá, y los voy siguiendo en lo que puedo.
¿Quieres añadir algo más?
Pues no. Ya he hablado demasiado. A lo mejor lo más conveniente sería incluso suprimir algo.


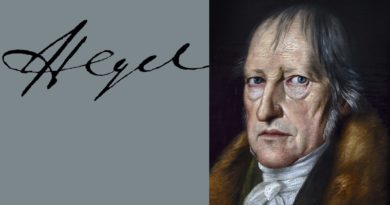
Pingback: Víctor Méndez habla de Sacristán – Nueva Pensamiento Crítico