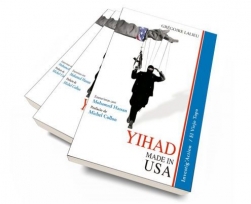Imaginario político griego y moderno
Cornelius Castoriadis
¿Por qué imaginario político griego y moderno? ¿Por qué imaginario? Porque creo que la historia humana, en consecuencia también las diversas formas de sociedad que conocemos en esta historia, está definida esencialmente por la creación imaginaria. Imaginaria en este contexto, evidentemente no significa ficticia, ilusoria, especular, sino posición de formas nuevas, y posición no determinada sino determinante; posición inmotivada, de la cual no puede dar cuenta una explicación causal, funcional o incluso racional.
Estas formas, creadas por cada sociedad, hacen que exista un mundo en el cual esta sociedad se inscribe y se da un lugar. Mediante ellas es como se constituye un sistema de normas, de instituciones en el sentido más amplio del término, de valores, de orientaciones, de finalidades de la vida tanto colectiva como individual. En el núcleo de estas formas se encuentran cada vez las significaciones imaginarias sociales, creadas por esta sociedad, y que sus instituciones encarnan. Dios es una significación social determinada, pero también lo es la racionalidad moderna, y así sucesivamente. El objetivo último de la investigación social e histórica es restituir y analizar, en la medida en que se pueda, estas significaciones en el caso de cada sociedad estudiada.
No podemos pensar esta creación más que como la obra no de uno o de algunos individuos designables, sino del imaginario colectivo anónimo, del imaginario instituyente, al que, en este aspecto, denominaremos poder instituyente. Poder que nunca es plenamente explicitable; este se ejerce, por ejemplo, de modo que todo recién nacido en la sociedad sufre mediante su socialización la imposición de un lenguaje; pero un lenguaje no es solo un lenguaje, es un mundo. Asimismo sufre la imposición de conductas y comportamientos, de atracciones y de repulsiones, etc. Este poder instituyente nunca puede ser explicitado completamente, en gran parte queda oculto en los trasfondos de la sociedad. Pero al mismo tiempo toda sociedad instituye, y no puede vivir sin instituir, un poder explícito, a lo que yo ligo la noción de lo político; en otros términos, constituye instancias que pueden emitir exhortaciones sancionables explícita y efectivamente. ¿Por qué un poder semejante es necesario, por qué pertenece a los pocos casos universales de lo histórico-social? Lo podemos entender en primer lugar comprobando que toda sociedad debe conservarse, preservarse, defenderse. Ella es puesta en cuestión constantemente, primero por la evolución del mundo, el inframundo tal cual es antes de su construcción social. Está amenazada por ella misma, por su propio imaginario que puede resurgir y cuestionar la institución existente. También está amenazada por las transgresiones individuales, resultado del hecho de que el núcleo de cada ser humano posee una psique singular, irreductible e indomable. Por último, está amenazada, en principio, por las otras sociedades. También y sobre todo, cada sociedad está sumergida en una dimensión temporal indominable, un futuro que está por hacerse, relativo al cual no solo hay enormes incertidumbres, sino decisiones que deben ser tomadas.
Este poder explícito, del cual hablamos en general cuando hablamos de: poder, que concierne a lo político, reposa esencialmente no en la coerción -evidentemente siempre hay en mayor o en menor medida coerción, la cual, sabemos, puede alcanzar formas monstruosas-, sino sobre la interiorización, por los individuos socialmente fabricados, de las significaciones instituidas por la sociedad considerada. No puede reposar en la simple coerción como lo demuestra el ejemplo reciente del derrumbe de regímenes del Este. Sin un mínimo de adhesión, aunque sea de una parte del pueblo, a las instituciones, la coerción es inoperante. A partir del momento en que, en el ejemplo de los regímenes del Este, la ideología que se queda imponer a la población se desgastó, luego se derrumbó e hizo surgir su infinita chatura, a partir de ese momento, la coerción, está condenada a corto plazo, al igual que los regímenes que la ejercían, al menos en un mundo como el mundo moderno.
Entre las significaciones que animan las instituciones de una sociedad, hay una particularmente importante: la que concierne al origen y al fundamento de la institución, o sea a la naturaleza del poder instituyente, y a lo que llamaríamos en un lenguaje moderno anacrónico, europeocéntrico o, en rigor, sinocéntrico, su legitimación o legitimidad. En este sentido, tenemos que hacer una distinción esencial, cuando inspeccionamos la historia, entre sociedades heterónomas y sociedades en las que el proyecto de autonomía comienza a surgir. Llamo sociedad heterónoma a una sociedad en la que el nomos, la ley, la institución, está dada por otro, heteros. De hecho, lo sabemos, la ley nunca está dada por otro, siempre es la creación de la sociedad. Pero, en la abrumadora mayoría de los casos, la creación de esta institución es imputada a una instancia extrasocial, o, en todo caso, que escapa al poder y al actuar de los humanos vivientes. Inmediatamente se hace evidente que, durante tanto tiempo como ello se sostenga, esta creencia constituye el mejor medio de asegurar la perennidad, la intangibilidad de la institución. ¿Cómo puede usted cuestionar la ley, cuando la ley fue dada por Dios, como puede decir que la ley dada por Dios es injusta, cuando justicia no es otra cosa que un nombre de Dios, como verdad no es otra cosa que un nombre de Dios, «pues tú eres la Verdad, la Justicia y la Luz»? Pero esta fuente evidentemente puede ser otra que Dios: los dioses, los héroes fundadores, los ancestros, o de instancias impersonales, pero también extra-sociales en la misma medida, como la Naturaleza, la Razón o la Historia.
Ahora bien, en esta inmensa masa histórica de sociedades heterónomas, sobreviene una ruptura en dos ocasiones, y abordamos así nuestro tema. Estos dos casos están representados por la Grecia antigua de un lado, y por la Europa occidental a partir del primer Renacimiento (siglos XI y XII) que los historiadores aún incluyen erróneamente en la Edad Media, del otro. En los dos casos, encontramos el comienzo del reconocimiento de hecho de que la fuente de la leyes la sociedad misma, que hacemos nuestras propias leyes, de donde resulta la apertura de la posibilidad de interrogar y cuestionar a la institución existente de la sociedad, que ya no es sagrada, o en todo caso no es sagrada de la misma manera que antes. Esta ruptura, que es al mismo tiempo una creación histórica, implica una ruptura de la clausura de la significación tal como fue instaurada en las sociedades heterónomas. Ella instaura de una sola vez la democracia y la filosofía.
¿Por qué hablar de la clausura de la significación? El término de clausura tiene aquí el sentido muy preciso que tiene en matemáticas, en álgebra. Se dice que un cuerpo algebraico está cerrado cuanto toda ecuación algebraica que puede ser escrita en este cuerpo, con los elementos del cuerpo posee soluciones que también son elementos del mismo cuerpo. En una sociedad en la que hay clausura de las significaciones ninguna cuestión que pudiese plantearse en ese sistema, en ese magma de significaciones, carece de respuesta en ese mismo magma. La ley de los Ancestros tiene respuesta a todo, la Torah tiene respuesta a todo, lo mismo sucede con el Corán. Y si quisiéramos ir más allá, la cuestión ya no tendría sentido en el lenguaje de la sociedad en cuestión. Ahora bien, la ruptura de esta clausura es la apertura de la interrogación ilimitada, otro nombre para la creación de una verdadera filosofía; esta difiere totalmente de una interpretación infinita de los textos sagrados, por ejemplo, que puede ser extremadamente inteligente y sutil, pero que se detiene ante un último dato indiscutible: el Texto debe ser verdadero ya que es de origen divino. Pero la interrogación filosófica no se detiene ante un último postulado que no podría ser nunca cuestionado.
Lo mismo es válido para la democracia. En su verdadera significación, la democracia consiste en el hecho de que la sociedad no se detiene en una concepción de lo que es lo justo, lo igual o lo libre, dada de una vez por todas, sino que se instituye de tal manera que las cuestiones de la libertad, de la justicia, de la equidad y de la igualdad siempre puedan ser replanteadas en el marco del funcionamiento «normal» de la sociedad. Y, por distinción con lo que llamé unas líneas más arriba lo político, es decir lo que se refiere al poder explícito en toda sociedad, hay que decir que la política -no confundir con las intrigas de palacio o con la buena gestión del poder instituido, que existen en todas partes- concierne a la institución explícita global de la sociedad, y las decisiones concernientes a su futuro. También es creada por primera vez en estos dos dominios históricos, como la actividad lúcida, o que se pretende lúcida, o que se pretende tan lúcida como sea posible, que aspira a la institución explícita global de la sociedad.
Diré que una sociedad es autónoma no solo si sabe que ella hace sus leyes, sino si está en condiciones de volver a ponerlas explícitamente en cuestión. Asimismo, diré que un individuo es autónomo si pudo instaurar otra relación entre su inconsciente, su pasado, las condiciones en las que vive -y el mismo en tanto instancia reflexiva y deliberante.
No podemos hablar hasta hoy de una sociedad que haya sida autónoma en el sentido pleno del término. Pero podemos decir que el proyecto de autonomía social e individual surge en Grecia antigua y en Europa occidental. Desde este punto de vista, hay un privilegio político de este estudio, de la investigación que versa sobre estas dos sociedades porque su dilucidación, independientemente de sus otros intereses -histórico o filosófico en sentido estrecho-o nos hace reflexionar políticamente. La reflexión sobre la sociedad bizantina, o la sociedad rusa hasta 1830 o 1860, o sobre la sociedad azteca, puede ser fascinante, pero desde el punto de vista político (en el sentido de la política), no nos enseña nada, ni nos incita a pensar hacia adelante.
Entonces, Grecia. ¿Qué Grecia? Aquí, es necesario ser riguroso, incluso severo. En mi perspectiva, la Grecia que importa es la Grecia que va del siglo VII al siglo V. Es la fase durante la cual la polis se crea, se instituye y, en alrededor de la mitad de los casos, se transforma más o menos en polis democrática. Esta fase termina con el fin del siglo V; hay más cosas importantes que suceden en el siglo IV e incluso después, especialmente tenemos la enorme paradoja de que dos de los más grandes filósofos que hayan existido, Platón y Aristóteles, son filósofos del siglo IV, pero no son filósofos de la creación democrática griega. Diré algunas palabras sobre Platón más adelante. Aristóteles es doblemente paradójico, porque es, en algún sentido, «anterior» a Platón, y para mí, es demócrata; pero incluso Aristóteles reflexiona sobre la democracia, y hay ya creaciones de la democracia que él no comprende verdaderamente, siendo el ejemplo más contundente la tragedia. Escribe ese texto genial que es La Poética, pero no capta lo esencial de la tragedia.
Inmediatamente resulta que nuestras fuentes, cuando reflexionamos acerca de la política griega, no pueden ser los filósofos del siglo IV y, en todo caso, ciertamente no Platón, imbuido de un odio inerradicable hacia la democracia o hacia el Demos. A menudo estamos muy consternados al ver sabios modernos, que por otra parte han aportado mucho a nuestro conocimiento de Grecia, buscar el pensamiento político en Platón. Es como si uno buscara el pensamiento político de la Revolución francesa en Charles Maurras, manteniendo las proporciones en cuanto a la dimensión espiritual de los dos autores. Por supuesto, Platón deja aparecer por momentos lo que era la realidad de la democracia, por ejemplo en el discurso de Protágoras en el diálogo del mismo nombre, discurso que expresa admirablemente los topoi, los lugares comunes de las creencias y del pensamiento democrático del siglo V. Se sabe que los dejó aparecer para refutarlos después, pero eso poco importa. Nuestras fuentes no pueden ser más que la realidad de la polis, realidad que es expresada por sus leyes. Allí, también y sobre todo, hay un pensamiento político instituido, materializado, encarnado. También deben ser buscadas en la práctica de la polis, en su espíritu. Ciertamente, siempre hay cuestiones de interpretación. Esta realidad nos llega a veces con un mínimo de difracción, como cuando se trata de las leyes mismas; a veces con una difracción que queda por definir, como con los historiadores, Heródoto y sobre todo Tucídides, quienes en este-sentido son infinitamente más importantes que Platón, u otros, como los trágicos y los poetas en general. En cuanto a las fuentes relativas al mundo occidental, su extraordinaria abundancia excluye una descripción, siquiera somera.
Voy a proceder de manera algo esquemática y aparentemente arbitraria, yuxtaponiendo, lo más brevemente posible, lo que considero como rasgos fundamentales instituidos del imaginario político griego, es decir del imaginario en tanto se encarna en las instituciones políticas, y del imaginario político moderno.
1. Relación de la colectividad con el poder. Vemos inmediatamente la oposición entre la democracia directa de los Antiguos, y la democracia representativa de los Modernos. Se puede medir la distancia entre estas dos concepciones al señalar que en Grecia antigua, en derecho público en todo caso, la idea de representación es desconocida, en tanto que en los Modernos está en la base de los sistemas políticos, o excepto en los momentos de ruptura (por ejemplo, Consejos obreros, o Soviets en su forma inicial) cuando se rechaza una alienación del poder de los representados por los representantes, y cuando los delegados indispensables de la colectividad no solo son elegidos sino que permanentemente son revocables. Ciertamente los griegos, me limitaré al caso de los atenienses ya que es el que conocemos mejor, tienen magistrados. Pero estos magistrados se dividen en dos categorías: los magistrados cuyas funciones implican una especialidad, que son elegidos; y, como el quehacer, quizá no exclusivo pero central, de las ciudades griegas es la guerra, la especialidad más importante es la que concierne a la guerra, entonces se eligen a los estrategas. Toda una serie de otros magistrados, de los cuales varios son importantes, no son elegidos, llegan a magistrados por sorteo, o por rotación, o por un sistema que combina ambas cosas, como cuando se trata de pritanos y de los epístatos de los prítanos que, por un día, desempeñan el papel de «presidente de la República» de los atenienses.
Se imponen dos señalamientos a este respecto. En primer lugar, hay varias justificaciones empíricas de la idea de democracia representativa en los Modernos, pero en ninguna parte en los filósofos políticos o supuestamente tales encontramos una tentativa de fundar racionalmente la democracia representativa. Hay una metafísica de la representación política que determina todo, sin estar nunca dicha o explicitada. ¿Cuál es ese misterio teológico, esa operación de alquimia, que hace que vuestra soberanía, un domingo de cada cinco o siete años, se transforme en un fluido que recorre todo el país, atraviesa las urnas y sale de ellas por la noche en las pantallas de la televisión con el rostro de los «representantes del pueblo» o del Representante del pueblo, el monarca llamado «presidente»? Hay allí una operación visiblemente sobrenatural, que nunca se intentó fundar o incluso explicar. Nos limitamos a decir que, en las condiciones modernas, la democracia directa es imposible, entonces se necesita una democracia representativa. ¿Por qué no? Pero se puede algo más, y menos «empírico».
Luego, se presenta la cuestión de las elecciones. Como dice Finley, en su libro sobre La invención de la política, los griegos inventaron las elecciones, pero hay un punto esencial al cual generalmente no se le presta atención: para los griegos, las elecciones no representan un principio democrático, sino un principio aristocrático, y esto en la lengua griega es casi una tautología. Lo es también en los hechos. Cuando usted elige, nunca trata de elegir a los peores; trata de designar a los mejores –lo que en griego se dice los aristoi-. Ciertamente, aristoi tiene múltiples significaciones: significa también los «aristos», los que pertenecen a grandes e ilustres familias. Eso no impide que los aristoi sean, en uno o en otro sentido, los mejores. Y cuando Aristóteles propone en su Política un régimen concebido como una mezcla de democracia y de aristocracia, este régimen es una mezcla en la medida en que también habría elecciones. Desde este punto de vista, el régimen efectivo de los atenienses correspondía a lo que Aristóteles llama su politeia que él considera como el mejor.
2. En el régimen ateniense existe una participación esencial del cuerpo político y leyes que procuran facilitar esa participación política. En el mundo moderno, comprobamos un abandono de la esfera pública a los especialistas, a los políticos profesionales, interrumpido por fases de explosión política breves y esporádicas, las revoluciones.
En el mundo antiguo, no hay Estado como aparato o instancia separada de la colectividad política. El poder, es la colectividad misma que lo ejerce, por medio también, por supuesto, de instrumentos, entre otros de esclavos policías, etc. En el mundo moderno, herencia en gran parte de la monarquía absoluta pero muy reforzado por la evolución posterior, por ejemplo la Revolución francesa, existe un Estado centralizado, burocrático, poderoso y dotado de una tendencia inmanente a absorber todo en él.
En la Antigüedad, las leyes se publicaban, se grababan en un mármol a fin de que todos pudieran leerlas, y había tribunales populares. Todo ateniense, y en promedio dos veces en su vida, está llamado a ser parte de un tribunal. Hay un sorteo que Aristóteles, en la Constitución de los Atenienses, describe ampliamente insistiendo en los procedimientos muy complejos adoptados para eliminar toda posibilidad de fraude en la designación de los jueces. En el mundo moderno, la ley es fabricada y aplicada por categorías especializadas, incomprensible para el común de los ciudadanos, y comprobamos ese double bind, en el lenguaje de los psiquiatras, esa doble orden contradictoria: se supone que nadie puede desconocer la ley, pero la ley es imposible de conocer. Si uno la quiere conocer, necesita cinco años de estudios jurídicos, luego de lo cual no solo no sabrá la ley; será especialista en derecho comercial, en derecho penal, en derecho marítimo, etc.
3. En el mundo griego hay un reconocimiento explícito del poder y de la función del gobierno. En el período moderno, en el cual los gobiernos son casi omnipotentes, comprobamos una ocultación del gobierno en el imaginario y en la teoría política y constitucional detrás de lo que llamamos el poder «ejecutivo», lo que constituye una mistificación y un abuso de lenguaje fantástico. Pues el poder ejecutivo no «ejecuta» nada. Los escalones inferiores de la administración, en cambio, ejecutan en el sentido de que aplican, o se supone que aplican, reglas preexistentes ordenando el cumplimiento de tal acto específico a partir del momento en que las condiciones definidas por la regla están dadas. Pero cuando el gobierno declara la guerra, no ejecuta ninguna ley; actúa en un contexto muy amplio, el contexto de una ley que le reconoce ese «derecho». Y lo hemos visto en la realidad, en los Estados Unidos con la guerra de Vietnam, Panamá, Granada, y probablemente lo vamos a volver a ver con el caso del golfo Pérsico, el gobierno puede hacer la guerra sin declararla después de lo cual el Congreso no puede sino aprobarla. Esta ocultación del poder gubernamental, la pretensión de que el gobierno no hace sino «ejecutar» las leyes (¿qué ley «ejecuta» el gobierno cuando prepara, propone o impone un presupuesto?) no es más que una parte de lo que se puede llamar duplicidad instituida en el mundo moderno, de la cual más adelante veremos otros ejemplos.
En el mundo antiguo, los expertos existen, pero su dominio es la techné, dominio en el que se puede utilizar un saber especializado y en el que se puede distinguir los mejores y los no tan buenos: arquitectos, constructores navales, etc. Pero no hay expertos en el ámbito político. La política es el dominio de la doxa, de la opinión, no hay episteme político ni techné político. Es por ello que las doxai, las opiniones de todos, en una primera aproximación son equivalentes: luego de la discusión, hay que votar. Notemos al pasar este punto absolutamente fundamental: el postulado de la equivalencia, prima facie, de todas las doxai es la única justificación del principio mayoritario (además de procesal: hay que terminar con la discusión en un momento dado; bastaría entonces con un sorteo). En el imaginario moderno, los expertos están presentes en todos los ámbitos, la política está profesionalizada, la pretensión de una epistemé política, de un saber político aparece aunque ello en general no sea proclamado en la plaza pública (otro caso de duplicidad). Es necesario destacar que el primero, al menos que yo conozca, que se atreve a presentarse con todas las pretensiones ante un epistemé político evidentemente es Platón. Es Platón quien proclama que hay que terminar con esa aberración que constituye el gobierno por hombres que no están sino en la doxa, y confiar la politeia y la conducción de sus asuntos a poseedores del verdadero saber, los filósofos.
4. En el mundo antiguo, se reconoce que es la colectividad misma la que es la fuente de la institución, al menos de la institución política propiamente dicha. Las leyes de los atenienses comienzan siempre con la famosa cláusula: edoxe tê boulê kai tô demô, le pareció bien al Consejo y al pueblo… La fuente colectiva de la ley está explicitada. Al mismo tiempo, comprobamos esta situación extraña de la religión en el mundo griego (y no sólo en las ciudades democráticas): la religión tiene una fuerte presencia, pero es una religión de la ciudad, y se la mantiene a distancia de los asuntos comunes. No creo que se encuentre una sola instancia en la cual una ciudad habría enviado delegados a Delfos preguntando al oráculo: ¿qué ley debemos votar? Se pudo preguntar: ¿habrá que librar una batalla aquí o allá? o en última instancia: ¿tal persona sería un buen legislador? -pero nunca algo que verse sobre el contenido de una ley. En el mundo moderno, ciertamente tenemos el avance bastante dificultoso, pero que irrumpe en 1776 y en 1789, de la idea de soberanía del pueblo, y coexiste con residuos religiosos; al mismo tiempo la tentativa de fundar esta soberanía del pueblo en otra cosa que ella misma, que aún subsiste: «el derecho natura!», la Razón y la legitimación racional, las leyes históricas, etc.
5. En el mundo antiguo no hay «constitución» propiamente dicha. Entonces surge el problema crucial, a partir del momento en que se sale del mundo sagrado, de la significación imaginaria de un fundamento transcendente de la ley y de una norma extra-social de las normas sociales, de la autolimitación. La democracia es sin duda alguna un régimen que no reconoce normas provenientes del exterior, y ella debe plantearlas sin poder apoyarse en otra norma. En ese sentido, la democracia es ciertamente un régimen trágico, sujeto al hubris, lo sabemos y lo vemos en la última parte del siglo V en Atenas, la democracia debe hacer frente a la cuestión de su autolimitación. Pero la necesidad de esta autolimitación es reconocida claramente por las leyes atenienses. Existen procedimientos claramente políticos, como esa institución extraña y fascinante que es la graphê paranomôn, es decir la acusación de un ciudadano por otro ciudadano porque aquel habría hecho adoptar por medio de la Asamblea una ley ilegítima (pensemos en los abismos que abre esta cláusula). Existe la separación estricta de lo judicial y su poder que se fue desarrollando, y que hace que en el siglo IV Aristóteles diga de Atenas casi lo que uno diría de los Estados Unidos contemporáneos, a saber: que el poder judicial tiende a devenir superior a los otros. Por último existe, y lamentablemente no puedo extenderme sobre este vasto tema, la tragedia. Sus significaciones múltiples están lejos de reducirse a esta, pero la tragedia posee también una significación política muy clara: el llamado constante a la autolimitación. Pues la tragedia es también y sobre todo la exhibición de los efectos de la hybris, y más que eso, la demostración de que pueden coexistir razones contrarias (es una de las «lecciones» de Antígona) y que no es obstinándose en la razón (monos phronein) como se hace posible la solución de graves problemas que pueden aparecer en la vida colectiva (lo que no tiene nada que ver con el consenso blando de la época contemporánea). Pero por encima de todo, la tragedia es democrática en el hecho de que conlleva el recuerdo constante de la mortalidad, a saber, de la limitación radical del ser humano. En los Tiempos modernos, existen «constituciones formales»; en algunos casos excepcionales, estas constituciones permanentes, como en los Estados Unidos con unas veinte enmiendas y una guerra civil, pero en la mayoría de los otros casos estas constituciones (actualmente hay alrededor de ciento sesenta «Estados soberanos», miembros de las Naciones Unidas, dotados casi todos de «constituciones»; resulta dudoso que unos veinte de ellos pudieran ser calificados de «democráticos», cualquiera que sea la extensión que se le dé a este término) no son más que borradores de papel.
Por supuesto, se supone que estas constituciones responden al problema de la autolimitación; en este sentido, no se puede por cierto rechazar la idea de constitución, o de un Bill of rights. Pero también es muy fuerte la ilusión constitucional, la idea de que basta con tener una constitución para que las cuestiones estén arregladas. Nada lo demuestra mejor que la famosa «separación de los poderes», proclamada prácticamente en todos las constituciones modernas, pero que es más que problemática. En primer lugar, detrás del poder legislativo y del poder «ejecutivo», está el verdadero poder político, al que generalmente no se menciona (como en la actual Constitución francesa) más que nominalmente: el poder de los partidos. Cuando Margaret Thatcher propone una ley al Parlamento británico, este Parlamento va a ejercer su función de «poder legislativo»; pero es el partido de Margaret Thatcher el que va a votar esta ley. Luego Margaret Thatcher vuelve al 10 Downing Street, cambia de vestido, se transforma en jefe del «ejecutivo» y envía una flota a las Malvinas. He aquí la «separación de los poderes». No hay separación de poderes, es el partido mayoritario el que concentra el poder legislativo y el poder gubernamental (mentirosamente llamado «ejecutivo»), y en ciertos casos, lamentablemente como Francia e incluso Inglaterra, el gobierno maneja al poder judicial: la dependencia del poder judicial con respecto al gobierno en Francia es escandalosa, no solo en los hechos, sino también en los textos. En cuanto a los partidos mismos, estructuras burocrático-jerárquicas, estos no tienen nada de democrático.
6. Detrás de estas instituciones políticas, están las significaciones imaginarias políticas subyacentes. Lo que domina todo lo demás, en la Antigüedad, es la idea: la ley somos nosotros, la polis somos nosotros. Dominando todo lo demás en los Tiempos modernos, está la idea: el Estado son ellos. Us-them, se dice en Inglaterra. Un indicador característico es la idea de la delación: no se supone que uno va a denunciar a alguien que cometió un delito, o incluso un crimen. ¿Por qué? ¿No es vuestra ley, la que ha sido violada? En Atenas, se sabe, cualquier ciudadano puede llevar ante los tribunales a otro, no porque este lo habría lesionado personalmente, sino porque viola la ley (adikei).
7. En los Antiguos, se comprende claramente, y se repite constantemente, que la sociedad forma al individuo. Fácilmente se multiplicarán las citas: Simónides, Tucídides, Aristóteles. De allí el peso enorme que recae sobre la paiadeia, la educación en el sentido más amplio del término, de los ciudadanos. En los Tiempos modernos, sigue subsistiendo, herencia sin duda del cristianismo y del platonismo, la idea de un individuo substancia, ontológicamente autárquico y autoproductor, que entra en un contrato social (nocional, ciertamente, transcendental si se prefiere), estando de acuerdo con los otros para formar una sociedad o un Estado (¿podría no haberlo hecho, incluso nacionalmente o transcendentalmente?). De allí las ideas del individuo contra el Estado o la sociedad, y de la sociedad civil contra el Estado.
8. En los, Antiguos, el objeto de la actividad política es ciertamente, en primer lugar, la independencia y el fortalecimiento de la colectividad política, independencia planteada como un fin en sí; pero también al menos para la Atenas del siglo V, la colectividad como conjunto de individuos formados por la paiadeia y las obras comunes – como lo dice Pericles en el Epitafio de Tucidides -. El objeto de la actividad política en los Modernos es esencialmente la defensa de los intereses (privados, de grupo, de clase) y la defensa contra el Estado, o las reivindicaciones que le son dirigidas.
9. Si consideramos la participación de los individuos en la colectividad política, en los Antiguos hay, lo sabemos, restricciones importantes a las condiciones de esta participación. La comunidad política está limitada a los adultos libres machos; exclusión total de las mujeres, exclusión, ciertamente, de los esclavos y de los extranjeros. En los Tiempos modernos, la situación es totalmente diferente. En teoría, los miembros de la colectividad política que viven en un territorio dado poseen todos los derechos políticos, con reserva con respecto a su edad y a su nacionalidad; hay una vocación de universalidad –derechos humanos, etc.-, aunque en la práctica existen grandes limitaciones a la participación política (sin mencionar la larga lucha por los derechos políticos de las mujeres que, históricamente, acaba apenas de concluir, pero con resultados muy limitados en la realidad).
10. En el mundo antiguo, la actividad política instituyente tiene grandes limitaciones, por no decir que es inexistente, fuera del ámbito estrictamente político. Por ejemplo, nadie piensa en tocar la propiedad o la familia (aun cuando Aristóteles probablemente se hace eco de algunas opiniones de sofistas, pero para reducirlas al absurdo). En los Tiempos modernos, y a mi entender es el inmenso aporte de Europa, hay una extraordinaria apertura, y de derecho ilimitada, de la actividad instituyente explícita y ciertamente existe un cuestionamiento efectivo de las instituciones más inmemoriales, por ejemplo con el movimiento de las mujeres. En principio, ninguna institución de la sociedad moderna puede escapar al cuestionamiento.
11. En el mundo griego, existe una limitación insuperable de la actividad política a la polis, en su ser-así dado, histórico y efectivo. En el mundo Moderno, existen conflictos entre la dimensión universalista del imaginario político y otro elemento central del imaginario moderno: la nación y el Estado-nación. Como preguntaba Burke, ¿se trata de los rights of man, de los derechos humanos, o los rights of Englishman, de los derechos del inglés? En teoría, rechazamos esta pregunta; en los hechos sucede todo lo contrario.
12. El ethos político dominante en los antiguos es una franqueza brutal. Está presente, por ejemplo, en Tucídides, en el discurso de los atenienses a los melianos. Los melianos reprochan a los atenienses haberlos hecho sufrir injusticias; los atenienses responden: seguimos una ley que no inventamos, que encontramos allí, y que siguen todos los humanos e incluso los dioses, a saber: la ley del más fuerte. Esto se dice brutalmente, y va acompañado por la idea implícita de que el derecho solo existe entre iguales. Los iguales son los miembros de una colectividad que supo instaurarse como lo suficientemente fuerte para poder ser independiente y en la cual, en su interior, los hombres pudieron erigirse con la capacidad para reivindicar y obtener derechos iguales. Aquí podemos hacer un paréntesis en cuanto a la esclavitud. Se dice que los antiguos justificaban la esclavitud; es una burrada mayúscula. La primera justificación de la esclavitud que yo conozca se halla en Aristóteles (si ustedes quieren, pueden hablar también de Platón, con las tres razas, pero no es lo mismo). Para un griego clásico, es impensable que se pueda justificar la esclavitud, dado que él aprende a leer y a escribir con la Iliada, donde se sabe que desde el comienzo las figuras más nobles del texto van a ser reducidas a la esclavitud (después del poema, en la continuación de la leyenda) ¿Quién se atrevería en algún momento a pensar que Andrómaco o Casandro son esclavos «por naturaleza»? Aristóteles será el primero en tratar de dar una «justificación», a fines del siglo IV. La (concepción clásica está expresada admirablemente en el famoso fragmento de Heráclito, del cual, habitualmente, no se citan más que las primeras palabras: la guerra es padre de todas las cosas, es ella la que mostró (edeixe: reveló una naturaleza preexistente) quiénes son los dioses y quiénes son los hombres, es ella la que creó (epoiése: los hizo) a unos libres y a otros esclavos. En el mundo moderno, comprobamos la duplicidad instituida y la ideología. Ciertamente, hallamos una vez más el origen en Platón, con la «mentira noble» de la República, pero esto se prolonga con Roma, el judaísmo y el cristianismo instituido: se dice una cosa y se hace otra cosa. Todos somos hijos iguales de Dios, pero en todas las iglesias, hay, al menos había, sillas separadas para el señor, para los nobles, para los burgueses y el grueso del pueblo que quedaba de pie.
13. El objetivo proclamado de la actividad humana, sobre los frontispicios del edificio político, es sin duda, en la Antigüedad, el ideal del hombre kalos kagathos, la virtud, la paiadeia, o como dice Pericles en el Epitafio (philokaloumen kai philosophoumen) de vivir en y por el amor de lo bello y de la sabiduría. En los Modernos, el objetivo proclamado es sin duda la prosecución de la felicidad, felicidad universal, pero que no es sino la suma de las felicidades privadas. Detrás de los frontispicios, el objetivo efectivo de los Antiguos es sin duda, en el plano individual así como en el plano colectivo lo que llaman el kleos y el kudos, la gloria, el renombre y la consideración. En los Modernos, es sin duda la riqueza y el poderío, y, como decía Benjamín Constant, «la garantía de nuestros disfrutes».
14. Detrás de todo esto, hay otra capa, más profunda, del imaginario: la manera de dotar de sentido, significación, el mundo en su conjunto y la vida humana. Para los griegos, lo fundamental es la mortalidad. No conozco otra lengua en la cual la palabra mortal significa humano y humano significa mortal. Ciertamente, en la poesía francesa del siglo XIX y más tarde, aparece el término «los mortales»: es un simple recuerdo de los estudios clásicos, no es el espíritu de la lengua, es decir de la sociedad misma. Pero Thnetoi, los mortales, para los griegos son los humanos; ser humano, es eso mismo. De ahí la exhortación repetida, en la tragedia y en otros textos, thnêta phronein, pensar como un mortal: recuerda que eres mortal. Vean en Herodoto las historias sobre Solón y Creso; cuando Creso se queja a Solón porque no lo cita entre los hombres felices que conoció, Solón le responde, entre otras cosas: pero estás vivo, no se puede decir que eres feliz, solo se lo podría decir después de tu muerte. La conclusión, evidente, paradójica, trágica: no es posible ser llamado feliz sino una vez que se ha muerto, cuando ya no le puede suceder nada que le destruya su felicidad o que empañe su kleos. Uno nunca es feliz. A Cresus, lo sabemos, le suceden las más terribles desgracias. Y al mismo tiempo, esta mortalidad está habitada por la hybris, que no es el pecado, sino la desmesura. El pecado, hebraico o cristiano, presupone que hay fronteras bien demarcadas (por otro) entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo propio de la hybris es que no hay frontera trazada; nadie sabe a partir de qué momento comienza el hybris, y sin embargo hay un momento en que uno está en hybris, y entonces los dioses o las cosas intervienen para aplastarlo. En los Modernos, el fantasma de la inmortalidad persiste, incluso después del desencantamiento del mundo. Fantasma transferido al progreso indefinido, a la expansión del supuesto dominio racional, y sobre todo manifiesto en la ocultación de la muerte que es cada vez más característica de la época contemporánea.
15. En los Antiguos hay una ontología implícita, en las oposiciones de chaos y cosmos, de phusis y nomos; el ser es tanto caos, a la vez en el sentido de vacío (chainô) y en el sentido de mezcla indefinible, como cosmos, a saber: ordenamiento visible y bello. Pero el ser no es en absoluto «racional» de un extremo al otro, una idea semejante se excluye en la concepción griega, (incluso en Platón). Los dioses y el ser no se preocupan por los humanos, incluso se puede llegar a decir, en algún sentido, lo contrario: tho theion phthoneron, lo divino es envidioso, dice Herodoto. Los dioses no son ni ominiscientes ni omnipotentes. Tampoco son justos. Basta con leer la Iliada para ver los crímenes cometidos por los dioses: Héctor es asesinado en función de una triple traición de Atenea. Ellos mismos, son sometidos a una ley impersonal suprema, la Anankê, que prepara tal vez su destitución, como lo proclama Prometeo, y que es la ley de creación/destrucción, que Anaximandro expresa muy claramente. El mundo moderno, no llega a desprenderse de una ontología unitaria y por ende casi fatalmente teológica, creada en este caso por Platón, del Ser igual al Bien igual a la Sabiduría igual a lo Bello, lo que hará que alguien como Heiddeger diga que la tarea de la filosofía es buscar el sentido del Ser, sin plantearse una sola vez la cuestión de saber si el Ser tiene o puede tener un sentido, y si esta pregunta misma tiene un sentido (no tiene ninguno). Detrás de todo esto, queda una tierra prometida, hebraico-cristiana, este Ser-Bien-Sabiduría-Belleza está allí, en algún lugar en el horizonte accesible de la historia humana; y, finalmente, la transferencia de la promesa teológica tuvo lugar en el «progreso».
Concluyo muy rápidamente. Todo esto, evidentemente, no es para decir que hay que volver a los griegos, ni siquiera que la creación griega en este aspecto importe más que la moderna. Destaqué ciertos aspectos, podría hacerlos con muchos otros, en relación a los cuales hay, no una superación -el término no tiene sentido- sino la aparición con la modernidad de algo fundamental para nosotros: un cuestionamiento mucho más radical, una universalización efectiva hasta un cierto punto, no porque es llevada a cabo, sino porque está planteada explícitamente como una exigencia. Mi conclusión es que tenemos que ir más lejos que los griegos y que los modernos. Nuestro problema es el de instaurar una verdadera democracia en las condiciones contemporáneas, hacer de esta universalización que permanece formal, o, mejor dicho, incompleta, en el mundo moderno una universalidad sustancial y sustantiva. Esto sólo es posible reubicando en su lugar los «disfrutes», destruyendo la importancia desmesurada que cobró la economía en la sociedad moderna y tratando de crear un nuevo ethos, un ethos centralmente ligado a la mortalidad esencial del hombre.
DEBATE
ROBER-POL DROIT: Leyendo el bosquejo detallado de su exposición tal como usted me lo envió1, tuve la sensación de chocar con tres obstáculos. Se transformaron en tres interrogaciones, que no agotan, en absoluto, la serie de preguntas que surgen en sus análisis.
Primera dificultad: ¿Cómo articula usted por una parte la singularidad y la contingencia del nacimiento en Atenas de la democracia y de la filosofía y por otra parte, la universalidad potencial de ese «gennen» griego y su evacuación de una «filosofía de la historia», en el sentido clásico del término? Aclaro rápidamente los elementos de esta primera pregunta, a fin de que el problema sea claro para todos.
Los griegos, y más específicamente los atenienses, son los únicos que constituyeron una sociedad que delibera explícitamente acerca de leyes que ella misma crea, que emprende su cambio, que prevé la posibilidad de su reformulación, que se esfuerza en que sus propias reglas sean visibles, susceptibles de enmiendas y de rectificaciones. Es en Atenas, y en ninguna otra parte, donde se constituyó, en un mismo movimiento, la reflexión acerca de los principios de las leyes -lo justo y lo injusto, el bien y el mal- y acerca de los elementos de esta reflexión misma: la razón, lo verdadero y lo falso, lo pensable y lo impensable.
Singular y contingente, el nacimiento griego de la práctica democrática y de la reflexión filosófica, sin embargo, tiene vocación universal. La ruptura se produjo en un tiempo y en un lugar dado, pero no se halla encerrada en un período delimitado ni restringido a un espacio cultural estrechamente circunscripta. Por el contrario, se dirige virtualmente a todo hombre de toda cultura, concierne al devenir histórico de la humanidad en su conjunto. Todo esto fue dicho miles de veces.
¿Dónde está la dificultad? No la hay, o no hay dificultad infranqueable, a partir del momento en que se postula, como lo hace Hegel o como lo hace Marx, la existencia de un sentido de la historia, de una racionalidad dialéctica que explica la marcha necesaria de ella. Pero lo menos que se puede decir es que no es su caso: la historia no es «un despliegue racional», según lo que usted dice, y la evacuación de estas visiones de la historia se da ligada a su tesis de la auto-institución radical de las significaciones imaginarias.
Entonces, le pregunto cómo articula el hecho griego, en su forma última de contingencia absoluta, su potencial de universalidad y la ausencia de toda forma de despliegue racional en su concepción de conjunto de la historia humana.
La segunda dificultad que encontré está ligada a la cuestión de la eventualidad de una democracia planetaria. Tal como yo lo entendí, su análisis de los diferentes puntos de contraste entre democracia griega antigua y democracia europea moderna puede desembocar, a grandes rasgos, en la idea de que la primera posee una suerte de universalidad limitada pero «plena» mientras que la segunda, que proclama una universalidad ilimitada, está atravesada por conflictos que se sitúan particularmente en las relaciones de los individuos con el Estado, y con la tecnocracia.
Mi pregunta será: ¿En qué tiene que transformarse la democracia para que devenga efectivamente universal y no excluya a nadie, sin distinción de sexo, de cultura o de mundo imaginario?
El tercer y último obstáculo que encontré, es lo que llamo la tentación pesimista. No tiene nada que ver con la tentación escéptica, a la cual usted muy a menudo trata con una alegre malicia. Lo que yo llamo de esta manera, a mi entender, nace de la convergencia de algunos de sus señalamientos más insistentes. En primer lugar, sus señalamientos sobre esta última mitad de siglo, que tienden a concluir que la época no es nihilista, sino simplemente nula, y que ni siquiera es una época. Luego, la ausencia de motor oculto de la historia que le permitiría recuperar o reciclar todo lo que este siglo tiene de horrible y de estéril a la vez. «Nadie puede proteger a la humanidad contra la locura y el suicidio», escribe usted en algún texto.
Entonces, le pregunto qué hace que usted tenga esperanzas y que luche a pesar de todo, no por su inclinación personal a reír en lugar de lamentarse, porque también se puede ser feliz en la desesperanza, pero entonces en nombre de qué, si se puede formular, usted resiste y apuesta a que esto no es en vano.
No ignoro la desmesura de semejantes preguntas, pero le agradezco que trate de aportar algunos elementos o al menos algunas respuestas posibles.
CORNELIUS CASTORIADlS: Disculpe mis respuestas insatisfactorias o demasiado breves. Lo serán ciertamente para mí, pues las preguntas formuladas son absolutamente fundamentales. Abordaré conjuntamente la primera y la tercera pregunta, que están relacionadas, ambas, con nuestra visión general de la historia, no diría del ser, sino de la historia. Del mismo modo que no podemos vivir sino a partir de una ética de la mortalidad, nuestra reflexión filosófica misma debe estar profundamente impregnada de esta idea de mortalidad y no solo de muerte individual. Si me permite esta expresión grandilocuente, el ser es creación y destrucción: ambas van unidas. Anaximandro lo sabía, pero esto se tuvo muy poco en cuenta. Sin embargo esto está en el centro de una reflexión acerca de la historia que trataría de salir de esos mitos escatológicos que constituyen los esquemas «progresistas» de la historia, ya sea que se trate de Kant, de Hegel o de Marx. Creo que hay que salir de eso.
La humanidad misma es un accidente local. Las formas que la humanidad ha dado a su creación son igualmente contingentes. En estas creaciones, hay elementos, que dado el conjunto de las condiciones físicas, por ejemplo, no son contingentes. Somos animales: tenemos que comer y nos tenemos que reproducir, y necesitamos que exista una regulación social de estas necesidades. Pero ello no explica la variedad infinita de las formas en la historia. Siempre estamos condicionados por el pasado, pero nadie dijo que ese pasado era necesario. Esta creación, por ejemplo la de la democracia ateniense, es contingente. Pero tiene, al menos para nosotros, ese carácter absolutamente extraordinario que es el hecho de que esta contingencia no impide una suerte de perennidad virtual de ciertos logros. ¿Cómo y por qué? Es la pregunta de Roger-Pol Droit. Es difícil de detallar, pero lo explicaré en pocas palabras.
La sociedad no puede vivir sino creando la significación. Significación quiere decir idealidad, pero no en el sentido tradicional de la filosofía. La idealidad aquí significa algo muy importante, más importante que las cosas materiales, un elemento imperceptible inmanente de la sociedad. Las instituciones, en el sentido verdadero del término, son algo del orden de lo imperceptible inmanente, al igual que el lenguaje.
Sucede que algunas de estas idealidades superan su lugar de origen, ya sea en su ámbito lógico-matemático o en el ámbito estético. Pero no discutimos aquí acerca de la creación de reglas aritméticas o geométricas, ni de la creación de obras artísticas. Nos preocupa otra cosa. Se trata de la puesta en cuestión de si mismo, individual o colectiva. Ponerse a distancia de sí, producir esta extraña dehiscencia en el ser de la colectividad así como en el de la subjetividad, decirse: «Yo soy yo, pero lo que pienso tal vez es falso», son creaciones de Grecia y de Europa. Es un accidente local. No puedo ni quiero insertarlo en cualquier teología o teleología de la historia humana. Hubiera sido perfectamente posible que Grecia no hubiese existido. En cuyo caso no estaríamos aquí esta noche, porque la idea de un debate público libre, en el que cualquiera puede cuestionar la autoridad de cualquier otro, no habría surgido. No hay nada de necesario en esto, hay que admitirlo.
Pero también hay que admitir que el privilegio de estas dos creaciones (la griega y la europea) reside en la constitución de un universal que ya no es el universal lógico o incluso técnico. Un hacha sirve en cualquier cultura: si la gente no sabe usarla, aprende en seguida. Lo mismo sucede con un Jeep o con una ametralladora. La universalidad de la autorreflexividad, en el plano individual o colectivo, es de otro tipo. Esta autorreflexividad, que está en el fundamento de la democracia, es como un virus o un veneno. Existe una susceptibilidad de los seres humanos a ser «envenenados» por la reflexión, en ser tomados en este quehacer de la reflexividad, en la reivindicación de la libertad de pensar, y de la libertad de acción. Pero esto no pertenece a una naturaleza humana.
Por otra parte, la institución social puede crear un obstáculo infranqueable a esta contaminación liberadora. Por ejemplo, para un verdadero musulmán, con todo el respeto debido a todas las creencias, es evidente que la filosofía no puede en absoluto cuestionar el hecho de que el Corán es divino como texto. Sobre este punto no hay discusión razonable posible. Cuando uno pregunta, como lo hace Roger-Pol Droit, como me lo estoy preguntando yo mismo, cuáles son los logros mediante los cuales las sociedades occidentales pueden iniciar estos universos de creencias, no es posible hallar una respuesta general. Tenemos que tener la esperanza de que el ejemplo occidental, por más rengo que se haya vuelto, corroa poco a poco este conjunto de significaciones esencialmente religiosas, que abra las brechas a partir de las cuales pueda comenzar un movimiento de autorreflexión, a la vez político e intelectual.
Dije «Occidente rengo». Me permito retomar un ejemplo de mi último libro, porque me viene en seguida a la memoria. No se pueden corroer las culturas islámicas persuadiéndolas de que Madonna es superior al Corán. Pero lo que se le dice actualmente es casi lo mismo. Dichas culturas no están corroídas por la Declaración de los derechos humanos, sino por Madonna o por sus equivalentes. Ese es el drama de Occidente y de la situación actual.
La segunda pregunta presenta un problema inmenso, que realmente no es posible discutir aquí ¿Qué querría decir, si se hiciera, la universalización efectiva de las instituciones democráticas, una democracia planetaria, etc.? ¿Qué presupone? Es absolutamente evidente que una democracia semejante, presupone, antes que nada, la aceptación por todos, cualquiera que fueran sus creencias privadas, que una sociedad humana no puede existir sino sobre bases que no están fijadas por un dogma revelado, cualquiera que fuese. Pero debemos suponer todavía mucho más que eso. Y, sobre todo, existen formas concretas que hay que crear. Pues sería tan desatinado pensar que se puede aplicar la democracia ateniense a las dimensiones de la nación francesa como pensar que se podría aplicar, digamos -aunque no es un modelo- la Constitución de la Vª República al planeta entero. La distancia en ambos ejemplos es la misma. Es éste, entonces, un campo de creación que el futuro debe constituir.
Por último, en relación con todo esto, ¿se puede ser pesimista u optimista? Roger-Pol Droit cree ver, en su última pregunta, una tentación pesimista a la cual yo resisto. Por mi parte, no vivo en absoluto las cosas así. En la medida en que siga habiendo gente que reflexione, que cuestione el sistema social o su propio sistema de pensamiento, habrá creatividad de la historia sobre la cual nadie puede poner una lápida. El lazo que tenemos con esta creatividad pasa por individuos vivientes. Estos individuos existen, aun cuando sean muy pocos actualmente y aun cuando, efectivamente, el tono dominante de la época no es agradable en absoluto.
Público: Si se universalizara la democracia en el planeta entero, ¿no existiría el riesgo de ver desaparecer toda forma de alteridad, de ver constituirse un mundo sin otro, y, en consecuencia, sin representación de su propia muerte potencial?
C.C.: A menudo se piensa que no es posible definirse sino contra un otro. ¿En qué medida esto es cierto? Este postulado es absolutamente arbitrario. Pero este término, inocente, en apariencia, se presta a la confusión. En fonología, que yo sepa, las labiales no están en guerra con las dentales. Las labiales no exigen la muerte de las dentales para existir como labiales. El término «oposición» aquí es un fantástico abuso de lenguaje. Se trata de distinción, de diferenciación.
Su argumento se sostendría si alguien dijera: «Pido y propongo una sociedad en la cual no haya ninguna diferenciación, en la cual todos seamos parecidos.» Allí, usted podría decir, no que es una utopía ni siquiera una contradicción, sino que es algo del orden de la infradebilidad mental. Una sociedad semejante no puede existir y no es en absoluto deseable. Es la muerte… Tal vez Ceaucescu pensaba en eso: clonarse para tener una Rumania con 24 millones de Ceaucescu. Es posible, pero estaba loco. En otras palabras, cada uno de nosotros vive por diferencia con respecto a los otros, pero no en oposición a los otros. Eso es lo que hay que entender.
UN AUDITOR: Usted habló del nacimiento de la democracia ateniense como una ruptura en esta clausura de las significaciones constituida por el universo religioso ¿Pero esta ruptura puede ser total alguna vez?
C.C.: Nunca puede haber ruptura total de la clausura, eso es seguro. Pero existe una diferencia cualitativa enorme entre un mundo en el que hay una clausura, tal vez con fisuras porque nunca nada se sostiene absolutamente, y un mundo que abre esta clausura.
En el cristianismo más cerrado, siempre está la gran espina de la teodicea. Al final siempre hay que decir: «Sólo Dios puede saber por qué hay niños mogólicos.» Pero nunca hay ruptura total de la clausura. Incluso en la filosofía más radical, siempre hay muchísimas cosas que no pueden ser cuestionadas, y que probablemente no podrán serlo después. Por otra parte, una filosofía que vale la pena, en un sentido tiende a cerrar. Por más que repita «no quiero cerrar», cierra al menos en su forma de no cerrar, etc., es decir que determina algo. Y la verdad, es este movimiento de ruptura de una clausura tras otra. No es la correspondencia con algo.
P.: ¿No es posible pensar que los griegos detestaban el poder y no veían en él más que un mal necesario, como lo demuestra, por ejemplo, el sorteo en lugar de una elección?
C.C.: Seré un poco más sutil que usted en cuanto que los griegos detestaban el poder, la idea de que era un mal necesario, etc. Pericles, por ejemplo, no ejerce el poder en Atenas por haber sido elegido estratega, sino en función de la influencia que tiene sobre el pueblo ¿Pero como logró esa influencia? Visiblemente porque buscó tenerla. No se puede decir que detestaba el poder, ni que lo habían obligado. Creo que lo que hay que ver en el régimen ateniense, si usted lo toma en el momento de su gran esplendor, digamos lo que se llama el siglo de oro de Pericles, es ese frágil equilibrio entre el deseo del poder de unos, el control ejercido por el pueblo, y la no supresión de la individualidad.
Después, efectivamente, el deseo de poder -es verdaderamente un terreno clásico, para encontrar demostraciones tan impactantes-a medida que la democracia se desvanece, deviene en otra cosa. Es Alcibíades. Para Alcibíades, todos los medios son buenos para conquistar el poder: votar la absurda expedición de Sicilia, traicionar a su patria, pasarse a los Lacedemonios, darles la estrategia del triunfo para la guerra del Peloponeso, pasarse una vez más a los Atenienses, etc. Allí, tiene el fin de la democracia ateniense.
UN AUDITOR: ¿Cómo conciliaban los griegos el principio de igualdad sobre el cual reposa la democracia y su gusto por la lucha, por el combate, por la competencia, el agôn, en el cual solo el mejor gana? ¿Y qué hacer con este mismo problema hoy?
C.C.: En primer lugar hay que destacar que la concepción que los atenienses tiene de la democracia es totalmente relativa a la idea de que no hay derecho sino entre iguales. Ahora bien, ¿quiénes son los iguales? Son los machos libres. Eso es bien claro, en todos lados, tanto en Tucídides como en todo el mundo. Y es muy sorprendente ver que Aristóteles, en el libro V de La Ética para Nicómaco, que está consagrado a la justicia, cuando llega a la cuestión de la justicia pública, dice precisamente que no hay justicia o injusticia en la política. La política aquí no es la gestión de los asuntos corrientes, en los que evidentemente existe lo justo y lo injusto, sino que es la institución. Para Aristóteles, que en este punto es muy profundamente griego, y con el cual estaríamos en desacuerdo, uno no puede juzgar el núcleo fundamental de la institución política de la Ciudad. Ésta da el poder a los oligoi, a los pocos, o a los demos o a quien sea. Allí no hay justicia o injusticia. Las consideraciones de Aristóteles en La Política misma no son consideraciones de justicia o de injusticia para los regímenes políticos, sino consideraciones de conveniencia, de apropiación o de adecuación a la naturaleza humana. Eso es lo que hace que algunos regímenes sean mejores y otros no tan buenos, y no el hecho de que sean justos o injustos.
No se trata de conciliar la concepción agonística absoluta con la democracia. No decimos que queremos instaurar la democracia para los más fuertes ni para los más débiles. Precisamente ésa es una de las grandes experiencias de los Tiempos modernos, que está germinalmente, efectivamente, en la invención que los griegos hicieron de un logos que se pretende universal, pero cuya universalidad permaneció en ellos sin una verdadera puesta en marcha política. El gran aporte de los Tiempos modernos, es que queremos la democracia para todos. Ahora, en el interior de la democracia, ciertamente hay que dejar lugar para el elemento agonístico que está en todo ser humano y actúa, de manera tal que este elemento no se traduzca ni en matanzas ni en el tipo de escenas que siguen a cada partido de fútbol en el que los simpatizantes de Liverpool aplastan a los de Milán, etc.
El ejemplo de los griegos en este punto puede sernos útil. Jakob Burckhardt lo vio primero: Grecia es una cultura en la que existe, en el lugar central, el elemento agonístico. Está presente en la Atenas democrática, no solamente contra las otras ciudades, sino en el interior de la Ciudad ¿Pero qué forma cobra? Es, por ejemplo -tomo el ejemplo más útil para mi argumentación, pero importa poco cuál es- los concursos de tragedias, agôn tragikos, la lucha trágica, es decir la competencia entre tres, cuatro o cinco poetas, de los cuales el mejor será coronado. Los juegos Olímpicos no son «juegos»: son agônes. Hay concursos poéticos y también, ante el demos, la competencia de los que piensan ser jefes políticos o líderes políticos, que quieren ser los mejores por los argumentos, etc. Esto quiere decir que incluso el elemento agonístico es canalizado en el interior de la Ciudad hacia formas que ya no son destructoras de la colectividad, sino por el contrario creadoras de obras positivas para esta colectividad.
1 La modalidad adoptada para los debates de la tarde preveía la apertura de la discusión por medio de algunas preguntas preparadas antes de las intervenciones del público.