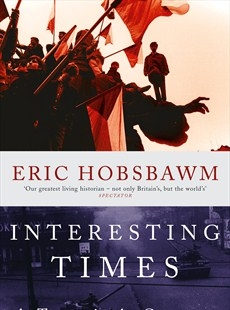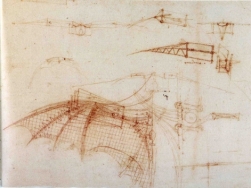Eric Hobsbawn, 1917-2012
Eric Hobsbawm sobrevivió al «corto siglo XX» de 1917-1991 en más de veinte años, y hasta el final siguió siendo objeto de escándalo por haber sido comunista durante tanto tiempo. «Ya ves», podría haber dicho –you see era uno de sus habituales tics verbales–, «ya ves, ha habido muchos comunistas entre los principales historiadores, pero abandonaron. Algunos como Edward P. Thompson, permanecieron en la izquierda; algunos giraron a la derecha, como Annie Kriegel o François Furet. Yo me quedé hasta el final». Habida cuenta de que incluso los medios de comunicación dominantes están de acuerdo en que Hobsbawm fue un gran historiador –algunos incluso le calificaron como el «más grande de los historiadores actuales», algo que él encontraba poco convincente y ligeramente embarazoso–, la pregunta era inevitable: ¿cómo un comunista impenitente podía ser un gran historiador?
Siempre que Hobsbawm era entrevistado, especialmente en Gran Bretaña o en Estados Unidos, surgía la cuestión, algunas veces con el trasfondo implícito: «El editor insistió en que debía hacerle esta pregunta porque hubiera parecido extraño no hacerlo». ¿Por qué había apoyado a la URSS? ¿Por qué había permanecido tanto tiempo en el Partido Comunista? Tácitamente, el entrevistador estaría lanzando un desafío: «¡Esta es la oportunidad para denunciar tu pasado! ¡Aprovéchala, admítelo: estabas equivocado!». Hobsbawm sistemáticamente se negaba a abjurar, pero admitía con franqueza equivocaciones o interpretaciones erróneas y su tardía comprensión de la gravedad de los crímenes de Stalin: el discurso de Jruschov fue para él una revelación. Sin embargo, en cuanto al fondo de la cuestión, «¿lamenta haber sido comunista?», nunca llegó a arrepentirse.
¿Qué clase de comunista fue? En su autobiografía, Interesting Times1, explicaba que él pertenecía a la generación para la cual la esperanza de una revolución mundial era tan fuerte que abandonar el Partido hubiera supuesto entregarse a la desesperación. Pero tuvo que sentir tentaciones.
Después de la invasión soviética de Hungría se envió una carta al Daily Worker, el entonces periódico del Partido. Estaba firmada por Hobsbawm, así como por otros intelectuales del PC como Christopher Hill, Edward Thompson, Ronald Meek, Rodney Hilton, Doris Lessing y el destacado poeta escocés Hugh MacDiarmid quien, de forma un tanto extravagante supuestamente se reintegró al PC tras Hungría sobre la base de que uno no abandona a los amigos con problemas. La carta declaraba:
Consideramos que el apoyo incondicional que ha dado el comité ejecutivo del Partido Comunista a la actuación soviética en Hungría es la indeseada culminación de años de distorsión de los hechos, así como del fracaso de los comunistas británicos para resolver por sí mismos los problemas políticos […] La exposición de los graves crímenes y abusos en la URSS, y la reciente rebelión de trabajadores e intelectuales contra las burocracias pseudocomunistas y los sistemas policiales de Polonia y Hungría, han mostrado que en los últimos doce años hemos basado nuestros análisis políticos en una falsa presentación de los hechos.
Desde luego el Partido se negó a publicarla, de modo que apareció en New Statesman. Otras declaraciones realizadas en aquel momento sugieren que Hobsbawm, a diferencia quizá de la mayoría de los firmantes, pensaba que la intervención era una lamentable necesidad, una cierta clase de intervención humanitaria ante litteram. (Ya conocemos la fórmula: si la URSS no hubiera intervenido, el fascismo se hubiera impuesto.)
Para entonces Hobsbawm ya había perdido cualquier admiración que pudiera haber tenido por la sociedad soviética. En Interesting Times explicaba que su primer viaje al «campo socialista», en 1954-1955, había resultado decepcionante. Encontró que tanto la URSS como el sistema eran deprimentes y, aunque continuó defendiendo la línea del Partido, su escepticismo fue en aumento, ya que a sus seguidores se les pedía cada vez más que creyeran en lo increíble. Como él dijo, los comunistas de su generación se consideraban a sí mismos «combatientes en una guerra omnipresente». Como sus contrapartidas en el bando anticomunista, estaban preparados para ignorar los derechos humanos por luchar contra lo que consideraban un mal mayor. Pero ¿de qué otro modo se podría tolerar el mal si no fuera creyendo que la alternativa sería mucho peor? Esto no justifica nada, pero explica mucho, incluyendo la afición de Hobsbawm por el famoso poema de Brecht, escrito en la década de 1930, An die Nachgeborenen, «A los hombres futuros»:
Desgraciadamente, nosotros
que queríamos preparar el camino para la amabilidad
no pudimos ser amables.
Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos
en que el hombre pueda ser amigo del hombre,
pensad en nosotros
con indulgencia.
Sea como fuere, la cuestión de por qué decidió permanecer en el PC fue, en última instancia, una cuestión de psicología personal. Quizá fuera un deseo de no rendirse, una afirmación de que él prefería mantenerse leal a la elección de sus días de juventud, cuando la lucha internacional contra el fascismo era la motivación principal. Después de todo, se podía haber unido fácilmente al establishment. En cierto modo lo hizo: fue nombrado Companion of Honour en 1997, uniéndose a tesoros nacionales como David Attenborough, Alec Guinness y David Hockney, y a tesoros menos valiosos como Norman Tebbit y Michael Heseltine.
En Interesting Times, Hobsbawm aludía al «orgullo» de haber llegado tan lejos sin haber cedido un milímetro; casi como diciendo, «si he podido “hacerlo” como un viejo comunista, ¿imaginas lo que podría haber logrado como un excomunista?». Después de todo, no obtenía la más ligera ventaja personal permaneciendo en el Partido Comunista de Gran Bretaña, una minúscula agrupación irrelevante en casi todas las facetas de la vida británica, a diferencia de Francia o Italia, donde un partido comunista de masas ofrecía alguna forma de protección colectiva para una comunidad sitiada. Aunque realmente no se implicara en la política diaria del PCGB, excepto cuando era un estudiante en Cambridge, siempre estaba más que dispuesto a dar conferencias, a escribir en la prensa del Partido, especialmente en Marxism Today, y a estar por lo general disponible; siempre que nadie le dijera qué tenía que decir.
Gran Bretaña, en la década de 1950, era abrumadoramente anticomunista. Incluso ser marxista constituía un problema. Para que los lectores jóvenes se hagan una idea de lo que estaba en juego, recuerdo que, en la década de 1960, asistí a un curso sobre historia económica de Gran Bretaña en el University College de Londres. El profesor (cuyo nombre he olvidado por lo mediocre que era) distribuyó una extensa bibliografía al comienzo del año académico. Nos invitó a abrir una página en concreto y nos advirtió: «Nota en la página X: E. J. Hobsbawm, Industry and Empire. Hobsbawm es un historiador excelente, pero cuidado: es marxista. Pasen ahora a la página Y: E. P. Thompson, The Making of the English Working Class. Thompson también es un buen historiador, pero estén prevenidos: también es marxista». No mencionó a nadie más. En la facultad yo no había oído hablar nunca de ninguno de ellos. Naturalmente, cuando finalizó la clase, muchos de nosotros salimos corriendo hacia la librería a comprar los libros de Hobsbawm y Thompson con la excitación de adolescentes comprando libros obscenos.
A partir de la década de 1970, la lealtad más estrecha de Hobsbawm estaba con el Partido Comunista Italiano, probablemente el único partido en el que podía haber estado completamente a gusto, y del cual, como explicaba, se había convertido en un «miembro espiritual». En la década de 1980, en el apogeo del thatcherismo, se pudo haber unido al Partido Laborista cuando su líder, Neil Kinnock, dejó claro que le encantaría tener un prestigioso gurú personal como Hobsbawm; todo el mundo en la izquierda, y no sólo en la izquierda, había estado leyendo «¿Se detiene la marcha hacia adelante del laborismo?», la Marx Memorial Lecture de 1978. Pero Hobsbawm mantuvo su independencia.
Realmente no se había unido al Partido Comunista de Gran Bretaña más que en sentido técnico. El PCGB era la rama local de un movimiento internacional que, cuando Hobsbawm ingresó en él en la década de 1930, estaba en su momento más centralizado. Pero también era la época en que la amenaza del fascismo estaba en su apogeo y los comunistas habían abandonado la fase más sectaria del «tercer periodo» para defender la política del Frente Popular. Una vez me señaló: «Esa es la clase de comunista que soy yo, un comunista del Frente Popular». A partir de 1945, el movimiento empezó a desintegrarse cada vez con mayor velocidad en el mismo proceso casi de extenderse. Primero vino la gran negativa de Tito (1948), después los levantamientos en Alemania del Este (1953), Polonia (1956) y Hungría (1956); después, la ruptura con Albania y el Gran Cisma con China (1960), la Primavera de Praga (1968), la declaración nacionalista rumana de independencia de la URSS (1968) y el eurocomunismo (1976). Lejos de ser un movimiento monolítico, el comunismo mundial era cada vez menos y menos internacional una vez que Moscú dejó de ser la «casa». Alguien como Hobsbawm podía permanecer en el movimiento y tomar la posición que quisiera sin tener que abandonarlo.
Pasado y presente
Ciertamente, sus obras no eran «comunistas», cualquiera que sea el significado que se le dé al término. Industry and Empire no era la llamada a la armas que yo esperaba como universitario. La contribución de Hobsbawm al entonces enconado debate sobre si los niveles de vida de las clases trabajadoras declinaron o mejoraron durante la Revolución Industrial realizada en las décadas de 1950 y 1960 en revistas como Economic History Review– era impecablemente académica. La única nota ligeramente irónica que se permitía era llamar persistentemente «los joviales», the cheerful ones, a aquellos que defendían que las condiciones de vida de la clase trabajadora habían mejorado durante el periodo de industrialización. Esta era una querelle sumamente especializada que, de algún modo, se encontraba fuera de la tendencia dominante en la historiografía británica, cuyo principal interés en aquel momento radicaba en la historia política y diplomática más que en la social y económica; en el corto plazo y lo coyuntural más que en las estructuras.
Esta era la razón por la que los historiadores marxistas y comunistas hicieron un frente común con otros que estaban próximos a la Escuela de los Annales francesa. El resultado fue la creación de la revista Past and Present. Como Annales, el grupo alrededor de Past and Present estaba dedicado al estudio de estructuras, al análisis y a la síntesis. Les gustaban las comparaciones; les gustaba la longue durée. Al principio los historiadores no marxistas se mostraron reacios a trabajar con la revista o publicar en ella, pero finalmente destacados académicos como Moses Finley, Lawrence Stone y John Elliott se unieron en el consejo editorial a marxistas como Hill, Hilton, Thompson y otros. Hobsbawm apoyó infatigablemente la revista, incluso arreglándoselas para asistir a una reunión del consejo en Oxford en un momento en que su movilidad estaba seriamente afectada.
Hobsbawm, por lo menos en su producción académica, permaneció bastante distante de las preocupaciones de tantos intelectuales «orgánicos» de la izquierda. En su obra de historiador no escribió nada sobre la URSS hasta Age of Extremes2 (1994), y poco sobre la historia comunista. Cuando lo hizo fue extremadamente independiente. En 1969 escribió en NLR una mordaz crítica del primer volumen de la historia «oficial» del PCGB de James Klugmann, al que Hobsbawm acusaba de «estar paralizado por la imposibilidad de ser al mismo tiempo un buen historiador y un leal funcionario», mientras comparaba desfavorablemente el libro con la historia del PCI de Paolo Spriano: «una obra discutible, pero seria y académica».
No estando dispuesto a defender el comunismo –por lo menos cuando la integridad de la investigación histórica estaba en juego–, sí defendió a Marx y al marxismo. Sin embargo, semejante defensa era pocas veces intransigente. Hobsbawm adquirió su primer renombre, y una voz distintiva como historiador, con un tema del que la historiografía marxista tradicional –y, de hecho, cualquier historiografía– no se había ocupado: el bandolerismo social y las rebeliones precapitalistas. Primitive Rebels apareció en 1959, Bandits en 1969 y Captain Swing3, escrito con George Rudé, en 1968. Desde entonces, el estudio de estos temas ha avanzado enormemente, si bien resulta difícil encontrar un libro o un artículo sobre la agitación social precapitalista, o sobre movimientos milenaristas, sin que haya alguna referencia a Hobsbawm, referencias obsequiosas inicialmente; después, con el paso del tiempo, cada vez menos. Sin embargo, su obra no podía ser ignorada, algo que él recordaba con no poca satisfacción en la entrevista, una de las últimas, que concedió a Simon Schama para Archive on 4 de la BBC.
Habida cuenta del éxito obtenido con «rebeldes primitivos», otros, historiadores menores, continuaron excavando en ese surco particular; Hobsbawm estaba más interesado en sembrar ideas en un lienzo más amplio. Sus cuatro volúmenes sobre la historia del capitalismo desde 1789 a 1991 permanecerán como un monumento de haute vulgarisation, un término ocasionalmente utilizado de forma peyorativa pero del que Hobsbawm se mostraba orgulloso: significaba que no estaba escribiendo solamente para la institución académica. Su Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality (1990) articuló su profundo desagrado por el nacionalismo y las políticas de identidad. Echoes of the Marseillaise (1990) estaba dirigida contra Alfred Cobban, cuya revisionista The Social Interpretation of the French Revolution (1964) había precedido a la obra, más conocida, de François Furet, Penser la Révolution Française (1978), libro que estuvo de moda cuando Francia se preparaba para celebrar el bicentenario de la Revolución. Bendecidas con una facilidad de expresión poco común, un estilo animado y una capacidad para sintetizar acontecimientos complejos, estas obras dieron a conocer a Hobsbawm en amplios círculos de no especialistas.
Junto a ellas, Hobsbawm publicó millares de artículos sobre gran variedad de temas en revistas que iban desde Marxism Today a NLR, pasando por New York Review of Books, Times Literary Supplement, New Statesman y London Review of Books, por mencionar solamente revistas de lengua inglesa. Eran representativos de una destacada corriente de la tradición del marxismo europeo: un pesimismo de la inteligencia apenas atenuado por un optimismo de la voluntad. El propio Hobsbawm señaló, según decaían las esperanzas de un futuro socialista y a medida que iba envejeciendo, que el pesimismo de la inteligencia era todo lo que uno había dejado. Lúcido hasta el mismo final, estaba preparando un volumen sobre la decadencia de la cultura burguesa. El último libro publicado en vida, How to Change the World: Tales of Marx and Marxism, era una colección de ensayos que incluía muchos que habían aparecido en italiano pero no en inglés. Algunos eran nuevos. Todos estaban centrados en Marx (y Engels), excepto dos sobre Gramsci.
El último Marx de Hobsbawm no era el teórico de la revolución mundial y del papel dirigente del proletariado, sino el teórico de la globalización y de la crisis, un Marx finalmente emancipado de la URSS. Se trataba de un Marx para un mundo en que pocos partidos de importancia eran anticapitalistas, en que las esperanzas generadas por los acontecimientos de 1968 –acontecimientos que habían dejado a Hobsbawm realmente escéptico– no se habían materializado; un mundo en el que muchos abogaban por una retirada de la Ilustración y en el que la última gran revolución social estaba dirigida por un fundamentalista islámico, el ayatolá Jomeini. El triunfo de las políticas económicas neoliberales, especialmente en Occidente, también había constituido una derrota de la socialdemocracia tradicional, ya que esta requería un Estado fuerte para la consecución de su programa de «mínimos». Como señala Hobsbawm, el neoliberalismo no intentaba destruir al comunismo, cuyo estancamiento había quedado claro, sino el tipo de reformismo gradualista defendido por Eduard Bernstein y los fabianos.
Hobsbawm situaba la crisis del marxismo en las decisivas décadas posteriores a 1980. La crisis no era simplemente política y económica, sino también cultural. Cada vez más, la posibilidad de entender las estructuras de la sociedad humana estaba siendo desafiada por actitudes posmodernas; había un regreso a una historia meramente narrativa, un desdén por las generalizaciones y por el estudio de la realidad, había un nuevo relativismo. Consideró el retroceso del marxismo como parte de un cambio más amplio en las ciencias sociales, donde los intelectuales estaban renunciando a los intentos racionalistas de perfilar el panorama global de nuestros tiempos. En ello Hobsbawm atribuía una gran importancia a la rebelión de los intelectuales en la década de 1960, con la que era muy crítico. Le desagradaba su anticentralismo, su amor por la espontaneidad y el localismo, su tercermundismo.
Esto se podía considerar la queja de un viejo marxista, generacionalmente separado de 1968. Pero también esa generación es ahora mayor y quizá debería empezar a ponerse de acuerdo consigo misma. Durante una de nuestras últimas conversaciones señaló que era bastante extraño que esa generación (la mía), con semejante compromiso con la actividad intelectual y la cultura, hubiera producido tan pocos análisis históricos de su propio itinerario. Aunque probablemente sobreestimaba la importancia de la irracionalidad posmoderna en la crisis cultural de los últimos treinta años, es cierto que las explicaciones totalizadoras han quedado arrumbadas en el desván, junto a Marx; pero esto se aplica principalmente a la intelectualidad liberal. En otras partes, las explicaciones totalizadoras llevan la batuta. Los enemigos de Occidente se ven o bien en términos de irracionalidad –fundamentalismo islámico, fanatismo, sueños terroristas de restaurar el Califato– o en términos de una defensa de «intereses creados» contra el individualismo del mercado. El fundamentalismo de mercado es simplemente tan omnicomprensivo como el estatismo de la vieja izquierda; afirma, con Hayek, que las decisiones de millones de consumidores son más «racionales» que las que toman los planificadores.
Donde Hobsbawm tenía razón era cuando señalaba que lo que había desaparecido, por ahora, era una creencia, compartida por todos los protagonistas de las grandes revoluciones de los siglos XVIII y XIX –la Revolución francesa, la americana y la industrial– de que era posible cambiar el orden social existente y sustituirlo por uno mejor. Puede que hayamos perdido, escribía, pero los defensores del «dejarse llevar por el mercado», tan hegemónicos en el periodo de 1973 a 2008, también habían perdido. ¿Había un elemento de consuelo en su creencia de que el escenario estaba dispuesto para un regreso a Marx, el teórico del capitalismo? Posiblemente. Pero habría que tomarse en serio el mandamiento de Hobsbawm de tomarse a Marx en serio y –me gustaría añadir– tomarse la historia en serio y rescatarla de aquellos que simplemente la tratan como si fuera un supermercado donde uno reúne algunos hechos atractivos, los amontona en el carrito y los utiliza para justificar las políticas que a uno le gustan.
1Ed. cast.: Años interesantes: una vida en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 22006 [N. del T.].
2Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, traducida como Historia del siglo XX, 1914-1991 y que, como la mayor parte de las obras de Hobsbawm (como las que se citan en este artículo), están en el catálogo de la editorial Crítica [N. del E.].
3Ed. cast.: Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing, Madrid, Siglo XXI de España, 1978, reeditado recientemente (2009) con un pertinente prólogo de Julián Casanova, «El legado de los historiadores marxistas británicos». Otro libro citado en páginas anteriores, la obra magna de E. P. Thompson, también ha sido reeditada recientemente en castellano: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Capitán Swing, 2012, con una «Presentación» a cargo de Antoni Domènech [N. del E.].