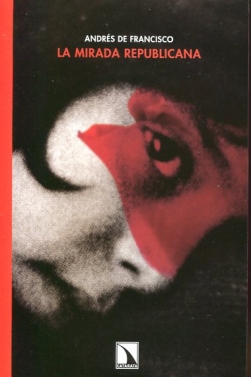El conflicto amordazado
Daniel Bernabé
Permítanme que empiece sin rodeos: siento una profunda desconexión respecto a eso que se ha dado en llamar nueva política. Y créanme si les digo que algo falla porque no debería ser así.
No debería ser así por dos motivos. El primero, entiendo perfectamente el hastío y el cansancio que el Régimen del 78 ha provocado en muchas personas. Y cuando digo que lo entiendo no estoy proclamando tan sólo mi acuerdo con los análisis que lo caracterizan -desigualdad, corrupción, cesión de la soberanía- sino que padezco, en primera persona (como millones de conciudadanos de mi misma clase) el túnel tan oscuro y carente de salida en que nos han metido.
El segundo motivo es que soy una persona de izquierdas con una cierta tendencia a lo heterodoxo, casi cercano a la iconoclastia. Por eso decía que entiendo que algo crítico con lo existente surgiera tras años en los que la izquierda hizo, primero del posibilismo, después de la aceptación de la derrota, sus únicas monedas de cambio (con notables excepciones, como todo).
Entonces, si lo que había me parecía terrorífico y no soy precisamente un adalid de andar paseando retratos de Lenin por las calles ¿Por qué diablos me siento tan ajeno, tan distante, tan excluido, de eso que se ha dado en denominar nueva política?
Fundamentalmente por una cuestión de la que se derivan multitud de ramificaciones: la nueva política padece de un síndrome endémico llamado evitación del conflicto, sufre una de las peores trabas que alguien que pretende modificar lo existente puede llevar consigo, el no asumir que no hay posibilidad de transformación sin enfrentamiento.
Pero ¿de dónde viene todo esto?
Soy de los que creo que el contexto significa prácticamente todo, que las ideas no surgen ni por generación espontánea ni en el vacío. Soy de los que me rebelo contra ese concepto tan seductor como falso llamado librepensamiento: nadie está exento de influencias de su realidad material ni del andamiaje ideológico -pasado y presente- en la que se sustenta esta sociedad.
Fundamentalmente la crisis del 2008 fue una crisis política, ideológica. La provocada por el fanatismo de pensar que la economía capitalista podía asumir un crecimiento ilimitado y que además podía regularse por sí misma. La derecha consciente realmente nunca se creyó esta fantasía, sencillamente le daban igual las consecuencias. Sabían que por muy duras que fueran no existía en el campo de la política percibida (esto es, la que puede influir realmente en la sociedad) una alternativa a su discurso; sin socialdemocracia ni bloque del este no había posibilidades de que nada alterase su festín de cuervos.
Pero apareció el elemento inesperado: la gente. La gente, sí, ese concepto, difuso y claro a la vez, que pretende señalar a la mayoría del cuerpo social que, sin embargo, en épocas de estabilidad, rara vez participa en la administración consciente de lo público y lo común. La gente, o al menos una parte de ella (capas urbanas, jóvenes y formadas profesionalmente) tomó las plazas. Estaban enfadados -normal- y eligieron a los panolis del traje, los políticos, como principales culpables del asunto. Al fin y al cabo fueron los políticos (realmente no, fue la publicidad de los bancos) los que les dijeron que no se preocuparan, que todo iba a ir bien siempre.
La gente es como es. No vale de nada adularla o despreciarla. Como el pensamiento tiende a reproducir todas las características de la sociedad que le da cobijo. La gente no está para ejercicios teóricos ni para tener paciencia, la gente sobrevive y su ira es siempre limitada. Por eso la gente es capaz de parar un desahucio o manifestarse por miles durante casi dos años, o bien es capaz de elegir un cabeza de turco y votar a la ultraderecha. La gente es oportunidad y abismo, siempre.
La izquierda honesta, esto es, aquella que creía en lo que decía, pasó una larga travesía por el desierto desde principios de los noventa. Intentó defender determinadas posiciones de mínimos, cometió aciertos y errores y vio como su caudal humano se quedaba casi seco. Lo peor quizá no fue eso, sino que empezó a aceptar la derrota, la imposibilidad de cambiar nada más allá de lo superficial. De ahí hay un paso al cinismo, y otro al palco del Bernabéu. En cualquier caso siguió asumiendo que con tener razón bastaba, que cuando las condiciones cambiaran y llegara el batacazo generalizado, la gente les señalaría diciendo: “Ellos estaban en lo cierto”. Pues no.
Si en el tango y el amor, veinte años no es nada, en sociedad es una eternidad. Al menos para haber transformado el tejido productivo de un país y, sobre todo, para haber inculcado unas aspiraciones muy diferentes en las cabezas de eso llamado gente: si no dieron la razón a la izquierda es porque quizá ya no compartían sueños con ella. No puedes esperar que alguien educado en determinados valores –competitividad, consumo y triunfo individual– asuma mecánicamente que esas divisas son erróneas por completo, como no se puede esperar que nadie acepte, por muy cierto que sea, que en todo lo que estaba basada su vida era una gigantesca mentira interesada.
Y, adivinen, quién apareció en escena. Efectivamente, la nueva política. Algo tan etéreo como real que sí parecía conectar con las aspiraciones restauracionistas de la gente. Porque, para empezar, la nueva política entendió algo que, por obvia naturaleza, la izquierda no podía admitir: lo que se buscaba no era un cambio, lo que se buscaba era un imposible, una pirueta, un agujero de gusano que devolviera a todo el brillo que nunca debería de haber perdido.
¿Quién es la nueva política?
Un aviso al lector, si hubiera querido escribir una invectiva contra Podemos lo hubiera hecho. La cuestión es que los debes que me alejan cada vez más del teatro propuesto escapan ampliamente, por desgracia, de la formación morada -así como no todos los que forman parte de ella los padecen-. Sería tan injusto e inútil como haber citado solamente a IU en el apartado anterior.
La pregunta es de muy difícil respuesta, pero convendría hallarla entre los cascotes y el polvo que dejó el Muro. Aunque sus presupuestos teóricos son anteriores fue en los noventa cuando, por un evidente cambio de situación y apertura del espacio, multitud de tendencias empezaron a cobrar fuerza en toda europa occidental. El catálogo era tan inabarcable como irregular, tan esperanzador como inquietante, en todo caso marcado casi siempre por un desprecio freudiano a lo precedente, una ruptura de categorías del análisis clásico y una ansiedad y complejo por validar cualquier teoría en lo inmediato.
Es de esta amalgama de donde surgen los dirigentes que, casi generacionalmente, coinciden en su mayoría de edad política con una crisis monumental y la irrupción de la gente reclamando a la desesperada un asidero donde agarrarse. Se trata de un fenómeno de rareza casi astronómica, una conjunción afortunada que, evidentemente, han sabido aprovechar.
La nueva política: una autopsia
Voy a ser, como les dije al principio, categórico: tenemos un cadáver en la manos. Un cadáver fresco, joven y animado, pero un cadáver en definitiva.
Sé que posiblemente esto se lea como una arrogancia desproporcionada -puede ser, quien a hierro mata, a hierro muere- pero tengo motivos para sospechar que nadie que cuelga del vacío más absoluto, de un vacío material, político y casi existencial, se agarra dos veces de un asidero que le falla la primera.
¿Por qué fallar como antecedente? Porque, como decía hace unos párrafos, hay casi una obsesión por puentear el conflicto en una maniobra desesperada para aplazarlo eternamente. Una fijación con cómo ganar en lo electoral que posterga todo (y todo siempre es demasiado) a lo formal, una supeditación de la estrategia a la táctica.
El ejemplo más claro es esa estupidez conceptual de: “gobernaremos para todos”. No se puede gobernar para todos, cuando ese todos está compuesto por grupos con intereses contrapuestos. La cuestión no es decirlo o dulcificarlo (en política nunca se deberían decir mentiras) el problema es cuando empezamos a creerlo, cuando somos arrebatados por nuestra propia seducción.
Tarde o temprano, si nos vemos en la tesitura del gobierno, ese conflicto aparecerá irremisiblemente. No se gobierna una abstracción, recordemos, se gobierna un territorio dado en un momento concreto, y aquí y ahora, nuestra sociedad está dominada por un capitalismo terminal en una fase depredadora, y conflictiva, como poco acusada.
El problema es que de tan maravillados que nos encontramos creyendo haber descifrado la combinación de esa caja fuerte que se nos resistía por décadas, nadie se pregunta si esa es la caja fuerte que queríamos abrir. O dicho de otro modo, si negamos el conflicto permanentemente, si asumimos esa mentira como cierta, ni tendremos un movimiento político, ni mucho menos un apoyo popular, que comprenda nada cuando las cosas empiecen a ponerse duras, esto es, cuando haya que decidir, ideológicamente, si se toma tal o cual medida que perjudica a unos y favorece a otros.
Este fenómeno no es nuevo. De hecho la socialdemocracia llevaba coqueteando con él años. Incapaces de alterar nada sustancial con la acción de sus gobiernos -más que por incapacidad porque no lo deseaban- se dedicaron a utilizar, por ejemplo, la ampliación de derechos civiles como pantalla, o casi coartada, frente a la sumisión en el orden económico.
La nueva política hace algo similar, salvo que al haber carecido de poder ejecutivo hasta hace nada, la coartada ha sido de carácter onanista. Cuando eres incapaz de explicar -o no deseas hacerlo para no dividir el 99%– el mundo que te rodea y sus enormes contradicciones de base, te refugias en ti mismo, te dedicas a mirarte el ombligo y situar tu naturaleza como casi único eje del debate.
De ahí que lo procedimental se haya convertido en el fetiche por excelencia de este momento: tecnopolítica, primarias, comunicación, narrativa, significante…
Y créanme, posiblemente todos estos términos tengan alguna importancia, pero ni de lejos pueden constituir por sí mismos la munición ideológica que cualquiera que se vaya a embarcar en la dura guerra de cambiar lo existente requiere.
No necesitamos a políticos ejemplificadores que renuncien a su sueldo. Necesitamos políticas que aseguren un sueldo digno. No necesitamos a heroínas que viajen en metro, sino una bajada en los precios del mismo. No podemos asumir que, justo en el momento en que sufrimos no ya uno de los ataques a los derechos laborales más duros de la historia, sino la transformación de lo asalariado en unidades de producción autónomas, no se haya escuchado a la nueva política decir cómo va a enfrentar este hecho.
Y estamos en un punto de no retorno.
La razón es sencilla: tras los primeros reveses del municipalismo primero se nos trató de explicar que haber tomado ciertas decisiones respondía tan sólo a una cuestión táctica, a una oportunidad comunicativa para, a los pocos días, acabar justificando la decisión en términos políticos. De: “Hemos hecho esto porque el momento lo demandaba” a “lo hemos hecho porque realmente pensamos que es así”. Puede que tan sólo sea una anécdota o puede que se trate de una tendencia imposible de evitar por la naturaleza del invento.
Visto esto resulta sonrojante que, según el relato impuesto por la nueva política, todo al final consista en una cuestión de querer ganar. Es decir, una decisión voluntarista.
Resulta tendencioso que, al final, el único problema que tenía la izquierda era un exceso de identitarismo, cuando desde hace décadas ni en simbología, ni en lenguaje, ni en estética existía ya una reivindicación de los elementos históricos.
Resulta doloroso que se mantenga, en un ridículo juego de manos, que el eje izquierda-derecha ha sido superado cuando, más allá de los tabernáculos universitarios, nadie ha dejado de utilizar esta obvia brújula cultural. La tan ansiada centralidad del tablero es como un globo de feria, o se te escapa o se pincha, pero no se puede mantener por mucho tiempo.
Pero, también, a las direcciones de la nueva política les resulta en extremo útil mantener este discurso estigmatizador de la izquierda, ya que les permite, sobre todo, crear un caudillaje sobre los nuevos participantes en el juego, dominar aún a costa de enfrentar y crear una brecha por la que se pueden colar todo tipo de monstruos. Tanto renegar de identidades para acabar dando a la izquierda una falsa, negativa y ruin.
El mayor problema de la nueva política, lo que me separa dramáticamente de ella, es que es post-política. No puedo confraternizar con quien ha tomado como seña de identidad el desprecio por lo ideológico, con quien hace de nuestra principal debilidad su mayor virtud.
Un descreído epílogo
En política siempre es demasiado tarde, pero nunca es suficientemente pronto.
Este no es un artículo contra Podemos, los municipalismos o Ahora en Común. No lo es contra la convergencia. Ni mucho menos contra la ansiada, y de momento lejana, unidad popular.
Sí es un toque de atención que sabe de su derrota previa, pero que, aun así, cree necesario llevarse a cabo. Nadie saldrá de sus cómodas trincheras pero esperamos que algunos escuchen el bombardeo. Sobre todo los que en esto se juegan algo más importante que pasar a la historia como el hombre que lo cambió todo; los que se juegan el aspirar a una vida algo más digna o perder esta oportunidad histórica.
Necesitamos unidad, necesitamos democracia interna y transversalidad, necesitamos comunicar más y mejor. Pero lo que necesitamos, urgentemente, es ideología. No despreciar las derrotas del pasado (toda derrota es un reservorio de experiencia), no renunciar al quiénes somos ni a pensar que los grandes relatos son irrealizables, no olvidar cómo ganar ni sobre todo para qué hacerlo.
Y es ese es el debate, la acción, que tenemos que llevar a cabo. No sobre si existimos o somos contingentes, sino cómo volver a resultar necesarios en la vida cotidiana de las personas que nos rodean; cómo quizá dejamos de interesar cuando dejamos de ser nosotros, no por ser nosotros; cómo hacer ese tránsito que separa la realidad y el deseo, el momento actual y nuestros objetivos. Y debemos dibujar el mapa mientras caminamos, no nos queda más remedio si no queremos que otros, los que todavía tapan su camisa parda, se nos adelanten.
*Daniel Bernabé es escritor. Su última novela es ‘Trayecto en Noche Cerrada’ (Lupercalia, 2014)