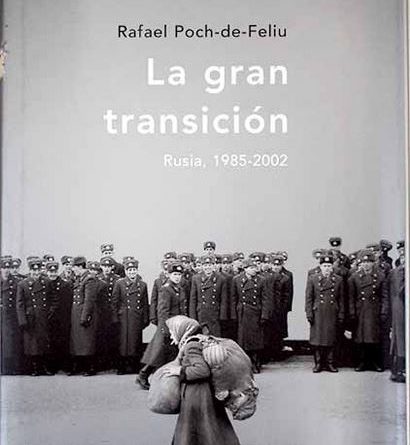Francisco Fernández Buey y la perestroika (y VIII)
Salvador López Arnal (editor)
El autor de Leyendo a Gramsci reseñó en 2003 La gran transición. Rusia, 1985-2002 (Barcelona, Editorial Crítica, 2003. http://www.lainsignia.org/2003/febrero/cul_074.htm) de Rafael Poch de Feliu (Su blog: https://rafaelpoch.com/). Hay elementos de interés en ese texto para nuestro asunto.
La gran transición era “el libro más completo, documentado y sugerente que se ha publicado hasta ahora en castellano sobre los cambios ocurridos en Rusia desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética”. Su autor, nos recordaba el profesor Fernández Buey, corresponsal de La Vanguardia en Moscú precisamente durante los años de esta transición, aportaba “informaciones, análisis y reflexiones que con toda seguridad serán de consulta obligada para toda persona que quiera conocer bien lo que ha sido aquella historia singular, sus causas y sus derivaciones más importantes.”
 Quienes hubieran seguido las corresponsalías de Poch de Feliu desde Moscú (antes en Berlín; después en China y París; ahora ya no en La Vanguardia) y sus ensayos anteriores sobre Rusia encontrarían en La gran transición la confirmación del excelente trabajo periodístico que allí apuntaba. En cualquier caso, el libro de Poch de Feliu era “bastante más que una crónica inteligente de los hechos más relevantes de una transición de la que se ha dicho que adelantó el comienzo del siglo XXI”. Era, para el autor de Conocer Lenin y su obra, “una memoria en la que los buenos reflejos del periodista ante los acontecimientos inmediatos y sobre las actuaciones en curso de los protagonistas se junta con la ambición del historiador que tiene ya una hipótesis explicativa de lo ocurrido allí.”
Quienes hubieran seguido las corresponsalías de Poch de Feliu desde Moscú (antes en Berlín; después en China y París; ahora ya no en La Vanguardia) y sus ensayos anteriores sobre Rusia encontrarían en La gran transición la confirmación del excelente trabajo periodístico que allí apuntaba. En cualquier caso, el libro de Poch de Feliu era “bastante más que una crónica inteligente de los hechos más relevantes de una transición de la que se ha dicho que adelantó el comienzo del siglo XXI”. Era, para el autor de Conocer Lenin y su obra, “una memoria en la que los buenos reflejos del periodista ante los acontecimientos inmediatos y sobre las actuaciones en curso de los protagonistas se junta con la ambición del historiador que tiene ya una hipótesis explicativa de lo ocurrido allí.”
 Hacía tres años, en Tres preguntas sobre Rusia (1. ¿Cómo se ha transformado la sociedad rusa tras la reforma económica iniciada en 1992 y cómo afecta a la población esta “modernización” económica?; 2. ¿qué nuevo espacio se está creando en Eurasia?; 3. ¿qué nuevo margen para lo alternativo en el mundo se plantea en la actualidad después del fin de la bipolaridad y con el dominio americano en exclusiva?), Poch de Feliu había ofrecido explicaciones para entender por qué los resultados de la reforma capitalista en curso “estaban siendo tan catastróficos, analizaba el papel de los nacionalismos en el hundimiento de la Unión Soviética y proponía un balance acerca de lo que en aquel mundo quedaba de lo que se llamó socialismo.”
Hacía tres años, en Tres preguntas sobre Rusia (1. ¿Cómo se ha transformado la sociedad rusa tras la reforma económica iniciada en 1992 y cómo afecta a la población esta “modernización” económica?; 2. ¿qué nuevo espacio se está creando en Eurasia?; 3. ¿qué nuevo margen para lo alternativo en el mundo se plantea en la actualidad después del fin de la bipolaridad y con el dominio americano en exclusiva?), Poch de Feliu había ofrecido explicaciones para entender por qué los resultados de la reforma capitalista en curso “estaban siendo tan catastróficos, analizaba el papel de los nacionalismos en el hundimiento de la Unión Soviética y proponía un balance acerca de lo que en aquel mundo quedaba de lo que se llamó socialismo.”
Ahora, en La gran transición, Poch de Feliu ampliaba los interrogantes y abordaba prácticamente todos los asuntos relevantes que habían sido objeto de debate en Rusia en los últimos años: “desde las causas del fracaso de los primeros proyectos de reforma económica hasta las guerras en Chechenia y desde el significado de la perestroika hasta los motivos de la desintegración de la federación de repúblicas soviéticas pasando por efectos de la catástrofe de Chernobil y la valoración de lo que han representando personalidades como Gorbachov, Yeltsin y Putin.”.
Fernández Buey recordaba que en su análisis de la gran transición Poch de Feliu se había basado en documentos de primera mano, en memorias publicadas en Rusia durante aquellos años, en testimonios recogidos por él mismo entre los protagonistas, y en opiniones, en conjeturas e investigaciones aparecidos en diarios y revistas rusos al hilo de los acontecimientos. Había hecho, además, “su trabajo con muy pocas concesiones al discurso ideológico y con un talante fresco, crítico, distanciado y comparatista que diferencia su libro de la mayoría de las aportaciones recientes procedentes de la sovietología occidental reciclada y de la antigua disidencia resentida o finalmente reconvertida al orgullo gran ruso”.
Para empezar, proseguía el que fuera profesor de la UPF y de la UB, Poch de Feliu pasaba revista, en treinta apretadas páginas, a lo que había sido la evolución de la URSS.
Sitúa en los años sesenta su momento de apogeo; describe los principales problemas económicos, sociales, políticos y culturales con que aquel país de países se encontraba entonces; y explica por qué, después de aquel apogeo, fracasaron sucesivamente las principales reformas económicas propuestas desde la época de Breznev hasta los días de la perestroika. Al analizar las causas de estos fracasos el autor de La gran transición ha puesto el acento en la ineptitud y miopía de los administradores del país, lo cual condujo a una primera crisis social, ya en los setenta, sintomáticamente percibida en dos chistes que entonces se hicieron populares.
Uno de estos chistes hablaba de los siete milagros del socialismo: «No hay paro, pero nadie trabaja. Nadie trabaja, pero los planes se cumplen. Los planes se cumplen, pero en las tiendas no hay nada. En las tiendas no hay nada, pero las despensas de la gente están llenas. Las despensas están llenas, pero todos están descontentos. Todos están descontentos, pero votan a favor» [pág. 14]. El otro apuntaba a la sustancia de una situación que siempre se definió oficialmente en términos ideológicos:
Brezhnev invita a su anciana madre, que apenas había salido de su provinciana ciudad de Ucrania, le enseña orgulloso su apartamento de 200 m2 en el centro de Moscú, luego su dacha en las afueras, su Rolls Royce y su Cadillac, su pabellón de caza y la dacha de Crimea; visto lo cual, la madre, alarmada, pregunta: «Pero hijo, ¿qué pasará si de repente toman el poder los comunistas?» [pág. 20].
En cualquier caso, Poch de Feliu no se limitaba a documentar con cifras cómo, hacia 1975, la economía de la URSS estaba ya en números rojos. Iba más allá: subrayaba que los analistas occidentales coincidían entonces con la propaganda soviética en la sobrevaloración de un crecimiento económico ficticio. Cerraba este apartado dedicado a los fracasos económicos con una reflexión sobre las previsiones occidentales de aquellos años.
Ahora, con el paso del tiempo, aquellas previsiones podían sonar a sarcasmo, admitía el autor de Utopías e ilusiones naturales, pero traerlas a la memoria o recordárselas a los más jóvenes permitía explicar “por qué varios de los desastres nada naturales ocurridos luego en la Unión Soviética pudieron ser considerados sorprendentes o insólitos por tanta gente”.
Cuando la crisis social era ya evidente en la calle y los chistes sobre la economía ficticia pan de cada día entre los de abajo, un informe de cuatrocientas páginas, redactado por la CIA en 1982, o sea, ya en la era Reagan, concluía así: «La economía soviética está en buena forma, será capaz de mantener la carrera de armamentos sin recortes del nivel de vida y se desarrollará más rápidamente que la economía de Estados Unidos» [pág. 30].
 El segundo capítulo del libro -«El precio de la libertad»- estaba dedicado a explicar el fracaso de las reformas, “ya no sólo económicas, conocidas con el nombre de perestroika”, así como la llamativa discrepancia entre lo que por entonces se pensaba de Gorbachov en Occidente y lo que se pensaba en la URSS, otro de los «misterios» generalmente abordados por la sovietología. Poch de Feliu desarrollaba ahí un diagnóstico de la situación que ya había avanzado en 1987, como corresponsal de La Vanguardia en Moscú.
El segundo capítulo del libro -«El precio de la libertad»- estaba dedicado a explicar el fracaso de las reformas, “ya no sólo económicas, conocidas con el nombre de perestroika”, así como la llamativa discrepancia entre lo que por entonces se pensaba de Gorbachov en Occidente y lo que se pensaba en la URSS, otro de los «misterios» generalmente abordados por la sovietología. Poch de Feliu desarrollaba ahí un diagnóstico de la situación que ya había avanzado en 1987, como corresponsal de La Vanguardia en Moscú.
Subraya que, en varias cuestiones, y particularmente en su manera de enfocar uno de los grandes problemas del momento -la dimensión que había alcanzado la carrera armamentista- la perestroika se inspiró en ideas occidentales que formaban parte de la subcultura disidente soviética [33]. Ocurrió como si la utopía «eurocomunista», que tan pronto se vino abajo en Occidente, donde había sido formulada, se abriera paso, tarde y a destiempo, en el locus para el que en realidad había sido pensada sin decirlo. Solo que, a diferencia de lo que se pensaba en los ambientes socialdemocráticos de Occidente, en aquella URSS era demasiado patente el desfase entre los aspectos ideológicos de la perestroika, cuyos teóricos seguían hablando casi mecánicamente de socialismo, remontándose a Lenin, y la realidad percibida por la mayoría de la población, para la cual si algo había caracterizado la historia de la URSS fue, en última instancia, el estatuto de potencia mundial alcanzado precisamente bajo la fachada del «socialismo». [la cursiva es mía]
La consecuencia del desfase entre ideología y realidad había sido doble: en un lado, “deslumbramiento por el talante ético de Gorbachov al exponer con valentía su política de desarme en el concierto internacional”; en el otro, “decepción creciente ante la falta de ideas nuevas en política interior y por las incongruencias manifiestas de los teóricos de la perestroika en asuntos que afectaban directamente a las necesidades de las gentes”. Así y todo, al entrar en las causas del fracaso de la perestroika, Poch de Feliu no había puesto el acento en los errores o en las «traiciones» de Gorbachov, como se había hecho habitual en Rusia en aquellos años, “sino en el distanciamiento o la incomprensión de las gentes, dirigidos y dirigentes, respecto de su proyecto”.
La forma en que Poch de Feliu lo exponía coincidía en gran parte con una inquietante idea varias veces expresada, mientras la perestroika estaba en curso, por el historiador y politólogo Kiva Maidánik, quien muchos años antes había dado ya a Fernando Claudín [La crisis del movimiento comunista, París, Ediciones del Ruedo Ibérico], “no pocas pistas para su análisis de la crisis del comunismo”. La idea era esta: “en el fondo de aquel fracaso no sólo hay que ver la degeneración burocrática del aparato del partido (aquella degeneración que lleva a aplaudir casi simultáneamente el proyecto gorbachoviano y su crítica radical), sino también, y es duro decirlo así, «la impronta servil de la cultura popular, con su manifiesto déficit de dignidad» [44]”. Traducido a otros términos más comprensibles para nosotros, apuntaba Fernández Buey, eso quería decir: “insensibilidad general respecto de los derechos políticos y respecto de la tarea de democratizar la sociedad.”
El análisis del desconcierto que produjo la glasnost y la estimación de la fulgurante aparición del fenómeno Yeltsin confirmaba hasta niveles casi esperpénticos lo dicho sobre la degeneración burocrática. En los capítulos dedicados a estos asuntos, Poch de Feliu documentaba “la metamorfosis experimentada por varios de los personajes principales de la nomenclatura que, en unos pocos años, y en algunos casos en cuestión de meses, acabaron convirtiéndose en teóricos de las reformas neoliberales”.
Se explicaba así cómo lo que en un principio se había llamado «revolución cultural», se fue acercando a los presupuestos más primitivos de la derecha occidental. Al llegar a este punto, Poch de Feliu hacía de cronista y fundamentaba su juicio atendiendo al transformismo camaleónico de personajes como Aleksandr Yokovlev, Yegor Gaidar, Pavel Bunich, Larisa Piyasheva, Yuri Cernichensko, Anatoli Sobchak, Dimitri Volkogonov y Stanilav Govorujin.
La lista de las rectificaciones oportunistas que Poch de Feliu aporta es larga, y de ella, Gorbachov aparte, sólo sale limpio, por contraste, Yegor Ligachov, «el único de los altos dirigentes del politburó lo suficientemente enérgico y honesto como para formular en voz alta sus contrapuntos a los resultados de la política emprendida» [81].
Por lo que aportaban al conocimiento de un personaje alabado en las chancillerías de Occidente, eran también notables, en opinión de Fernández Buey, las páginas dedicadas a Boris Yeltsin. En ellas, el autor de La gran transición ponía de relieve “no sólo la ambigüedad y las depresiones que estuvieron a punto de llevar al suicidio” a quien fue presentado “por los mandamases del mundo occidental como «salvador de la democracia en Rusia», sino también su habilidad para captar e instrumentalizar el pulso de la calle”.
De un país de extremos, como se ha dicho tantas veces que era la vieja Rusia, extremo oriental de Europa ella misma, se esperaría en tales circunstancias rigor moral y coherencia política, pero fue la ambigüedad lo que acabaría convirtiéndose en «virtud» política esencial de la transición, alabada por unos y otros. Tal vez fue así -y esto lo añado yo- porque la ambigüedad ha sido allí tradicionalmente metáfora política del pantano. Y, como se sabe por su literatura rusa clásica, siempre hubo, en la vieja y nueva Rusia, mucho pantano, además de extremos.
Un capítulo central del libro, en opinión del autor de 1917, era el dedicado a la quiebra, optimistamente percibida, del orden europeo. En ese capítulo Poch de Feliu retomaba el análisis de la política exterior gorbachoviana en aquellas fechas decisivas que cambiaron el mundo del siglo XX, “tanto que pareció como si se hubiera acabado el siglo (con el fin de la pesadilla de un guerra termonuclear en ciernes)”. Algunas de las cosas que ahí aportaba Poch de Feliu sobre el papel de Mijail Gorbachov y su ministro de Exteriores, Eduard Shevardnadze, eran muy esclarecedoras.
Fernández Buey señala a continuación que Poch de Feliu se basaba en distintas fuentes igualmente solventes. Aducía las memorias del mariscal Sergei Ajromeyev, sugiriendo que, entre 1986 y 1988, “Gorbachov nunca examinó con detalle la situación militar y política en Europa ni las perspectivas de su desarrollo con los responsables militares”. Aportaba Poch de Feliu fuentes occidentales para “mostrar que, en las decisivas conversaciones sobre desarme de aquellos años decisivos, los dirigentes políticos de esta parte del mundo siempre supieron de antemano que Gorbachov y Shevardnadze acabarían siendo más flexibles que las personas responsables de los grupos negociadores”. Poch de Feliu traía a colación el testimonio de James Baker para mostrar “que el sí de Gorbachov a la propuesta occidental de reducción de tropas soviéticas en la zona central de Europa, en 1990, dejó «estupefacto» al secretario de estado norteamericano”.
Poch de Feliu usaba las propias notas tomadas en sus entrevistas “para probar que ninguno de los dirigentes políticos de la Europa del Este esperaba, ni de lejos, unos meses antes, el tipo de concesiones que iba a hacer Gorbachov a este respecto”. Mostraba también, contra las especulaciones habituales sobre los planes expansionistas de la política soviética, que “Gorbachov no tenía en realidad política para Alemania y que en el momento inmediatamente anterior a la caída del Muro su actitud era «una errática improvisación basada, además, en cálculos fallidos»”. Sugería igualmente, a partir de las conversaciones mantenidas con otros protagonistas implicados en los hechos, “que Gorbachov ni siquiera aprovechó la tendencia entonces existente en la opinión pública mundial en favor de la neutralización de Alemania y su salida de la OTAN a cambio de la reunificación”. Recordaba que la actitud de Gorbachov y de Shevardnadze ante la cuestión de la reunificación alemana “sorprendió a todo el mundo, empezando por los propios negociadores occidentales”. Aducía del mismo modo que aquellas concesiones inesperadas, en tan decisivo momento, “se basaron en consideraciones del tipo «Genscher [Ministro de Asuntos Exteriores de la RFA, del partido liberal, mano derecha entonces de Helmut Koln] ha insistido mucho en ello y es una buena persona»”. Y, finalmente, Poch de Feliu volvía “a aportar el testimonio de Baker para recordar que «varios ayudantes de Gorbachov parecieron genuinamente asombrados de que éste hubiera accedido a lo que, de hecho, equivalía al acuerdo de una Alemania unificada en la OTAN» [108-120].
La microhistoria de la alta política, apuntaba Fernández Buey (se ha hablado de ello en entregas anteriores), confirmaba la impresión que se sacaba al leer las actas del encuentro conmemorativo, celebrado en EE.UU una década después de la caída de la URSS, “entre los jefes de estado de las cuatro grandes potencias que se vieron implicadas en decisiones tan transcendentales como el acuerdo sobre las armas nucleares, la apertura del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la disolución del Pacto de Varsovia”. De los cuatro, “Gorbachov seguía siendo, políticamente, el más ingenuo; los otros tres todavía se movían, diez años después, entre la glorificación de la prepotencia occidental y el estupor ante un comportamiento que no se correspondía en absoluto con el estereotipo sobre soviéticos y rusos que habían difundido durante décadas”. Se comprendía desde ahí, y comparando lo que habían dicho en sus memorias varios de los implicados, “el tono irritado con que Gorbachov evita en 1996 una pregunta de Poch de Feliu sobre por qué no planteó en su momento la neutralidad alemana y la salida de la OTAN como condición para la reunificación [126]”.
Por lo demás, proseguía el autor de Marx a contracorriente, los detalles que Poch de Feliu aportaba a esta microhistoria de la alta política
seguramente harán sonreír a los académicos disidentes que aún recuerden la gran importancia que en aquellos años dramáticos de la segunda guerra fría se estaba dando a la aplicación de la teoría de juegos de estrategia para la resolución (no precisamente pacífica, por cierto) del Gran Conflicto.
Esclarecedoras eran igualmente las páginas que el ex corresponsal de La Vanguardia dedicaba en su libro al despertar de las nacionalidades en aquel océano de la diversidad, “al proceso que condujo a la disolución de la Federación, a los conflictos de Armenia, Azerbaidjan y Georgia, a la separación de las repúblicas bálticas (Lituania, Estonia y Letonia) y a la evolución de las guerras en Chechenia”. En estas páginas, Poch de Feliu trasladaba al lector desde un escenario de comedia felliniana al lugar de la tragedia y al conocimiento directo de sus principales protagonistas.
Poch de Feliu contrasta la hipótesis formulada en su día por Hélène Carrère d’Encause (una de las pocas personas que en Occidente habían formulado con cierta anticipación la posibilidad del estallido del imperio por desmembración de las nacionalidades) con lo que en realidad ocurrió desde finales de la década de los ochenta. Que no fue inicialmente la revuelta anti-rusa de los pueblos y regiones de tradición islámica, como esperaba Hélène Carrère, sino una sucesión de querellas en las que se fueron mezclando irremisiblemente el independentismo histórico de unos, los nuevos nacionalismos de otros, los conflictos con las minorías en las mismas nacionalidades que despertaban y la lucha por la redistribución de los poderes en el seno de la vieja nomenclatura.
Tal era el trasfondo del desplazamiento de Gorbachov por Yeltsin, de las varias intentonas golpistas, de las elecciones en que el viejo partido comunista, transformado también, se convertía en la primera fuerza de la Duma, de la dimisión de Yeltsin y de su sustitución por Putin, todo ello bajo la mirada atenta y la intervención (sorda, violenta o impositiva) de dos fuerzas que habían condicionado todo el proceso: “los restos del antiguo Ejército Rojo, de donde han salido varias de las personalidades decisivas para los nuevos conflictos, y el capital transnacional que, curado ya del asombro, ha decidido quién es allí demócrata y quién no.”
Seguramente era la atención prestada al detalle, en el que Poch de Feliu se demoraba, lo que hacía felliniana la segunda parte de esta tragedia. “En algún momento, cuando la historia se convierte en crónica, le vienen a uno a la memoria las palabras de Luces de bohemia, escritas en el otro extremo de Europa, en otro país de extremos: aquí la tragedia no es tragedia; es esperpento.”
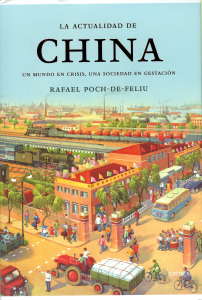 En el epílogo, Poch de Feliu, ya entonces en Pekín [La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación, Barcelona, Crítica, 2009], volvía a hacerse preguntas transcendentes, alguna de las cuales estaba condicionada por la comparación entre lo que había sido la evolución de Rusia y de China en las últimas décadas.
En el epílogo, Poch de Feliu, ya entonces en Pekín [La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación, Barcelona, Crítica, 2009], volvía a hacerse preguntas transcendentes, alguna de las cuales estaba condicionada por la comparación entre lo que había sido la evolución de Rusia y de China en las últimas décadas.
En ellas, apuntaba el autor de Marx (sin ismos), reaparecía la dimensión mundial, cosmopolita, de la gran transición.
Al fin y al cabo, la Unión Soviética, el país de países, la pensión felliniana, era un mundo, pero parte activa del mundo. Está, pues, justificado preguntarse si lo que se hundió no fue, en última instancia, un modelo de la misma civilización industrial en la que se encuentran quienes festejaron el acontecimiento [377], si lo que se hundió no fue tanto una ideología como una vía de desarrollo caduca [381], si la gran transición no habrá sido sólo un puente por el que regresa el fantasma del atraso o la puerta abierta a la genuina «occidentalización popular» de Rusia [388].
Fernández Buey señala al lector que Poch de Feliu terminaba su libro recordando lo que escribió Diderot a finales del siglo XVIII después de su visita a San Petersburgo y con dos notas optimistas, si es que se puede hablar así. La primera sobre la ventaja potencial que para la Rusia del siglo XXI podía representar lo que había vivido como una pérdida:
la disolución imperial. Visto con una perspectiva amplia y comparatista, resulta que la retirada rusa de Asia central, Transcaucasia, el Báltico y Ucrania, con tantas muertes y desastres, «hasta sale ganando por su carácter esencialmente pacífico» en comparación con los horrores que ha supuesto el proceso de descolonización europeo en la segunda mitad del siglo XX [389].
La segunda nota se refería a la posibilidad de creación de una unión de pagos entre Rusia y los países que formaron la Unión para restablecer un gran mercado que podría parecerse a los primeros pasos de la integración europea de los años sesenta. Al fin y al cabo, finalizaba el autor de La gran perturbación, había sido el propio Putin quien había declarado que, manteniendo un crecimiento adecuado,
dentro de quince años se alcanzaría allí el nivel de países como Portugal y España. Y ¿quién iba a decirnos a nosotros hace treinta años que para eso haría falta una gran transición en Rusia?
Finalizo con esta entrega la serie sobre Francisco Fernández Buey y la perestroika. Habrá que volver. Fue mucho lo que el estudioso de Marx, Luxemburg, Korsch y Gramsci escribió y aportó para el conocimiento de la Revolución de Octubre, el desarrollo de la URSS y la caída del irreal “socialismo real”.