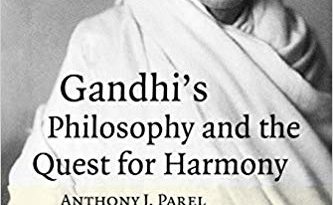La izquierda: reforma y revolución
Bolívar Echeverría
No deja de ser extraño, incluso paradójico, lo que sucede actualmente en el mundo de las ciencias sociales: justo en una época que se reconoce a sí misma como un tiempo especialmente marcado por cambios radicales e insospechados -cambios que abarcan todo el conjunto de la vida civilizada, desde lo imperceptible de la estructura técnica hasta lo evidente de la escena política-, la idea de la revolución como vía de la transición histórica cae en un desprestigio creciente. Sea profunda o no, una mutación considerable del discurso sobre lo social se deja documentar abundantemente. Se trata, vista desde su ángulo más espectacular, de lo que se ha dado en llamar una sustitución -de preferencia por sus contrarios- de los paradigmas, modelos o casos ejemplares que habían servido hasta hace poco (una o dos décadas) a los teóricos de lo social para hablar de las transformaciones históricas.
El lugar paradigmático, ocupado hasta hace poco por las revoluciones (francesa, rusa, china, cubana, etcétera), lo toman ahora las transiciones reformadoras (la revolución norteamericana, los Gründerjahre y la era de Bismarck, la segunda posguerra europea, etcétera). Tan significativo es este cambio de paradigmas que Octavio Paz cree ver en su presencia todo “…el fin de una era: presenciamos el crepúsculo de la idea de revolución en su última y desventurada encarnación, la versión bolchevique. Es una idea que únicamente se sobrevive en algunas regiones de la periferia y entre sectas enloquecidas, como la de los terroristas peruanos. Ignoramos qué nos reserva el porvenir… En todo caso el mito revolucionario se muere. ¿Resucitará? No lo creo. No lo mata una Santa Alianza: muere de muerte natural.”[1]
Jürgen Habermas coincide con Paz en la apreciación de la importancia del fenómeno. Pero, a diferencia de la interpretación paciana, en la que está ausente toda voluntad de distinguir entre el mito revolucionario y la idea de revolución -y en la que ésta parecería haber perdido definitivamente toda función descriptiva acerca de la transición histórica que vivimos y toda función normativa de las actitudes y las acciones en la política actual-, la suya intenta una aproximación más diferenciada y comprensiva. Observa también el ocaso de la conciencia revolucionaria y su mesianismo moderno, pero al mismo tiempo ve en la actualidad del reformismo un suceso que depende de la radicalización del mismo y, en ese sentido, de la adopción por parte suya de determinados contenidos esenciales de la idea de revolución. En nuestro tiempo -sugiere- la única revolución posible es la reforma.[2]
En el discurso que versa sobre lo social desde el lado progresista o de izquierda, es decir, desde la perspectiva de quienes han venido trabajando en la “construcción de un sujeto político de alternativa”, esta mutación en el “espíritu de la época” no carece en ocasiones de rasgos dramáticos; parecería implicar un secamiento de la fuente que le había servido para afirmar su identidad. La nueva convicción que allí se abre paso parte de un reconocimiento: después de la pérdida de las ilusiones (en verdad religiosas) acerca de una salvación revolucionaria, después de la experiencia del “desencanto” -y sobre todo a partir de ella-, ha llegado para la izquierda la hora de pensar con la cabeza despejada (nüchtern). Y arriba a una conclusión inquietante: ha llegado la hora de reorientar la identidad de la izquierda; de abandonar el arcaísmo del mito revolucionario y de pensar y actuar de manera reformista. A contracorriente de esta transformación espontanea –y en esa medida indetenible del modo de tematizar la transición histórica y de interpretar por tanto la situación contemporánea, quisiera yo examinar brevemente la pertinencia teórica y la validez política de la exclusión que ella trae consigo de la idea misma de revolución. ¿Despejarse la cabeza de ilusiones revolucionarias milenaristas tiene que significar para la izquierda un abandono de su orientación revolucionaria? ¿0 puede constituir, por el contrario, una oportunidad de precisar y enriquecer su concepto de revolución?
Hablar de una sustitución de paradigmas teóricos es referirse a algo que sucede más en las afueras del discurso teórico que dentro del mismo. El discurso teórico de una época no elige a su arbitrio ni el tema ni la tendencia básica de su tratamiento. Uno y otra parecen decidirse más bien en el terreno de aquellos otros discursos entregados al cultivo y la regeneración de las leyendas y los mitos. El discurso teórico trabaja a partir de lo que éstos le entregan. Mientras la historia moderna requirió ser narrada como el epos de la libertad y la creatividad, de la actividad del hombre en su lucha incansable y exitosa contra todo lo que quisiera ponerle trabas a su voluntad de objetivación, es comprensible que el mito revolucionario -el mito que, en su esencia, justifica las pretensiones políticas de un comienzo o recomienzo absoluto (de una fundación o refundación ex nihilo) de la vida en sociedad- fuera el mito más invocado.
Ahora que las encarnaciones de esa actividad, los sujetos soberanos -las naciones o sus réplicas individuales parecen haber perdido su función y “no estar ya allí para emprender, sino solo para ejecutar”, la historia moderna prefiere una legendarización menos dramática de sí misma, en la que, al revés de la anterior, ella aparece como una dinámica automática de civilización; como el triunfo, no ya del Hombre (sujeto), sino de un ordenamiento sin sujeto que se afirma en medio de lo caótico o natural (y también, por tanto, de lo bárbaro o atrasado).
El mito que interpreta a los procesos revolucionarios según la imagen de la Creación, del texto que se escribe sobre el papel en blanco después de haber borrado otro anterior, tiende a sustituirse por otro -una nueva versión del mito del Destino-, que ve en ellos, como en toda actividad humana, el simple desciframiento práctico de una escritura prexistente. El destronamiento de la figura épica y mítica de la revolución (de su definición como una refundación absoluta) es un episodio de primera importancia entre todos los que coinciden en el ocaso -un ocaso más que justificado- de toda la constelación de mitos propios de la modernidad capitalista. Sin embargo, una pregunta se impone: ¿debe la idea de revolución correr la misma suerte que el mito moderno de la revolución? ¿Es la idea de revolución un simple remanente del pensar metafísico, una mimetización política del antiguo mesianismo judeocristiano? ¿Descartar del discurso la invocación mágica a la revolución implica eliminar también la presencia discursiva de la revolución como un instrumento conceptual necesario para la descripción de las transiciones históricas reales, y como una idea normativa, aplicable a determinadas actitudes y actividades políticas?
Nada hay más controvertido en esta vuelta de siglo que la presencia del hecho revolucionario en la historia contemporánea; es un hecho cuya simple nominación depende ya del lugar axiológico que le está reservado de antemano en las distintas composiciones que disputan entre sí dentro del discurso historiográfico. Mientras unos pensamos que tal hecho –inseparablemente ligado a su contrapartida siempre posible: la catástrofe barbarizadora- constituye el acontecimiento básico de nuestro tiempo, otros, en el extremo opuesto, no sólo niegan su existencia como tal, sino que ven en su consistencia puramente ideológica uno de los peores desvaríos de la razón. El de la revolución es, así, un asunto que no puede tratarse al margen de las necesidades de autoafirmación ética de quienes hablan de él; es decir, es un asunto cuya presencia resulta necesariamente divisionista en el ámbito del discurso que intenta la descripción y la explicación de los fenómenos. Conviene por ello -si queremos permanecer en este ámbito, aunque sólo sea por un momento-, hacer un esfuerzo de abstracción, despojar a la idea de revolución de sus encarnaciones actuales, que probablemente la idealizan o la satanizan, y considerar su necesidad como simple instrumento del pensar.
El núcleo duro, lógico-instrumental, de la idea de revolución -no su núcleo encendido, que estaría en el discurso político y la irrenunciable dimensión utópica del mismo- hay que buscarlo, por debajo de las significaciones que lo sobredeterminan en sentido mítico y político, en el terreno del discurso historiográfico. Como concepto propio de este discurso, la idea de revolución pertenece a un conjunto de categorías descriptivas de la dinámica histórica efectiva; se refiere, en particular, a una modalidad del proceso de transición que lleva de un estado de cosas dado a otro que lo sucede. Mediante artificio metódico, los muy variados argumentos explicativos que ofrece el discurso historiográfico sobre el hecho de la transición histórica pueden ser reducidos a un esquema simple. Dicho esquema podría expresarse con la siguiente frase: “el estado de cosas cambió porque la situación se había vuelto insostenible”. Las cosas se modifican dentro del estado (de cosas) en que se encuentran, y lo hacen en tal medida o hasta tal punto, que su permanencia dentro de él se vuelve imposible y su paso a un estado (de cosas) diferente resulta inevitable.
Si se hace la comparación del caso, se puede observar que incluso la fórmula empleada por Marx para explicar la dinámica de la historia económica -fórmula repetida entre nosotros hasta el cansancio- es una variación peculiar de este esquema. También esa fórmula, que describe una dialéctica entre las “fuerzas productivas”, por un lado, y las “relaciones de producción”, por otro, habla de un perfeccionamiento de las primeras en el curso del tiempo, que las lleva a “sentirse estrechas” en el marco de las segundas, a entrar en contradicción con ellas y a promover una transición, una sustitución de ellas por otras. Un simple análisis formal de este esquema explicativo de la transición histórica permite distinguir con claridad la necesidad que el discurso historiográfico tiene del concepto de revolución.
Lo primero que salta a la vista es que, al hablar de un cambio en el que “las cosas” transitan de un “estado” a otro diferente, el discurso historiográfico presupone, quiéralo o no, una concepción de la realidad histórica como una unidad o síntesis de una substancia y una forma. Se diría incluso que este antiguo esquema de aproximación a la realidad de lo real tiene en él su terreno de aplicación más importante. Pensada con estas categorías, la dinámica histórica se explica a partir de la idea de que esa síntesis puede encerrar un conflicto, de que es posible una falta de concordancia entre la substancia y la forma en que esta substancia adquiere concreción. La dinámica histórica parece incluso implicar -como lo afirmaba G. Bataille recordando la oposición nietzscheana entre lo “dionisíaco” y lo “apolíneo”- que la substancia, que sólo puede existir realmente si una forma viene a ponerle límites a su inquietud dispersante, llega, sin embargo, a llenar y a rebasar cíclicamente los bordes de la forma establecida, proponiendo ella misma el esbozo de una nueva forma con la que esa forma tendrá que disputar su lugar antes de abandonarlo.
Ahora bien, el paso o tránsito a un estado de cosas diferente constituye de hecho una solución a la problemática sin salida en la que se encontraba el estado de cosas anterior. Y esta solución no tiene por qué ser en todos casos la misma; es indudable que, de la situación de impasse al que llegan las cosas en un cierto estado, el salto que las lleva a otro estado puede ir en varias direcciones y además en sentidos incluso contrapuestos.
Lo característico en la situación de partida de un proceso de transición es el predominio de lo que hay de contradictorio sobre lo que hay de armónico en la relación que junta la substancia con la forma de una realidad histórica. La substancia ha crecido o se ha reacomodado, acontecimiento que ha provocado en la forma establecida la insuficiencia o caducidad de algunos de sus rasgos y la solicitación de ciertos rasgos nuevos, desconocidos en ella. En el proceso de transición, esta situación de partida es seguida por un segundo momento, en el que lo característico está dado por el movimiento de respuesta proveniente de la forma establecida. Se trata de un movimiento de reacción que no puede ejercerse más que en dos direcciones: a) la forma puede actuar sobre sí misma en sentido autor reformador, sea con el fin de ampliar sus márgenes de tolerancia o de integrar en sí los nuevos esbozos de forma ajenos a ella; y b) la forma puede actuar sobre la substancia en sentido debilitador, sea con el fin de disminuir la carga impugnadora que existe en la misma o de desviarla hacia objetivos que le son por lo pronto indiferentes.
Ampliado de esta manera, el esquema explicativo de la transición histórica permite distinguir al menos cuatro salidas puras, todas ellas genuinas o necesarias, para las cosas históricas encerradas en un “estado” que se ha vuelto insostenible: la reforma y la reacción, por un lado, y la revolución y la barbarie, por otro. Hay que reconocer ante todo que la respuesta dada por la forma a la amenaza proveniente de la substancia puede alcanzar un buen éxito; buen éxito que por lo demás puede tener dos sentidos completamente diferentes, incluso contrapuestos.
En un primer sentido, esta eficacia del estado de cosas en dar cuenta de las exigencias planteadas por las cosas históricas alteradas implica la apertura de toda una época de modificaciones que vienen a ampliar y a diversificar el orden social establecido. Para no dejar de ser ella misma, la forma imperante toma la delantera a las mutaciones primeras, aun no exageradas, de la substancia. Genera subformas de sí misma que, en el terreno de los hechos, revelan ser capaces de integrar la exigencia de renovación formal; crea remansos de “utopías realizadas”. Saluda al futuro, pero no cree indispensable despedirse del pasado. Postula una preeminencia en la historia de lo que sería una modificación continuadora sobre lo que sería una ruptura creativa.
Planteados así los términos, “reformistas” serían propiamente la actitud ética y la posición política que, como suele decirse, “le apuestan” a esta primera vía de transición histórica. En un segundo sentido, contrapuesto al primero, el buen éxito de la reacción de la forma frente a la inconformidad de la substancia, es decir, el triunfo del estado de cosas imperante sobre las cosas mismas, se presenta como una época de reafirmación exagerada del orden social establecido y de destrucción sistemática del cuerpo social; un tiempo que, cuando no sangra de manera lenta e individualizada sus energías históricas, las sacrifica abrupta y masivamente. Esta vía de transición -en la que el futuro es sometido y devorado por el pasado- es la vía retrograda o reaccionaria que puede seguir la historia en sus procesos de transición.
Retrógrada o reaccionaria es, en consecuencia, la actitud ético-política que se deja amedrentar por esta respuesta prepotente del establishment, y se identifica con ella. Pero no siempre el proceso se acaba con una de estas dos salidas. La historia conoce transiciones que presentan un tercer momento. La resistencia que las cosas ofrecen al intento que el estado en que se encuentran hace de reafirmar su validez puede resultar más o menos efectiva. La respuesta de la forma a la amenaza de la substancia puede llegar a fracasar; sus esfuerzos de autoconservación pueden revelarse insuficientes. Se trata de una efectividad de las primeras o de un fracaso de la segunda, que se manifiesta igualmente en dos sentidos del todo divergentes.
En un primer sentido: aquel crecimiento o reacomodo que había tenido lugar en el seno de la substancia alcanza a sobreponerse tanto a la acción integradora ejercida sobre él por la forma dominante, y dirigida a desactivar su inconformidad respecto de ella, como a la acción represora con la que esa misma forma lo rechaza e intenta aniquilarlo. La presión de las cosas sobre el estado en que se encuentran llega a constituir toda una época de “actualidad de la revolución”: se crean formas alternativas que comienzan a competir abiertamente con la establecida; se prefiguran, diseñan y ponen en práctica nuevos modos de comportamiento económico y de convivencia social. Esta vía de salida, que pasa por una subversión (Um-wälzung) destinada a sustituir (Ersetzung), y no sólo a remozar el estado de cosas prevaleciente, es la solución a la exigencia histórica de transición que constituye el fundamento de la posición ético-política revolucionaria.
En un segundo sentido, la situación necesitada de transición puede encallar en un empate y permanecer así por tiempo indefinido. El fracaso de la forma puede tener su contrapartida en una incapacidad de triunfo por parte de la substancia; puede ir acompañado de un fracaso equiparable de las cosas en inventar un nuevo estado para sí mismas. Se abre entonces un período de deformación lenta de las formas establecidas y de desperdicio continuo de las nuevas energías históricas. Se trata de una salida que consiste en encerrar dentro de sí misma una situación social necesitada de una transición histórica; salida decadente, si se toman en cuenta las zonas de predominio exacerbado de la forma, o salida bárbara, si se consideran las zonas de desastre, en donde la resistencia de la substancia se corrompe y languidece.
En resumen: la descripción anterior de las posibilidades inherentes al esquema con que el discurso historiográfico piensa la transición histórica muestra con toda claridad que en él existe un lugar necesario para la idea de revolución. La salida revolucionaria es sin duda una de las cuatro soluciones a la situación de impasse en la que puede desembocar un estado de cosas histórico; es una de las cuatro vías o modalidades puras de transición que juegan y se combinan entre sí en toda transición histórica concreta.
Dos conclusiones pueden desprenderse directamente de este examen formal del discurso historiográfico. La primera, acerca del discurso político de izquierda y su uso de la idea de revolución. De izquierda -podría decirse- son todas aquellas posiciones ético-políticas que, ante la impugnación que la cosa histórica hace del estado en que se encuentra, rechazan la inercia represora y destructiva de éste y toman partido por la transformación total o parcial del mismo, es decir, por la construcción o la reconstrucción de la armonía entre una substancia histórica y su forma. Según esto, hacen mal o, mejor dicho, carecen de fundamento racional quienes actualmente, ubicados en una posición de izquierda, creen que, junto con el mito moderno de la revolución, es conveniente expulsar también de su discurso la idea misma de revolución y todas aquellas que de una manera u otra giran a su alrededor, como es el caso de la idea de socialismo.
Si el cambio de identidad dependiera mágicamente del cambio de nombre, nada sería ahora más oportuno para el socialismo que pasar a llamarse de otra manera; dejar que el socialismo real se hunda con todo, con adjetivo y sustantivo, para poder él rehacer su identidad con señas nuevas: sin mácula. En la historia, sin embargo, el poder de un segundo bautizo suele ser restringido. Poco ayuda, por ejemplo, sustituir el nombre del socialismo con un sinónimo suyo menos preciso: “democracia”. Socialismo es el nombre genérico de una meta histórica cuyo atractivo concreto sólo se vislumbra desde la situación de impasse en la que entra el estado de cosas histórico de la modernidad capitalista. Hace referencia a una determinada armonía posible entre la substancia y la forma de la vida social propiamente moderna; armonía que valdría la pena perseguir y que para unos será fruto de una reforma radical, mientras para otros deberá resultar de una innovación revolucionaria. “Democracia”, por su parte, es el nombre de esa armonía, pero en general; de la coincidencia entre el carácter público (demosios) de la generación de supremacía política (kratos) y el carácter popular (demotikos) de su ejercicio.
En gran medida, si no es que del todo, la identidad de la izquierda se define por el socialismo. Renunciar a él implica aceptar que, en la actualidad, las únicas opciones históricas realistas son la reacción o la barbarie; que una transformación del estado de las cosas históricas no está en la orden del día y que quien debe alinearse, contenerse y reprimirse dentro de la forma capitalista dada es la substancia social moderna y su inconformidad.
El discurso que versa sobre lo social desde posiciones de izquierda tiene ante sí un sinnúmero de cuestiones nuevas. Entre ellas se encuentran las siguientes: ¿el fracaso del “socialismo realmente existente” en la Europa centroriental es la prueba de la inactualidad de todo socialismo o lo es únicamente del socialismo “religioso” que se dejó convertir en ideología totalitaria? ¿Ha sido, en verdad, el “socialismo real” la realización de la versión revolucionaria (marxista) del socialismo? ¿Queda ésta, por tanto, definitivamente descalificada junto con el hundimiento de aquél? ¿O, por el contrario, el “socialismo real” ha consistido en una represión sistemática de la misma, y su debacle de ahora significa más bien para ella una liberación? La segunda conclusión requiere tomar en cuenta ciertos hechos que no se prestan a duda. Según los datos disponibles acerca del tiempo presente -tiempo anterior a los efectos de la perestroika rusa y las revoluciones centro-europeas sobre el mundo occidental-, lo más probable es que se trate de una época de “actualidad de la reforma”; una época en que la historia parece adelantarse a la política, a diferencia de otras, que Lukacs llamó de “actualidad de la revolución”, en las que la política parece rebasar a la historia.
Es verdad que no hay continuidad entre la salida revolucionaria y la solución reformista. Como le gustaba repetir a Rosa Luxemburg, la revolución no es un cúmulo acelerado de reformas, ni la reforma es una revolución dosificada. Una y otra van por caminos distintos, llevan a metas diferentes; la sociedad que puede resultar del triunfo de la una es completamente diferente de la que puede resultar del buen éxito de la otra. Pero, sin embargo, aunque son enteramente diferentes entre sí -incluso hostilmente contrapuestas-, la perspectiva revolucionaria y la reformista se necesitan mutuamente dentro del horizonte político de la izquierda.
Las metas propiamente reformistas ocupan con su actualidad indudable todo el primer plano de las preocupaciones políticas de la izquierda actuante y realista. Pero el discurso de izquierda haría un voto de pobreza autodestructivo si decidiera permanecer exclusivamente dentro de los límites de ese primer plano. No puede desentenderse del hecho de que, en un segundo plano, de menor nitidez, hay también metas políticas que sólo son perceptibles en la perspectiva de una modalidad revolucionaria de la transición histórica en la que se encuentra actualmente la sociedad. Metas que son urgentes, es decir, que tienen una necesidad real y no ilusoria, pero que son utópicas porque resultan inoportunas en lo que respecta a la posibilidad inmediata de su realización. Imperceptibles desde la perspectiva reformista, gravitan sin embargo sobre el horizonte político de ésta, influyen sobre él, lo condicionan y conforman.
Se trata de metas de política económica y social, de política tecnológica y ecológica, de política cultural y nacional, que, de no ser alcanzadas o al menos perseguidas, pueden convertirse en lastres capaces de desvirtuar las más osadas conquistas reformistas. Por lo demás, ahora que la Europa centroriental, al deshacerse de la pseudorrevolución en que vivía, deja al descubierto que mucho de la falta de autenticidad de ésta se escondía justamente en su abstraccionismo, el reformismo le presta a la perspectiva revolucionaria un gran servicio. Le recuerda algo que en ella se suele olvidar con frecuencia: que la revolución, para serlo en verdad, debe ser, corno lo señalaba Hegel, una “negación determinada” de lo existente, comprometida con lo que niega, dependiente de ello, para el planteamiento concreto de su novedad.
De todos los vaivenes, las permutaciones y las conversiones políticas que ha conocido la historia del siglo XX hay algo que podrían aprender los dos “hermanos enemigos” que conforman la izquierda: pocas cosas son más saludables que volcar un poco de ironía sobre la propia seguridad. El mismo espíritu de seriedad que lleva a absolutizar y a dogmatizar, sean las verdades revolucionarias o las reformistas, lleva también con necesidad a la censura, la discriminación y la opresión de las unas por las otras. Por ello es preocupante observar el parecido que hay entre aquel fanatismo que, en la crisis de la Republica Alemana de Weimar, hizo que los comunistas acusaran de socialfascistas a los reformistas socialdemócratas y el que se muestra ahora, cuando, por ejemplo, se pretende identificar toda posición revolucionaria con la del “socialismo” despótico e irracional que ilusiona en estos días, en su desesperación, a tanta gente del Perú, discriminada y explotada durante siglos.
[1] “Poesía, mito, revolución”, en Vuelta, núm. 152, México, julio de 1989
[2] “La soberanía popular corno procedimiento”, en Cuadernos Políticos, núm. 57, México, 1989.
* Tomado de UTOPÍAS, , Nr. 6, Marzo-Abril de 1990, Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.