Marx y los derechos
Luigi Ferrajoli
1. Preliminar. Por qué no podemos no decirnos marxistas
El tema de Marx y los derechos subjetivos es ciertamente la cuestión sobre la que Marx y, sobre todo, el marxismo, han revelado su mayor debilidad. Pues bien, es de esta limitación del pensamiento de Marx y más aún de la tradición comunista, de lo que quiero hablar.
Por eso, para evitar equívocos, tengo interés en sentar una premisa. Estoy convencido de que el pensamiento de Marx tiene todavía gran actualidad, no solo para la izquierda (o, mejor, para lo que queda de la izquierda), sino para el pensamiento democrático en su conjunto. Por muchas razones y, en particular, por dos, que bastan por sí solas para justificar la tesis de que hoy, si democráticos, si progresistas, no podemos no decirnos marxistas.
1. 1. La dignidad del trabajo. El trabajo como fuente de la subjetividad revolucionaria
La primera razón consiste en haber dado dignidad al trabajo. Marx revalorizó el trabajo y, más exactamente, el trabajo asalariado y explotado, haciendo de él la fuente de la conciencia crítica frente al sistema capitalista y, al mismo tiempo, el factor de una nueva subjetividad política, la de la clase obrera, como subjetividad revolucionaria.
El trabajo, no hay que olvidarlo, en la tradición liberal, incluso en la más avanzada, estaba intensamente devaluado. Y devaluados, considerados inferiores, como las mujeres y los pobres, estaban los trabajadores, despojados, como aquellas y estos, de los derechos políticos. Baste recordar la tesis de Kant según la cual «ciudadano», o sea titular del «derecho a voto», debía considerarse solo a quien es «su propio señor (sui iuris) y, por tanto, que tenga alguna propiedad […] que le mantenga» y «no esté al servicio […] de nadie», al contrario de lo que sucede con el trabajador dependiente que debe «consentir que otros utilicen sus fuerzas»[1]. Pero recuérdense también las palabras de Benjamin Constant: «Aquellos a quienes su indigencia mantiene en una eterna dependencia, por condenarlos a los trabajos diarios, ni están más ilustrados que los niños en los negocios públicos, ni se interesan más que los extranjeros en la prosperidad nacional, cuyos elementos no conocen, y cuyas ventajas no disfrutan sino indirectamente»[2]. Incluso John Stuart Mill, defensor del sufragio universal, excluyó del voto a los analfabetos, a los que no pagasen impuestos y a los acogidos a la caridad pública, y propuso el voto desigual y diferenciado sobre la base de las diferencias de clase[3]. De aquí, por largo tiempo, el sufragio restringido, que excluye, escribió Kant, a «todas las mujeres y, en general, [a] cualquiera que no puede conservar su existencia (su sustento y protección) por su propia actividad, sino que se ve forzado a ponerse a las órdenes de otros (salvo a las del estado)»[4]. Son tesis y normas que revelan una explícita antropología de la desigualdad: la desvalorización, al mismo tiempo, de las mujeres y de los trabajadores, unas y otros descalificados como inferiores.
Marx dio la vuelta literalmente a esta concepción servil del trabajo, al hacer de él el principal factor de la dignidad de la persona y la condición de una nueva subjetividad de carácter revolucionario. Hasta el punto de que muy bien puede decirse que muchos artículos de la Constitución italiana son marxistas: del íncipit —artículo 1— «Italia es una República democrática, fundada en el trabajo», al artículo 3. 2 sobre la eliminación de los «obstáculos de orden económico y social» que «impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del País»; del artículo 4 sobre «el derecho al trabajo» y sobre el «progreso material y espiritual de la sociedad» como fruto del trabajo que «todo ciudadano tiene el deber de desarrollar», al artículo 35 según el cual «la República tutela el trabajo en todas sus formas y aplicaciones» y, después, los artículos 35-40 y 46 sobre los derechos de los trabajadores. En síntesis: el constitucionalismo del trabajo que informa nuestra Constitución es marxiano.
1. 2. La refundación de la política
La segunda razón, conectada a la primera, que hace de Marx un clásico del pensamiento democrático, es la refundación de la política. Yo creo que el gran mérito histórico de Marx —la deuda que todavía tenemos con él y que no debería olvidarse nunca— consiste en haber refundado la política desde abajo, movilizándola contra la explotación y la opresión.
Marx cambió el punto de vista de la política democrática y progresista, identificándolo con el punto de vista de las personas oprimidas y explotadas. Refundó la política desde abajo, como opción de campo en apoyo de los excluidos y como conflicto social, es decir, como lucha de clases radicada en la sociedad. No solo. Junto con la política democrática, Marx refundó la cultura democrática, diseñando un nuevo horizonte para el compromiso civil e intelectual. Hay un pasaje de Norberto Bobbio —uno de los más bellos de Politica e cultura, escrito hace más de 60 años con ocasión de la polémica con los comunistas— que quiero recordar: «Si no hubiéramos aprendido del marxismo a ver la historia desde el punto de vista de los oprimidos, ganando una nueva inmensa perspectiva sobre el mundo humano, no podríamos salvarnos. Habríamos buscado refugio en la isla de nuestra interioridad privada, o nos habríamos puesto al servicio de los viejos patronos»[5].
Este punto de vista —el punto de vista de la igualdad, de la «igual dignidad social» de las personas, como dice el artículo 3 de la Constitución italiana— es el que durante casi dos siglos ha informado y alimentado la política democrática, ha movilizado a las grandes masas populares, ha dado sentido al compromiso político, ha definido y sigue definiendo a cualquier fuerza política que quiera decirse de izquierda. Pues, no hay que olvidarlo, no solo el trabajo, ni siquiera la igualdad era un valor para la cultura liberal. Así, la entera cultura política progresista ha sido durante casi dos siglos refundada por el marxismo y la crítica marxista al capitalismo: convirtiéndose en marxista o, en cualquier caso, contando con el marxismo.
En definitiva, hay que reconocer que el marxismo —el marxismo de los partidos comunistas cuando han estado en la oposición— ha sido el más potente factor de progreso y de transformación de la propia tradición liberal. Es su gran mérito histórico. El marxismo como pensamiento crítico de los partidos comunistas y antes aún de los partidos socialistas refundó la política, abriéndole una perspectiva de progreso bajo la enseña de la igualdad y orientándola en la dirección de la liberación de los oprimidos y de los explotados. Comunistas y socialistas marxistas radicaron la política en la sociedad y en el conflicto social, promoviendo la emancipación civil y la participación política de grandes masas de proletarios y conquistando, a través del conflicto, derechos y garantías no solo para los trabajadores sino para todos. Redefinieron la izquierda dentro de un nuevo horizonte de transformación revolucionaria o reformista, alimentado, con los valores de la igualdad y de la liberación de la explotación, tanto la dialéctica política como el conflicto social. Con el conflicto social y político promovido por ellos, aportaron una contribución decisiva al nacimiento y al desarrollo, primero, de la democracia política y, después, del estado social y de la democracia constitucional.
2. Marxismo de oposición y marxismo de estado y de gobierno
Pero, al respecto, hay que distinguir netamente entre marxismo y comunismo de oposición y marxismo y comunismo de gobierno, entre el comunismo realizado en la Unión Soviética y en sus países satélites y luego en China, en Vietnam y en Corea del Norte, y el comunismo profesado por los partidos comunistas en la oposición en los países europeos y, en particular, por el Partido Comunista Italiano. Y es que, en efecto, se produjo una singular disociación: entre el marxismo y el comunismo de oposición, que quizá han sido la principal fuerza de progreso en nuestras sociedades, y la «utopía puesta del revés», como la llamó Norberto Bobbio, realizada por los comunismos de gobierno[6].
Como fuerza de oposición, no importa repetirlo, el marxismo y el comunismo fueron los más potentes factores de progreso y democracia. Con los partidos socialistas y con los partidos comunistas después, nació la política de masas desde abajo, en las formas de las luchas de clases. Durante más de un siglo, socialistas y comunistas contestaron en Europa el orden existente, proponiendo una alternativa al capitalismo como objetivo último de las luchas sociales promovidas y organizadas por ellos. E incidieron profundamente sobre la misma política liberal, imponiendo al capitalismo, de otro modo desenfrenado y salvaje, límites y vínculos que de otro modo no habrían sido siquiera imaginables. Más aún que los partidos liberales, defendieron en toda Europa las libertades fundamentales y la democracia, y promovieron la conquista de nuevos derechos, la emancipación civil y la participación política de grandes masas de personas.
El marxismo y el comunismo de gobierno fueron exactamente lo opuesto. Siempre que los comunistas accedieron al poder, empezando por la Unión Soviética, dieron vida a regímenes autoritarios y tendencialmente totalitarios. Con evidente paradoja, mientras en Occidente y en particular en Europa y en Italia, los partidos comunistas en la oposición construyeron la democracia, el estado social y las garantías de los derechos de los trabajadores, en Rusia y en China el comunismo en el poder actuó como fuerza de represión política y, a la vez, como factor de modernización capitalista.
Italia misma ha experimentado, aunque en términos no comparables, esta disociación entre marxismo de oposición y marxismo de gobierno. Durante los primeros treinta años de la historia republicana y gracias a la etapa de luchas producidas en el largo 68 italiano hasta los últimos 70, la izquierda conquistó las más importantes reformas en materia de garantía de derechos: el Estatuto de los Trabajadores, el nuevo proceso del trabajo, el divorcio, la despenalización del aborto, la ley sobre el derecho de familia, la ley sobre el Servicio Sanitario Nacional universal y gratuito y las leyes sobre la escuela. Como prueba del hecho de que los derechos no son nunca octroyés, no caen del cielo, sino que son siempre el resultado de luchas. La Constitución tras la lucha de liberación del fascismo, los derechos sociales y los derechos de los trabajadores por efecto de las luchas obreras, los derechos civiles como consecuencia de grandes movilizaciones y batallas de opinión que conquistaron e impusieron las leyes de actuación y de garantía de los principios escritos en la Constitución.
Después, al aproximarse al área de gobierno, se produjo un lento giro de tipo conservador. Me limitaré a recordar el apoyo a las leyes de excepción en los años del compromiso histórico: primero a la ley Reale, de 22 de mayo de 1975, cuando todavía no había explotado el terrorismo, luego a las diversas leyes antigarantistas de 1977, al decreto Cossiga de 15 de diciembre de 1979 y a las leyes sobre arrepentidos de 29 de mayo de 1982, con su denso arsenal de medidas policiales e inquisitoriales. Después del 77, además, la actitud en relación con el secuestro de Aldo Moro: la línea inflexible de la firmeza y en contra de la negociación con los brigadistas, bajo la enseña de la razón de estado, en cuyo altar se sacrificó la vida de Moro. En fin, la adhesión incondicionada y acrítica de los comunistas a todos los procesos de la emergencia: de la errónea toma de posición ante el proceso del 7 de abril a la culpabilización apriorística en el proceso Sofri.
Sobre esta ambivalencia de la tradición comunista, sobre sus dos almas confrontadas, es preciso reflexionar. Allí donde tomaron el poder, los comunistas carecieron de un pensamiento crítico y de una capacidad constituyente a la altura de sus promesas, para, en cambio, dar vida a sistemas políticos iliberales y a una política desde arriba de corte represivo y autoritario. Por el contrario, el comunismo de oposición, construyó la democracia en Italia, logró la actuación de gran parte de las normas constitucionales, conquistó derechos, aún sin creer seriamente en los derechos que no pertenecían a su pensamiento teórico. En pocas palabras, fue el principal motor del progreso civil y político y su más importante factor de innovación jurídica.
3. La ajenidad del derecho y de los derechos a la tradición política marxista
¿Cómo se explica esta ambivalencia del comunismo? Se explica por el hecho de que, precisamente, siempre que accedió al poder, pasaron a primer plano los rasgos más salientes de su tradición iliberal y explotó, con todo su dramatismo, su carencia teórica en materia de derecho, de derechos, de estado de derecho. En la tradición comunista y marxista, el derecho —salvo algunas excepciones, como los austromarxistas, Rosa Luxemburg y Lelio Basso y Rossana Rossanda— nunca fue pensado como un instrumento de tutela y de emancipación de los sujetos débiles, sino siempre y solo como superestructura, reflejo de los intereses y de las voluntades dominantes, ley del más fuerte.
Llego así al asunto del título: «Marx y los derechos». Una reflexión sobre este tema podría ofrecer la ocasión para otra, más amplia y de fondo, sobre la cultura jurídica de los comunistas, en particular de los comunistas italianos, en materia de democracia, de derechos fundamentales y de garantías. Tal reflexión sería hoy esencial por varias razones. Siempre he pensado que la total ausencia de una seria reflexión sobre la crisis del comunismo es un signo de fragilidad de nuestra cultura política; y que esta falta de elaboración del luto es una razón no secundaria de la actual crisis de la izquierda. El marxismo y la perspectiva del comunismo, que hasta los años 70 fueron absolutamente hegemónicos en la cultura de la izquierda y en gran parte de la filosofía política italiana, desaparecieron de improviso de nuestro horizonte cultural y de nuestras bibliotecas sin que los ex marxistas y los ex comunistas se percatasen de la carga de la justificación que les incumbía. Primero de su adhesión acrítica e incondicionada y después del inopinado y rápido rechazo del pensamiento de Marx. Los historiadores del futuro tendrán dificultades para entender este giro repentino y radical. De forma imprevista el marxismo desapareció, no solo como perspectiva revolucionaria, sino también como clave de lectura de los fenómenos históricos y sociales.
Hay luego una razón más específica de la utilidad de esta reflexión sobre Marx y el derecho. La debilidad teórica del pensamiento político marxista sobre esta cuestión —la ausencia de una teoría del derecho y del estado, sustituida por la idea regresiva de la extinción del estado y del derecho en la futura sociedad comunista— mientras que no condicionó al comunismo como fuerza revolucionaria y como oposición de sistema, de un lado, inhibió la elaboración teórica de un modelo de democracia socialista y, de otro, comprometió gravemente al comunismo como fuerza de gobierno en todos los países en los que, durante el siglo pasado, tomó el poder. Con demasiada frecuencia, esa debilidad teórica se tradujo en una suerte de presuntuosa devaluación del derecho y de los derechos que, a mi juicio, ha sido una de las razones del fracaso de esa gran esperanza del siglo pasado que fue el comunismo realizado. Este fracaso arrastró consigo a todos los partidos comunistas occidentales y también a la cultura marxista en su totalidad y no es extraño a la actual crisis del socialismo y, más en general, de la izquierda.
Es obvio que las razones de este fracaso son muchas y complejas y varían de un país a otro, Pero creo que la principal ha sido el vacío teórico en materia de derecho y de derechos, sustancialmente ajenos al pensamiento marxiano. Después, tras el fracaso del comunismo realizado y el repudio del marxismo, este vacío se ha manifestado en la celebración del mercado sin los límites ni los vínculos que a este —como a los poderes públicos— imponen los derechos fundamentales de las personas y se ha resuelto, simplemente, en un vacío de cultura política.
4. La confusión liberal de libertad y propiedad y la subalternidad de Marx y del marxismo a la concepción liberal de los derechos
Pero vayamos a lo concreto del asunto de los derechos subjetivos en el pensamiento de Marx. Ya he dicho que los derechos fundamentales de las personas, como límites y vínculos a los poderes públicos y, a la vez, condiciones de su autonomía individual y colectiva, no forman parte de la tradición marxista. No forman parte ni de la tradición teórica del comunismo ni, menos aún, de su práctica de gobierno. En el plano teórico, repito, el derecho fue siempre considerado, por el llamado marxismo «vulgar», el dominante siempre en los lugares del poder, una suerte de superestructura, en epifenómeno, un puro reflejo —con función de soporte— de la estructura comunista de las relaciones de producción. Al no haberse elaborado una teoría comunista del derecho y del estado —sino, en todo caso, una teoría de la extinción de uno y otro en la futura sociedad comunista—, el derecho ha sido simplemente descalificado como expresión de la voluntad de las clases dominantes.
Pero es, sobre todo, en la concepción de los derechos subjetivos donde se ha manifestado la debilidad teórica de Marx y del marxismo. La tesis que voy a sostener y he sostenido en otras ocasiones, es que la concepción marxiana de los derechos fundamentales ha sido esencialmente subalterna a la concepción liberal, fundada sustancialmente en la confusión conceptual de libertad y propiedad, de derechos fundamentales y derechos patrimoniales. Esta confusión conceptual, convertida en sentido común y en una especie de dogma de la cultura liberal y más aún del actual liberismo*, se remonta al primer liberalismo y, más precisamente, a John Locke, que identificó indistintamente propiedad y libertad, junto con la vida, la salud y la integridad física, como los «intereses civiles» cuya conservación corresponde al estado: «intereses civiles», escribe Locke, «son la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la posesión de cosas externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y otras semejantes»[7].
El primer paso hacia esta confusión fue la identificación de la libertad con la libre disposición de sí mismos y de la propiedad como derecho sobre la propia persona: «el hombre», escribe Locke, «tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia persona»[8], en cuanto «cada hombre […] tiene una propiedad que pertenece a su propia persona»[9]. En este sentido la propiedad forma un todo con la libertad y hasta con la identidad personal. Su proclamación es de por sí una afirmación radical y revolucionaria de libertad, contraria a la esclavitud y a toda indebida constricción o violación del cuerpo por parte de otros. Pero la aplicación a la persona del lenguaje propietario abrió el camino al segundo, sugestivo pero insidioso paso hacia la confusión de la libertad como propiedad de sí mismos, con el derecho real de propiedad sobre las cosas: si cada uno es propietario del propio cuerpo entonces, prosigue Locke en el pasaje que acaba de citarse, «el trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos, podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad suya»[10]. Es así como la idea de la propia persona como «propiedad» de sí mismo, desde los orígenes del liberalismo, ha servido para fundar la centralidad de la propiedad como categoría comprensiva de la vida, la libertad, los bienes y la misma identidad personal, todas configuradas indistintamente como otras tantas formas de propiedad: «sus vidas, sus libertades, sus posesiones», declara Locke, son cosas «a la[as] que doy el nombre genérico de “propiedad”»[11].
La operación recibirá más tarde una consagración constitucional: «El fin de toda asociación política», proclamó el artículo 2 de la Declaración francesa de 1789, «es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión». Y, trece años antes, el primer artículo de la Declaración de Derechos de Virginia había incluido, entre los «derechos innatos» de todos los seres humanos, «el goce de la vida y de la libertad, mediante la adquisición y la posesión de la propiedad y de buscar u obtener la felicidad y la seguridad». En fin, la mistificación tanto de la libertad como como de la propiedad se perfeccionó con su asociación en la categoría de los «derechos civiles», introducida por el Código de Napoleón en 1804 para designar la clase de todos los derechos no políticos[12] y, por último, recibida por la que sigue siendo la más conocida y acreditada tipología de los derechos: la distinción formulada por Thomas Marshall en su célebre ensayo Citizenship and social class de 1950, entre «derechos civiles», «derechos políticos» y «derechos sociales». En efecto, pues también Marshall reúne en la categoría de derechos civiles «la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia»[13]: en síntesis, tanto los derechos fundamentales de libertad como los derechos patrimoniales de libertad.
Pero libertad y propiedad son conceptos estructuralmente diversos. Los derechos fundamentales de libertad y los derechos patrimoniales (o reales) de propiedad son, no solo diversos, sino opuestos, porque lo es su estructura. Los primeros corresponden igualmente a todos ya solo por ser personas, siendo por eso universales y por tanto indisponibles, inalienables e inviolables. Los segundos corresponden singularmente a cada uno con exclusión de los demás, siendo en consecuencia singulares, disponibles, alienables y transferibles. Unos, consecuentemente, están en la base de la igualdad, los otros en la base de la desigualdad jurídica y de las conexas relaciones de poder.
No solo. Los derechos de libertad son diversos también de los derechos civiles de autonomía o de iniciativa económica, es decir, de disponer de los bienes de propiedad y de emprender actividades empresariales. En efecto, los derechos de este segundo tipo son, al igual que los derechos patrimoniales o reales de propiedad, derechos-poder: fundamentales porque universales, esto es, correspondientes a todos los capaces de obrar, al igual que los derechos de libertad, pero también, al mismo tiempo, situaciones de poder, entendiendo por ‘poder’ cualquier facultad cuyo ejercicio —como el de los derechos civiles de autonomía y los reales de propiedad— tenga efectos en la esfera jurídica de otros. Mientras que los derechos de libertad no son poderes: no solo las simples inmunidades fundamentales como el habeas corpus, la libertad de conciencia o la inmunidad de torturas, que no comportan ningún acto de ejercicio, sino tampoco las libertades activas o libertades-facultad, como la libertad de prensa, de asociación y de reunión cuyo ejercicio no produce efecto jurídico alguno[14].
Lamentablemente, esta confusión entre derechos de libertad y derechos de propiedad, en el doble sentido de derechos reales y de derechos civiles de autonomía contractual, fue compartida también por Marx, que en la línea de Locke unió la libertad a la propiedad, los «derechos innatos del hombre» a los derechos patrimoniales que son objeto de cambio en el mercado. Basta recordar las palabras desdeñosas de Marx sobre la «órbita del cambio de mercancías», en la que «se desarrolla la compra y la venta de la fuerza de trabajo […] verdadero paraíso de los derechos del hombre», donde «solo reinan la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham»[15]. Pero recuérdense también las palabras aún más explícitas del joven Marx, comentando la noción de «droits de l’homme» —«ces droits sont la liberté, la proprieté, la sûreté et la résistence à l’oppression»— formulada en el artículo 2 de la Déclaration de 1789: «La aplicación práctica del derecho humano de la libertad es el derecho humano de la propiedad privada»[16].
Ciertamente, esta crítica de los derechos de libertad se explica por el radicalismo y el realismo de Marx: de un lado, por la dureza polémica de su crítica al derecho burgués; de otro, porque no soportaba las que consideraba abstracciones ideológicas dramáticamente desmentidas por las relaciones de dominio y explotación. Por otra parte, el constitucionalismo decimonónico era incomparablemente más débil que el actual constitucionalismo rígido, y se prestaba muy bien a la crítica del derecho vigente como cobertura ideológica. Sin embargo, hay que reconocer que esta identificación marxiana de libertad y propiedad es exactamente la misma debida a Locke. Si Locke había concebido la propiedad como libertad, prestigiando a la primera con el valor asociado a la segunda, Marx y el marxismo realizaron la operación inversa: partiendo de la misma confusión entre libertad y propiedad, descalificaron a la primera por el desvalor asociado a la segunda. Mientras la tradición liberal asoció a la propiedad el mismo valor asociado a la libertad, la tradición comunista acabó asociando también a las libertades el desvalor asociado a la propiedad. Así sucedió que en la experiencia de los comunismos reales se negó la libertad junto con la propiedad, en nombre de la igualdad, mientras que en la tradición liberista ha sido la igualdad, a través de la garantía de los derechos sociales, la sacrificada, sobre todo en estos años de crisis, en nombre de la llamada libertad económica.
Pero la consecuencia más grave de esta confusión se manifestó en la concepción de la relación entre derecho y poder, entre derecho y política, entre democracia y estado de derecho. Los derechos fundamentales —por un lado, los de libertad, por otro, los sociales— equivalen a otros tantos límites y vínculos a los poderes, tanto públicos como privados, políticos como económicos. Por eso, la configuración de la libertad como propiedad dio vida a dos modelos perversos de estado y de mercado, esto es, a dos absolutismos, uno político, el otro económico. En la tradición liberal, la concepción de la propiedad como libertad, del mercado como lugar de la libertad y no de los poderes, y de las libertades empresariales y negociales como libertades fundamentales y no como derechos-poder, dio fundamento a una ausencia de límites y controles sobre los poderes económicos y sobre los mercados que ha alcanzado sus formas extremas en el actual anarco-capitalismo. En la tradición marxista y comunista, la misma concepción y la consiguiente desvalorización de todos los derechos, incluidos los derechos de libertad, como derechos propietarios, dio fundamento a la ausencia de límites a los poderes políticos y con ello a las degeneraciones totalitarias de los comunismos realizados.
Por consiguiente, de un lado la confusión entre propiedad y libertad y la concepción del mercado como lugar de las libertades, en oposición al estado como lugar del poder, dio vida a un modelo de estado de derecho dentro del cual, la misma palabra lo dice, solo el estado, pero no también el mercado, solo los poderes públicos y no también los poderes privados deben ser sometidos al derecho, es decir, a límites y vínculos jurídicos. Gracias a la hegemonía incuestionada de esta ideología, la crisis económica de estos años ha sido afrontada con el abatimiento de los límites a los poderes privados de propiedad concebidos como libertades fundamentales y, consecuentemente, con el debilitamiento de la esfera pública y de su papel de intervención en las vicisitudes de la economía, con la restricción de los derechos sociales y del trabajo, con el desmantelamiento del estado social y, por eso, con el crecimiento de las desigualdades sustanciales.
De ahí, a escala social, se ha seguido la disgregación de las viejas formas de subjetividad política colectiva, que implican siempre la igualdad en los derechos y la consiguiente solidaridad entre iguales. En efecto, pues expresiones como «movimiento obrero» y «clase obrera», «conciencia de clase» y «solidaridad de clase», que durante más de un siglo fueron centrales en el léxico de la izquierda, suponen la igualdad en las condiciones de vida y con ello en la titularidad de los derechos de los trabajadores. Han caído en desuso, al desvanecerse, con la multiplicación de los tipos de relación laboral, la igualdad en los derechos, de modo que los trabajadores, en vez de solidarizarse en luchas comunes, se han visto constreñidos a competir entre ellos. Tal es el efecto perverso del crecimiento del desempleo y de la precarización del trabajo: la destrucción de la igualdad en los derechos y con ella de la solidaridad de clase, en las que se basaban la subjetividad política de los trabajadores y la fuerza de las luchas sociales. De este modo, las políticas liberistas de disgregación de la subjetividad política del movimiento obrero han puesto las bases sociales de los populismos, que han sustituido las viejas subjetividades fundadas en la igualdad por subjetividades de tipo identitario y la vieja lucha de clases de quien está abajo contra el de arriba, por conflictos identitarios de quien está abajo contra quien lo está todavía más (primero los italianos, contra los migrantes y los desviados). Y los populismos devuelven el favor, oponiéndose a la construcción de una esfera pública supranacional o cuando menos europea, apta para gobernar o, al menos, para limitar los poderes salvajes de los mercados.
Por otro lado, la ajenidad a la tradición marxista de los derechos fundamentales como límites al poder político, y el desprecio por el derecho propio de la tradición comunista, dieron lugar a regímenes de tipo autoritario. La idea de la extinción del estado sin el complemento de una teoría alternativa del derecho y de los sistemas políticos, dejó el campo libre a la llamada «dictadura del proletariado», que fue, simplemente, una dictadura, la última versión del gobierno de los hombres en oposición al gobierno de las leyes, que en los años del régimen estalinista asumió connotaciones abiertamente totalitarias y terroristas. También ha sido extraña a la teoría política marxista y comunista la idea misma de «estado de derecho», con sus principios de la separación de poderes y las garantías de los derechos fundamentales. Desde este punto de vista, el régimen comunista es exactamente el sistema político «sin constitución» del que habla el artículo 16 de la Déclaration des droits de 1789 —«no hay constitución sin separación de poderes y garantía de derechos»— dado que, de hecho, en la Unión Soviética y en los llamados países socialistas no se dio ninguna de las dos.
En definitiva, puede decirse muy bien que el desprecio por el derecho y la confianza en el «poder bueno» por la bondad de quien lo detenta, es decir, del llamado sujeto revolucionario encarnado en el Partido, fueron las principales razones del fracaso del comunismo: un régimen totalitario en la Rusia estalinista, o sea, la inversión en su contrario —la «utopía puesta del revés»— de todas las promesas y las esperanzas de igualdad y liberación, de democracia y socialismo, que la revolución soviética había suscitado; una suerte de anarco-capitalismo liberista promovido por el Estado y el Partido en la China posmaoista; por no hablar, obviamente, del régimen dictatorial y militarista norcoreano que amenaza al mundo con sus bombas atómicas.
5. Los efectos de la desaparición de los comunismos de oposición
Ya he hablado, en el § 2, de la reducción del papel progresivo del comunismo de oposición, una vez que, en los años 70, se aproximó al área de gobierno. Las vicisitudes de la izquierda italiana en estos últimos 30 años, son una posterior confirmación, todavía más grave, de esta mutación.
La crisis se consumó tras la disolución del Partido Comunista Italiano. Huérfana del marxismo, la cultura política de la izquierda se hizo afásica de una forma imprevista, carente de capacidad crítica y de proyecto. ¡Cuántos ex marxistas, por retomar la imagen de Bobbio, tras la crisis del comunismo, buscaron refugio en la isla de su interioridad privada o bien se pusieron al servicio de los viejos patronos! A la quiebra del marxismo siguió el vacío cultural y proyectual de la izquierda poscomunista y su sustancial subalternidad a la hegemonía de la derecha liberista, desde entonces siempre seguida penosamente por aquella a su terreno. A su vez, los partidos de la izquierda, no solo en Italia, han perdido las viejas perspectivas de transformación revolucionaria y también toda seria capacidad de proyección transformadora. En consecuencia, han perdido su capacidad de arraigo, de agregación y de movilización social. Solo así se explica el voto a la derecha de los obreros, en Italia como en Francia y en Alemania.
En cuanto a los derechos, lo cosa extraordinaria y paradójica en apariencia es el hecho de que la regresión se manifiesta, más que en el terreno de los derechos civiles, sobre todo, en materia de políticas económicas y sociales. En efecto, pues con dificultad y muchas incertidumbres la cultura de los derechos ha penetrado por fin en la izquierda. Pero lo ha hecho solo en garantía de los derechos civiles y de libertad: piénsese en las sacrosantas batallas en apoyo del divorcio y por la despenalización del aborto y en las posteriores sobre las cuestiones bioéticas.
De un modo paradójico, en cambio, se ha opuesto una sustancial sordera a las garantías de los derechos sociales y del trabajo, no obstante ser las que más interesan a la base social de los partidos de izquierda. De acuerdo con el pensamiento liberal, que nunca tomó en serio tales derechos, concibiéndolos sobre todo como «servicios» actuables de forma compatible con los recursos puestos a disposición por el mercado, la cultura comunista se ha visto impedida a hacerlo dada su consideración como vínculos a la política en su misma tradición ideológica, es decir, por la idea de la primacía de la economía y de las relaciones materiales de producción. En síntesis, por la vieja idea de la estructura económica como estructura de la sociedad, respecto de la cual el derecho es una simple superestructura de la que sería imposible e ilusoria obtener una efectiva capacidad de transformación. Una vez reconocido que la estructura capitalista no se abate, los ex comunistas se han transformado, sin crisis de conciencia, pero con una coherencia miope, en sus defensores más encendidos. Así, la cultura comunista ha pasado de la desvalorización de las libertades en cuanto identificadas con la propiedad a la misma confusión, de signo liberista, basada por el contrario en la valorización de la propiedad y de los derechos del mercado como identificados con la libertad: un deslizamiento semántico también debido a la desenvoltura de un giro producido sin la menor reflexión autocrítica. Se toca aquí una cuestión teórica de fondo. A diferencia incluso de los socialistas que, en los años 60 del siglo pasado, hipotizaron y discutieron al menos las que entonces llamaban «reformas estructurales», la vieja izquierda ex comunista se convirtió directamente al credo liberista debido a su viejo determinismo económico, rígidamente basado, no menos que la ideología liberista, en la idea de la primacía de la «estructura» de las relaciones económicas de producción sobre la política y el derecho.
En suma, la actual subalternidad cultural de la izquierda a la derecha está anclada a sus dos herencias ideológicas, por lo demás, presentes también, aunque de distinta manera, en la tradición liberal. La primera es la idea de la que acabo de hablar, de la primacía de la economía sobre la política, concebida, al igual que el derecho, como superestructura. Según esta concepción, lo único que cuenta es la estructura económica y las conexas relaciones de producción, la posibilidad de cuyo abatimiento fue una ilusión en el pasado. Una vez comprendido que esto es imposible o, que, en todo caso, no se ha logrado, hay que defenderlas. Así, sin crisis de conciencia, se ha pasado del enfoque revolucionario al liberismo, es decir, a la idea de que es al mercado a quien corresponde dictar reglas al derecho y a la política, legitimada por la tesis realista, repetida por todos los gobernantes de que «no hay alternativas».
La segunda herencia, igualmente grave, es la idea de que corresponde a la política gobernar la sociedad, en vez de ser dirigida y responsabilizada por esta. Es la idea leninista de la vanguardia, traducida en los años 60 por Mario Tronti en la idea de «la autonomía de lo político» como gobierno y disciplinamiento de la sociedad. Pero es claro que, si es verdad que la política, en virtud de la primacía de la economía que se ha afirmado con la globalización, es de hecho gobernada por los poderes económicos y financieros, entonces la idea del gobierno de la política se convierte en la del gobierno de la economía sobre la sociedad. Quebrado el comunismo real, desaparecida e incuso convertida al liberismo la oposición comunista, se ha desvanecido todo límite y freno a los instintos animales del capitalismo, hoy más agresivo y salvaje que nunca.
De aquí el proceso deconstituyente desarrollado a partir de los años 90, y que se ha manifestado en un vuelco sustancial de la jerarquía democrática de los poderes. Hoy ya no es la política quien gobierna la economía y el capital financiero, sino a la inversa. Los parlamentos se han transformado en apéndices de los gobiernos, que se consideran obligados a responder ante los mercados y no ante el electorado. Los partidos ya no son los lugares en los que, como dice el artículo 49 de la Constitución italiana, los ciudadanos «concurren a determinar la política nacional», sino que se reducen a ser grupos de poder que gravitan en torno a sus jefes. En fin, la distancia entre los partidos y la sociedad se ha hecho abismal: la mayoría de los electores se abstiene y el resto vota no ciertamente por convicción sino por los partidos que considera menos penosos, por miedo o desprecio de los otros. En suma, vivimos una crisis de la democracia por el desvanecimiento de la representación y por la retirada de los límites y vínculos constitucionales del horizonte de la política.
6. Qué enseñanzas de las quiebras del pasado y qué perspectivas para el futuro
Una última cuestión: ¿qué enseñanzas cabe extraer de la quiebra del comunismo y de la consecuente degeneración del capitalismo, que sigue sin límites ni alternativas? Creo que son dos, exactamente opuestas a las dos herencias antes recordadas: una relativa al estado, a la esfera pública y a los poderes políticos, la otra relativa al mercado, a la esfera económica y a los poderes privados.
La primera enseñanza proviene del pensamiento liberal y se refiere a la democracia política. La dura lección proveniente de la quiebra de los socialismos reales debería ser el descubrimiento de que no existe el poder bueno y, por consiguiente, el abandono de la confianza ingenua en un poder «bueno» solo porque conquistado y ejercido en nombre de los oprimidos. Esta falacia ha pesado largo tiempo sobre la izquierda y se ha convertido en una ideología de legitimación del poder absoluto de las burocracias de partido y de sus jefes. El resultado, absolutamente descontado (recuérdense la tesis de Montesquieu según la cual el poder tiende siempre a acumularse en formas absolutas) fue la sustitución de los mecanismos institucionales y garantistas propios del estado de derecho por los mecanismos autoritarios y disciplinarios del estado totalitario. Frente a esta falacia es necesario reconocer que el poder del pueblo o de la clase obrera no existen, al no ser ni el pueblo ni la clase obrera macro-sujetos dotados de intereses y voluntad homogéneos ni unitarios. Confundir la voluntad de la clase obrera, la dictadura del partido y quizá de su secretario con la dictadura del proletariado es una mixtificación, fuente inevitable de derivas totalitarias. Porque una voluntad unitaria del pueblo, así como una voluntad de la clase obrera, simplemente no existen. Esta confusión entre representantes y representados, téngase en cuenta, no pertenece solo a la tradición estalinista. Es una tentación de todos los políticos de gobierno, incluidos los partidos de oposición. Los que, como escribió Constant: «por puras que sean sus intenciones, siempre tienen repugnancia en limitar la soberanía», en el sentido de la llamada voluntad popular, dado que «se consideran como herederos presuntivos, y economizan aun en las manos de sus enemigos, su propiedad futura»[17].
La segunda enseñanza es aún más importante, y guarda relación con la concepción de la libertad, la propiedad y los derechos civiles de autonomía. Como he señalado antes, comunismo y liberismo tienen un padre común: John Locke y su tesis de la equivalencia de libertad, autonomía negocial y propiedad. Derechos de libertad, derechos de autonomía económica y derechos reales de propiedad tienen, en cambio, una estructura conceptual opuesta. Los derechos de libertad son derechos fundamentales, esto es, universales atribuidos a todos en cuento personas, cuyo ejercicio no interfiere en la esfera jurídica de otros. Los derechos civiles de autonomía económica y empresariales son también derechos fundamentales atribuidos a todos en cuanto capaces de obrar, pero, a diferencia de los derechos de libertad, consisten en derechos-poderes, cuyo ejercicio incide, no menos que los poderes políticos en la esfera jurídica de los demás, comenzando por los poderes patronales en las relaciones de trabajo, que, en ausencia de límites jurídicos son inevitablemente relaciones de explotación. En fin, los derechos reales de propiedad son derechos patrimoniales singulares, que corresponden a cada uno con exclusión de los demás y, por eso, su oposición de carácter estructural a los derechos de libertad.
La identificación de todos estos tres derechos en una única figura, la propiedad, ha contribuido a la formación de las bases ideológicas de las dos perversiones absolutistas que se han ilustrado: la primacía de la propiedad y del mercado o, al contrario, su supresión junto con la de las libertades. Yo creo que lo que hoy se impone a la política y antes aún a la cultura política, es la superación de este equívoco, como primera condición y terreno de encuentro entre tradición liberal y tradición socialista y comunista. A través del reconocimiento del carácter de «poderes» de los derechos propietarios que, de ser ilimitados, son no menos invasivos y opresivos que los políticos, su sujeción a los derechos fundamentales y, con ello, la construcción de un constitucionalismo y de un garantismo de derecho privado junto al actual y tradicional constitucionalismo y garantismo de derecho público.
* * Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez
Notas
[1] I. Kant, «En torno al tópico “Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica”», trad. cast. de M. F. Pérez López y R. Rodríguez Aramayo, en Teoría y práctica, Tecnos, Madrid, 1986, p. 34: «Aquel que tiene derecho a voto en esta legislación se llama ciudadano (citoyen, esto es, ciudadano del estado, no ciudadano de la ciudad, burgeois). La única cualidad exigida para ello, aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es esta: que uno sea su propio señor (sui iuris) y, por tanto, que tenga alguna propiedad (incluyendo en este concepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga; es decir, que en los casos en que haya de ganarse la vida gracias a otros lo haga solo por venta de lo que es suyo, no por consentir que otros utilicen sus fuerzas», por consiguiente, sí el «artesanado y los grandes (o pequeños) propietarios» pero no los trabajadores dependientes, descalificados por Kant por no ser dueños de sí mismos, lo que les inhabilita para ejercitar el derecho de voto.
[2] B. Constant, Curso de política constitucional, trad. cast. de M. A. López, Imprenta de la Compañía, Madrid, 1820, I, pp. 172-173; edición facsímil, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, Madrid, 1989 (por la que se cita).
[3] J. Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, traducción, prólogo y notas de C. Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 2001, cap. 8, p. 186: «Considero totalmente inadmisible que participe en el sufragio una persona que no sepa leer, escribir y, añadiría yo, realizar las comunes operaciones de aritmética»; ibid., p. 188: «Es también importante que la Asamblea encargada de votar los impuestos, ya sean generales o locales, sea elegida exclusivamente por quienes tienen que pagar algunos de esos gravámenes»; ibid., p. 189: «quien recibe ayuda de la parroquia debe ser inmediatamente excluido del privilegio de votar». Además, frente al «doble peligro de poseer un nivel demasiado bajo de inteligencia política y de favorecer una legislación de clase», que procedería de un sufragio no solo universal sino también igual, de modo que «la gran mayoría de los votantes serían […] obreros manuales», Mill propone el voto desigual: dado que «la persona más sabia o más buena […] tiene derecho a que su opinión tenga más peso» (ibid., p. 191). Según Mill, «la naturaleza misma de la ocupación de una persona pudiera ser un tipo de prueba. Uno que da empleo es por lo general más inteligente que el empleado que trabaja para él, pues el que da empleo trabaja con su inteligencia y no solo con sus manos. Un capataz es generalmente más inteligente que un obrero ordinario, y un obrero especializado es más inteligente que un obrero no especializado. Un banquero, un empresario o un fabricante son probablemente más inteligentes que un simple comerciante» (ibid., pp. 193-194). En fin, un voto de más peso sería reconocido «a los graduados de universidad» e incluso a aquellos que «ha[yan] pasado los cursos de estudio en una escuela donde se enseñan las altas ramas del conocimiento», así como a «los profesionales liberales» (ibid., p. 194). En efecto, «la distinción en favor de la educación, que es de suyo correcta, se hace todavía más recomendable porque impide que a las clases educadas se les imponga legislación de clase distada por los no educados» (ibid., p. 195).
[4] I. Kant, «Principios metafísicos de la doctrina del derecho», § 46, en Íd., La metafísica de las costumbres, estudio preliminar de A. Cortina Orts, traducción y notas de A. Cortina Orts y J. Conill Sancho, Tecnos, Madrid, 1989, p. 144, donde distingue entre ciudadanos «activos» y ciudadanos «pasivos», excluyendo de los primeros, además de a las mujeres y los obreros, al «mozo que trabaja al servicio de un comerciante o un artesano; [a]l sirviente (no el que está al servicio del estado), [a]l menor de edad (naturaliter vel civiliter)», que, afirma, «carece[n] de personalidad civil y su existencia es, por así decirlo, solo de inherencia». Pero recuérdese también a Montesquieu: «Todos los ciudadanos de los diversos distritos deben tener derecho a dar su voto para elegir al representante, exceptuando aquellos que se encuentran en tan bajo estado que se les considere carentes de voluntad propia» (Del espíritu de las leyes, cit., lib. XI, cap. VI, pp. 155-156); en efecto, «el poder no debe caer en las manos del pueblo bajo, ni siquiera en el gobierno popular» (ibid., lib. XV, cap. XVIII, p. 218).
[5] N. Bobbio, «Libertà e potere» (1955), en Íd., Politica e cultura, Einaudi, Turín, 1955, p. 281. El pasaje sigue así: «Pero de los que se salvaron, solo algunos llevaban consigo un pequeño equipaje donde, antes de lanzarse al mar, habían guardado, para protegerlos, los frutos más sanos de la tradición intelectual europea: la inquietud de la búsqueda, el aguijón de la duda, la voluntad de diálogo, el espíritu crítico, la medida en el juicio, el escrúpulo filológico, el sentido de la complejidad de las cosas».
[6] N. Bobbio, «La utopía puesta del revés» (1989), en Íd., Teoría general de la política, edición de M. Bovero, trad. cast. de J. Fernández Santillán, Trotta. Madrid, 2003, pp. 380-383.
* «Liberismo» es un término italiano —sin uso en castellano— que puede equivaler a «liberalismo económico». Va referido, por tanto, no a los derechos de libertad, sino a los derechos de autonomía en la esfera del mercado, que son derechos fundamentales, pero también poderes. En efecto, pues su ejercicio consiste en actos jurídicos que producen efectos en la propia esfera del sujeto y en la de los demás. (N. del t.).
[7] J. Locke, Carta sobre la tolerancia (1685), edición de P. Bravo Gala, Tecnos, Madrid, 1985, p. 8 «El estado es, a mi parecer, una sociedad de hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil. Estimo, además, que los intereses civiles son la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la posesión de cosas externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y otras semejantes». Para una crítica más profunda de esta confusión y para una exposición más analítica de la radical distinción de libertad y propiedad, remito a mi Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. cast. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, R. Cantarero, A. Ruiz Miguel y J. Terradillos, Trotta, Madrid, 13ª edición 2018, § 60, pp. 912-918. «Tre concetti di libertà» en Democrazia e diritto, 2001, pp. 169-185; «Proprietà e libertà», en Parolechiave, n. 30, 2003, pp. 13‑29; «Per un costituzionalismo di diritto privato», en Rivista critica del diritto privato, n.1, marzo, 2004, pp. 11‑24; «Libertà e proprietà», en G. Alpa, V. Roppo (eds.), La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 91-104, y, sobre todo, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, trad. cast. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto Sanchís y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2ª edición 2016, 1. Teoría del derecho, §§ 1.6, 10.10 y 11.4-11.8, pp. 126-128, 600-603, 701-729 y 2. Teoría de la democracia, §§ 13.16, 14.14 y 14.19, pp. 81-83, 218-223, 245-258 y Manifiesto por la igualdad, trad. cast. de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2019, pp. 114-121.
[8] J. Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), edición de C. Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1990, cap. 2, § 6, p. 37.
[9] Ibid, § 27, p. 56.
[10] Ibid., pp. 56-57. «Pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza la había puesto» añade Locke, «agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres. Porque ese trabajo, al ser indudablemente propiedad del trabajador, da como resultado el que ninguno, excepto él, tenga derecho a lo que ha sido añadido a la cosa en cuestión, al menos cuando queden todavía suficientes bienes comunes para los demás» (ibid., p. 57).
[11] Ibid., cap. 9, § 123, p. 134. En la misma confusión de propiedad y libertad incurre Kant: «lo mío exterior es aquello fuera de mí, cuyo uso discrecional no puede impedírseme sin lesionarme (sin perjudicar a mi libertad, que puede coexistir con la libertad de cualquier otro según una ley universal) […] aquí se trata para ella de la determinación práctica del arbitrio conforme a leyes de la libertad» (Principios metafísicos, cit.§ 5, p. 60).
[12] «El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la calidad de ciudadano» estableció el artículo 7 del Code Civil de 1804. De forma análoga, el artículo 3 del Código Civil italiano de 1865: «el extranjero podrá gozar de los derechos civiles atribuidos a los ciudadanos», formulación retomada por el artículo 16 de las Disposiciones preliminares al Código Civil de 1942 [preleggi], con la adición de las palabras: «a condición de reciprocidad y salvas las disposiciones contenidas en leyes especiales». La endíadis «derechos civiles y políticos», comprensiva de todos los derechos, figura además en el artículo 24 del Estatuto Albertino, que asegura a «todos los habitantes del Reino» su igual disfrute, y en el artículo 2 de la ley 2248/1865, de 20 de marzo, que atribuye a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas en que «se cuestione».
[13] T. H. Marshall, Ciudadanía y clase social (1950), en T. H. Marshall y T. Bottomore, Ciudanía y clase social, con un estudio del segundo, «Ciudadanía y clase social cuarenta años después», trad. cast. de P. Linares, Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 22-23. Precisamente escribe Marshall, la dimensión civil de la ciudanía diseñada por los derechos civiles «se compone de los derechos necesarios para la libertad individual —libertad personal, libertad de expresión, de opinión y de religión, el derecho de propiedad y de celebrar contratos válidos, y el derecho a la justicia». (T.H. Marshall, Citizenship and Social Class [1950], en Íd.., Class, Citizenship and Social Development, University of Chicago Press, Chicago‑London 1963, p. 78).
[14] He formalizado estas distinciones —entre ‘derechos fundamentales’ y ‘derechos patrimoniales’ y entre ‘derechos civiles’, expresión que he reservado únicamente para los derechos-poder de autonomía privada, y ‘derechos de libertad’— en Principia iuris cit., I, § 2.4, pp. 151-155 y §§ 11.3-11-6, pp. 696-717 y II, § 14.15, pp. 223-228 y §§ 14.19-14.21, pp. 245-258. La definición de ‘poder (jurídico)’ como cualquier facultad producida por una decisión válida, cuyo ejercicio produzca efectos también en la esfera jurídica de otros, se encuentra en ibid., I, § 10.1, p. 557.
[15] K. Marx, El Capital (1867), trad. cast. de W. Roces, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, vol. I, Lib. I, cap. IV, § 3, pp. 128-129: «La órbita de la circulación o del cambio de mercancías, dentro de cuyas fronteras se desarrolla la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, el verdadero paraíso de los derechos del hombre. Dentro de esos linderos, solo reinan la libertad, la igualdad, la propiedad, y Bentham. La libertad, pues el comprador y el vendedor de una mercancía, v. gr. de la fuerza de trabajo, no obedecen a más ley que la de su libre voluntad. Contratan como hombres libres e iguales ante la ley. El contrato es el resultado final en que sus voluntades cobran una expresión jurídica común. La igualdad, pues compradores y vendedores solo contratan como poseedores de mercancías, cambiando equivalente por equivalente. La propiedad, pues cada cual dispone y solamente puede disponer de lo que es suyo. Y Bentham, pues a cuantos intervienen en estos actos solo los mueve su interés. La única fuerza que los une y los pone en relación es la fuerza de su egoísmo, de su provecho personal, de su interés privado. Precisamente por eso, porque cada cual cuida solamente de sí y ninguno vela por los demás, contribuyen todos ellos, gracias a una armonía preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, a realizar la obra de su provecho mutuo, de su conveniencia colectiva, de su interés social».
[16] C. Marx, Sobre la cuestión judía (1844), en Carlos Marx y Federico Engels, La sagrada familia, trad, cast. de W. Roces, Editorial Grijalbo, México, 2ª edición, 1967, p. 33.
[17] B. Constant, Curso de política, cit., cap. I, pp. 3-4.
Fuente: Jueces para la Democracia. Información y debate, n.º 100 (abril 2021).
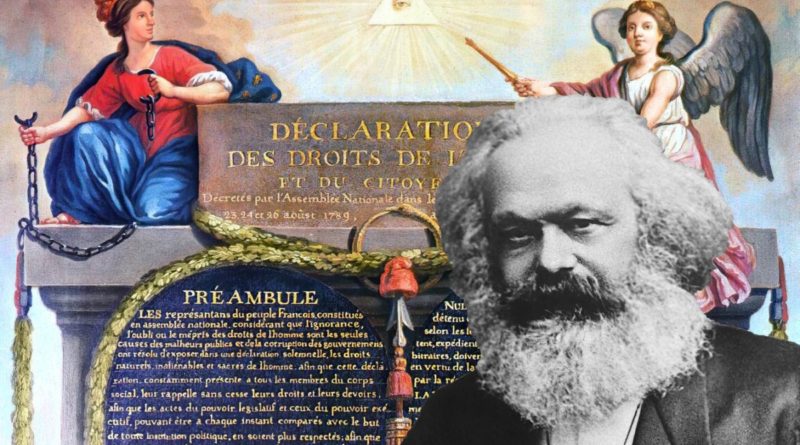



Pingback: NECESIDADES, DERECHOS Y LIBERTADES TRAS EL GOLPE CONTRA ALLENDE por Concepción Cruz Rojo e Iñaki Gil de San Vicente | EL SUDAMERICANO
Pingback: Necesidades, derechos y libertades tras el golpe contra Chile – Concepción Rojo, Iñaki Gil de San Vicente – Haize Gorriak