Entrevista a Raimundo Cuesta Fernández sobre Unamuno, Azaña y Ortega, tres luciérnagas en el ruedo ibérico (II)
Salvador López Arnal
«Que Azaña hoy tenga su tumba en esa localidad francesa representa una prueba fehaciente de algunas de las lacras y olvidos del régimen nacido de la Constitución de 1978.»
Raimundo Cuesta Fernández (Santander, 1951), licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, fue catedrático en el IES Fray Luis de León de Salamanca y ha sido Premio Nacional a la Innovación Educativa. Profesor invitado y colaborador de universidades españolas y latinoamericanas, es especialista en historias de las disciplinas escolares, las relaciones entre historia y memoria, la evolución del pensamiento crítico y de la génesis de la cultura en la España contemporánea. Cofundador de Cronos y Fedicaria, es miembro del equipo editorial de Con-Ciencia Social. Entre sus últimas publicaciones, Las lecciones de Tersites (2017), Religión, historia y capitalismo (2019) y Unamuno, Azaña y Ortega, tres luciérnagas en el ruedo ibérico (2022).
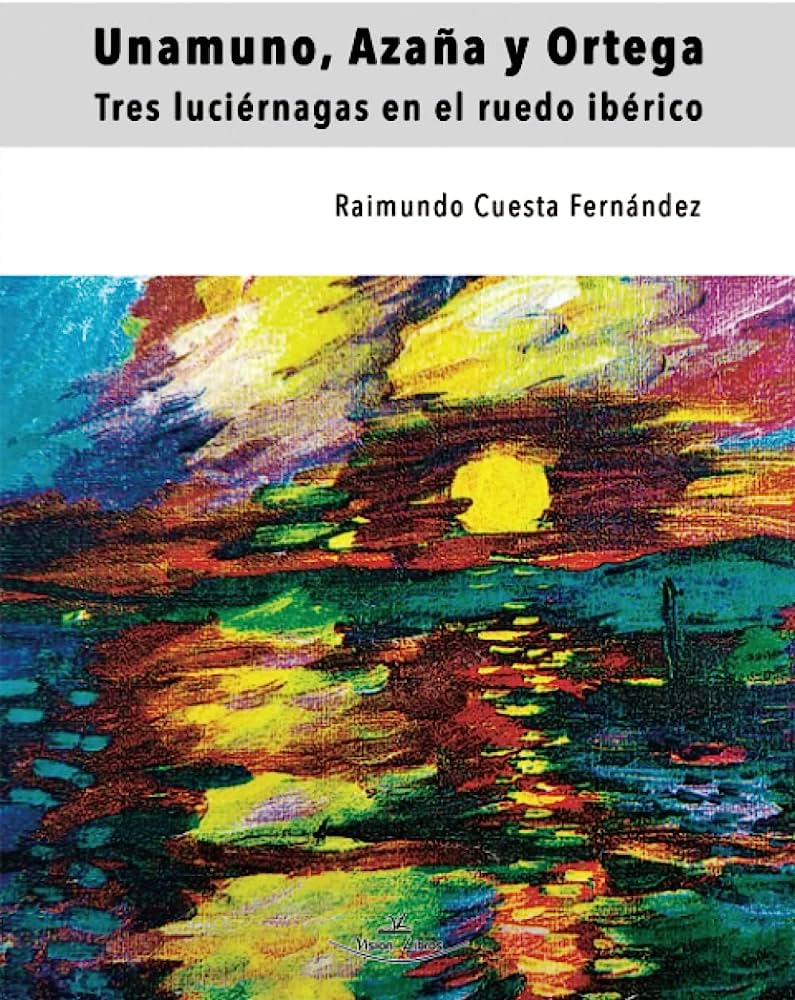 Escribe usted que no pretende ser «objetivo» o «neutral», porque, como no podría ser menos, «los sujetos (los historiadores también) crean productos subjetivos. El análisis de las relaciones entre seres humanos es territorio de lo que suele llamarse la ciencia social, pero esta no puede ni debe renunciar a una aproximación desde una perspectiva crítica» ¿Perspectiva crítica en qué sentido? ¿También vale para las otras dos luciérnagas?
Escribe usted que no pretende ser «objetivo» o «neutral», porque, como no podría ser menos, «los sujetos (los historiadores también) crean productos subjetivos. El análisis de las relaciones entre seres humanos es territorio de lo que suele llamarse la ciencia social, pero esta no puede ni debe renunciar a una aproximación desde una perspectiva crítica» ¿Perspectiva crítica en qué sentido? ¿También vale para las otras dos luciérnagas?
Así ocurre, en efecto, pero lo que digo sobre Azaña es igualmente predicable de mi aproximación a Unamuno y Ortega, que está regida en los tres casos por una perspectiva crítica, una interpretación problematizadora respecto al papel histórico desempeñado por ellos y por buena parte de los intelectuales públicos en un trance de especial trascendencia. Otra cosa es que mis filias y fobias puedan traslucirse de alguna manera, aunque mi intención consista más que nada en dibujar la trayectoria de un arquetipo de intelectual político muy distinto al profético y olímpico que encarnaron las otras dos luciérnagas. Azaña, que llegaría a jefe del Gobierno en 1931 y del Estado en 1936, enarbola un proyecto de reforma «revolucionaria» dotado de un horizonte de facticidad, al menos entre 1931 y 1933, del que carecían totalmente sus otros dos colegas. Azaña, por ejemplo, tras lograr ser letrado del Ministerio de Gracia y Justicia por oposición, dedicó parte de su formación en París a conocer las formas de organización y gestión de los asuntos militares, que aplicó en su etapa de ministro del ramo en España. Buena parte de sus extensos conocimientos jurídicos e históricos se pusieron el servicio de un programa explícito de cambio de su país.
Insisto sobre este punto. Señala usted que el talante, la formación y los proyectos vitales y ciudadanos de Azaña y Ortega, miembros de la misma generación, son dispares y hasta contradictorios. ¿Nos sintetiza esos puntos de disparidad y contradicción?
En efecto, Azaña (1880-1940) y Ortega (1883-1955) son hombres de la generación del 14, un esclarecido grupo intelectual y artístico, que es protagonista del fermento que llevaría a la experiencia republicana. Pero su talante es muy discorde y sus intereses no complementarios. Sólo comparten su común matriz liberal. Tal raíz compartida nace de su querencia hacia los ideales de libertad, parlamentarismo y tolerancia forjados en las revoluciones burguesas en el curso de las luchas contra el absolutismo. A pesar de ese sustrato común, su amistad siempre tropezó en una mutua incomprensión y una cierta hostilidad, incluso a pesar de ser cofundadores de la Liga de Educación Política en 1913 y coincidir en otros empeños de corte cultural. La Liga de Educación Política fue una especie de «partido de la cultura», una egregia plataforma de clases medias ilustradas y progresistas que buscaban la educación política del pueblo a fin de reformar la sociedad de su tiempo conforme a la inspiración modernizadora de algunos brillantes intelectuales.
Azaña comparece en la escena pública en 1911 con su conferencia sobre El problema español impartida en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, su ciudad natal. A esas alturas, Ortega ya había regresado de Alemania, era un joven catedrático de Metafísica y exhibía ínfulas muy fundadas de ocupar un lugar central en la vida pública. Ortega parecía nacido para triunfar mientras que Azaña, medroso y más inseguro de sus méritos, hasta muy entrados los años veinte se debatió entre su vocación literaria (la concesión del Premio Nacional de Literatura es de 1926 y su novela El jardín de los frailes data de 1927) y su talento político y organizativo. Se ha dicho que fue «hombre de culminación tardía» y, en efecto, así es. Durante mucho tiempo mantuvo, dentro del Partido Reformista (al que también se afilió Ortega y otros conocidos intelectuales) una actitud accidentalista y reformista respecto a la Monarquía, y sólo el golpe de Primo de Rivera (que Ortega vio con benevolencia) rompió totalmente y por la tremenda con su partido y dio a la luz su Apelación a la República (1924). Acto seguido, fundó Acción Republicana que lograría una gran relevancia en la experiencia republicana iniciada en 1931. Ahí se fragua su talla de intelectual político capaz de pergeñar un plan de reforma radical de España merced a la alianza entre el obrerismo y las minorías intelectuales. El tesón azañista en nada es comparable con las volubles posiciones políticas, extremadamente elitistas, de Ortega, muy dado a las grandes espantadas. Ambos compartían una interpretación muy crítica acerca del papel del catolicismo en la historia de España, aunque ello no supusiera un anticlericalismo militante.
Sostiene usted que Azaña buscó una democratización a través de la intervención reformista del Estado. ¿En qué sentido fue Azaña un republicano revolucionario?
Sin duda, la cumbre de su carrera se pospuso hasta su fulgurante protagonismo durante el nuevo régimen republicano cuando ya había entrado en la cincuentena. Quizá lo más sorprendente es que su partido Acción Republicana era una pequeña agrupación minoritaria (26 escaños en las elecciones constituyentes de junio 1931) que gobierna gracias al respaldo mayoritario grupo parlamentario del PSOE. Al respecto, su habilidad como brillante orador y hábil negociador hicieron posible que al final fraguara una coalición gubernamental entre los republicanos de izquierda y el PSOE, que de alguna manera materializa su proyecto de unir el mundo de la cultura y el obrerismo socialista y que en buena medida dio fruto con las extraordinarias reformas del llamado «bienio azañista» (1931-1933). Ahí se plasma su idea de «reformismo revolucionarios», esto es, de cambio pacífico, desde el poder ejecutivo y con el beneplácito parlamentario. De ahí que el periodo constituyente no termina con la aprobación de la Constitución de 1931 en diciembre de ese año (cosa que hoy censura acremente el revisionismo historiográfico), sino que prosigue con leyes de desarrollo como las de la enseñanza y las congregaciones religiosas, el laicismo en la vida cotidiana, la reforma agraria, el Estatuto de Cataluña, etc.
Esa intención requería necesariamente el sometimiento del Ejército y la Iglesia al poder legítimo y supremo del Estado democrático, aspiración que solo consigue parcialmente. No obstante, desde los sucesos de Casas Viejas de enero de 1933 en el curso de los cuales las fuerzas del orden produjeron una matanza de campesinos anarquistas andaluces, se inicia el declive del reformismo azañista y ponen de manifiesto que su proyecto político careció del concurso de la otra gran fuerza obrera española: el anarcosindicalismo. Al final, un Azaña atacado por todos los flancos y pasto de todo tipo de infamias y patrañas urdidas por la derecha política y los folicularios al servicio de la misma causa, sufre, con todas las fuerzas de izquierda, un fracaso doloroso y su casi retirada de la política. No obstante, después de la revolución de 1934, que da con sus huesos en un barco-prisión, Azaña «resucita» y pronto se alza como el líder moral de la movilización de masas que lleva al triunfo al Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. En mayo de 1936 es elegido presidente de la República pero la guerra civil trunca totalmente su proyecto político.
¿Nos puede concretar algo más lo que hoy censura acremente el revisionismo historiográfico?
El llamado revisionismo historiográfico no constituye un bloque uniforme; existe una modalidad militante de brocha gorda, simple extensión de la mitología franquista, y también otro académico de maneras más sutiles. El primero solo posee interés meramente propagandístico, mientras que el segundo merece más atención. En efecto, este fabrica un discurso descalificador, que en el caso que nos ocupa trata de desacreditar la obra de la II República por su radicalidad laicista incluso por el autoritarismo y exclusivismo del que habría hecho gala Azaña (por ejemplo, promoviendo una Ley de Defensa de la República contra sus enemigos) o prologando la fase constituyente del régimen con reformas de hondo calado hasta 1933. Todo ello en vez de dar por cerrado el proceso constituyente y convocar elecciones tras la aprobación de la Constitución de 1931. Para estos historiadores conservadores el modelo de democracia ideal es el de la Constitución de 1978, omitiendo o minimizando el hecho cierto de que la II República fue el sistema político liberal-democrático y socialmente más avanzado de la historia de España.
¿Qué tipo de relación mantuvo Azaña con el catalanismo político?
No está claro el momento en el que Azaña toma conciencia de la necesidad de articular una nueva planta de gestión territorial. Todavía en 1918 consideraba el «nacionalismo» como fruto del «aburrimiento provincial». Pero en marzo 1930, en plena transición hacia la República (al poco, en agosto se firma el Pacto de San Sebastián), visita Barcelona y lanza una encendida soflama bajo el título La libertad de Cataluña y España, que le labra fama de «amigo de Cataluña». Entonces se declara partidario del derecho de autodeterminación, aunque él de ninguna manera aboga por la secesión, ya que considera que las libertades y derechos de Cataluña (como los de Castilla) han sido históricamente pisoteados por el absolutismo regio, que había hecho sucumbir una larga tradición medieval de autogobierno destruida tras la derrota de las Comunidades de Castila, la primera revolución moderna. En su luminosa y contundente alocución parlamentaria de 27 de mayo de 1932 (pocos días antes de que Ortega afirmara que el problema catalán «no se puede resolver, que solo se puede conllevar»), y asume una posición optimista lanzando una alegato histórico a fin de explicar las raíces del problema y las posibles vías de solución dentro del equilibrio de soberanías que dibujaba la Constitución de 1931 y su modelo de Estado integral con autonomías.
Finalmente, a partir de la revolución de octubre de 1934, cuando Lluís Companys proclama de independencia de Cataluña (Azaña, sin cargo político alguno, es testigo directo porque a la sazón se encuentra en Barcelona) se muestra totalmente contrario, lo que no impide que el gobierno radical-cedista inste contra su persona prisión provisional y un proceso judicial que quedó en agua de borrrajas.
Esta severa desavenencia con la Generalitat se vuelve abismo insalvable durante la guerra. En 1937 expresa en sus Diarios el hartazgo por la falta de coordinación del esfuerzo bélico: «se mueve Cataluña entre la deslealtad y la obtusidad». Al mismo tiempo, ahora junto a la desesperación, brota en su interior el depósito de un sentimiento españolista de signo castellano y de larga persistencia entre los intelectuales de su especie. A la altura del 18 de julio 1938, el presidente del Estado republicano, Azaña, es un hombre prematuramente ajado y triste, que reclama «el mensaje de la patria eterna que dice a sus hijos: Paz, Piedad y Perdón». A sus cincuenta y ocho años solo le mantiene en la más alta magistratura («me aguanto por el sacrificio de los combatientes») el propósito de lograr atenuar daños con gestiones diplomáticas y mantener la dignidad de una República muy ajena a su prístino plan reformista, que para él ya resultaba irreconocible.
Permítame insistir en lo que acaba de señalar. Usted cita una confesión muy reveladora que hace al entonces jefe de Gobierno, Juan Negrín: «Desde el 18 de julio del 36 soy un valor político amortizado». ¿Veía bien Azaña su papel histórico menguado y desvirtuado durante la guerra civil?
Por encima de sus percepciones y sentimientos, el hecho objetivo es que la guerra desencadena una tormenta política que ocasiona una profunda crisis del programa político inicial de Azaña, de esa «reforma revolucionaria» republicana con la que había soñado como plasmación de una alianza de la intelectualidad progresista, las clases medias ilustradas y el proletariado de signo posibilista. Ahora solo el conjunto de la clase obrera organizada (socialistas, anarquistas y comunistas) tenía el suficiente empuje para defender a la República de una ofensiva bélica fascista de tal magnitud. Ya antes de la guerra, en mayo de 1936, cuando decide dejar la jefatura del ejecutivo y ser elegido presidente de la República, la estrella de Azaña empieza a palidecer. El golpe de Estado del 18 de julio empezó a hacer inviable los gobiernos republicanos con apoyo parlamentario socialista y estos reclamaron pasar a primer plano. Las desavenencias de Azaña con el Gobierno de Largo Caballero y luego, en menor medida, con el de Negrín, no obedecen solo a cuestiones subjetivas, señalan, en cambio, ideas, actitudes y estrategias que un hombre como Azaña, un burgués humanista y demócrata-liberal, no podía compartir.
De ahí que Azaña insista en sus vaiosos Diarios (parte importante redactados como memorias de guerra) en que prosigue en su cargo por responsabilidad a fin de ofrecer una imagen internacional de respetabilidad burguesa de la República. Sus gestiones más reiteradas fueron la diplomática al lado de Francia e Inglaterra. Cuando estas potencias en febrero de 1939 reconocieron al Gobierno de Franco, Azaña que junto a Negrín había tenido que pasar a Francia ante la caída de Cataluña, decide no regresar y dimitir de la presidencia.
Pero Negrín retorna…
Negrín retorna e intenta resistir a ultranza con la ayuda sobre todo del PCE. A los pocos días, la República sucumbe al caos gracias al golpe del coronel Casado en Madrid. Para entonces el presidente dimitido, cual erizo, se había recogido sobre sí mismo en el exilio francés. Ya el año anterior, en un apunte de sus diarios (12 de julio de 1937), había formulado un diagnóstico certero: «España ha atravesado una revolución que ha sido vencida. ¿Vencida por quién? En verdad no la ha vencido nadie. No ha sabido triunfar». Creo que esa fue la gran encrucijada de la República en guerra: ni llegó a fraguar una auténtica y duradera revolución social ni hubo posibilidad de organizar un gobierno democrático popular con plenas facultades para dirigir unitaria y eficazmente la contienda. Para una recreación literaria de las posiciones intermitentes, véase su dramatización dialogada en La velada en Benicarló (1937).
Azaña sabía, a diferencia de Unamuno e incluso de Ortega, que Franco no era un «pobre hombre», como también creyeron ilusamente algunos secuaces de Casado. Él y su familia fueron perseguidos con saña en territorio francés tras la ocupación hitleriana, gracias a la diligencia de policías españoles y bajo la amenaza de extradición cursada al Gobierno de Vichy. Solo la ayuda material de la Embajada de México le permitió vivir sus últimos días en un hotelito de Montauban, donde expiró en noviembre de 1940 a los sesenta años. Plumas y sacristías franquistas propalan la especie de que murió bajo el manto protector de la Santa Madre Iglesia Católica.
Su tumba en Montauban solo recientemente ha sido visitada por el presidente Pedro Sánchez, 44 años después del fallecimiento del general golpista. ¿Ahí deben seguir sus restos?
Que Azaña hoy tenga su tumba en esa localidad francesa representa una prueba fehaciente de algunas de las lacras y olvidos del régimen nacido de la Constitución de 1978. A estas alturas, quizá ya sea difícil reparar el entuerto. Su soledad en Montauban para mí otorga un aire grave y de sereno respeto a su memoria, por más que no comparta ni mucho menos muchos aspectos de su vida y obra.
En su opinión, fue el jefe del Estado español más notable del siglo XX español. ¿Hemos sido justos con Azaña? ¿Lo ha sido la izquierda?
Tampoco es demasiado mérito si se compara su figura con la recua formada por Alfonso XIII, Franco o Juan Carlos I. Lo tiene, no obstante, si se pone al lado de la conducta de algunos pensadores de su generación. Su estatura como gobernante brilló, por momentos, a gran altura. Se abrasó en las ascuas de la guerra española, pero mantuvo una dignidad y coherencia que no fueron moneda corriente entre la «gran familia intelectual».
Personalmente no comparto esa admiración lanar de algunos republicanos veteranos por el político alcalaíno. Sus planteamientos teóricos y actitudes personales no merecen mi veneración, pero me inunda una corriente de simpatía hacia él y me invade un enojo supremo al comprobar la campaña de difamación y deshumanización que ha sufrido su persona gracias a la colaboración durante su vida y después de su muerte a cargo de una falange de galleciteros y plumas genufexas dedicada a diseminar infamias, insultos y toda suerte de descalificaciones («monstruo», «ogro», «invertido», «Nerón», «doña Manilita», etc.).
No creo que haya existido un político español que haya sido objeto de una semejante inquina derechista, que se labró estando en activo y llegó al paroxismo en el primer franquismo. Durante el «régimen del 78» su figura no ha dejado de ser motivo de controversias, porque hoy casi nadie niega su empaque como escritor de ficción (a pesar de Unamuno que decía que era un escritor sin lectores), su valor como historiador, su singular cultivo de la literatura del yo en sus diarios, su calidad oratoria y, en suma, su relevante papel como estadista en la historia de España.
Pero la derecha, en tiempos de Aznar y Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura, intentó apropiarse de la figura de Azaña.
Incluso, como dice, desde los años noventa asistimos de la mano de José María Aznar y sus adláteres, a una operación de recuperación como gran patriota y político liberal de mérito, dentro de la frustrada y efímera operación de hacer una «segunda Transición», que llevara a la montaraz derecha española hacia la respetabilidad democrática. Algunos recordamos a Esperanza Aguirre en 1997, junto a su líder, presentando parte de los diarios «robados» de Azaña (los diarios que graciosamente «donó» al Estado la hija del caudillo).
Esos ecos contritos de la derecha hoy se han esfumado con motivo de la marea posfascista que nos inunda. Azaña sigue enterrado en Montauban. En plena pandemia covídica, en 2020, se celebró una magna exposición (Azaña, intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento) y hubo otros gestos de reconocimiento, de los que solo se abstuvo Vox. Ya antes la historiografía profesional más solvente había «normalizado» el valor histórico de su persona como insigne hombre político y de letras. El lado negativo es que el triunfo de esa memoria positiva a veces suele tender hacia la desactivación de su significado rupturista en mitad de una época de grandes encrucijadas, de duelos y quebrantos, como la que le tocó sufrir.
¿Y cuál sería su principal legado como hombre de Estado?
El haber imaginado, enarbolado y desplegado con lucidez, aunque no siempre con la energía requerida, un proyecto de transformación de España con el concurso de parte de la clase obrera y de la intelectualidad progresista, sin excluir, además, la concertación con el catalanismo. Frente a sus temores y flaquezas, no cabe echar al olvido que entonces y ahora encarnó simbólicamente el valor de la II República en nuestra historia.



