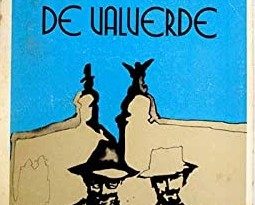Pier Paolo Pasolini o el coro que traemos en la memoria
John Berger
Decir que Pasolini era como un ángel, sería la cosa más estúpida que se ha dicho de él. ¿Un ángel pintado por Cosimo Tura? No. Hay un San Jorge de Tura que se le parece tanto que solo le falta hablar. El aborrecía a los santos oficiales y a los ángeles beatíficos. Entonces, ¿por qué decirlo? Porque su habitual e inmensa tristeza le permitía compartir bromas, y la expresión de su rostro afligido repartía carcajadas adivinando con exactitud quién era el que más las necesitaba. Y cuanto más íntimo fuera su contacto, más lúcido se volvía. Podía hablarle a la gente con suaves susurros sobre las cosas terribles que le pasaban y, de algún modo, hacerlos sufrir un poquito menos porque nunca sentimos desesperación sin un poquito de esperanza: «Disperazione senza un po’ di speranza», decía Pier Paolo Pasolini (1922-1975).
Creo que dudaba de muchas cosas respecto de sí mismo, pero nunca de su don profético, que tal vez fuera la única cosa de la que le habría gustado dudar. Más, como era profético, viene en nuestro auxilio aún hoy, en la era que vivimos. Acabo de ver una película de 1963. Es asombroso que nunca se distribuyera. Llega hoy como un mensaje providencial que, cuarenta años después, es arrastrado a nuestra playa dentro de una botella.
En 1962 la televisión italiana tuvo una brillante idea: invitar a un director de cine para que respondiera a la pregunta de por qué existen en todo el mundo ese miedo a la guerra El director tendría acceso a los archivos de los informativos televisivos del periodo 1945-1962 y podría editar el material que quisiera, además de escribir un comentario que acompañara la edición en voz de off. Sería un programa televisivo de una hora. La cuestión era «candente» porque, en ese momento, el miedo a otra guerra mundial cundía realmente por doquier. La crisis de los misiles nucleares entre Cuba, Estados Unidos y la URSS había tenido lugar en octubre de 1962.
La televisión preguntó a Pasolini, que ya había realizado Accattone, Mamma Roma y La Ricotta, y que era una figura controvertida en los titulares de prensa. Aceptó. Rodó la película y la tituló La Rabbia [La rabia].
Cuando los productores la vieron, les entró miedo e insistieron en que otro director, el periodista Giovanni Guareschi, bien conocido por sus ideas derechistas, hiciera una segunda parte y que ambas documentales se presentaran como si fueran uno solo. El vuelco de los acontecimientos hizo que al final, ninguna de los dos se emitiera.
Yo diría que La Rabbia es un film inspirado en un fiero sentido de entereza, no de ira. Pasolini observa lo que ocurre en el mundo con una lucidez inquebrantable. (Hay ángeles dibujados por Rembrandt que tienen la misma mirada). Y lo hace porque la realidad es lo único que tenemos para amar. No hay nada más.
Su rechazo de las hipocresías, medias verdades y las pretensiones de los voraces y poderosos es total porque anidan y fomentan la ignorancia, que es una forma de ceguera ante la realidad. Y porque profanan la memoria, incluso la memoria del propio lenguaje, que es nuestro principal patrimonio.
Sin embargo, la realidad que amaba no podía asumirse sin más, porque en ese momento representaba una decepción histórica demasiado profunda. Las antiguas esperanzas que florecieron y se ampliaron en 1945, después de la derrota del fascismo, habían sido traicionadas.
La Unión Soviética había invadido Hungría. Francia había iniciado su guerra cobarde contra Argelia. El acceso a la independencia de las antiguas colonias africanas era una farsa macabra. Lumumba había sido liquidado por los títeres de la CIA. El neocapitalismo planeaba ya su toma del poder global.
Sin embargo, pese a todo, el legado era demasiado precioso y resultaba muy duro abandonarlo. O, dicho de otra manera, era imposible dejar a un lado las tácitas y ubicuas exigencias de la realidad. En la forma de llevar un chal. En el rostro de un muchacho. En una calle llena de gente exigiendo menos injusticia, mientras se ríe de sus expectativas y se muestra temeraria en sus bromas. De ahí provenía la rabia de su entereza.
La respuesta de Pasolini a la pregunta original de la cadena televisiva fue simple: la lucha de clases explica la guerra.
El filme termina con un soliloquio imaginario de Gagarin, que, después de observar la Tierra desde el espacio exterior, comenta que todos los hombres, vistos desde esa distancia, son hermanos y que deberían renunciar a las sangrientas prácticas de nuestro planeta.
Sin embargo, lo esencial es que la película contempla experiencias que tanto la pregunta original como la respuesta de Pasolini dejan de lado: el frío del invierno para los indigentes, el calor que brinda el recuerdo de los héroes revolucionarios, el carácter irreconciliable de la libertad y del odio, el aire campesino del papa Juan XXIII, cuya mirada sonríe como una tortuga, las faltas de Stalin, que fueron nuestras faltas, la diabólica tentación de pensar que ya no es posible luchar, la muerte de Marilyn Monroe y que la belleza es lo único que se salva de la estupidez del pasado y el salvajismo del futuro, la sensación de que Naturaleza y Riqueza, que son la misma cosa para las clases pudientes, las lágrimas hereditarias de nuestras madres, los hijos de los hijos de los hijos, las injusticias que siguen incluso a una victoria noble, el leve pánico en los ojos de Sofía Loren al observar las manos de un pescador que corta una anguila …
La narración que recorre la filmación en blanco y negro la encarnan dos voces anónimas –de hecho son las voces de dos de sus amigos: el pintor Renato Guttuso y el escritor Giorgio Bassani-. Una es como la voz de un comentarista urgente; la otra es la voz de alguien medio historiador, medio poeta, la voz de quien profiere ensalmos. Entre las principales noticias figuran la revolución húngara de 1956, la candidatura de Eisenhower para una segunda legislatura como presidente de Estados Unidos, la coronación de la reina Isabel de Inglaterra o la victoria de Castro en Cuba.
La primera voz nos informa y la segunda nos recuerda. ¿El qué? No exactamente lo olvidado (es más astuta), sino lo que habíamos decidido olvidar, y con frecuencia esas decisiones comienzan en la infancia. Pasolini no olvidó nada de su infancia, de ahí que en su búsqueda coexistan siempre el dolor y la diversión. Se nos hace sentir vergüenza por nuestro olvido.
Las dos voces funcionan como un coro griego. No pueden influir en el resultado de lo que se nos muestra. No interpretan. Cuestionan, escuchan, observan y dan voz a lo que el espectador puede estar sintiendo, con más o menos incapacidad para expresarlo.
Y lo logran porque son conscientes de que el lenguaje que comparten los personajes, el coro y los espectadores, es el depósito de una ancestral experiencia común. El propio lenguaje es cómplice de nuestras reacciones. No se le puede engañar. Las voces hablan claro, opinan, no para coronar un argumento, sino porque seria vergonzoso -dada la longitud de la experiencia y el dolor humanos- que no se dijera lo que tienen que decir. Si no se dijera, nuestra capacidad de ser humanos se vería disminuida.
En la Grecia antigua el coro no se componía de actores, sino de ciudadanos varones, elegidos para ese año por el director del coro, el choregus. Representaban la ciudad, venían del ágora, (el foro, la plaza). Y en calidad de coro se tornaban las voces de muchas generaciones. Cuando hablaban de lo que el público ya reconocía, eran los abuelos. Cuando daban voz a lo que el público sentía pero había sido incapaz de expresar, eran los aún no nacidos.
Pasolini logra todo lo anterior con una sola mano y sus dos voces mientras da pasos, enrabietado, entre el mundo antiguo, que desaparecerá con el último campesino, y el mundo futuro de los cálculos feroces.
En muchos momentos la película nos recuerda los límites de la explicación racional y la frecuente vulgaridad de términos como optimismo y pesimismo.
Los mejores talentos de Europa y de Estados Unidos, anuncia, nos explican teóricamente lo que significa morir (luchando junto a Castro) en Cuba. Más lo que realmente significa morir en Cuba -o en Nápoles o en Sevilla- sólo puede decirse con cariño, a la luz de una canción y en la luz de las lágrimas.
En otro momento propone que todos soñemos el derecho a ser como fueron nuestros ancestros Y luego añade: sólo la revolución puede salvar el pasado.
La Rabbia es una película sobre el amor. Aunque su lucidez pueda compararse a aquel aforismo de Kafka: «En cierto sentido, el Bien es inconsolable».
Por eso digo que Pasolini era como un ángel.
La película dura sólo una hora, una hora ideada, medida y editada hace cuarenta años. Y contrasta tanto con los noticiarios que vemos y con la información que nos alimentan en la actualidad que, cuando la hora termina, uno se dice que no son solo las especies animales y vegetales las que hoy están desapareciendo y extinguiéndose: también lo son nuestras prioridades humanas, una tras otra. Están siendo sistemáticamente rociadas, no de pesticidas, sino de eticidas: agentes que matan la ética y, por consiguiente, cualquier idea de historia y de justicia.
Los objetivos principales de estos agentes son nuestras prioridades, que proceden de la necesidad humana de compartirnos, legarnos, consolarnos, condolernos y tener esperanzas. Y los medios de comunicación de masas nos rocían día y noche con eticidas.
Puede que los eticidas sean menos efectivos, menos rápidos de lo que los controladores esperaban, pero sí que han logrado enterrar y esconder el espacio imaginario que requiere y representa cualquier foro central, público. (Nuestros foros están en todas partes, pero, por el momento, son marginales). Y en el erial de los foros borrados (que recuerdan al páramo en el que fue asesinado por los fascistas), Pasolini nos une a su Rabbia y su ejemplo de entereza es el de cómo mantener el coro que traemos en la memoria.