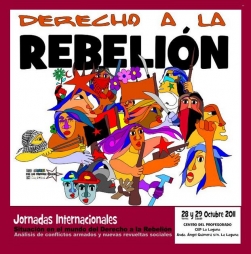Sobre El sastre de Ulm
Lucio Magri
En uno de los multitudinarios encuentros que se celebraron en 1991 para decidir si se cambiaba el nombre del Partido Comunista Italiano, un camarada le hizo una pregunta a Pietro Ingrao: «Después de todo lo que ha sucedido y está sucediendo, ¿todavía cree usted que se puede utilizar la palabra “comunista” para describir la clase de amplio partido democrático de masas que ha sido y es el nuestro, ese partido que queremos renovar para llevarlo al gobierno?». Ingrao, que acababa de exponer todas las razones por las que se oponía al proyecto y había propuesto tomar un camino alternativo, no del todo de broma, respondió con la famosa parábola de Brecht del sastre de Ulm. Este artesano alemán del siglo XVI estaba obsesionado con la idea de construir un dispositivo que permitiera volar a los hombres. Un día, convencido de que lo había logrado, presentó su artilugio al obispo y le dijo: «Mire, puedo volar». Desafiado a que lo demostrara, el sastre se tiró al aire desde la parte más alta del tejado de la iglesia y, naturalmente, acabó hecho añicos sobre el empedrado. Sin embargo, el poema de Brecht sugiere que sin duda, unos siglos más tarde, los hombres aprenderían realmente a volar.
La réplica de Ingrao, además de festiva, estaba bien fundada. ¿Cuántos siglos, cuántas luchas sangrientas, avances y derrotas le había costado al sistema capitalista alcanzar, en una Europa occidental que inicialmente estaba más retrasada y era más bárbara que otras partes del mundo, un grado sin precedentes de eficiencia económica y, con ello, acceder a instituciones políticas más abiertas y a una cultura más racional? ¿Qué contradicciones irreductibles iban a marcar el liberalismo en aquellos años, entre los ideales solemnes, la naturaleza común del hombre, la libertad de expresión y de pensamiento, la soberanía popular, y las prácticas que constantemente los desmentían? Unas contradicciones cuya realidad social se legitimaba en el pensamiento: la libertad podía y debía ser otorgada solamente a aquellos que, en virtud de la propiedad y la cultura, incluso de la raza o del color, eran capaces de ejercerla con sabiduría. Todo ello con la idea correlativa de que la propiedad de los bienes era un derecho absoluto, inviolable, que por ello excluía el sufragio universal.
Tampoco fue solamente el comienzo de este ciclo histórico el que fue asediado por estas contradicciones; se reprodujeron bajo diversas formas en su desarrollo posterior y sólo se vieron gradualmente atenuadas por la acción de nuevos sujetos sociales y de fuerzas que impugnaban el sistema reinante y sus ideas. Si la historia real de la modernidad capitalista no mostraba un progreso lineal sin ambigüedades, sino que era dramática y costosa, ¿por qué debería ser de otra manera el proceso de su reemplazo? Ésta es la lección que la historia del sastre quería transmitir.
Sin embargo, la parábola también plantea otras preguntas. ¿Podemos asegurar que si, después de su desastrosa caída, el sastre de Ulm se hubiera quedado lisiado en vez de muerto, se hubiera levantado inmediatamente para intentarlo otra vez? ¿O que sus amigos no hubieran tratado de evitar que lo hiciera? Y por otra parte, ¿cuál fue su contribución real a la historia de la aeronáutica? En relación al comunismo, estas preguntas son especialmente difíciles y peliagudas. Por encima de todo, porque en su formulación teórica el comunismo afirmaba ser no un ideal inspirador, sino parte de un proceso histórico y de un movimiento real, que ya estaba en marcha y que estaba cambiando el estado existente de las cosas. El comunismo, por lo tanto, siempre implicaba un examen fáctico, un análisis científico del presente y una prognosis realista del futuro, que evitaba que se disolviera en el mito. Pero también hay que señalar una diferencia significativa entre las derrotas sufridas por las revoluciones burguesas en Francia e Inglaterra, y el reciente colapso del «socialismo realmente existente», considerando no el número de muertos o el recurso al despotismo, sino sus respectivos logros. Las primeras dejaron una herencia que, aunque mucho más modesta que las esperanzas iniciales que despertaron, es inmediatamente visible; por el contrario, el legado de las segundas es difícil de discernir, lo mismo que identificar a sus legítimos herederos.
¿Un entierro prematuro?
En los años que han transcurrido desde el fin de la Guerra Fría, estas cuestiones no solamente han permanecido sin respuesta; apenas se han discutido con seriedad. Las respuestas que han llegado lo han hecho bajo una forma muy superficial e interesada: la negación o la amnesia. Recurriendo a Marx, una experiencia histórica y una herencia teórica que marcaron todo un siglo ha quedado consignada en «la crítica roedora de los ratones», que, como sabemos, son animales voraces y, en las condiciones adecuadas, se multiplican con rapidez.
La palabra «comunista» todavía se encuentra en la propaganda de la derecha más cruda. Sobrevive en los símbolos electorales de pequeños partidos europeos, ya sea para conservar la lealtad de una minoría de devotos, ya para señalar una oposición genérica al capitalismo. En otras partes del mundo, los partidos comunistas continúan gobernando países pequeños, intentando principalmente defender su independencia frente al imperialismo, y gobiernan un país muy grande, donde el partido está sosteniendo un desarrollo económico extraordinario que se mueve en una dirección completamente diferente. La Revolución de Octubre se considera, por lo general, una gran ilusión, útil en algunos momentos y a los ojos de unos pocos, pero un desastre cuando se considera en conjunto, identificándola con el estalinismo en su versión más grotesca y, en cualquier caso, condenada por su resultado final. Marx ha recuperado crédito como pensador, por sus perspicaces previsiones referentes al capitalismo del futuro, pero estas predicciones han quedado totalmente separadas de cualquier ambición para ponerle fin. La condena de la memoria se está extendiendo ahora incluso más, para abarcar la experiencia completa del socialismo y desde ahí proyectarse sobre los componentes radicales de las revoluciones burguesas y de las luchas de liberación de los pueblos colonizados (que, como sabemos, no podían ser siempre pacíficas, ni siquiera en la tierra de Gandhi).
En resumen, finalmente el «inquietante fantasma» parece haber sido enterrado; con honores por algunos, con eterno odio por otros y con indiferencia por la mayoría, que encuentra que no tiene nada más que decirles. Quizá el epitafio más mordaz, pero a su manera más respetuoso, lo pronunció Augusto del Noce, una de las personalidades más brillantes entre los adversarios de la izquierda, cuando dijo que los comunistas habían perdido y ganado a la vez. Habían perdido desastrosamente en su búsqueda de Prometeo para invertir el curso de la historia, prometiendo libertad y fraternidad a los hombres incluso en la ausencia de Dios, y con el conocimiento de que son mortales. Pero han triunfado como factor necesario para acelerar la globalización de la modernidad capitalista y de sus valores: materialismo, hedonismo, individualismo y relativismo ético. Como intransigente conservador católico, del Noce pensaba que había anticipado esa extraordinaria heterogeneidad de fines, aunque no tuviera demasiadas razones para alegrarse de ello.
Cualquiera que creyera realmente en lo que estaba intentando el comunismo, y que tomara parte en ello, tiene el deber de explicarlo, aunque sólo sea para preguntarnos si este entierro no era demasiado apresurado y si no haría falta un certificado de defunción diferente. En Italia ha habido muchas maneras de aproximarse al comunismo. Una de ellas sería: «Me convertí en un comunista italiano porque era el primer imperativo si se quería luchar contra el fascismo, defender la democracia republicana y apoyar las sacrosantas reclamaciones de los obreros». Otra sería: «Me convertí en comunista en un tiempo en que ya se estaban cuestionando los lazos con la Unión Soviética o con la ortodoxia marxista; hoy día puedo hacer una limitada autocrítica del pasado y afirmar mi auténtica disposición hacia lo nuevo». ¿No son una explicación suficiente?
Desde mi perspectiva, no lo son. Fracasan en explicar una empresa colectiva que duró muchas décadas y que, para bien o para mal, debe ser considerada en conjunto, pero, por encima de todo, son insuficientes para ayudarnos a sacar lecciones prácticas para hoy y para mañana. Demasiada gente dice actualmente: fue un error, pero fueron los mejores años de mi vida. Por un momento, esta mezcla de autocrítica y nostalgia, de duda y orgullo, pudo ser un recurso justificado especialmente entre la gente común. Pero con el paso del tiempo y especialmente entre dirigentes e intelectuales, ahora parece un compromiso fácil con uno mismo y con el mundo. Me pregunto otra vez si hay motivos racionales y convincentes para tomar postura contra la negación y la amnesia; si hay un terreno y las condiciones adecuadas para reabrir, en vez de abandonar, una discusión crítica sobre el comunismo en nuestros días. Desde mi perspectiva, sí los hay.
Un paisaje modificado
Desde el aciago año de 1989, ha pasado mucha agua turbulenta por debajo del puente. Las novedades producidas y ratificadas por esa cesura histórica han tomado una forma más clara y definitiva, mientras otras tendencias llegan a toda velocidad. Está surgiendo otra configuración del orden mundial, de la sociedad y de la conciencia. Un capitalismo victorioso se ha quedado dueño del campo, y su triunfo le permite reafirmar sus valores y mecanismos fundacionales, ahora libres de cualquier restricción. La revolución tecnológica y la globalización parecen ofrecer la perspectiva de una impetuosa expansión económica y estabilizar las relaciones internacionales bajo el liderazgo, compartido o soportado, de un único poder arrogante. Durante la década de 1990, todavía se podían discutir las contribuciones a la democracia y al progreso hechas por la competencia entre los dos sistemas, así como el peaje que supusieron sobre las vidas individuales. Se podían debatir rectificaciones que pudieran reducir las peores consecuencias sociales de la nueva gestión, ya fuera para mejorar la transparencia de un mercado restablecido, ya para atenuar el unilateralismo del poder dominante. Pero a partir de entonces, éste era el sistema. No había que combatirlo sino apoyarlo de buena fe y en línea con sus propios principios. Si algún día llegara el momento en que también hubiera agotado su utilidad, ello no tendría nada que ver con nada de lo que hubiera hecho o pensado la izquierda. Ésa era la realidad que cualquier político sensato tenía que reconocer, o que lamentar a la luz de la luna.
En el espacio de pocos años, el escenario ha cambiado profundamente. Las desigualdades de ingresos, poder y calidad de vida, tanto entre las diferentes regiones de la Tierra como dentro de cada una de ellas, están reapareciendo y continúan profundizándose. Se puede demostrar que el nuevo funcionamiento del sistema económico es incompatible con la conservación de las ganancias sociales a largo plazo: las políticas de bienestar universales, el pleno empleo estable, la democracia participativa en las sociedades más avanzadas; el derecho a la independencia nacional y a alguna protección frente a una intervención armada, en el caso de las regiones en desarrollo y de las pequeñas naciones. Se vislumbran nuevos problemas: la acelerada degradación del medio ambiente; la decadencia moral en la que el individualismo y el consumismo, más que llenar el vacío de valores creado por las crisis de instituciones milenarias, lo profundizan en una dicotomía entre el despilfarro y el neoclericalismo; una crisis del sistema político, que está perdiendo su poder por el declive de los Estados-nación y que se ve reemplazado por instituciones separadas del sufragio popular, un sufragio popular a su vez vaciado por las manipulaciones mediáticas del consenso y la transformación de los partidos en maquinarias electorales dirigidas a reproducir una casta de gobernantes. Incluso en el ámbito de la producción, los índices de crecimiento están actualmente en declive y los equilibrios económicos se muestran inestables, un conjunto de condiciones que parecen ser algo más que coyunturales. La financiarización de la economía mundial genera ingresos no ganados mediante el trabajo, con la frenética persecución simultánea de beneficios inmediatos, despojando al propio mercado del criterio para estimar, medir y evaluar su propia eficiencia, o de juzgar qué es lo que debería producir. Por último, y como consecuencia de todo esto, estamos asistiendo a un declive de la hegemonía, a conflictos que se multiplican continuamente y a una crisis del orden mundial. La respuesta natural ha sido el empleo de la fuerza, incluso el recurso a la guerra, que a su vez ha exacerbado, en vez de resolver, los problemas existentes.
Podemos conceder que este marco es demasiado pesimista y unilateral; que estas tendencias preocupantes están hasta ahora en sus etapas iniciales. También podemos admitir que otros factores, la innovación tecnológica por ejemplo, o el incluso más sorprendente ascenso de grandes países que hasta hace poco pertenecían al Tercer Mundo, pueden compensar esas tendencias o controlarlas. Por último, podemos admitir la nueva amplitud de la base social que se ha beneficiado de un temprano y bastante difundido ciclo de acumulación, o que el resto espera alcanzar una prosperidad que previamente le estaba negada; todas esas fuerzas apoyarían el consenso y rechazarían un cambio radical de resultado incierto. Los comunistas a menudo han cometido la equivocación de adelantar análisis catastróficos por los que han tenido que pagar un precio.
Sin embargo, nada de esto altera el hecho de que se ha producido un giro, antes de lo que nadie había temido o esperado. El futuro del mundo parece ofrecer poca tranquilidad, no sólo a las minorías que sufren o se rebelan, sino en un contexto más amplio, a numerosos colectivos de intelectuales, incluso en algunos sectores de la clase dominante. No estamos en las turbulentas aguas del siglo XX, pero tampoco respiramos las tranquilas brisas de la belle époque (que, como sabemos, no terminaron bien). En el espacio de pocos años, han aparecido sobre el escenario movimientos de lucha social y de contestación en el reino de las ideas que han sorprendido por su amplitud, duración, pluralidad de posiciones subjetivas y novedad de sus temas. Estos movimientos –dispersos, intermitentes, carentes de un proyecto unitario y de estructura organizada– son, en su mayoría, movimientos sociales y culturales más que movimientos políticos. Han surgido de las situaciones y subjetividades más diversas y rechazan la organización, la ideología y la política tal como las han conocido, por encima de todo en las formas en que se manifiestan actualmente.
Sin embargo, cada uno de estos movimientos está en comunicación constante con los demás; identifica enemigos comunes a los que ponen nombres y apellidos. Cultivan ideales y experimentan con prácticas radicalmente opuestas al actual estado de las cosas y a los valores, instituciones y poderes que encarnan ese orden: modos de producción, consumo y pensamiento; relación entre clases, sexos, países y religiones. En algunos momentos y sobre temas concretos, como la guerra «preventiva» contra Iraq, han sido capaces de movilizar a una gran parte de la opinión pública. En ese sentido, son totalmente políticos y tienen un peso. ¿Deberíamos entonces confiar en que ese «viejo topo», finalmente liberado del peso de doctrinas y disciplinas que lo retenían, ha empezado a excavar una vez más hacia un mundo nuevo? Me gustaría poder contestar que sí, pero lo dudo. Aquí también debemos afrontar los hechos, sin desaliento pero sin fingimientos. No se puede decir que las cosas están gradualmente tomando un giro positivo, o que las lecciones de la realidad producirán pronto un cambio general en el equilibrio de fuerzas que favorezca a la izquierda.
Dinámicas mundiales
El matrimonio de conveniencia entre las economías asiáticas y la estadounidense ha facilitado un asombroso despegue de las primeras, mientras garantizaba los beneficios imperiales de la segunda y le permitían consumir por encima de sus posibilidades. Al mismo tiempo, el actual acuerdo ha contribuido al estancamiento de Europa, y sus dinámicas, costes y resultados a largo plazo son difíciles de llegar a comprender. La Guerra de Iraq, lejos de estabilizar Oriente Próximo, ha desatado el incendio en la pradera. La Unión Europea, por su parte, no se ha convertido en una fuerza autónoma, sino que ha vuelto a asumir de forma más acentuada todavía su subordinación al modelo anglo-estadounidense y a su política exterior. En Estados Unidos puede observarse un cambio de las dolorosas políticas tipo Bush a un estilo clintoniano más prudente, un cambio que tiene poco que ver con el auténtico cambio que sería necesario para los nuevos y acuciantes problemas del mundo. En la economía como en la política no hay ningún New Deal en perspectiva.
En diversos países de América Latina, después de muchos años, las fuerzas populares y antiimperialistas han llegado al poder, pero es Lula el que parece recoger el viento con sus velas. En Asia central, como en el Este de Europa, los clientes de Estados Unidos se multiplican. En Francia e Italia la izquierda nunca había estado en semejante desorganización. Aunque Zapatero resultó reelegido en España, en Alemania los cristianodemócratas han regresado al poder; en Gran Bretaña, Brown se pega a la línea de Blair y, si pierde, serán los conservadores los que se beneficiarán. Los sindicatos, después de algunos síntomas de recuperación, están a la defensiva prácticamente en todas partes; las condiciones reales de los trabajadores se encuentran bajo presión no sólo del contexto político, sino del chantaje de la crisis económica y del déficit presupuestario.
¿Cómo deberíamos evaluar las fuerzas alineadas contra el sistema? El panorama no es muy reconfortante. Ciertamente es importante que los nuevos movimientos sociales permanezcan en escena, y que en algunos casos se hayan extendido a otras regiones o contribuido al reaprovisionamiento de energías políticas. En cualquier caso, han llamado la atención sobre problemas críticos que anteriormente estaban minusvalorados: el agua, el clima, la defensa de las identidades culturales, las libertades civiles de minorías como migrantes u homosexuales. Sería equivocado hablar de regresión o crisis, pero igualmente hablar de un segundo poder mundial ya existente o en gestación. En la mayor parte de las batallas en que se ha visto envuelto este movimiento en su conjunto –por la paz y el desarme, por la abolición de la OMC y del FMI, por la tasa Tobin, por las fuentes de energía alternativas–, los resultados han sido insignificantes y las iniciativas están en declive. El pluralismo ha demostrado ser una limitación y un recurso. La organización puede ser repensada tanto como se quiera, pero no puede quedarse reducida a Internet o a la reposición de foros mundiales. El rechazo de la política, el poder desde abajo, hacer la revolución sin tomar el poder, corren el riesgo de convertirse, más que en etapas de un viaje –verdades parciales a las que no se debería renunciar–, en elementos de una subcultura fosilizada, en una retórica repetitiva que evita la reflexión o una exacta definición de las prioridades. Finalmente, en unión de los nuevos movimientos, aunque no por su culpa, ha surgido un tipo diferente de oposición radical, inspirada por fundamentalismos étnicos o religiosos, cuya forma más extrema es el terrorismo, pero que ejerce una influencia sobre un significativo número de personas.
Considerando las fuerzas organizadas de la izquierda que han resistido con coraje al colapso posterior a 1989 y han tomado parte en intentos de renovación y trabajado en unión con los nuevos movimientos y luchas sindicales, el balance sigue siendo pobre. Después de años de trabajo en una sociedad en agitación, estas fuerzas siguen siendo marginales y están divididas entre ellas y dentro de ellas. En términos electorales, alcanzan en Europa entre un 5 y un 10 por 100, y están atrapadas en el dilema entre un radicalismo minoritario y los pactos electorales, cuyas onerosas limitaciones las debilitan aún más. En resumen, parafraseando a algunos marxistas clásicos: estamos una vez más en una fase en la que «el viejo mundo puede generar barbarie, pero no ha surgido un nuevo mundo capaz de reemplazarlo».
La ascendencia del capital
En un drástico resumen, las razones de este punto muerto pueden definirse como sigue. El neoliberalismo y el unilateralismo son la expresión de una alteración más profunda y permanente del sistema mundial capitalista que ha llevado a su extremo su vocación original. Sus características incluyen el dominio de la economía sobre cualquier otro aspecto de la vida colectiva o individual; el dominio del mercado globalizado en la economía y, dentro del mercado, el dominio de una gran concentración de las finanzas sobre la producción; dentro de la producción, el dominio de los servicios y de los bienes inmateriales sobre la industria para un consumo inducido en contra de las necesidades reales. También estamos asistiendo a un declive de la política. El Estado-nación está siendo eclipsado por acuerdos por encima de él, los sistemas políticos están siendo vaciados de contenido por una fragmentación y manipulación de la voluntad popular que debería guiarlos y sostenerlos. Finalmente, hay una unificación del mundo bajo el signo de una jerarquía específica con un único poder preponderante en su vértice. Un sistema que, siendo aparentemente descentrado, concentra las decisiones críticas en manos de los pocos que poseen los monopolios decisivos: en orden ascendente de importancia, los de la tecnología, las comunicaciones, las finanzas y, por encima de todo, del poder militar.
Sustentando el conjunto está la propiedad, en la forma del capital en constante e infatigable persecución de su propia revalorización; un proceso que se ha vuelto completamente autónomo de la localización territorial y de cualquier objetivo alternativo que pudiera constreñirlo. Con los grandes medios mediáticos a su disposición, el capital puede dar forma directamente a necesidades, conciencias, estilos de vida; puede seleccionar a la casta política e intelectual; puede influenciar la política exterior, el gasto militar, las líneas de investigación y, por último, pero no menos importante, puede reconfigurar las relaciones laborales, eligiendo dónde y cómo reclutar a los trabajadores, y encontrar la mejor manera de socavar su poder de negociar. En comparación con las primeras etapas, la novedad más significativa se encuentra en el hecho de que, incluso cuando entra en crisis o registra un fracaso, el sistema se las arregla, sin embargo, para reproducir sus propias bases de fuerza e interdependencia, y destruir o chantajear a sus antagonistas. Convoca, y al mismo tiempo entierra, a su propio enterrador.
Para desafiar y superar semejante sistema se requiere una alternativa sistémica y coherente; el poder de imponerla y la capacidad para hacerla funcionar; un bloque social que la sostenga y los pasos y alianzas correspondientes al logro de ese objetivo. Libre del mito de la milenaria conquista del poder del Estado por una minoría jacobina oportunista, todavía hay menos razones para suscribir la esperanza de que una sucesión de revueltas aisladas o de reformas a pequeña escala puedan espontáneamente fundirse en una gran transformación.
La situación actual exige que la izquierda, actualmente sumida en la confusión, reflexione sobre la «cuestión comunista». No utilizo estos términos por casualidad. «Reflexión», no rehabilitación ni restauración, señala que una fase histórica ha acabado y que la nueva requiere innovaciones radicales de las tradiciones teóricas y prácticas, que deben estar basadas en reflexiones sobre sus orígenes, desarrollo y resultados. Hablo de «comunista» porque me estoy refiriendo no sólo a los textos, donde se pueden redescubrir verdades duraderas o nobles intenciones, de las que ha habido un pronunciado declive. Sobre todo me refiero a una experiencia histórica concreta que planteó explícitamente el tema de una revolución anticapitalista dirigida por la clase obrera, a su vez organizada en partidos, que en Italia, como en todas partes, unieron durante décadas a millones de personas, que lucharon y ganaron una guerra mundial, gobernaron grandes Estados, modelaron sociedades e influyeron sobre el destino del mundo. Una experiencia histórica que finalmente, y no por casualidad, degeneró y fue totalmente derrotada. Para bien o para mal, dejó su marca sobre todo un siglo.
La primera tarea de la nueva era es hacer un balance, con un espíritu de búsqueda de la verdad, cualesquiera que sean las convicciones con las que uno empieza y las conclusiones a las que uno llega; sin fabricar hechos, sin ofrecer excusas ni separar las experiencias vividas de su contexto. La meta debe ser distinguir las contribuciones hechas a los avances históricos permanentes y decisivos; considerar los tremendos costes que supusieron, las verdades teóricas alcanzadas y los disparates intelectuales cometidos. Necesitamos clarificar las diversas fases de la evolución del comunismo y, dentro de cada una, examinar no sólo los errores degenerativos sino sus causas objetivas y subjetivas, qué oportunidades había para adoptar un camino diferente hacia el fin deseado. En resumen, recomponer el hilo de una empresa titánica y de un declive dramático, sin buscar concesiones o perseguir una neutralidad imposible, sino dirigiéndose a una aproximación hacia la verdad. Para abordar esta agenda, tenemos el extraordinario privilegio de conocer cuál fue el curso final de los acontecimientos, así como el estímulo de encontrarnos a nosotros mismos, una vez más, en una crisis de la civilización. Debemos hacer uso del presente para entender mejor el pasado, y entender el pasado para orientarnos mejor en el presente y en el futuro.
Si evitamos reflexiones de este tipo y consideramos el siglo XX como un montón de cenizas; si borramos del registro las grandes revoluciones, las amargas luchas de clases, los grandes conflictos culturales que lo han atravesado, y el socialismo y el comunismo que lo han animado; o si simplemente reducimos todo a una lucha entre «totalitarismos» y «democracia», sin distinguir los orígenes y objetivos dispares de los «totalitarismos», o de la política concreta de la «democracia», no solamente alteramos la historia, sino que privamos a la política de la pasión y del razonamiento necesarios para afrontar tanto viejos y dramáticos problemas que han resurgido ahora, como los nuevos que están apareciendo y que exigen profundos cambios además de un debate racional.
Relecturas
La clase de investigación que propongo tiene una gran dificultad, y las motivaciones que la deberían guiar no son menos complicadas. En primer lugar, porque el «corto siglo XX» es un periodo largo y complicado, cargado de contradicciones dramáticas e interrelacionadas, que exigen una perspectiva del contexto. En segundo lugar, porque todavía está tan fresco en la memoria colectiva que resulta difícil alcanzar el necesario distanciamiento crítico. Además, esta investigación va en contra del consenso prevaleciente en la actualidad, que no solamente considera cerrado el capítulo, sino que, en líneas generales, niega que la historia pueda ser descifrada a largo plazo como conjunto, y que por ello no da ningún valor a situar el presente dentro de esa historia, o a desarrollar las apropiadas características interpretativas. Finalmente, en los prolegómenos de una lectura crítica del pasado, cualquier desafío al mundo del consenso necesitaría, más que nunca, la capacidad de proporcionar un análisis ajustado del presente y un proyecto de acción para el futuro. (Éste era el punto fuerte del marxismo, incluso en aquellos aspectos que se mostraron pasajeros.)
Por mi parte, siento cierta responsabilidad generacional e individual por contribuir a semejante empresa, reconstruyendo e investigando algunos puntos cruciales de la historia del comunismo italiano. Los motivos de esta elección no son autobiográficos ni suponen un provincianismo restrictivo. Por el contrario, la limitación del tema, capaz de hablar de un objeto concreto, implica una hipótesis de trabajo que va contra la corriente; una hipótesis que impone y a lo mejor finalmente permite algunas conclusiones generales. Actualmente hay dos lecturas principales del comunismo italiano, mutuamente opuestas por diversas razones. La primera sostiene, de forma más o menos cruda, que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial por lo menos, el PCI era en esencia un partido socialdemócrata, aunque sin querer admitirlo totalmente, y quizá sin darse cuenta. Su historia fue una marcha de autorreconocimiento larga, excesivamente lenta pero sostenida; la lentitud le costó una prolongada exclusión del gobierno, pero la identidad esencial del partido le daba fuerza y aseguraba su supervivencia. La segunda lectura mantiene que, por el contrario, a pesar de la Resistencia, la constitución republicana, el papel del partido en extender la democracia, a pesar de una autonomía evidente y de su hostilidad a la idea de la insurrección, el PCI era en última instancia una articulación de la política soviética, y su meta fue siempre la imposición del modelo soviético. Solamente al final se vio obligado a rendirse y cambiar su identidad.
Pero hay innumerables hechos históricos que hacen que ambas lecturas sean contradictorias, al mismo tiempo que borran el aspecto más original e interesante de la experiencia comunista. La tesis que me gustaría presentar a examen es que el PCI representó, de manera intermitente y sin llegar a desarrollarlo por completo, uno de los intentos más serios para abrir una «tercera vía socialista»; esto es, (1) de combinar, por un lado, reformas parciales, la búsqueda de una alianza política y social amplia, así como un compromiso con los medios parlamentarios democráticos, y, por otro, duras luchas sociales y una crítica explícita y compartida de la sociedad capitalista; (2) de construir un partido militante altamente cohesionado con cuadros ideológicos formados, pero sin dejar de ser un partido de masas; (3) de reafirmar su afiliación al campo revolucionario mundial, soportando las limitaciones de éste pero manteniendo una cierta autonomía. Esto no era una cuestión de una mera duplicidad: la idea estratégica unificadora era que la consolidación y posterior evolución del «socialismo realmente existente» no constituía un modelo que se pudiera poner en práctica en Occidente, sino el telón de fondo para realizar un tipo de socialismo diferente en Occidente, que respetara las libertades.
Esto es lo que explica el crecimiento del poder del PCI en Italia, que continuó después de la modernización capitalista, y el alcance de su influencia internacional, incluso después de las primeras señales manifiestas de la crisis del «socialismo realmente existente». De la misma manera, su declive posterior y su eventual disolución en una fuerza más liberal-demócrata que social-demócrata nos obliga a explicar cómo y cuándo falló el intento. Estos hechos hacen posible identificar las razones objetivas y subjetivas detrás de una trayectoria particular, y preguntarse si había caminos alternativos que hubieran podido servir para corregir ese curso.
Si esta hipótesis es correcta, entonces la historia del comunismo italiano puede tener algo importante que decir sobre la experiencia global de la Italia republicana y del movimiento comunista en general, colaborando en juzgar al segundo en su mejor versión y en entender sus límites. (En un contexto completamente diferente, quizá la igualmente singular experiencia china sería un campo de investigación comparable, con un pasado completamente sin explicar y un futuro indescifrable.)
Muchos historiadores han escrito sobre la historia del comunismo, proporcionando un patrimonio de información e investigación del periodo entre la Revolución rusa y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; de forma más episódica, llena de lagunas y prejuicios, sobre las décadas siguientes hasta la actualidad. Sin embargo, todavía carecemos de una valoración de conjunto y de un juicio equilibrado de cualquiera de los dos periodos. Culpable de ello no son tanto las controversias más que justificadas que han surgido, como las discrepancias entre el examen certero de las fuentes disponibles y el panfleto partidista. Esto, por supuesto, no resulta sorprendente, ya que, tanto en el pasado como más recientemente, el trabajo de los historiadores estaba influenciado, en primer lugar, por un clima amargo de conflicto político y, después, por el súbito e inesperado colapso. Las consecuencias de esto fueron infundir a algunos la sobriedad de los especialistas, mientras que otros se dedicaban a producir las convenientes simplificaciones.
Cultura interna
Sin embargo, más allá de estas consideraciones, todavía hay un obstáculo adicional incluso para la investigación de los historiadores más cuidadosos: la limitada naturaleza de las fuentes y la dificultad de interpretarlas. Los partidos comunistas, a causa de su ideología, forma organizativa y condiciones en las que tenían que operar, estaban lejos de ser transparentes. Los debates sobre cuestiones fundamentales se concentraban dentro de reuniones del partido altamente restringidas y a menudo informales; los participantes estaban atados por las confidencias e incluso entre ellos hablaban con cautela, preocupados por la unidad. Las resoluciones políticas reflejaban auténticamente la posición de los militantes del partido, y los debates de base a menudo eran animados y concurridos; pero, en última instancia, las decisiones se aceptaban y se defendían por todo el mundo, aunque fuera con sutiles matices. Se valoraba la capacidad probada en la promoción de los dirigentes del partido, pero el proceso se realizaba a través de la captación desde abajo, y las muestras de lealtad también pesaban. En algunos países y en ciertos momentos, no había duda en ejercer una censura sobre los hechos o en proporcionar solamente explicaciones superficiales al mundo exterior o incluso a la propia base del partido; el objetivo de consolidación y movilización se anteponía, si era necesario, a la verdad. Pero incluso cuando y donde se desarrollaban espacios en los que se toleraba un cierto grado de disidencia, por ejemplo en los comités centrales, como en Italia en la década de 1960, esta disidencia se expresaba en un lenguaje prudente parcialmente codificado. El registro de documentación era muy meticuloso en todos los ámbitos, pero también muy sobrio y a menudo autocensurado de manera voluntaria o como deber oficial.
En el momento del «giro», el principio que actuaba era el de la «renovación en continuidad». El partido era una comunidad viva, y aquellos que se distanciaban o eran distanciados de él sufrían un profundo aislamiento humano, que a largo plazo servía para alimentar una parcialidad mutua. Una lectura seria de los periódicos y documentos del periodo y de algunas entrevistas póstumas, así como el acceso a los archivos finalmente abiertos, todavía no proporcionan una base suficiente para reconstruir la historia real, sin ambigüedades o censura. También necesitamos la memoria mediadora de aquellos que fueron protagonistas u observadores directos y que pueden añadir algo respecto a esas zonas donde los documentos permanecen silenciosos, o leer los significados y la importancia de lo que se encuentra detrás de las palabras. Pero todos sabemos cuántas trampas se agazapan en la memoria individual, no sólo por los deterioros de la edad o por la tendencia a volverse selectivo a fuerza de haber soportado graves responsabilidades o haber sufrido un agravio inmerecido. Es fácil leer la historia a través de las lentes de la propia experiencia; no hay nada malo en ello. Proust, Tolstoi, Mann o Roth han contribuido más perceptivamente a un entendimiento de sus épocas que muchos de los historiadores que fueron sus contemporáneos. Pero la «mediación de la memoria» se sugiere aquí en un sentido diferente: la necesidad de una memoria disciplinada por el examen de hechos documentados, por la comparación con las memorias de otros, y tan objetiva como sea posible, de manera que se intente tratar la propia experiencia como si uno estuviera ocupándose de la vida de otra persona. Llegar a una interpretación plausible de lo que realmente sucedió o de lo que se podía haber hecho.
Formación
Por mi parte, me hice comunista una década después de que hubiera acabado la turbulencia del fascismo y de la Resistencia, después del XX Congreso del PCUS y de los acontecimientos de Hungría, y después de leer no sólo a Marx, Lenin y Gramsci sino también a Trotsky y al marxismo heterodoxo occidental. Por ello no puedo decir que me afilié para continuar la lucha contra el fascismo o que no sabía nada del estalinismo y las «purgas». Me uní al partido porque creía, como continúo haciéndolo, en un proyecto radical de cambio social cuyo coste había que sostener. Me mantuve activo en el partido, en funciones modestas, pero, por casualidad o por algún mérito, en contacto directo con el grupo dirigente durante quince años de vivo debate y de importantes experiencias. Tomé parte en ello, desde posiciones minoritarias, pero con un cierto grado de influencia y con pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. Fueron años decisivos, de los cuales todavía se conoce poco o mucho. Fui expulsado del partido en 1970 junto con otros camaradas por haber creado un periódico, Il Manifesto, que se consideraba inaceptable: en primer lugar, porque su propia existencia era una brecha en el centralismo democrático; en segundo, porque pedía explícitamente una crítica más afilada del modelo soviético y de sus políticas, y, por último, porque pedía el replanteamiento de la estrategia del PCI, que se aceptaran las sugerencias de los nuevos trabajadores y del movimiento estudiantil. Creo que nadie me podría acusar de haber permanecido en silencio o de repetir viejas ortodoxias; pero a continuación me veo obligado a preguntar por qué, como resultado de qué errores o limitaciones, tantos buenos razonamientos y análisis con visión de futuro permanecieron aislados y fracasaron en alcanzar sus objetivos.
Junto con algunos camaradas regresé al partido a comienzos de la década de 1980, consciente de los límites de un extremismo del que nos habíamos engañado a nosotros mismos, pero sin arrepentimientos; el giro de Berlinguer parecía haber saldado muchas de las diferencias que nos dividían. Esta vez, como parte de la dirección del PCI, tuve conocimiento directo del proceso que primero limitó y luego vació este cambio, demostrando al mismo tiempo su tardanza y sus limitaciones. Es un periodo sobre el que todavía hay muchas reticencias y respecto al cual la crítica más rabiosa no encuentra oposición. A principios de la década de 1990 tomé parte, esta vez desde la primera línea, en la batalla en contra de la decisión de disolver el PCI, no porque fuera una idea demasiado innovadora, sino porque innovaba de la manera y en la dirección equivocada, liquidando insensatamente una rica identidad y abriendo el camino no hacia un modelo socialdemócrata, un modelo ya en crisis, sino a una política democrático-liberal hecha y derecha. La dirección desbandó un ejército que todavía no se había desperdigado, compensando un vacío conceptual con una extravagante idea de lo «nuevo». Fui uno de los pocos que pensaron que esta operación carecía por completo de fundamento, pero me veo totalmente obligado a preguntarme por qué llegó a imponerse.
Finalmente, con algunas dudas participé en la creación de Rifondazione Comunista, dudas que procedían del temor a que careciera de las ideas, la voluntad y la fuerza para tomarse en serio su propio nombre; temía un cambio maximalista seguido de una acomodación oportunista. Me acabé distanciando de ella, porque aunque seguía creyendo en el proyecto no vi suficiente determinación o capacidad para desarrollarlo dentro de esa organización, o en la diáspora de la izquierda radical. Apenas nadie sabe o entiende demasiado esta experiencia reciente y tortuosa, y podría ser útil simplemente hablar con honestidad de ella, aunque solo fuera para entender el proceso que condujo a su obliteración electoral en abril de 2008.
Soy un archivo privado viviente en el almacén. Para un comunista el aislamiento es uno de los pecados más graves, del que hay que dar cuenta a los demás y a uno mismo. Pero si el pecado (disculpas por esta irónica concesión a la moda y conveniencia que lleva a tantos a una repentina búsqueda de Dios) abre la puerta al Señor, el aislamiento puede que me ayude a aproximarme a las tareas esbozadas, permitiendo un cierto desapego útil. No puedo decir «no estuve allí», «no lo sabía». De hecho dije una o dos cosas cuando era inconveniente y ahora tengo la libertad para defender lo que no debería ser repudiado, de preguntarme a mí mismo lo que se podría haber hecho o todavía puede hacerse, más allá de las curiosidades de la política de cada día. No es cierto que el pasado, de los comunistas o de cualquiera, estuviera completamente predeterminado; de la misma manera que tampoco es cierto que el futuro esté por completo en manos de los jóvenes que todavía tienen que llegar. El viejo topo continúa cavando, pero está ciego y no sabe de dónde viene o a dónde va; cava en círculos. Y los que no pueden o quieren confiar en la Providencia deben hacer todo lo posible para entenderlo y al hacerlo ayudarle en su camino.
Este artículo es un extracto del libro El sastre de Ulm, (Ed. El Viejo Topo, 2010), publicado por Lucio Magri en la revista New Left Review.