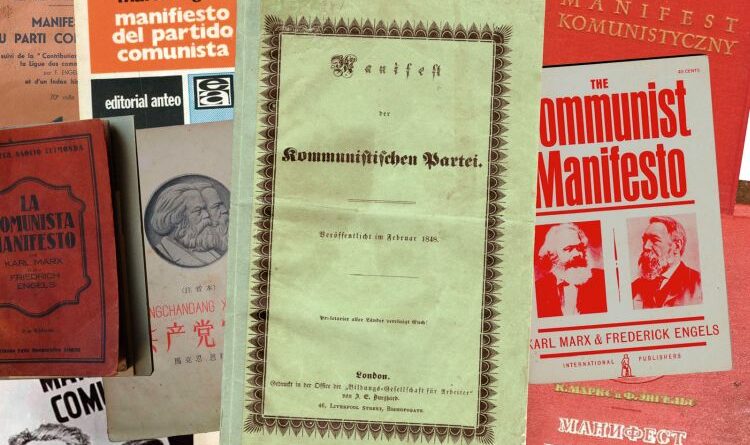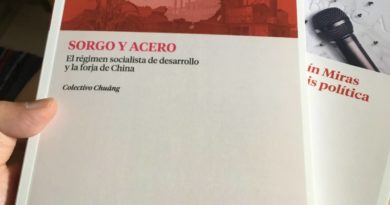Introducción al Manifiesto Comunista
Tariq Ali
Se cumple el 177 aniversario de la publicación de uno de los documentos más influyentes de la historia mundial: El Manifiesto Comunista. En esta introducción a la nueva edición, publicada junto con las Tesis de abril de Lenin, Tariq Ali contextualiza el periodo (la víspera de las revoluciones de 1848) en el que Marx y Engels escribieron su obra maestra y sostiene que esta necesita desesperadamente un sucesor.
El Manifiesto Comunista es el último gran documento de la Ilustración europea y el primero en registrar un sistema de pensamiento completamente nuevo: el materialismo histórico. Como tal, marca tanto una continuación como una ruptura. Infinitamente más radical que sus predecesores franceses y estadounidenses, escrito en un momento en que el impacto de una gran derrota política comenzaba a desvanecerse, fue producto de dos jóvenes mentes alemanas, ambos intelectuales de veintitantos años y ambos formados en la tradición filosófica hegeliana que dominó Berlín y otras universidades alemanas durante la primera mitad del siglo XIX. Este texto supuso un punto de inflexión importante en la teoría y la práctica revolucionarias de los dos últimos siglos, al insistir en que la revolución es el resultado inevitable del capitalismo en las sociedades industrializadas modernas.
En ocasiones, los debates filosóficos en Alemania dejaron una huella mucho más fea que las cicatrices de duelo de la época. Fue la evolución de la filosofía lo que dio lugar al nacimiento de un nuevo entorno radical de izquierdas en el que Marx y Engels desempeñaron un papel importante. Todos sus textos, especialmente este, deben estudiarse en el contexto social, económico y filosófico de la época en que fueron escritos. Tratarlos como tratados devocionales es degradar tanto el significado como el método y, en el caso del Manifiesto del Partido Comunista, en particular, inutilizarlos. Las recetas y predicciones están obviamente desactualizadas hoy en día, y el capitalismo mismo, a pesar del triunfo de 1991, parece más un trastorno nervioso que un organismo capaz de hacer avanzar a la humanidad. Necesitamos desesperadamente un nuevo manifiesto para afrontar los retos de hoy y los que están por venir, pero hasta entonces (e incluso después) hay mucho que aprender del método, el ímpetu y el lenguaje de este.
La política fue decisiva para impulsar la radicalización de la joven intelectualidad alemana del siglo XIX. No quedaba otra opción. O se unían a él o tenían que ir más allá de Hegel. El período abierto por la Revolución Francesa en 1789 había llegado a su fin con la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815. El Congreso de los Vencedores, convocado en Viena ese mismo año, había acordado un mapa de Europa y discutido mecanismos a través de los cuales se podría controlar y aplastar la disidencia. El Consenso de Viena sería vigilado por Rusia, Prusia y Austria con la Armada Británica como telón de fondo siempre fiable, un arma de último recurso. El triunfo de la reacción alimentó la retirada en el frente intelectual. Hegel, el teórico de la movilidad permanente, insistió en que la historia nunca fue estática, sino que fue el resultado de un choque de ideas, una dialéctica donde el pasado y el presente determinaron el futuro. Esta historia, insistió, era inevitable, impredecible y, lo más importante, imparable. Sacudido por la derrota en Waterloo, ahora aceptaba el «fin de la historia». El otrora dinámico «espíritu mundial» había dejado de lado el abrigo, el sombrero y la bandera tricolor de Napoleón en favor de los cascos de acero y el águila de los junkers prusianos. El mariscal de campo Blücher había derrotado al advenedizo corso. Una Prusia triunfante bien podría ser un estado modelo, confinando el proceso histórico a un mausoleo eterno. Pero no iba a ser así.
Aparte de todo lo demás, aunque 1815 impuso un silencio sobre la Revolución Francesa, sus logros sociales y jurídicos se mantuvieron esencialmente: las propiedades feudales no fueron devueltas a sus antiguos señores. El impacto liberador de la Revolución perduró en la memoria de la gente común y no solo en Francia. La máxima de Rousseau no fue olvidada: «Estás perdido si olvidas que la tierra no pertenece a nadie y sus frutos pertenecen a todos».
Algunos de los alumnos y seguidores más dotados de Hegel, incluidos nuestros dos autores, siguieron los acontecimientos en Francia con todo detalle. Eran conscientes de la «conspiración de los iguales» que había seguido a la Revolución. El intento de establecer una «Vandea plebeya» había sido derrotado y sus planificadores comunistas ejecutados. François Babeuf (que había adoptado el seudónimo de Gracchus) se había apuñalado para escapar de la ejecución el 26 de marzo de 1797. Estas vibrantes historias, así como las de la propia Revolución, fueron devoradas con avidez por los jóvenes radicales de Alemania y otros lugares. Las sociedades secretas, el trabajo clandestino, la resistencia y los actos de violencia individual eran algo habitual. Los debates sobre lo que sucedió con la «segunda revolución» en Francia después de la derrota de Robespierre por la reacción termidoriana nunca cesaron. Después de todo, fue el lenguaje de los radicales, repudiado por el Directorio y Napoleón, el que anticipó las demandas que más tarde envolverían al continente: sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, cierta redistribución de la riqueza.
Por eso, a pesar de la ruptura con Hegel posterior a 1815, los radicales alemanes, al considerar deficientes sus conclusiones, siguieron utilizando elementos importantes de su método para investigar el mundo. La fertilidad intelectual no terminó con la retirada del maestro, y su descendencia aumentó tanto en volumen como en contenido. Feuerbach había dado la vuelta a Hegel, refutando la noción de que las ideas determinaban el ser. Insistió en lo contrario: era el ser el que determinaba la conciencia. Otro precoz hegeliano de izquierdas amplió aún más la crítica. Marx articuló las diferencias sociales y de clase que existían en el conjunto de la sociedad. ¿Podrían tener algo que ver con la diferencia de estatus entre el rey de Prusia, un campesino del Mosela y un trabajador de fábrica? ¿Qué era lo que producía el conjunto de relaciones sociales que resaltaba la diferencia entre una clase y otra? Era esto lo que había que investigar y cartografiar más a fondo para comprender cómo funcionaba el mundo. No bastaba con denunciar la propiedad como un robo o afirmar que los seres humanos eran producto de su entorno. ¿Quién podría haber imaginado que el «espíritu del mundo», expulsado de su patria por una reacción desenfrenada, acabaría, gracias a Marx y Lenin, en Petrogrado y Moscú y más tarde viajaría a otros continentes y se mezclaría con los espíritus nativos?
Una ola de represión pronto se extendió por diferentes rincones del continente europeo. Los gobernantes entraron en pánico por el resurgimiento de la tricolor en Francia, y la policía secreta informó de un creciente descontento en muchas otras partes del país. El este fue ocupado en gran medida, de mala gana, por los imperios austrohúngaro y ruso. Aquí ganaba popularidad un ambiente de nacionalismo radical, un deseo de autodeterminación e independencia. La euforia creada por el Congreso de los Vencedores se había desvanecido —en cualquier caso, nunca había cautivado a las masas— y comenzaron a aparecer diversas formas de disidencia en forma de lucha de clases, demandas democráticas y nacionalismo radical; el estado de ánimo de las élites europeas se volvió sombrío (no muy diferente de las reuniones de los ricos y poderosos en Davos y otros lugares tras el colapso de Wall Street en 2008). Incluso la más mínima resistencia se consideraba una amenaza para el nuevo orden y los derechos políticos ya limitados se recortaron aún más, lo que culminó en severas restricciones a las libertades de prensa, expresión y acción. Marx se vio obligado a exiliarse, primero a Francia, luego a Bélgica y finalmente a Inglaterra. La familia de Engels ya tenía una empresa en Manchester, por lo que su elección de exilio estaba predeterminada. Otros colegas abandonaron Europa por completo y emigraron a Estados Unidos, donde siguieron activos y mantuvieron un contacto regular con sus camaradas en Europa. Muchos de ellos presionaron enormemente a Marx para que emigrara a Estados Unidos. Él se resistió por razones políticas, ya que veía a Europa Occidental, el segmento más avanzado del capitalismo, como el epicentro de las revoluciones que se avecinaban.
Marx habría preferido vivir en Francia, un país que se había convertido en un polo de atracción intelectual y política cuando aún estaba creciendo en Tréveris. Había leído las obras del conde de Saint-Simon con una mezcla de fascinación y entusiasmo, y fue en sus escritos donde se encontró por primera vez el socialismo como palabra y concepto embrionario. La tradición socialista en Francia no se arraigaría profundamente hasta que la industrialización del país permitiera los vínculos entre las ideas radicales y el surgimiento de una nueva capa social. Una burguesía nerviosa no era ajena a esto, razón por la cual había introducido las leyes de septiembre de 1835 que restringían severamente la función de los jurados y la prensa. Aquellos que se manifestaban contra la propiedad privada o el Estado estaban sujetos a duras penas. Las revoluciones burguesas estaban volviendo sobre sus propias consignas y la nueva burguesía —los «ultras» tan despreciados por Stendhal— tenía que ser confrontada y derrotada. Esto significaba ir más allá de los límites de la filosofía alemana: Hegel y Feuerbach no eran suficientes. Porque si se quería lograr un progreso significativo, también había que trascender las limitaciones obvias de las élites propietarias de la Europa moderna (Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda).
En un esclarecedor ensayo publicado cuatro años antes de que se escribiera el Manifiesto Comunista, Marx argumentó que «claramente, el arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas… la fuerza material solo puede ser derrocada por la fuerza material. Pero la teoría también se convierte en una fuerza material cuando se apodera de las masas». Tanto para él como para Engels, la trascendencia «positiva» de la religión era lo que hacía a los seres humanos verdaderamente radicales, pues solo entonces podían llegar a ser autosuficientes, solo entonces podían comprender que ellos y solo ellos eran el ser supremo. El principal punto de referencia era, por supuesto, la Revolución Francesa, pero estos nuevos radicales eran muy conscientes de la historia alemana que vivían y respiraban. Si durante la Reforma alemana fue el monje quien tomó la iniciativa y desafió a Roma, ahora era el filósofo quien desafiaba a los nuevos poderes. Alemania, para emanciparse por completo, tenía que ir más allá de lo que Gran Bretaña, Holanda y Francia ya habían logrado.
El Manifiesto Comunista fue encargado como programa fundador de la Liga de los Comunistas, un foco de exiliados en gran parte alemanes y algunos partidarios belgas e ingleses que se reunieron en Londres en el verano de 1847. El Comité Central encargó a Marx, que entonces se encontraba en Bruselas, la redacción de un manifiesto. Marx aceptó, pero no dio prioridad a la orden. Le resultaba más fácil completar los textos cuando había un plazo estricto. Unos meses más tarde, un triunvirato algo irritable —los ciudadanos Karl Schapper, Heinrich Bauer y Joseph Moll— sugirió una fecha límite y amenazó con represalias si no se cumplía:
El Comité Central (en Londres) ordena por la presente al Comité de Distrito de Bruselas que notifique al ciudadano Marx que, si el Manifiesto del Partido Comunista, cuya redacción consintió en el último Congreso, no llega a Londres antes del martes 1 de febrero [1848], se tomarán más medidas contra él. En caso de que el ciudadano Marx no escriba el Manifiesto, el Comité Central solicita la devolución inmediata de los documentos que le fueron entregados por el Congreso.
Tenían razón al estar enfadados. La información que les llegaba de varias capitales europeas revelaba un descontento creciente, especialmente entre los trabajadores, contra el Consenso de Viena de 1815. Se predijo un auge democrático en Alemania. Los ciudadanos estaban desesperados por un manifiesto que pudiera expresar las esperanzas y canalizar las energías políticas de los trabajadores. Entonces, ¿qué demonios estaba tramando Marx? Para ser justos, estaba trabajando en el documento, pero los obreros e intelectuales alemanes, deseosos de discutir la situación en su país, no paraban de interrumpirlo. Marx era instintivamente consciente de que este documento tenía cierta importancia. Por eso, cada palabra tenía que ser cuidadosamente sopesada, cada frase revisada a la perfección. Esto es exactamente en lo que él y Engels estaban inmersos, y es esto, como muchos han señalado, lo que dio al documento su irresistible poder literario.
La versión final se terminó en la primera semana de febrero de 1848 y todavía estaba recién salida de la imprenta cuando estalló la revolución de 1848 en Francia y se extendió rápidamente al resto del continente. El Manifiesto de Marx no participó en la preparación ni el fomento de las luchas, pero fue ampliamente difundido y leído por aquellos que habían desempeñado un papel destacado o participado en los levantamientos que iluminaron Europa ese año. En las décadas siguientes, se convertiría en el documento fundacional de facto de la mayoría de los partidos socialdemócratas, con Gran Bretaña (no afectada por 1848) como la excepción más importante. Ningún partido de este tipo llegó a existir en Estados Unidos, donde el Manifiesto de Marx y Engels se publicó por primera vez en la prensa en lengua alemana de Chicago en 1872.
Ambos imperialismos anglosajones estaban en marcha en febrero de 1848. Los británicos habían derrotado a los ejércitos sijes el mes anterior y estaban consolidando su control sobre el norte de la India. Unas décadas antes, habían aplastado a Tipu Sultan, el ilustrado gobernante musulmán de Mysore, en el sur, quien, firmándose como «Ciudadano Tipu», había pedido ayuda a Napoleón contra los británicos. Sin embargo, no hubo respuesta, aunque se intercambiaron cartas amistosas. En Estados Unidos, el belicista presidente Polk se estaba apoderando de tierras mexicanas —las Californias y Nuevo México— y contemplaba tomar todo el país. Los ciudadanos menos privilegiados de la nación también estaban involucrados en conquistas y, por el momento, estaban inmunizados contra el mensaje más radical del Manifiesto. Sin embargo, como instrumentos del capitalismo expansionista, estaban cumpliendo sus predicciones de cómo este nuevo modo de producción barrería con todo lo que se interpusiera en su camino: poblaciones nativas, países enteros, tradiciones ancestrales. La pregunta que no se planteaba era si aquellos que trabajaban y morían por un sistema así también podían convertirse en sus sepultureros. Se suponía que sí, pero nunca lo hicieron. A pesar de la diferencia de tradiciones históricas, ningún estado imperialista (Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica o Estados Unidos) se acercó nunca a una revolución socialista. Alemania, aspirante a hegemónica, experimentó graves trastornos, pero al final el capital aseguró el triunfo de la derecha. La combinación de capital y fascismo de masas se combinó para destruir todas las esperanzas en Italia y Alemania. La inevitabilidad histórica resultó ser el eslabón débil de este documento.
¿Qué se puede decir de su lenguaje que no se haya dicho antes? Muy poco. En una introducción anterior a este panfleto, Eric Hobsbawm describió cómo algunos de sus rasgos más atractivos residían en su «convicción apasionada, la concisa brevedad, la fuerza intelectual y estilística… en frases lapidarias que casi naturalmente se transforman en los aforismos memorables que se han hecho conocidos mucho más allá del mundo del debate político». Señaló lo poco común que era esto en la literatura alemana del siglo XIX. El contenido era, como sugirió Lenin, una síntesis notable de la filosofía alemana, la economía inglesa y la política francesa que habían enmarcado la conciencia de sus dos autores. La alabanza lírica de las capacidades transformadoras del capitalismo que había «logrado maravillas que superan con creces las pirámides egipcias, los acueductos romanos y las catedrales góticas» era para enfatizar lo que el sucesor del capitalismo podría lograr. Las nuevas maravillas del mundo se afirmaron con orgullo para demostrar el avance de la historia:
La burguesía, durante su escaso papel de cien años, ha creado fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones anteriores juntas. La sujeción de las fuerzas de la naturaleza al hombre, la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, el desbroce de continentes enteros para el cultivo, la canalización de ríos, poblaciones enteras surgidas de la tierra… ¿Qué siglo anterior tuvo siquiera el presentimiento de que tales fuerzas productivas dormían en el regazo del trabajo social?
¿Podría una revolución socialista construida sobre estos cimientos transformar el «reino de la necesidad» en el «reino de la libertad»? La historia ha confirmado muy pocas de las predicciones contenidas en el Manifiesto del Partido Comunista. Su fuerza residía en su amplio alcance, un llamamiento a transformar el mundo. Pero las divisiones dentro del proletariado —niveles salariales, ejércitos de reserva de desempleados, religión, nacionalismo, etc.— en el corazón mismo del capital, como Marx reconoció más tarde en la mayoría de los casos, no eran algo que pudiera conjurarse fácilmente para que dejara de existir. La sociología era insuficiente. La política era esencial. Como es sabido, Marx y Engels no dejaron ningún plan detallado de cómo debería ser una sociedad socialista o comunista, algo que llevó a los marxistas académicos a afirmar que la originalidad de Marx residía en su filosofía y economía. Otros utilizaron sus panegíricos celebrando las capacidades revolucionarias del capital para argumentar que los sepultureros eran los propios capitalistas. Lo mejor era observar desde fuera mientras cometían un suicidio colectivo. Más recientemente, antes de la caída de Wall Street en 2008, un número nada desdeñable de antiguos marxistas celebraron la última «globalización» como una reivindicación de Marx. Y así se convirtieron en sus portavoces y se cambiaron de chaqueta con la conciencia tranquila, considerando 2008 como un bache temporal que pronto sería superado y olvidado. La caída puso a Marx en primer plano de nuevo. No el coautor del Manifiesto, sino el Marx de El Capital, que había analizado meticulosamente este modo de producción con mayor detalle que nadie antes o después.
Las preguntas seguían ahí. ¿Qué pasaba con aquellos países que constituían una gran mayoría del mundo y donde el proletariado era eclipsado por otras capas sociales y era demasiado insignificante económica, social y políticamente? ¿Podría desencadenar una revolución por sí mismo cuando las fuerzas abrumadoras de la sociedad se alineaban en su contra? Este tema sería objeto de acalorados debates en el seno de la socialdemocracia internacional en el período que condujo a la primera guerra interimperialista a gran escala de 1914-1918. Entre los participantes se encontraba Lenin. Entendía a Marx mejor que la mayoría. También había captado algo que se les escapaba a sus colegas europeos: en tiempos de crisis severa, el «eslabón más débil de la cadena capitalista» se rompería primero, desencadenando un colapso más general del sistema. En abril de 1917, entre las dos revoluciones que transformaron la Rusia zarista durante la primera guerra imperialista, escribió una serie de tesis en las que instaba a su propio partido a hacer los preparativos necesarios para una revolución social. Estas se incluyen en el reverso de este libro al que ahora puede pasar. Sin la Revolución Rusa de noviembre de 1917, el Manifiesto Comunista habría quedado relegado a las bibliotecas especializadas en lugar de rivalizar con la Biblia como el texto más traducido de la historia moderna.
Fuente: blog de la editorial Verso, 21 de febrero de 2025 (https://www.versobooks.com/en-gb/blogs/news/tariq-ali-introduction-to-the-communist-manifesto)