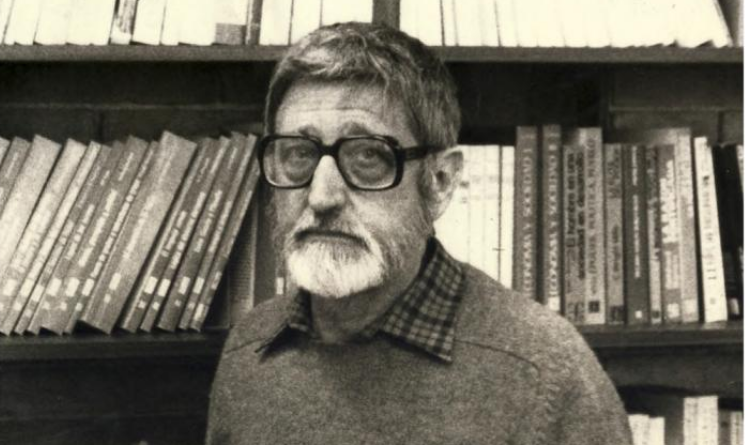En torno a Manuel Sacristán
Fernando G. Jaén Coll
I. Syn@psis (Revista para tejer el tiempo), nº 15. Marzo-Abril de 2005
Resulta difícil escribir sobre algo que es entrañable, que le allega a uno una lágrima que emborrona la mirada y que, acaudalada, puede verterse sobre la página hermoseada por el recuerdo de quien la lee. Así a mí, leyendo La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política, escrita por Juan-Ramón Capella y publicada por Editorial Trotta, S. A. Madrid, 2005.
A mi querido tío (con afectos de hermano mayor) Juan Ramón Villar Rufat debo la noticia inmediata del anuncio de publicación y, por ende, el arrimo sin demora a su lectura.
Aquellos que me complacen siguiendo lo que escribo en esta humilde «pastoral» desde sus inicios, saben que produje breve columnita con el nombre de Manuel Sacristán por título (en el número 2, Diciembre de 2001, de Notas de lectura y comentarios del Dr. Fernando G. Jaén, o cómo matar el tiempo placenteramente), no repetiré lo que allí quedó, pues permanece, y pospongo contar lo que hablamos, una vez en su domicilio y otras en el marco de la Facultad de Económicas de Barcelona, primero como estudiante, luego como doctorando y después como profesor.
Juan-Ramón Capella ha hecho el esfuerzo de recoger noticia biográfica de Sacristán insertándola en su labor por construir una organización política, comunista, que sirviera a los trabajadores y a la defensa política de los intereses de éstos con base intelectual sólida («el intelectual colectivo»). No incurre en hacer la historia de un período del Partido Comunista de España, ni del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que sería error grave de objeto y perspectiva, pese a la importancia de Manolo Sacristán en ambas organizaciones; aunque haya un recorrido común inevitable para poder narrar la biografía política como se pretende, centrada en «la práctica» de Sacristán.
Es acertado, inteligente y sincero que Capella diga sin ambages que el comunismo no fue sólo el lado oscuro, ya al descubierto, al que se aferran los «nopensantes», sino que «ser comunista también ha significado todo lo contrario: muchos comunistas lo dieron absolutamente todo por oponerse a los sistemas sociales de dominio y de explotación de las personas, incluidos los sistemas de dominio y explotación que se autodenominaron “sociedades socialistas”.» (pp. 17-18). Al igual que lo es que se percate de que «Entre aquellos tiempos y el presente no sólo ha cambiado el mundo. Se ha cerrado una época y se ha abierto otra. Como decía Pasolini, se ha producido un “fin del mundo”. Un conjunto complejo de fenómenos, el principal de los cuales ha sido una gran revolución tecnológica dentro de las coordenadas político-sociales de una contrarrevolución conservadora mundial, hace parecer “prehistórica” la historia del presente o que el presente parezca no tener historia.» (pp. 43-44). Lucidez lacerante.
Tal vez haya que atender a lo que dice Antonio Negri en sus libros hoy, como atendió Manolo Sacristán, casado en 1957 con la joven comunista napolitana Giulia Adinolfi, a las ideas de Antonio Gramsci («Él [por Sacristán] era un gramsciano, pero con un gran margen de libertad y de atención a las cosas presentes», dejó dicho José María Valverde, en la entrevista recogida en Acerca de Manuel Sacristán, de Salvador López Arnal y Pere de la Fuente, de obligada consulta biográfica). Acaso acabe todo en mera reflexión de la inviabilidad emancipatoria más allá de elevar algo el nivel de vida de la muchedumbre. O en la repetición de un ciclo autoritario, tras haberse endeudado falazmente la mayor parte de la población y viendo traicionados los ensueños televisivos la juventud estulta. Más, ¿no fue Gramsci quien acuñó la expresión «pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad»? Motivos para el pesimismo intelectivo no le faltaron a Manuel Sacristán; fortaleza volitiva, tampoco. Esto se puede colegir a lo largo de todo el libro, que no es precisamente un epinicio, sino más bien al contrario, como ya nos guía el autor desde el comienzo, agrupando hechos y escritos bajo estandarte perdedor: «Había perdido su primer combate importante» (en p. 17).
Fue gran esfuerzo el de Manuel Sacristán por aclarar desde dentro del análisis marxista, exprimiendo sus conceptos, lo que otros, con instrumentos conceptuales ajenos al marxismo asumieron con más facilidad, con menos profundidad −que todo hay que decirlo−, por no ser tan fuerte su compromiso, ni tan exigente su inteligencia. La creencia, se quiera que no, aferrada por un sentimiento de ayuda a la emancipación de aquellos que no tienen desarrollada su conciencia de clase, enturbiaba su ojo analítico y retrasaba el percatarse de la realidad que él mismo formulara: «¿con qué reelaboración se puede seguir pensando que la clase de los trabajadores industriales lleva en sí el germen de la sociedad emancipada?» (p. 210) Obsérvese que se antepone la «reelaboración» a la mera observación analítica de la realidad.Grande también fue su labor por incorporar las inquietudes sociales en el análisis emancipador: pacifismo (sobre el armamentismo «La posición adoptada es la de Bertrand Russell y su propuesta de desarme nuclear unilateral», en página 252) y ecología acaparan su atención en los últimos años, dejando sus frutos reflexivos en la revista mientras tanto («En el primer plano, en el centro de las cosas que estoy haciendo –no sólo yo, sino todo un colectivo— está la revista mientras tanto», manifiesta en la entrevista con Gabriel Vargas Lozano, publicada por la Universidad de Puebla, en febrero de 1983), creada de consuno con las últimas energías de su mujer, Giulia, incorporando el feminismo «Pues Giulia había sido, efectivamente, una generadora de esa reconsideración de la emancipación femenina en el espacio cultural comunista, tanto teoréticamente cuanto como impulsora de un movimiento.» (J-R. Capella, en la página 228)
En la obra de Juan-Ramón Capella sobre Sacristán hay más exégesis de sus textos que biografía propiamente dicha, lo cual hay que aceptar sin más, pues el autor escribe desde su perspectiva y con la limitación de materiales y asuntos que tenga. Ya es mucho que pueda brindar elementos que guían la interpretación política de la obra de Sacristán, si bien en mi particular entender mejor resulta leer directamente lo que escribió; al cabo, la labor hermenéutica puede inducir más a confusión que aclaraciones aportar. Y la reducción biográfica a la práctica política de Sacristán, separándola de su aportación a la filosofía de la ciencia, favorece la impresión sectaria, ensalzando su entrega a la causa querida por el autor de la biografía y amenguando la pugna de Manuel Sacristán por la verdad más allá del propio marxismo −incluso si la buscó con esta doctrina como referente −. La estela sectaria puede ser consecuencia indeseada de quienes a su lado compartieron como correligionarios el esfuerzo emancipador con base doctrinaria. No se debiera olvidar lo que ha contado por escrito Jesús Mosterín «Cuando, en 1984, fue finalmente nombrado catedrático, me comunicó su intención de solicitar ser asignado al área de Lógica y Filosofía de la Ciencia.» (Prólogo al libro de Manuel Sacristán Lógica elemental. Ed. Vicens Vives, 1ª edición, 1996).
De la bondad de Manuel Sacristán y de su compromiso ético es difícil hacer dudar, al menos a quienes lo conocimos y en los trances que le supimos. Si alguien duda de su rigor intelectual, la receta de la propia botica de Manuel Sacristán deberá aplicarse: mostrar y demostrar lo que de inconsistente, falaz o desinformado hallare, que la carga de la prueba cae de ese lado, pues en los cursos que seguí con él como profesor y guía, era impecable.
De su entrega a la causa de los más débiles, con todas las fuerzas que pudo, no me cabe duda. Que le valiera la pena, sólo él pudo sentirlo, incluso saberlo, que su autoconciencia era, si no implacable, severísima −así lo demostró en todo momento, también en relación con su enfermedad−. Que hubieran estado mejor servidos los pobres con otro proceder de Manuel Sacristán es especulación íntima que me reservo y carece de valor.
No olvides, amigo lector, que Manuel Sacristán Luzón ha sido (junto con Xavier Zubiri, aunque sea desde las antípodas filosóficas) el pensador más profundo que ha tenido España después de Ortega y Gasset («Ortega ha cumplido respecto a los españoles una función tan decisiva como la que cumplió Sócrates respecto a los griegos.», dijo de él Manuel Sacristán en el año 1953)
2. «Algunas meditaciones sobre la Universidad» Syn@psis. N. º 36. Septiembre-Octubre de 2008
En nada me sorprende hallar en el material intitulado «La Universidad y la división del trabajo», escrito por Manuel Sacristán en 1960 ó 1970 (v. en Intervenciones políticas. Panfletos y Materiales III, Icaria Editorial, S.A. Barcelona, 1985), elogiosa mención del texto de José Ortega y Gasset, «Misión de la Universidad», del año 1930 (Obras completas. Tomo IV. Alianza Editorial. Revista de Occidente. Madrid, 1983). Escribió Sacristán que «La Misión de la Universidad de Ortega no sólo es un ensayo insuperado en la literatura de lengua castellana sobre el tema, sino probablemente uno de los escritos ideológicos más claros, sólidos y coherentes de la abundante bibliografía mundial sobre la crisis universitaria.» (p. 109). Esto no empece que lo critique desde su visión marxista. Valgan, pues, uno y otro de soportes principales. Entrambos, cuarenta años, una guerra civil, una dolorosa post-guerra y los atisbos en España del «mayo del 68».
Ahora, una España constitucional y autonómica, miembro de la Unión europea, enfrenta una nueva y radical reforma universitaria, de consecuencias trascendentes para la sociedad española en su conjunto, más allá del gremio «universitas» (ya Manuel Sacristán nos advierte, en la p. 104, de la confusión en que incurre la mayoría al derivar por vía etimológica una pretendida universalidad de esa voz latina, «se aplicó a los grupos de estudiantes y profesores, de individuos, no de saberes, para significar “gremio”, es decir, precisamente la particularidad, la no universalidad de un grupo que gozaba de determinados privilegios estamentales.»)
Son las universidades instituciones, de las que es primero y principal determinar su orteguiano «para qué» y de ahí su misión, y en acertarla plenamente está para Ortega la raíz de la reforma universitaria. Siendo mudable la sociedad, preciso es adaptar las instituciones que la organizan, valiendo la Historia de referencia, pero no para copia; como tampoco vale imitar lo que otras Universidades hagan, aunque sean de pueblos ejemplares. «Búsquese en el extranjero información, pero no modelo.» (p. 317). Los que han mandado y mandan, han desoído su consejo. Incluso si aceptamos que la pertenencia a la Unión europea modifica el espacio de referencia, toda la corriente de moda imita lo que más allá del Atlántico se considera ejemplar por unos resultados de los que no son causa sola sus Universidades (en lo que Ortega califica de «error fundamental que es preciso arrancar de las cabezas, y consiste en suponer que las naciones son grandes porque su escuela −elemental, secundaria o superior− es buena», cuando en realidad la influencia es más bien la inversa, «depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros.»)
Ortega recoge tres funciones de la enseñanza universitaria: a) transmitir la cultura; b) enseñar las profesiones y c) practicar la investigación científica y la formación de futuros científicos. Pero no veía Ortega que el hombre medio al que se destina la Universidad tenga necesidad de aplicarse a la investigación científica, llegando a considerar el predominio de ésta en la Universidad como la causa de desaparición de la función principal: la cultura. Años después, Manuel Sacristán destacaría (p. 110) que aunque parezca otra cosa, el enfoque de Ortega es liberal y progresista, en la medida en que destina la enseñanza universitaria al «hombre medio».
La reflexión en torno a esas tres funciones hallamos también en el libro de Pedro Laín Entralgo, El problema de la Universidad (Editorial Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1968), y también en el Discurso a los universitarios españoles, de Juan José López Ibor (en Ediciones Rialp, S. A. Madrid, 1957, 2ª ed. ampliada). El primero, distanciándose públicamente de su pasado falangista y reconociendo la maestría de Ortega; el segundo, elaborando el discurso con poética de la Cruzada, y atacando a Ortega. Entre 1930 y 1970, el texto de Ortega es la guía de la reflexión sobre la misión de la Universidad. Un trasfondo de la cultura alemana está presente en todos ellos. Aún hemos de mencionar otro libro para la reflexión sobre el presente y futuro de la Universidad en España, éste desde la perspectiva de Catalunya: Ricard Torrents −también con formación en Alemania−, Noves raons de la Universitat. Un assaig sobre l’espai universitari català (Eumo Editorial. Vic, 2002).
En la comunicación social del saber intervienen distintas instituciones: Escuela, Universidad y Academia (recoge Laín siguiendo al alemán Schleiermacher. V. p. 56). En la Escuela se enseña y no se investiga; a la Academia correspondía la comunicación entre científicos, y entre una y otra tendría su lugar la Universidad, en la que se ha de enseñar e investigar; y, añade Laín, «a la Universidad pertenece también la formación de profesionales capaces y hombres cabales» (p. 57). Este planteamiento alemán de hace más de doscientos años, ¿sigue vigente? Vayamos por los extremos: En lo tocante a la Escuela, sí, pues enseña y no investiga (incluso si experimenta, no investiga lo nuevo). La Academia tiene menos relieve hoy con los medios de comunicación que alcanzan a cualquier ámbito, lugar y persona, pero subsiste como congregación que organiza congresos. Quedarían a la Universidad el enseñar e investigar simultáneamente, que, con la addenda de Laín («profesionales y hombres cabales»), podríamos reconducir a las tres funciones orteguianas aquí tan manidas: transmitir cultura, la primera y principal para Ortega (analizada por Manuel Sacristán, destacando que «La Universidad es una institución que produce y organiza hegemonía». V. p. 113. La discute a Ortega, López Ibor, pero por el lado instrumental, al considerar inadecuada una Facultad de Cultura, y en su lugar propone «Cultura en las Facultades.». V. pp. 64 a 66). Y también sería universitario formar profesionales (que el economista Jesús Prados Arrarte lleva al límite: «¡dedicarse intensivamente a la formación profesional, aunque ello afecte a la ciencia y aunque sea perjudicial para la cultura!», citado por Manuel Sacristán en nota al pie n.º 16, extraída de La Universidad. Madrid, 1969). Finalmente, quedaría la investigación científica, que no le parece a Ortega fundamental para el «hombre-medio» que ha de cursar estudios superiores, opinión que a López Ibor no le parece de recibo, si bien matiza indicando que «la necesidad perentoria de investigación en la Universidad española no quiere decir que todo el mundo investigue en ella» (p. 87).
Hasta aquí textos del pasado, empezando por el de Ortega (1930), seguido por el de López Ibor (1938), los de Pedro Laín (años 50 y 60) y el de Manuel Sacristán (1969 ó 1970), que nos han permitido situar lo esencial, lo que se discute como misión de la Universidad en España. Pero, ¿dónde estamos hoy? En lo tocante a la cultura, la función cultural de la Universidad, ya podemos registrar un claro retroceso, a favor de las otras dos funciones −si es que es posible sin el concurso de aquella, que en parte así lo parece−. En lo que se refiere a la investigación científica, parece centrada en la obtención de cantidades a reflejar en indicadores cuantitativos homologables con otros países, sin prestar atención a la calidad; se va haciendo realidad lo que Francisco Ayala ya destacó en el año 1977: «¡Todos doctores! ¡Doctores todos! Lo que a la postre no va a significar nada, distinción ninguna… Casi estamos ya en eso.» (Palabras y Letras. EDHASA, Barcelona, 1983, p. 87). Y, por lo que se refiere a las profesiones, habríamos de diferenciar aquellas con valor directo para las empresas (no se olvide que hay graduaciones que habilitan para el trabajo profesional independiente, no asalariado) y el resto. En cuanto a las primeras, la tendencia es clara: mayor imbricación entre Universidad y Empresa −más lograda hasta ahora en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, que en otras esferas, pero casi siempre considerada insuficiente e inadaptada a los intereses empresariales−, llegándose ya, en algunos casos, a la definición por la propia empresa de los programas académicos, lo que ha de conducir naturalmente a la creación de Universidades de empresa con finalidades muy específicas en cuanto ello parezca más eficiente desde el triple punto de vista: económico, ideológico (transmisión del sistema de valores de la empresa directamente) y formativo (adecuación de los programas a los instrumentos y no a los fines, y enseñanza de conocimientos operativos sin función crítica general). En cuanto al resto, unas estarán destinadas a la formación de formadores, y de las otras no nos habrá de sorprender que sean consideradas como gasto social a minimizar, a menos que se convenza la sociedad de la importancia que tienen para la convivencia y el bienestar, más allá de una formación profesional superior no reclamada por el mercado, retomando los argumentos orteguianos de defensa de la Cultura. Prosigue la meditación, amigo lector.
3. Syn@psis, N. º 44. Enero-Febrero de 2010
Manuel Sacristán Luzón, Sobre dialéctica es libro que recoge sus escritos al respecto, en edición, presentación y notas de Salvador López Arnal (una publicación conjunta de la Fundació Hous Horitzons y El Viejo Topo. Barcelona, 2009). Destaquemos el prólogo de Miguel Candel (Director del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la Cultura de la Universidad de Barcelona) intitulado El bucle dialéctico, que nos sitúa, en pocas páginas, en los hitos de la evolución del concepto desde su uso prefilosófico.
Leer a Manuel Sacristán a través de sus escritos sobre dialéctica es leer a la persona más docta en España en esta materia en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en lo que se refiere a la concepción marxista. No es juicio exagerado éste, ni panegírico del autor lo que sobre él pudiera yo aducir, y que, para no repetirme, remito al lector a lo que ya dejé escrito en columna breve en «Notas de lectura y comentarios» del Dr. Fernando G. Jaén, o cómo matar el tiempo placenteramente (N. º 2. Diciembre de 2001), en la crítica del libro La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política, por Juan-Ramón Capella (SYN@PSIS n.º 15, de marzo-abril 2005) y en Algunas meditaciones sobre la Universidad: M. Sacristán, J. Ortega y Gasset, P. Laín y J. J. López Ibor (SYN@PSIS n.º 36, septiembre-octubre de 2008).
Al reflexionar inicialmente sobre la dialéctica nos interesa saber qué es eso a lo que llamamos de tal manera y para qué sirve. Derivan de ahí cuestiones como las siguientes: ¿Es una forma o técnica del pensar? ¿Es una simple manera de exponer lo que conocemos por otras vías; es un enfoque generalizador con un punto de vista de completitud? ¿Es, acaso, la única forma válida de abordar la experiencia y la humana realidad? ¿Es ciencia? ¿Es una forma metafórica de ir más allá de la ciencia, o bien es una forma de disimular la ausencia de análisis científico, aceptando la predominancia social de éste? Dado que el marxismo (escuela, corriente o doctrina de pensamiento) ha sido su mayor valedor en el ámbito del conocimiento, ¿debe considerarse su formulación en Marx y Engels como la dialéctica por antonomasia o podemos conceder plaza a la dialéctica hegeliana sin menoscabo de su crítica marxista? (Vale decir que Bertrand Russell, en su Diccionario del hombre contemporáneo, va directo a la dialéctica hegeliana, de la que dice que «Todo se desenvuelve mediante la tesis, la antítesis y la síntesis, cuyo impulso es el autodesarrollo de la idea, y la idea es lo que creía Hegel. El curso entero del universo es el que Hegel pensaba. Ésta es la fórmula.», reservando al materialismo dialéctico la versión marxista).
Manuel Sacristán era marxista, filósofo, teórico y militante, y la posición intelectiva desde la que atalayaba la dialéctica era la de la confluencia de la ciencia, la filosofía y la acción. Una de las virtudes del libro sobre la dialéctica, es que nos permite seguir la evolución de su pensamiento a lo largo de 25 años, desde el primer texto aportado, el de Jesuitas y dialéctica, publicado inicialmente en el año 1959, hasta la carta a la profesora de sociología de la UNAM, Mónica Guitián, fechada el 10 de marzo de 1985, a condición de que incorporemos la lectura de aquellos textos no presentes, de los que Salvador López Arnal nos advierte como editor (p. 42), particularmente El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia (año 1978).
Concédame el lector la dispensa de no ser profesional de la filosofía, ni siquiera estudioso sistemático de la misma, y el que le presente el asunto de este libro con cierta soltura en las maneras, con no poca ingenuidad, si lo prefiere: Si hay una realidad (la que sea, incluso si no sabemos percibir más que aspectos parciales por convenir a nuestra conformación de especie) y nuestro modo de habérnosla con ella requiere de su conocimiento (con el detalle y profundidad que sean), bien podremos aceptar la existencia de caminos para ello. Atajando: hay realidad y conocemos de ella con herramientas mentales diversas, que pueden incluso hacernos pensar que existe un modo de conocer superior a otros en su capacidad para explicarnos esa realidad. Entre esos modos, disponemos de uno (construido a lo largo de la historia humana) al que consideramos hoy como superior, al cual llamamos científico, pero su superioridad lo es en tanto que se restrinja a lo que acepta explicado según sus normas, que son las que confieren esa seguridad (el método científico; y más por su proceso de revisión permanente que por lo obtenido en cada caso). No se agota en él el uso de la razón, bien es verdad, pero el razonamiento, que no se circunscribe a ese zócalo de seguridad que nos da la ciencia, lo consideramos falto de su revalorización por la vía científica o sencillamente de escasa importancia para ella o incluso inabordable (así lo sea provisionalmente). ¿Es la dialéctica una forma de la ciencia, es un modo de razonar, puede ser otra la manera de habérnoslas con la realidad provechosamente? ¿Es tal vez un modo irracional de conocer?
En el primero de los textos recogidos en el libro Jesuitas y dialéctica (julio de 1959 en su primera publicación, en catalán), polemiza con los jesuitas P. Calvez y P. Wetter, con referencias a Bochénski, para dejar en claro lo que es el pensamiento dialéctico desde la perspectiva marxista. Dialéctica contrapuesta a metafísica, marxismo coincidente con el positivismo en cuanto a la condena de ésta; pensar dialéctico como oscilación «entre conocimiento positivo de la experiencia científica y la práctica social (la experiencia en general, única fuente del conocimiento) y la generalización de esa experiencia según un método determinado, para insertarla nuevamente, en otro movimiento circular, en la experiencia científica y en la práctica social» (cursiva suya, p. 49). El marxismo supera su antítesis entre positivismo y antipositivismo por la historia, como única vía de la humanidad para superar sus contradicciones (p. 50) «El pensamiento dialéctico es historicismo consecuente» (p. 49).
En el texto Tres notas sobre la alianza impía (que no se había vuelto a publicar desde su primera vez, en el año 1961, y ahora ha sido incorporado a este libro), Manuel Sacristán sostenía que «La ciencia positiva tecnificada moderna es una especialización de la razón (…) La ciencia, en el sentido pleno de su concepto, es la empresa de la razón: la libertad de la consciencia.» (p. 70) Sin embargo, el carácter reductor de los métodos del análisis científico-positivo, no permite satisfacer una de las pretensiones de la vía materialista dialéctica la de «recoger la justa exigencia filosófica de una aprehensión de las formaciones complejas» (ibídem, p. 67. La cursiva es mía, para destacar la sorpresa por el argumento, que suena a petición de principio, por lo de la pretensión). Y en este contexto de polémica con el neopositivismo, Sacristán afirmaba tajante que la dialéctica no forma parte de la irracionalidad religiosa, y añadía: «Nos referimos a la dialéctica, cuyo principio, desde el punto de vista del tema que nos ocupa, es el siguiente: la manera de aprehender una formación compleja, sobreestructural en toda su especificidad cognoscible y en lo desconocido por el análisis reductor científico-positivo consiste en conocerla en su actividad» (cursiva suya). Y, sin embargo, ¿no puede incurrir en ella?
En La tarea de Engels en el anti-Düring, tercero de los textos incorporados al libro, podemos hallar el desarrollo de la dialéctica en relación con la concepción del mundo. Asentada su definición, Sacristán pasa a ver los dos principios de la concepción marxista: el materialismo, o que «el mundo debe explicarse por sí mismo.», p. 80) y el de la dialéctica, que «se inspira no tanto en el hacer científico-positivo cuanto en las limitaciones del mismo.» (p. 80). Un aspecto que no hemos señalado hasta aquí, además del de la dialéctica como forma de abordar la explicación de las totalidades concretas, que «es el campo o ámbito de relevancia del pensamiento dialéctico» (p. 81), es el que a mi juicio se deja ver en más de una ocasión en las explicaciones de Manuel Sacristán, consustancial con su manera de enfocar la vida: la militancia: «Los clásicos del marxismo son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría científico-positiva especial. Esto tiene como consecuencia una relación de adhesión militante entre el movimiento obrero y sus clásicos.» (p. 87. La cursiva es mía) Ahí radica a mi juicio la debilidad de la dialéctica marxista, la que ha hecho de ella un instrumento contra el pensamiento científico a veces, contra las personas que no compartían las ideas del poder o de los influyentes, que enjuician con argumentos plausibles (argumentación propia de las concepciones del mundo, como atribuye el propio autor en nota al pie de p. 78) cuando más a favor de sus intereses, todo ello bajo el manto del socialismo.
En Sobre economía y dialéctica (del año 1977), introduce la idea de la dialéctica como «segunda validación» del dato y la «convalidación» de los datos en una perspectiva revolucionaria (p. 143), distinguiendo entre práctica tecnológica, la de la ciencia y la «que ha de servir de criterio de éxito dialéctico», la revolucionaria.
Es el Sacristán del curso de Metodología de las ciencias sociales (texto 9 de los contenidos en el libro, pp. 185 a 225) el que a mí me convence y no el de las conferencias militantes, por documentadas que pudieran estar. En su día tuve ocasión de decirle en persona que más hubiéramos ganado él mismo, el conocimiento y la formación de los ciudadanos, si hubiera concentrado sus fuerzas en la lógica y la metodología, pero entonces ya no era el momento, pesaba su biografía militante.
4. Syn@psis N. º 59. Julio-Agosto de 2012
Salvador López Arnal, ha dado a la luz el libro ENTRE CLÁSICOS, Manuel Sacristán y la obra político-filosófica de György Lukács (La Oveja Roja, 2012, publicada en colaboración con la Fundación de Investigaciones Marxistas), en cuya página editorial reza «Tanto el autor como el editor de este libro permiten y alientan la reproducción y difusión de esta obra, independientemente de los medios técnicos por los que se realice, siempre que se cite al autor y edición original.» Lo cual no me extraña nada del amigo Salvador y no me sorprende de la editorial, que La Oveja Roja entre ovejas negras es al garbanzo negro entre los rojos por la rareza, pero no por lo menospreciativo o despectivo.
Salvador es, entre los que conozco, el que sabe con mayor nivel de detalle la vida y obra del gran pensador y maestro nuestro, Manuel Sacristán Luzón. De su generosidad y entrega a la vida y la obra de Sacristán hemos tenido frutos diversos, encaminados a divulgarla con rigor y profundidad, escudriñando en los archivos, recopilando materiales, etc. Es apropiado botón de muestra, por su contenido filosófico, el libro Sobre dialéctica. Manuel Sacristán. Edición de Salvador López Arnal, cuyo comentario hice en SYN@PSIS Nº 44 (enero-febrero 2010). No es labor nada fácil la que hace Salvador juntando retazos, extrayendo puntuales referencias y enmarcándolo en una trayectoria vital sin salirse del objeto de estudio, pues fue Sacristán profundamente estudioso, pero no autor prolijo por diversas razones, siendo una de ellas mencionada en este libro, que su tarea de traductor ya le obligaba a escribir mucho de lo que otros habían escrito. Salvador confiere una unidad a lo disperso y podríamos decir que lo logra pasando de puntillas para no herir el texto de Sacristán en el que se apoya a cada paso, para que su interpretación no vaya más allá de ser un hilo conductor que guíe al lector, y que sea este quien corrobore la veracidad o acierto interpretativo, es como si le acompañara en el paseo y hablara lo justo para que el silencio meditativo no significase ausencia o desinterés, y, sin embargo, nos presenta los contenidos, a veces reiteradamente desde diversos ángulos hasta conformar un todo. Es un estilo, un arte. Si se lo mira en frío, puede decirse que asemeja a un cuaderno de trabajo intelectual, pero sería parca la mirada.
El título refiere el contenido, pero merece acabar de circunscribirlo. El libro versa sobre la labor de Sacristán en torno a Lukács, principalmente de traducción de sus obras para Grijalbo, de presentación del autor, de la obra en los libros y de su difusión en textos y conferencias, fruto de un estudio pormenorizado y enmarcado en la filosofía en general y en el marxismo como dialéctica, en particular. Por esta vía, nos introducimos en las ideas de Lukács de la mano del más profundo conocedor en España (tal vez en Europa) de la obra de Marx, pero el libro no versa propiamente hablando sobre la obra ni del uno ni del otro. El lector hallará interesantes aspectos de la labor traductora de Sacristán (faceta menor del libro, pero que se utiliza como guía), reflexiones en torno al marxismo (obligadas por ser ambos clásicos de esta corriente, tanto el uno como el otro, y dejando claro Sacristán que él no era filosóficamente muy lukácsiano, «sino todo lo contrario», p. 141), extendiéndose hasta el marxismo y filosofar de Lenin; también encontrará el lector comentarios a las diversas obras de Lukács, a sus vicisitudes editoriales en lengua española, así como amplias referencias a su contenido y cómo lo enjuició Sacristán en la evolución del pensamiento de aquél a la luz del desarrollo de la filosofía y del marxismo instituido en la Unión Soviética y en los países del Este, habiendo sido aquél dirigente cultural en época estalinista (escribe Salvador López Arnal que «El revolucionario húngaro había creído realmente en esa política cultural, por mucho que condenara “desde el primer momento los vicios más característicos de sus resultados.”» p. 158), pretendiendo la renovación del pensamiento marxista. Y no le faltará la referencia a diversas obras de Sacristán, de donde se extraen sus posiciones filosóficas, emancipadoras y de compromiso político. Lo escrito por Manuel Sacristán con motivo de la publicación, bajo su dirección, del volumen VIII de las Obras Completas de Lukács por Grijalbo, nos sirve de referencia de los ámbitos de interés (y sólo eso) que podemos hallar en el libro que comentamos: «como documento imprescindible de la historia de las ideas literarias del siglo, de la historia de la cultura comunista marxista, o incluso como documento de la historia de la III Internacional.» (p. 154)
Cada uno sigue su vida y destila las consecuencias de su experiencia. El Manuel Sacristán político y militante, no es el que me interesa a mí, que tuve la inmensa suerte (como otros la tuvieron) de sentir su influjo epistemológico, su rigor científico, que siempre reivindico al margen de las derivas políticas que surgen de la comprensión que cada uno se forja respecto de la condición humana; de ahí que pueda decir que a mí el capítulo XVII («Observaciones sobre textos juveniles», pp. 161 a 176) no me ha interesado, aunque pueda ser del agrado de quienes persisten en debatir minuciosamente los tópicos revolucionarios basados en el marxismo y en el leninismo. A fin de cuentas, queda bien claro en qué podría acabar la dictadura del proletariado, en una dictadura sobre el proletariado mismo (p. 169). El poder, se diga lo que se diga para forjar la ilusión marxista-leninista, no lo toma el proletariado, lo toman personas con todas sus consecuencias, la mediación del partido es pura y llanamente una forma aparente interpuesta.
También en Lúkacs hay un acción militante que no me interesa, una pugna consigo mismo por alumbrar ideas emancipadoras vinculándolas al marxismo («El establecer la reforma del hombre como objetivo central significaría una nueva fase del marxismo», recoge Salvador López Arnal citando a G. Lukács en p. 150, o su nuevo enfoque del concepto de alienación, vinculándolo al consumo). Entiende el marxismo como filosofía universal, frente a la concepción de Manuel Sacristán, según la cual «el marxismo debe entenderse como otro tipo de hacer intelectual [distinto de la filosofía], a saber, como la conciencia crítica del esfuerzo por crear un nuevo mundo humano» (nota al pie nº 51, p. 65), que me parece muy acertada alejándola de la ciencia y de la misma filosofía, y que puede redondearse con su respuesta a cuál era el genero literario al que adscribir la obra de Marx: «[…] fundamentar y formular racionalmente un proyecto de transformación de la sociedad. Esta especial ocupación −que acaso pudiera llamarse “praxeología, de fundamentación científica de una práctica”− es el “género literario” bajo el cual caen todas las obras de madurez de Marx, y hasta una gran parte de su epistolario.» (p. 71).
Mas ¿cuál es el cuerpo central de la obra de Lukács? La respuesta, de la mano de Manuel Sacristán: «La vinculación de los problemas estéticos con los generales del marxismo (de la concepción del marxismo por el autor) da razón de la mayor parte de la producción de Lukács.» (p. 154). De ello da cuenta el proyecto de la edición castellana de Manuel Sacristán de las Obras Completas de Georg Lukács, en XXV volúmenes, de los que Grijalbo, sólo acabó publicando catorce (Véase el Anexo 2 del libro). Al decir de Lucien Goldman y refrendado por Sacristán, «probablemente con El alma y las formas [de Lukács] comienza en Europa el renacimiento filosófico subsiguiente a la primera guerra mundial, posteriormente llamado existencialismo.» (p. 139).
Señalemos, para rematar, un logro al final del camino: la construcción definitiva del concepto lukácsiano de realismo y del que Sacristán añadía: «Su concepto de racionalidad, que era bastante bonito desde el punto de vista marxista −no digo que sea el único posible dentro de un pensamiento marxista, pero tenía mucha calidad−, era concebir la racionalidad de una acción por su compatibilidad con la producción y reproducción de la sociedad humana; es decir, algo es racional cuando encaja bien en la reproducción de la especie en la sociedad, cuando enlaza con el trabajo, con el trabajo útil, con el trabajo productivo. Eso lo mantiene también en su vejez, pero añade un rasgo que antes no tenía, es uno de sus principales cambios a finales de los años sesenta. Deja de creer la tesis de Hegel según la cual todo lo real es racional, la tesis según la cual el mundo es racional, y pasa a pensar que la racionalidad es algo que los humanos imprimen al mundo, a su mundo social, o no lo imprimen.» (p. 203).
5. Syn@psis, N. º 88 Mayo-Junio de 2017
Vengo a dar aquí noticia entusiástica de la publicación de un nuevo libro de mi amigo Salvador López Arnal, Siete historias lógicas y un cuento breve. En torno a la obra lógica y epistemológica de Manuel Sacristán Luzón (Ediciones Bellaterra, S. L., 2017). Antes de adentrarme en comentarios sobre forma y contenido, es preciso que deje constancia de mi sentimiento discipular de Manuel Sacristán, en punto a rigor intelectivo y exigencia argumental de la verdad (que su hija se llame Vera, es, para mí, algo más que una curiosidad), sin por ello sentirme seguidor hoy de sus ideas políticas y sociales y sin estar a mi alcance la bondad que él demostró en su compromiso con los desgraciados, que llevó a extremos que me parecen exagerados e incluso contraproducentes. Fui su alumno a lo largo de tres años, primero de su asignatura Metodología de las Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona; otro año en un curso idéntico en la misma facultad, por puro placer intelectual, llevando a dos amigos de la Facultad de Medicina, que siguieron el curso completo; y un tercer año, como doctorando en el curso de doctorado sobre la biografía y la Lógica de John Stuart Mill. Antes, lo había conocido y pedido que impartiera un curso sobre El Capital, en la clandestinidad, cosa que aceptó, pero tuvo que anular después, al temer ser detenido dada la proximidad de su fecha de cumpleaños. Rigor, Verdad y Ciencia, son palabras constituyentes de Manuel Sacristán y que he hecho mías.
A Salvador López Arnal lo conocí mucho más tarde, hace años ya, pero no demasiados y le profeso enorme cariño, por su bondad sincera acreditada, por su fidelidad a la obra de Manuel Sacristán, que no podía encontrar mejor albacea intelectual para una obra polifacética y ética como la de nuestro gran pensador, y, como él, comprometido socialmente con los pobres, sin perderse en el sectarismo propio de los hombres de fe (no religiosa en su caso, sino en ideas de cambio social, trascendentes sólo si se actúa). Salvador es el gran conocedor de la vida y obra de Sacristán, a la que ha dedicado innumerables horas y se ha ocupado en recopilar documentos y testimonios (doy fe de ello, en lo que a mí respecta). Salvador no se conforma con la apariencia, incluso cuando le duele en sus carnes descubrir espejismos.
Por todo ello, comprenderá el lector que mis juicios se vean condicionados, por más que intente ser objetivo, que es lo que me exigiría Manuel Sacristán. Pueden leerse reseñas mías sobre él en:
Notas de lectura y comentarios del Dr. Fernando G. Jaén, o cómo matar el tiempo placenteramente, Nº 2. Diciembre 2001.
SYN@PSIS N. º 15, marzo-abril, 2005: La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política, por Juan-Ramón Capella.
SYN@PSIS N. º 36, septiembre, octubre, 2008, Algunas meditaciones sobre universidad: M. Sacristán, J. Ortega y Gasset, P. Laín y J. J. López Ibor.
SYN@PSIS N. º 44, enero-febrero, 2010, Sobre dialéctica. Manuel Sacristán. Edición de Salvador López Arnal.http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/CULTURA%20web%202010/sobre%20dialectica.htm
SYN@PSIS N. º 59, julio-agosto 2012, ENTRE CLÁSICOS, Manuel Sacristán y la obra político-filosófica de György Lukács, de Salvador López Arnal. Se puede ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152885
Vayamos, ahora, con el título del libro, que yo considero mejor invertido: poner primero de lo que va: En torno a la obra lógica y epistemológica de Manuel Sacristán Luzón, que se ajusta muy bien al abasto y contenido, pues «en torno» indica consideración sin estricta delimitación, y el resto nos informa de que sólo se adentra en la parte lógica y epistemológica de entre toda la obra producida por Manuel Sacristán. A continuación vendrían Siete historias lógicas y un cuento breve, aludiendo a la organización capitular, reflejando lo que se le ha acomodado expositivamente a Salvador para el tratamiento de la gran cantidad y diversidad de materiales que ha utilizado en la confección del libro para dar cuenta de las faceta lógica y epistemológica, las principales que desarrolló en el ámbito del pensamiento; siendo su compromiso político la causa de amenguar su dedicación a la lógica y a la epistemología, como queda constancia en el libro y como algunos le sugerimos (en mi caso, en sus últimos años de vida).
Salvador López Arnal, nos ofrece unas combinación poco usual, pero muy propia de él, que combina retazos biográficos, señalamiento de obras y actividades de Sacristán a modo de mojones que va plantando para el recuerdo, los retenga o no el lector, con la glosa, aclaración y ambiente intelectual de las ideas de Sacristán sobre la materia tratada. La producción polifacética y fragmentaria a veces, de Sacristán, combinada con su alterada vida clandestina durante muchos años y pendiente de asegurarse el primum vivere a base de ingentes y meticulosas traducciones y otros encargos editoriales escasamente retribuidos, hacen difícil tomar una línea de su estudio y producción intelectual, en este caso, la lógica y epistemología, sin olvidar la componente filosófica, y no incurrir en reiteraciones biográficas y de ideas que se han desarrollado extensamente en otros libros como líneas separadas (véanse mis comentarios citados más arriba), o incluso en diversos capítulos.
No se arredre el lector por el temor a enfrentar un libro abstracto y espeso de lógica y epistemología en una primera inmersión, que la técnica expositiva de Salvador le ayuda, pues no se enfoca ni a la síntesis ni al desarrollo de esas materias, sino que va insertando las ideas del Maestro en el ambiente intelectual en que esas ideas cobraron relieve en él, en forma de producción de libros, intervenciones públicas o traducciones de grandes autores de relieve mundial, correspondencia con colegas que compartían una visión similar o parecidos estímulos intelectuales. Con muy buen criterio, Salvador ha separado las sucintas notas aclaratorias a pie de página, del complementar o profundizar algunos aspectos relevantes, situándolos al final de cada capítulo en notas más extensas, lo cual permite al lector seguir el hilo sin haber de interrumpirse por densidades aplazables. Ciertamente, los estudiantes de lógica o epistemología podrán sacar mayor provecho que el resto en punto a esas materias, pero no se olvide que la filosofía del Derecho y la aplicación de la lógica a este, están presentes en las reflexiones de Sacristán y otros colegas en algunos momentos de su vida intelectual y quedan reflejadas en el libro. También los estudiantes de filosofía podrán hallar capítulos que les interesen directamente, como el dedicado a la dialéctica y Hegel. El dedicado a Quine requiere tener frescos conceptos básicos de la lógica moderna para situar las diversas controversias y las opiniones de Manuel Sacristán al respecto, pues no tratándose el libro de un manual ni de un ensayo sistemático, no contiene introducción al respecto. Más fácil de hacerse con él es el capítulo sobre Heidegger, con la orientación orteguiana que siguió Sacristán, y sus matices posteriores siguiendo a su maestro en Munster, Scholz. La polémica filosófica queda servida en estos capítulos, de más densidad de contenidos y menos biográficos en el sentido de mayor dominio de las ideas y los textos que las vivencias personales.
Manuel Sacristán fue un intelectual de primera; a mi modo de ver, es continuación de Ortega (no faltan en este libro las referencias pertinentes) como lo fue Zubiri, si bien por caminos bien distintos y con labor y productos diferentes en extremo, con un modo de habérselas con la realidad social también opuesta. Ortega, el gran pensador de la primera mitad del siglo XX, el único español que pudiera forjar una obra comparable a la de otros filósofos del mundo y épocas, dio frutos en sus discípulos, no un Marías (al que ya demolió en un prólogo a una historia de la filosofía de éste, si no recuerdo mal, al decir «donde acaba el libro de Marías, empieza la filosofía»), sino entre aquellos que hicieron de la profundidad y el rigor, su camino, con compromiso político o sin él. El ambiente intelectual español no era el de ahora, pero no por la falta de libertad, acicate al fin y al cabo, sino por la ausencia de interés en el conocer profundo, riguroso y veraz de las nuevas generaciones, sumidas en su mundo feliz consumista y abocado al espectáculo, a la sorpresa de lo nuevo per se, a la trivialidad y a la desidia, con la apariencia dominando. Dudo, pues que el esfuerzo de Salvador López Arnal sirva los intereses de los jóvenes universitarios de hoy, por más que a los que conocimos a Manuel Sacristán nos interese vivamente. ¡Ojalá me equivoque!
6. Syn@psis Nº 109 Septiembre de 2024
El sábado, 20 de julio de 2024, con la excusa del inmediato cumpleaños de Salvador, pudo celebrarse el merecido homenaje al amigo bondadoso e intelectivo, que fue profesor de matemáticas y de filosofía antes de jubilarse, y que viene escanciando su tarea tras ese paso de la actividad a la pasividad, según el lenguaje administrativo, por más que a nosotros nos interese precisamente la actividad que despliega al amparo de esa pasividad administrativa.
Salvador no admite panegíricos, así que la celebración debía moverse en las coordenadas que caracterizan a su persona, y así fue, pero ello no obsta que hubiera su poquito de diversión con la celada que se le había envuelto para que no descubriera que íbamos a hacerle un homenaje, aprovechando ese tránsito a los setenta años que cumple en 2024. Tres personas tuvieron el acierto y el coraje de mantener en secreto el acto conmemorativo: José Sarrión Andaluz, Iñaki Vázquez Álvarez y la compañera de Salvador, Mercedes Iglesias Serrano; el resto seguimos sus persistentes instrucciones para que Salvador no pudiera enterarse. Dado el contacto habitual de muchos de nosotros con él, el disimule no fue fácil, pero se consiguió.
El acto se celebró en el salón-comedor de la librería Laie, lugar adecuado a las características del convite, los más de nosotros lletraferits, amantes del conocimiento y de ese trasmisor material que es el libro. Más de 40 amigos de Salvador, dispuestos en tres filas de mesas, con los comensales a ambos lados de cada mesa. Algunos venidos de México, otros de Salamanca y otros de otros lares. Todos felices de compartir refectorio.
La comida se desarrolló en un ambiente de humildad, sin alaracas, al modo en que todos sabemos es el talante de Salvador. Con risas sin estridencias, compartiendo fraternalmente el homenaje. Sin conocernos todos entre nosotros, el paraguas de Salvador y Mercedes nos hacía sentir el vínculo de la amistad transitiva (la formación matemática de Salvador está presente).
Manuel Sacristán nos rondaba a todos, pese a faltarnos desde el año 1985. La presencia de su hija Vera, amiga de Salvador, conocida de todos o casi, era vivo testimonio. Miguel Candel, otro de los grandes amigos de Salvador (con quien publicaron Memoria a dos voces en sí menor. Ediciones del Genal. 2023) y con quien tuve la enorme suerte de que me flanqueara por la izquierda y compartiera las ideas y ocurrencias, enriqueciéndome con sus conocimientos. Por la derecha, mal le pueda pesar, me flanqueó una hermana de Paco Fernández Buey, discípulo de Sacristán y amigo de Salvador.
Hubo una pequeña exposición delo que es una décima o espinela, que improvisó, como debe ser, según nos dijo, el amigo llegado desde México, Ignacio Perrotini Hernández, profesor e investigador de la UNAM, que fue broche de culto y gracejo.
No me está permitido hablar de otro asunto relacionado con el homenaje hasta finales de septiembre. Llegará el momento, no nos apresuremos. Las cosas a su tiempo, pero no quiero despedirme hic et nunc sin decir que aquello que me hizo más feliz fue observar la alegría de Mercedes, compañera de Salvador, aumentando, si cabe, mi cariño hacia ella.
Libro homenaje a Salvador López Arnal
Valga la edad como motivo para un homenaje, si bien la linde hubiera podido ser cualquier otro año tras los muchos de trayectoria personal de Salvador López Arnal, el amigo bondadoso e intelectivo, que fue profesor de matemáticas y de filosofía antes de jubilarse, y que sigue dándonos los frutos de su tarea tras ese paso de la actividad a la pasividad, según el lenguaje administrativo, y cuya amistad es un regalo, y lo digo a sabiendas de que él no admite panegíricos.
El libro de homenaje pergeñado con la contribución de más de cuarenta amigos de Salvador, a cuál con más calidad profesional, intitulado Salvador López Arnal, la humildad de un sabio, del que han sido editores José Sarrión Andaluz e Iñaki Vázquez Álvarez (publicado por Editorial DYKINSON, S. L., de Madrid), recoge las diversas aproximaciones que cada uno ha tenido en su amistad y trato con Salvador. Mostrando un mosaico cuya unidad reside en la triada: bondad, inteligencia y humildad, que hemos percibido en él con pesos relativos diferentes. Ni que decir tiene que la labor desempeñada por los editores ha sido profesionalmente muy cuidadosa, puntual y atinada en relación con los autores de las contribuciones.
Como bien reza en la cubierta del libro, son «Escritos en homenaje a su trayectoria intelectual y militante», pues no en vano, una de las características de la vida de Salvador ha sido la militancia social y política (antepuesta queda la social por parecerme de mayor importancia que la política). La causa de los humildes, apoyada en la capacidad intelectual de Salvador, le ha hecho estar presente en múltiples actos, intervenciones, en la clandestinidad unas veces, a la vista de todos en otras.
No voy a reseñar biográficamente lo mucho que ha hecho en el transcurso de su vida, pero hay que recordar su dedicación a la enseñanza, su compromiso antinuclear, su defensa de los afectados por el amianto, por delante de su militancia en partidos políticos, fueran su maoísmo juvenil, el comunismo en le marco de la política en la enseñanza o cultural o en la lucha sindical; siempre parejos al análisis, al estudio filosófico en el sentido que tuvo para Manuel Sacristán, en el que el filosofar va de la mano de la acción, y con su labor editorial, donde ha destacado como autor, como editor y como animador y referencia particularmente, que no exclusivamente, en el ámbito del marxismo. Con mucho detalle y estructuración, puede el lector hallar lo que los editores, José Sarrión e Iñaki Vázquez, intitularon «Salvador López Arnal: una semblanza biobibliográfica» (páginas 19 a 49 del libro).
La edición de la obra intelectual de Manuel Sacristán, ha tenido y tiene en él al más entregado a la causa; nadie como Salvador conoce los escritos de Sacristán, él ha sido el que se ha preocupado de organizar los materiales que ha recopilado y volcarlos en forma de libros que también él se ha encargado de dar forma y de hallar la financiación necesaria, convirtiéndose en consulta necesaria de aquellos que han profundizado en la vida y obra del gran lógico y filósofo de la ciencia en la España de la segunda mitad del siglo XX, tras la señera figura de Ortega y Gasset. Salvador ha contactado y entrevistado a quienes cursaron estudios con Sacristán y la vida derivó a quehaceres más o menos alejados del contacto con Sacristán, ardua tarea que ha ejecutado ejemplarmente con la satisfacción del deber cumplido, en su sentido moral, que no era obligación sino placer. No le ha faltado el apoyo de la hija de Manuel, Vera Sacristán Adinolfi, desde la Fundación Giulia Adinolfi-Manuel Sacristán, que también ha brindado su colaboración al libro con su «Salva: ¡todo un carácter».
Con igual interés, Salvador ha llevado a cabo y persiste en la labor de mantener la llama viva del discípulo de Sacristán, Paco Fernández Buey, del que se siente vinculado intelectualmente e incluso familiarmente, como prueba la contribución de Charo y Nieves Fernández Buey, con la que se cierran las aportaciones de autores en el libro. Salvador nos recuerda las efemérides de Paco y siempre nos obsequia con algún texto de éste, además de ocuparse también de que sus libros tengan difusión.
Sería aburrir al lector el hacer la lista de todos los que han participado en la elaboración del libro, pero ha habido una persona que debe quedar en el mayor de los relieves y por ello la he dejado para el final: Mercedes Iglesias Serrano, la compañera sentimental de Salvador, cuyo brillo y labor entre bambalinas ha sido y sigue siendo excepcional, con la entrega de sus energías al logro del homenaje en toda su amplitud y secretismo, y cuyas bondad y humildad son pintiparadas a las de Salvador.
7. De la correspondencia entre dos filósofos: Manuel Sacristán y Francisco Fernández Santos (Edición de Salvador López Arnal)
El libro En tiempos de Fraternidad y Resistencia. Sobre la correspondencia entre Manuel Sacristán Luzón y Francisco Fernández Santos (en edición de Salvador López Arnal, publicada por Atrapasueños SCA. 2024, con prólogo de José Luis Martín Ramos), da pie a volver sobre la labor del mayor filósofo de la ciencia que hemos tenido en España en la segunda mitad del siglo XX. Si alguien puede darnos una visión sintética, a la par que completa en sus límites, de la tarea filosófica de Manuel Sacristán, es, hoy por hoy, Salvador López Arnal (ver encomio en el epílogo de José Sarrión Andaluz), por lo que merece nuestro agradecimiento en grado sumo; es el agradecimiento de los discípulos, seguidores, estudiosos de Manuel Sacristán o del filosofar de la ciencia y tantos otros ámbitos del saber en el que penetró y regaló a tantos de nosotros con su extremo rigor analítico, con su precisión exquisita, con su generosidad hacia el que no alcanzaba las cotas del saber que dispensaba.
Como en otros libros de Salvador, López Arnal, la distinción entre notas a pie de página y las extensas notas complementarias, al final de cada capítulo, permite una lectura ligera, si se quiere, o densa y de elevados contenidos, si se detiene uno en las notas de final de capítulo, que son, de una riqueza a la que Salvador nos tiene acostumbrados.
La «Presentación. Correspondencia entre dos filósofos concernidos», es la mejor síntesis biográfica de Manuel Sacristán que he leído. El lector queda satisfecho, aunque, o porque, es sucinta, pero contiene lo esencial y no es la biografía el objeto del libro.
El capítulo 1 se extiende en las vicisitudes y contenidos relacionados con sus clases universitarias de Teoría General del Método, incluida la injusta expulsión de Sacristán del Ágora universitaria, como represalia a sus opiniones y a su influencia crítica muy bien acogida por los alumnos. Al final de este capítulo encontramos una primera referencia a Francisco Fernández Santos y su libro Historia y Filosofía, «que interesó vivamente a Sacristán.» (p. 40)
El capítulo 2, con los recuerdos del alumno Josep Mercader Anglada, representativo de un sentir general, nos hace revivir las clases de Sacristán.
Su labor traductora es reconocida de ahí los capítulos «3. Los trabajos de un traductor», al que sigue el «4. Reflexiones sobre traducción, vida y lenguaje», que recoge la entrevista que sostuvo con tres estudiantes de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB, y el «5. Ilustraciones de la labor socrático-traductora del traductor de Platón, Brecht y Quine», muy centrado en la traducción de Dialéctica sin dogma, de R. Havemann, de Lukács, con una digresión sobre el concepto hipótesis y un proyecto editorial de Sacristán al respecto, cerrando con un elaborado razonamiento del uso de «competición», introducido por él en lugar de «competencia» referido a los mercados.
El breve capítulo «6. Una reseña (sin ismos) del Lenin de Roger Garaudy», recoge algunas tareas de Sacristán en relación con el leninismo, en base a Gramsci, Lukács y, sobre todo, el libro de Garaudy.
El capítulo «7. Francisco Fernández Santos, lector de Gramsci, Kosík y Lukács», nos adentra en su biografía vinculada al marxismo, a la que seguirá el capítulo «8. Praxis, totalidad y filosofía», recoge sus principales juicios sobre el marxismo y el «9. Rectificación y aceptación de una sugerencia leninista», en el que se retoma la correspondencia entre Fernández Santos y Sacristán en torno a sus posibles traducciones para la UNESCO y un artículo para El Correo sobre Lenin y las corrientes ideológicas y filosóficas de su tiempo, que da lugar a una conferencia de Sacristán al respecto, referida en el capítulo «10. El materialismo consumado del filosofar leninista», que nos lleva a una crítica rigurosa y con contrapeso de Sacristán al pensar filosófico de Lenin. En relación con esto, el breve capítulo «11. Inconsistencias en El Correo de la Unesco», recoge esa situación en que Sacristán cobró su colaboración, pero no le fue publicada.
El breve capítulo «12. Discusiones en Nous Horitzons, revista teórica clandestina del PSUC, de la que fue director Sacristán, refiere una cierta polémica en relación con el Partido Comunista Francés, que tuvo por consecuencia que no se publicara una reseña de Sacristán.
El capítulo «13. Últimos compases de la correspondencia», recupera el intercambio epistolar con Fernández Santos con motivo de la Unesco, Lukács, Jacobo Muñoz y las editoriales Grijalbo y Ariel.
El capítulo «14. Los viejos marxistas que van en serio nunca abandonan» es el broche final del libro, Fernández Santos pudo volver a España a la muerte del general Franco, militando en Izquierda Socialista, y Sacristán pudo reincorporarse a sus cursos universitarios en el 1976-1977.
En medio de la destrucción del acervo cultural de la sociedad que percibimos, este libro brinda la posibilidad de introducirse, a través de una de las figuras insignes de la filosofía y el marxismo en la segunda mitad del siglo XX español.
8. Sartre en su evolución intelectual, una edición de lujo
Reseña de Manuel Sacristán, Sobre Jean Paul Sartre, Ediciones Universitarias de Zaragoza, 2021.
No siendo yo profesional de la filosofía, ni dedicándome a su enseñanza, la razón de mi interés por esta obra proviene del magisterio que sobre mí realizó en epistemología y metodología su autor, Manuel Sacristán, la cabeza de más brillo y intelectual en España después del gran maestro de todos, José Ortega y Gasset.
La actual edición de Salvador López Arnal y José Sarrión Andaluz (Prensas Universitarias de Zaragoza, 1.ª edición, 2021) es soberbia por el enriquecimiento que le han hecho con notas, contextos y extensiones, distinguiendo las breves a pie de página, de las enjundiosas que van tras cada texto.
Corre el prólogo de la mano de Juan Manuel Aragüés, profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, que sitúa inicialmente a Sacristán como lector de Sartre desde 1958, si bien su muerte prematura (1985), no le permitió conocer textos póstumos de Sartre. Los otros dos aspectos tratados en el prólogo son el vínculo con el marxismo y la relación de Sartre con España, desvelando algunas incoherencias.
La introducción de López Arnal y Sarrión Andaluz, bajo el título «Sacristán sobre Jean-Paul Sartre», es una inestimable guía de lectura texto a texto de Sacristán, resaltando sucintamente ora aspectos de su biografía intelectual, otrora explayándose lo imprescindible en la interpretación contextuada de la tesis principal y contenido; así, por ejemplo, cuando señalan que «consideró una exageración la concepción sartriana del marxismo como “saber de una época”» (p. 30); o que «el existencialismo sería una ideología que le faltaría al marxismo y que ejerce de mediación entre este y el propio ser humano» (p.33); o que Sacristán analiza la tesis de Sartre de que el enquistamiento de tesis cientificistas o positivistas en el marxismo lo empobrece (p. 35), si bien el contenido de la crítica al marxismo y la ciencia difieran entre Sacristán y Jean-Paul Sartre, apuntan los autores de la introducción; o, finalmente, correspondiente a la última etapa de Sacristán, subrayan la alta estima que le tenía por la honestidad intelectual de Sartre y su autocrítica de juventud, si bien, señalaría Sacristán, que, a su juicio, Sartre recuperaría de aquella juventud la noción de «desesperación», que considera conectada con la idea de «esperanza» de la última etapa sartriana, que según Sacristán sí «sintió de joven, pero no formuló entonces.» (p. 37). A partir de la introducción, el lector ya sabe adónde dirigir la mirada central en los sucesivos textos.
El primero de ellos, intitulado por los editores «Corrientes filosóficas de la posguerra. Existencialismo y corrientes afines (1958)», corresponde a una selección alas páginas que corresponden a Sartre dentro de ese texto más amplio que escribiera Sacristán para la Enciclopedia Espasa. Adoptando la expresión de Jaspers, Sacristán define el existencialismo como un «filosofar sin ciencia». Considera que ambos, Jaspers y Sartre, permanecen en el ámbito antropológico, pero «constituyen probablemente los dos extremos más dispares y hostiles», y el segundo, lo hace «sobre la base de la analítica existencial heideggeriana» (p. 47), a cuya obra anterior a 1934, Sartre está vinculado, aportando claridad y elaboración conceptual de la analítica existencial. Además, humanismo, ateísmo, raíces kantianas y hegelianas, imposibilidad de hacer ciencia histórica por el historiador, son elementos clave de este texto.
El segundo texto, intitulado «La noción de proyecto existencial en la obra reciente de Sartre (1965) [Esquema inédito]», es lo que se conserva de una conferencia que pronunció en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Tiene la doble importancia de mostrarnos lo que apunta al contenido y el orden de despliegue de las ideas que piensa exponer sobre Sartre, su organización de las ideas al respecto.
El tercero de los textos es «III. Corrientes principales del pensamiento filosófico. Jean-Paul Sartre: la noción del filosofar y la ética existencialista (1968)», en la que los editores recogen la parte relacionada con Sartre de la separata de la Enciclopedia Labor, y que en el «V. Existencialismo y corrientes afines», dedica a Sartre el «10. Jean-Paul Sartre: la noción civil del filosofar y la ética existencialista».
El siguiente texto lleva por título «IV. En la muerte de Jean-Paul Sartre, con un recuerdo de Heidegger (1980), que nos brinda un Sartre seguidor y contrapuesto a Heidegger. Un ejercicio de síntesis sublime (calificativo que no aceptaría Sacristán).
El quinto es «V. Homenaje a Jean-Paul Sartre (1980) [inédito]», transcripción de la intervención de Manuel Sacristán en el Homenaje organizado por los Institutos de Ciencias de la educación de la UB y de la UAB a las pocas semanas de haber fallecido el filósofo, centrada en la fase de su pensamiento considerada marxista.
El sexto y último, y el más extenso, «VI. Sartre desde el final (1980). [Inédito]», corresponde a la conferencia que pronunció Sacristán el 29 de abril de 1980 en la Facultad de Derecho de la UB, en acto organizado por su Comisión de Cultura, con el añadido del coloquio que suscitó.
El conjunto de textos reunidos y, particularmente, los inéditos, conforman la visión que tuvo Manuel Sacristán sobre el pensamiento de Sartre, aderezada con algún repulgo de su biografía intelectual. Los editores han hecho labor merecedora de agradecimiento intelectual y el índice analítico y onomástico es de gran ayuda, por más que la voz «Sartre» no aparezca en él. No puedo privarme de sugerir a los editores que preparen el que podría ser Diccionario (póstumo) de Manuel Sacristán, al modo del de Bertrand Russell, pues la riqueza indudable de sus «Notas complementarias» así me lo sugieren.
Fuente: El Viejo Topo, febrero de 2025.