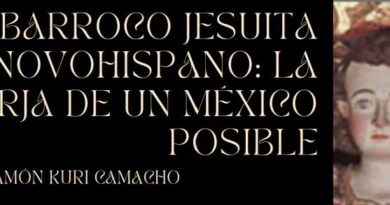La consciencia, producto inherente específico tan sólo del ser humano
Joaquín Miras Albarrán
En las dos últimas sesiones de seminario sobre el pensamiento del último Georg Lukács, se ha planteado el debate sobre el origen de la subjetividad consciente. En la actualidad desde la sociobiología, y desde otras corrientes de pensamiento posmodernas, se sostiene la existencia de la subjetividad consciente o consciencia subjetiva en los animales, e incluso de alguna consciencia sensible de las plantas. En consecuencia, el ser humano sería un ente biológico más, determinado naturalmente, con las consiguientes consecuencias políticas…
Veamos en concreto estas tesis. A veces se confunde la noción de «subjetividad» y de «consciencia subjetiva», o lo que entendemos por tales nociones en la actualidad, con la noción de «individualidad». Hay quienes pretenden entonces encontrar argumentos para demostrar que toda individualidad que es viviente posee en uno u otro grado consciencia o subjetividad. Queda pues que subjetividad implica consciencia de la misma. Aquí es donde, una vez se reconoce esto, se hacen esfuerzos para atribuirle subjetividad consciente a los animales y las plantas.
Sin embargo, «Individuo» es una noción distinta, dado que, todo animal, todo vegetal, lo mismo que toda piedra es una unidad en sí misma. En el caso de los seres vivos, es un sistema orgánico auto reproducido, o sea con «movimiento» para decirlo con Aristóteles. Queda pues que individualidad no es lo mismo que subjetividad, al menos como palabras.
Lev Vygostky, la Escuela Socio Histórica de psicología (la heurística antropológica hegeliana marxista)
El asunto es que la consciencia es una entidad cuyo emerger o génesis ontogenética tenemos bien estudiado en un determinado ente, el ser humano –y no sabemos de la existencia de ningún otro ser vivo que esté trabajando en el análisis, desde su consciencia, de esa supuesta facultad suya… sin que esto sea argumento de nada–. Y sabemos de la misma precisamente cuando el ente humano toma consciencia de ser un sí mismo, esto es, cuando logra comprenderse a sí mismo como una singularidad. La consciencia de ser uno mismo es un proceso que se da tempranamente en el ser humano, como consecuencia de la socialidad de ese ser. La consciencia de ser uno mismo –Vygostky– surge gracias a la socialización, y voy a intentar resumir este proceso. La escuela psicológica sociohistórica es la que investiga sobre estos asuntos. Una escuela de sicología entre cuya pléyade fundadora se encuentran diversos neurofisiólogos, como A.R. Luria, o J. L. Rubinstein.
La génesis de la consciencia, que es lo que nos caracteriza como subjetividades, es producto de la socialización, que se produce en el seno del grupo inmediato o familiar del niño y no es sino la consecuencia de la interiorización de las relaciones así establecidas.
La socialización requiere de la aparición de un elemento ontológicamente anterior, como condición indispensable, que es el lenguaje, si bien, la realidad es que ambos, socialización y lenguaje, emergen a la par. Ese otro elemento, el lenguaje, tampoco es natural biológico, también es resultado de la socialidad humana. La génesis del lenguaje, tanto la filogenética como la ontogenética del mismo, se produce también en la interrelación entre individuos humanos, para comunicarse y generar actividad en común. El lenguaje es una actividad intersubjetiva que surge 1 de esa misma relación comunicacional, y 2 en la interacción comunicativa intersubjetiva. Y 3, el lenguaje no es un simple medio de comunicación, o «acción comunicativa» –«hoy hace bueno», «va a llover», «corre, que vienen…–; es el medio de elaboración o creación de saber hacer y de organización social de la actividad, que son siempre sociales, de los que surgen las culturas humanas, que sólo pueden ser creados y puestos en obra en comunidad. El lenguaje tampoco está en los genes, ni consiste en universales lingüísticos innatos.
Como puede ver el lector, nos encaminamos a elaborar una explicación no solamente no biologicista, sino también, no individualista, de todos los elementos constitutivos de la consciencia humana. Prioridad ontológica de la comunidad y de la inherente interacción intersubjetiva sobre el individuo (la polis es por naturaleza anterior al individuo. Aristóteles)
Cómo surge la consciencia y el lenguaje
El niño, desde su nacimiento, está en permanente interacción práxica-y-comunicativa con sus progenitores inmediatos, que lo interpelan desde su nacimiento mediante acciones operadas sobre el mismo, cuyo fin es cuidarlo y alimentarlo, así como mediante gestos y mediante discurso hablado, lenguaje, dirigido, cara a cara, hacia el niño. Las comprenda o no, entienda o o no lo que se dice, sí se sabe interpelado por las mismas. Y el niño va aprendiendo su sentido en situaciones simprácticas, pues el habla de los padres va referida a situaciones concretas de interacción entre ellos y el niño, y se refiere y denomina esos procesos simples, inmediatos, de acción. El pequeño menor de tres años, mediante esa relación activa y comunicativa, práxica-y-lingüística a la par, va acumulando un acerbo de saber que le permite generar acción, y constituir su consciencia. El niño es un sujeto activo, que ha escuchado lenguaje de los progenitores que pretendían enseñarle a hacer, a operar, cuya acción va gobernando desde su discurso interior o lenguaje abreviado. Estamos ante el origen social de la consciencia.
SEGUNDA PARTE. LA AUTOCONSCIENCIA
Además, los padres usan el lenguaje, hablan, entre sí, en presencia del niño, precisamente sobre el niño, y para referirse al comportamiento y al hacer del niño.
Por lo tanto, junto a este apercibirse inmediato como el productor, lingüísticamente y físicamente autoorientado, de acción, a partir del saber hacer, tanto el aprendido por imitación como el lingüísticamente acumulado, gracias a la acción y lenguaje de sus progenitores, el niño, se apercibe de que es objeto singular de conversación entre sus padres.
En consecuencia, descubre otro tipo de discurso lingüístico, elaborado y sostenido por los progenitores entre sí, que versa sobre él mismo. En ese lenguaje intergenitores él no es ni transmisor ni receptor, es el «referente», es «objeto», objeto de comentario, de valoración: objeto de referencia. Se habla de él como una entidad autónoma de acción, de carácter, de capacidades, sobre las que los padres comentan, comparan con la de otros. Como consecuencia de este discurso intersubjetivo, social, el niño comienza a saberse «objeto subjetivo», como, hasta el momento, para él, sólo lo eran sus padres y a sus hermanos. Esto es lo que acarrea o implica un desdoblamiento de la consciencia de sí mismo sobre sí mismo: ese objeto subjetivo, distinto a sus hermanos, o distinguido de los mismos, verbalmente, por sus padres, y del que sus padres hablan. Comienza a saberse ser un ente total subjetivo; al integrar lo que los padres dicen, y referirlo a su saber hacer ya aprendido y a su experiencia del mismo, que constituyen su consciencia, se está «viendo», apercibiendo, desdobladamente a sí mismo, a través de la visión de otros; genera en sí mismo un saberse ser un «tercero» un otro: la AUTOCONSCIENCIA. Hay un padre, hay una madre, y hay la consciencia desdoblada generada por este oír a otros hablar de sí, consciencia de que él, su consciencia, es, constituye un tercero. Es un tercero singular, singularizado, de cuyas características se comenta –«es más pillo que la mayor» «ha tardado más en aprender a andar» cuando yo era pequeño, sin embargo…–, y del que toma consciencia y al que denomina de la misma manera en que se oye denominar: «el nene», «la nena». Con esos términos se percibe a sí mismo como un todo sobre el que posee consciencia de existencia y juicio.
En resumen: el niño accede a percibir su consciencia, o primer nivel de la misma, el constituido por ese acerbo de saberes que están ya en su mente, que él mismo está ya autooperando desde sí mismo y de los que obtiene experiencias de una forma desdoblada, mediante la representación que él elabora en su mente, representación a la que tan sólo accede gracias a esa nueva instancia consciente o instancia de consciencia, que se genera en él a partir de apercibirse de la representación que se hacen de él los padres.
Hay que recalcar, que este segundo nivel de lenguaje y de consciencia, que denominamos Auto- consciencia, es originado por la escucha e interiorización del diálogo mediante el que ha escuchado hablar de sí mismo.
El niño llega a saberse un yo, –un «tú», un «él»– porque ha escuchado la comunicación intersubjetiva de los miembros de su entorno, comunicación social, en la que éstos hablan «desdobladamente», esto es, no con él, sino sobre él. Una vez se apropia del mismo y se descubre a sí mismo como un yo, y lo pone en obra interiormente, se convierte en instrumento de auto especulación, o auto espejeamisnto, de auto verse como en un espejo a sí mismo a través de la imagen especular elaborada por los padres en dialogo entre ellos. Es un lenguaje que viene cargado de sentidos, normas, y evaluaciones, Ese lenguaje que es espejo y es normatividad, es consciencia: con-s- ciencia [Bewusst-sein] , de ser y saberse ser un sí mismo, autocon-s-ciente de sí mismo, autocon-s-ciencia que entraña, además, con(Ø)ciencia [Gewissen: con lo fácil que sería acordarse del con/sin -s-…], juicio evaluativo sobre sí mismo, a partir de las expectativas proyectadas por los padres e interiorizadas.
Este es el doble nivel, lingüísticamente mediado e intersubjetivamente, socialmente, no biológicamente generado, de la consciencia humana, que es siempre, a la par, consciencia y autoconsciencia. Ambos planos o instancias internas, generadas e interiorizadas como consecuencia de la interacción social y lingüística con los progenitores, ambos: son consecuencia inmediata de la socialidad y tienen origen social pero en distinto tipo de actividad lingüística, si bien, una vez interiorizados, son puestos en relación operativa, funcional, por el niño.
Ambas instancias constituyen el diálogo interior, en lenguaje abreviado, pero, lenguaje, pensamiento lenguaje, que todo ser humano sostiene consigo mismo.
Bueno, volvamos ahora, sobre la instancia lingüística a partir de la cual, el niño elabora y expresa ese segundo nivel de conciencia denominado autoconsciencia, y muestra ser autoconsciente de sí mismo, o poseer subjetividad plena. El yo del niño se expresa esa autoconsciencia de ser ese otro de sí que es él mismo, esto es, de ser un sujeto autoidéntico consigo mismo, distinto de los demás, mediante el uso de…, ¡¡¡NO!!!, no, de la primera persona del singular en alguna realización significativa posible, concreta de la misma –yo, o mi, («mi querer comida/mi ser Tarzán»)–, sino mediante el uso de la ¡¡¡TERCERA!!! persona del singular, y mediante la palabra que los padres usan cuando entre ellos hablan del niño: «la nena, el nene». Y pasa a decir: «el nene quiere esto», el nene es bueno etc, en un uso cuyo referente es él mismo.
Esto es así, precisamente porque la primera consciencia autodesdoblada de ser un sí mismo, de sí mismo, del niño, tiene su génesis, también ésta, como he reiterado, en la acción intersubjetiva lingüística, en la sociabilidad inmediata humana, generada por los padres entre sí, cuando hablan de él, y que el niño escucha e interioriza, y no en la biología. Esa instancia denominada autoconsciencia NO es consecuencia de que un día, al niño, ya dotado previamente de consciencia desarrollada, le duela la barriga y, él consigo mismo, desde dentro de sí mismo, haga emerger, desde su discurso consciente existente, diga «me duele la barriga», «ergo, soy un sujeto autónomo diferenciado, tal como me revela mi experiencia»; no. Es decir, la génesis de la autoconsciencia consciente de ser un sí mismo, un autós, un ese-que-soy-yo-mismo, se produce, lo mismo que la anterior instancia consciente, mediante la interiorización del discurso comunicativo lingüístico inter-padres a través del cual los padres hablan entre sí del niño: el nene. Prioridad ontológica de la comunidad social sobre el individuo, tal como lo decía Aristóteles.
Desde el estudio del lenguaje se dice, por ello precisamente, que es el «lenguaje descentrado» («el nene») y no el «lenguaje egocéntrico» («yo/mi»), el lenguaje en el que se produce la génesis de la autoconsciencia de sí, del niño, el lenguaje en el que niño «toma» consciencia de sí.
En resumen, también esta autoconsciencia que parecería ser la cosa más inherentemente propia e idiosincrática de uno, es producto social, y es de causa lingüística , socio lingüística . Sepan cuantos…sepan cuantos postulan la autoconsciencia en los animales, estas razones aquí registradas.
Un debate
Jean Piaget era un sicólogo con el que Vygostky debatió sobre estas cosas. Piaget es el sicólogo que elabora una propuesta innatista refinada de la génesis del lenguaje/consciencia humana. Para Piaget existirían unos universales innatos lingüísticos, –respecto de los que Noam Chosmsky trataría de demostrar su existencia– y la maduración del cerebro del niño los pondría en obra, a partir de una interrelación con el medio cultural. Precisamente por eso, la sicología piagetiana tiene estipulada una evolución o maduración de la personalidad del ser humano, en la que, universalmente, a una determinada edad o estadio de maduración cerebral, en todas las partes del mundo, un niño desarrollado en condiciones materiales semejantes de maduración biológica, desarrolla las mismas capacidades fenotípicas. Porque todo esto está ya en el genotipo humano.
Piaget, muy coherentemente con su teoría, ésta, de la hipótesis de que el lenguaje es una competencia innata, preexistente, del niño, que opera de dentro afuera, o que explica la génesis del lenguaje –y de las consiguientes posibles operaciones imposibles sin el mismo, como la de dar cuenta de uno ante uno mismo…– como el desarrollo cognitivo innato, puesto en obra por la interacción con el medio, consideraba, por ello mismo, que el primer lenguaje del niño debía ser el egocéntrico, y luego, vendría la etapa de lenguaje descentrado, o socializado, ése de «el nene quiere…», que sólo sobrevendría a medida que el niño-ego-innato, adquiriera consciencia de su ser en el mundo social. Bueno, todos tenemos experiencia de trato con niños muy pequeños y sabemos cuál es la verdad. Cuál es el término mediante el que el niño de dos, de tres años, se refiere a sí mismo: «El Nene/La Nena» …Evidentemente ningún experimento puede ser considerado nunca como «experimentum crucis» –al decir de la filosofía de la ciencia…–. Pero ahí queda el asunto. Hay una teoría psicológica que sí se corresponde con la experiencia humana de vida cotidiana…Y es que, en relación con las teorías que explican al ser humano, al vivir humano, a la sociedad e historia humanas, no está mal, que a veces, un poco al menos, la formula química de la sopa sí sepa a sopa…
En resumen. El lenguaje, genéticamente desarrollado en intersubjetividad intercomunicativa es el medio a través del cual aprendemos saberes nos hacemos con la cultura material de vida o eticidad, y la ponemos en obra autónomamente, dándonos a nosotros mismos instrucciones de uso y extrayendo conclusiones y experiencia. Además, es la instancia desdoblada desde la que nos apercibimos como una totalidad singular práxica activa y responsable, la autoconsciencia. El sujeto humano se compone de esas dos instancias dialogantes, conocidas de siempre, don Quijote, Sancho Panza, personajes cuyo diálogo interminable, el lingüista y semiólogo ruso Mijail Bajtin cita como resultantes de la auto consciencia dialógica nueva que se abre en la Modernidad y que produce ese nuevo género literario que es la novela. Ambos personajes, son ejemplos de la dialogicidad interna, en «lenguaje abreviado», perpetua y permanente inherente a todo ser humano.
Bueno ahora sabemos qué es la cosa a la que llamamos consciencia. Es un algo compuesto de dos instancias que sólo se produce lingüísticamente. Y, encima, a la par, socialmente en interacción humana inmediata. Un algo lingüístico que, en primer lugar, no existe como material metalingüístico, anterior al lenguaje y aún menos, fuera de la socialidad intersubjetiva humana.
APENDICE. Cómo surge el lenguaje. Vygostky.
Sólo puede surgir de la interacción comunicativa, esa es la hipótesis «V.» de Vygotsky …¡¡¡Pero!!!: el niño recién nacido no tiene noción de nada, ni de la existencia de unos seres que son objetos subjetivos, que tratan de comunicar con él, ni de lo que sea el lenguaje articulado por los mismos, que es, para el neonoato, un ruido más. No sabe nada de nada de lo exterior. En consecuencia, ¿desde que «hardware» puede llegar a apropiarse e instalar en sí mismo ese «software»?
El neonato, sí sabe de lo que lo aprieta: siente dolores, y se queja, tiene hambre y se queja, siente frío, y llora, siente humedad y escozor y llora… siente cosas. Y expresa el dolor. Cuando llora y se queja, sin embargo, algo pasa. Un algo de algo con algo sucede y de pronto, deja de sentir ese dolor, sufrimiento, malestar, y siente bienestar…Para el neonato, el cosmos no ha sido aún creado, faltan los siete días de la creación del mundo. Éste, para el neonato, es un «noúmeno» kantiano. Pero algo se reitera: hay un llorar, un expresar malestar, y, a continuación, algo es cambiado… «Tomar consciencia».
En el momento en que el neonato se percata o toma consciencia de esto, se ha producido el «punctum saltans», ha emergido en él la consciencia del signo: ha surgido el signo y la comunicación. No se sabe qué, ni a quién, sí se sabe que el grito transforma su realidad. Una vez el neonato ha percibido eso, el neonato ha descubierto la mediación comunicativa hacia algo, mediante la queja como signo. Y la conveniencia de mejorar la comunicación. Todavía no sabe lo que hay al otro lado, no sabe del mundo, pero sí sabe de la intercomunicación… al percatarse de esa…eficacia de la queja. Es la comunicación y la interacción comunicativa y activa, intersubjetiva, de los padres respecto del niño la causa generatriz del signo.
Segunda apostilla: sin lenguaje, sin comunicación lingüística intersubjetiva, los neonatos no generan pensamiento, sino que se mueren.
Uno de los reyes de Prusia del siglo XVIII, –un Federico Guillermo, de esos, filantrópico e ilustrado– quiso conocer si existía en el ser humano un lenguaje natural, previsiblemente, el hablado en el Paraíso Terrenal, y antes de lo de Babel. En realidad, la misma hipótesis heurística de Chomsky. Para comprobarlo, se hizo con una veintena de recién nacidos, ordenó que se los cuidara, alimentara, limpiara, arropara, etc, con todo esmero, pero que nadie les hablara ni pronunciara palabra alguna en su presencia. A los meses, todos los niños habían muerto.
Tercera apostilla: los neonatos de los orfanatos, albergados en las salas de los mismos, se diferencian de los neonatos que tienen padres. Los que tienen padres lloran, se quejan, protestan, se mueven constantemente. Las salas de huérfanos neonatos, están permanentemente en un silencio pavoroso, ni llorar tiene sentido, no produce nada, nadie viene.
Cuarta apostilla: Los niños salvajes, niños lobo, niños gacela,… de los que Rousseau y otros ya documentan cosas como estas…Estos seres humanos carentes del lenguaje, y que ya no pueden apropiárselo, dado que una vez se va perdiendo la plasticidad cerebral humana de los primeros años, ya no hay condiciones para interiorizarlo, no generan autoconsciencia… no hay innatismos, y esos seres nunca sobrepasan el umbral de la animalidad. No se recoge en los estudios sobre los mismos, consciencia ni autoconsciencia.
Para finalizar: cuando decimos del ser humano que es objeto de enajenación respecto de su propia acción, estamos postulando una noción, la de enajenación, que solo puede referirse a la actividad humana lingüísticamente aprendida y dirigida y generada, si ésta es producto social y está generada en comunidad. Si es así, unas determinadas maneras concretas, de organizar la actividad en común, que es siempre relacional, pueden impedir que controlemos o coparticipemos en pie de igualdad, con los demás que la generan, en el control de la actividad generada en común.
De ser la actividad una realidad biológica, natural, e innata, no habrá tal cosa, no habrá enajenación, pues la actividad será biológica, inmediata.
Pero, de ser la actividad humana, una entidad natural biológica, innata, no habrá posibilidad de transformar el mundo social humano, el mundo humano existente será el orgánico de la naturaleza innata humana…esto es lo que se cuece en tales y cuales cosas…
Lukács –dado que estamos en el seminario sobre los textos de madurez de Lukács–, por su parte, dice que el ser humano es, ontológicamente, un «ser social», y ello implica que la praxis mediante la que se produce el mundo humano es consecuencia inmediata de la comunidad intersubjetivamente organizada, o prioridad ontológica de la organización en comunidad sobre el hacer generado. O, lo que es lo mismo, la praxis es generada o es consecuencia inmediata de las interrelaciones práxicas emergentes de esa comunidad lingüística intersubjetiva en acción.
La praxis no es la producción inmediata generada por el soma corporal, individualmente generado, uno a uno, por los individuos humanos. El trabajo es una actividad relacional, lingüísticamente creado como saber hacer, y lingüísticamente organizado en el nivel ontológico superior, social, intersubjetivo, humano –nivel comunidad, prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo–, a partir de cuyo nivel superior, los sujetos organizados, pueden aprenderlo y subsumir sus capacidades fisiológicas, biológicas, convirtiéndolas en medios de aquel. El trabajo sólo se da en el ser humano, porque no es la fisiología muscular la que lo genera, sino las relaciones sociales (…«de producción»). Decir «social» es estipular que la especificidad característica de la misma es el emerger desde la relacionalidad entre unidades, desde la que surge o se crea un novum que es a su vez generador, objetivador de realidades, y que esta relacionalidad es ontológicamente anterior y superior a las mismas.