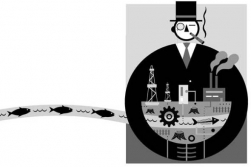La ilusión de los bienes comunes
César Rendueles
Hay una paradoja extraña en los movimientos ciberactivistas. Por un lado, sobreestiman las posibilidades de la tecnología. Por otro, cultivan el atavismo. Los gurús tecnológicos proponen analogías entre los DRM y los enclosures (los procesos históricos de expropiación de las tierras comunales en Inglaterra entre los siglos XVII y XIX). Ven similitudes entre la generosidad digital y el potlach (un sistema de festines tradicionales de los nativos de la costa noroeste norteamericana). Nos sugieren que entendamos Internet como un bazar (una institución secular de intercambio mercantil de origen persa).
Es como si creyeran que Internet nos permite reengancharnos con el entorno supuestamente cordial de las sociedades tradicionales tras el incómodo paréntesis de la modernidad. Tal vez por eso la única alternativa a la mercantilización que se plantea desde las filas del ciberactivismo es la recuperación del concepto de “bienes comunes” (en inglés, commons), otra reliquia historiográfica.
Los commons son los bienes y servicios que en innumerables sociedades tradicionales se producen, gestionan y utilizan en común. Pueden ser pastos, cultivos, recursos hídricos, bancos de pesca, leña, caza, tareas relacionadas con el mantenimiento de los caminos, la siega, la alfarería o el cuidado de las personas dependientes. Los ciberactivistas insisten en que hay un parecido al menos formal entre estas formas seculares de cooperación y la redacción de un artículo para Wikipedia, la programación de software libre o el subtitulado altruista de películas o series de televisión.
La discusión contemporánea más conocida sobre los bienes comunes se remonta a un famoso artículo de Garrett Hardin que explicaba como la gestión de los recursos de uso común se enfrentaba a un dilema. Si varios individuos actuando racionalmente y motivados por su interés personal utilizan de forma independiente un recurso común limitado, terminarán por agotarlo o destruirlo, pese a que a ninguno de ellos les conviene ese resultado.
En vez de intentar refutar a Hardin, la economista Elinor Ostrom se hizo otra pregunta igualmente interesante. ¿Cómo pudieron, entonces, sobrevivir los comunes en las sociedades tradicionales? Los miembros de las sociedades neolíticas no eran héroes morales ni colectivistas idiotas. Sabían distinguir al menos tan bien como nosotros entre su interés individual y el de su comunidad y a menudo sentirían la tentación de incumplir los acuerdos colectivos. En realidad, lo enigmático es que no se haya dado la tragedia de los comunes más a menudo.
A través de una ambiciosa investigación, Ostrom descubrió las condiciones institucionales en las que es más probable que surjan acuerdos sobre los recursos de uso común eficaces y estables. Se trata de un entramado organizativo muy sofisticado que las comunidades antiguas desarrollaron a través de un proceso evolutivo de deliberación. ¿Es aceptable establecer una analogía con el contexto cooperativo digital actual? En pocas palabras: no.
La práctica totalidad de los bienes y servicios que se mencionan habitualmente como recursos de uso común digitales son, en realidad, lo que los economistas denominan “bienes públicos”. Para empezar, son infinitamente reproducibles sin coste adicional. Eso no tiene nada de malo, pero significa que se disfrutan a la vez, no en común. Pero, sobre todo, son el producto de una preferencia individual por el altruismo. Disponemos de ellos porque alguna gente antepone la preocupación por los demás al interés propio. Es loable y digno de gratitud. Sin embargo, la producción de bienes comunes tradicionales no dependía de la generosidad individual sino que estaba incrustada en sistemas de reglas sociales muy estables. Formar parte de una comunidad tradicional significaba estar comprometido con esas reglas. Por eso los bienes comunes digitales carecen de las características generales que Ostrom atribuye a los commons: no tienen límites bien definidos, las reglas de apropiación y provisión no están adaptadas al entorno local, no hay mecanismos eficaces de vigilancia y resolución de conflictos…
Los internetcentristas imaginan que la cooperación digital nos aleja tanto del individualismo liberal, para el que el interés egoísta era el motor del cambio social, como del Estado paternalista que ahoga la creatividad personal en una ciénaga burocrática. Imaginan un mundo lleno de emprendedores celosos de su individualidad pero socialmente conscientes. Donde el conocimiento será el principal valor de una economía competitiva pero limpia e inmaterial.
Es un programa atractivo que ha rebasado los límites de Internet. De hecho, muchos izquierdistas reivindican hoy una economía de los bienes comunes como proyecto político deseable y factible. Consideran que es una alternativa tanto al capitalismo neoliberal como al callejón sin salida burocrático de los estados del bienestar: una forma sencilla de quedarnos con lo mejor de una economía cuyo motor no sea el afán de lucro individual sin caer en la sumisión a las élites políticas.
El problema es que las relaciones comunitarias densas y continuas son esenciales para la supervivencia y la estabilidad de los sistemas de bienes comunes. Casi no existen en las sociedades modernas -que se caracterizan por un grado alto de fragilidad de las relaciones sociales- porque la tentación de no cooperar es muy fuerte cuando la interacción social es anónima y discontinua.
El proyecto antagonista de los bienes comunes infravalora sistemáticamente estas dificultades. Creo que es el producto de una contaminación del mundo político por el ciberfetichismo. Internet genera la ilusión de un vínculo social sin ninguna de sus características materiales. No resuelve los problemas del individualismo, sólo hace que no nos importen. La verdad es que desarrollar sistemas amplios y estables de gestión de recursos comunes en las sociedades complejas es extremadamente difícil y ninguna ortopedia tecnológica va a disolver ese dilema.
Por otro lado, ya disponemos de un repertorio amplio de mecanismos institucionales diseñados para mitigar los efectos del mercado en un entorno no comunitario, como asociaciones ciudadanas, cooperativas, universidades y un abanico de intervenciones públicas cuya enorme diversidad queda desfigurada cuando se agrupan bajo el lema del “estado burocrático”. Ninguno de ellos posee esa aura típica del automatismo digital. Se caracterizan por ser desesperantemente lentos, engorrosos y contradictorios… Tanto como la propia vida en común.
La moraleja es que tenemos mucho más que aprender de iniciativas contemporáneas de democratización económica modestas y poco espectaculares que de experiencias históricamente remotas o exóticas y minoritarias. Fagor o Zen-Noh no tienen el encanto de alguna revuelta tardomedieval de la baja Sajonia o de un hacklab berlinés. Son proyectos interesantes no a pesar de sus enormes contradicciones políticas y sus limitaciones prácticas sino a causa de ellas.
Construir un entorno económico cooperativo a partir de un contexto social tan autodestructivo como el nuestro es una tarea titánica que seguramente merece la pena intentar. Pero para ello no resulta de mucha ayuda adentrarse en caminos cegados cuya principal virtud es esa exquisita coherencia que sólo poseen las entidades ficticias… como los bienes comunes de las sociedades complejas.