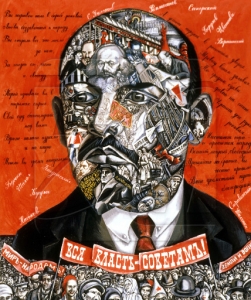El maldito asunto de la URSS y de la burocracia
Pepe Gutiérrez-Álvarez
En la mitad de los años sesenta, cuando el que escribe se inició en “la política”, la URSS comenzaba a gozar de un renovado prestigio entre la gente que “se movía”. Existían numerosas razones para ello. Se entendía que lo que se decía desde el régimen franquista carecía de la más mínima fiabilidad, y se contaba la anécdota de un millonario adicto que al regresar de un viaje por allá, declaró: “Allí viven peor que nosotros”, y se subrayaba el “nosotros” para los que no caían en el significado. Lo mismo sucedía con las películas anticomunistas vulgares que daban más bien risa. El contraste aparecía como evidente, mientras que el franquismo nos había colocado como un protectorado norteamericano, la URSS competía con la potencia del dólar en el crecimiento económico, y en aquella carrera espacial tan increíble. Recuerdo que mientras asistía con unas pocas personas más y con los muchachos de la escuela nocturna a la exposición de tapices de Goya, nuestro maestro, Don Ángel Vidal, un republicano represaliado, nos enseñó un recorte en el que un conocido corresponsal de La Vanguardia llamado Luís del Arco, contaba como dicha exposición había provocado enormes colas en Moscú. Por aquellos días, los más cinéfilos pudimos disfrutar con el estreno del magnífico Don Quijote (1953), de Gregori Kozintsev, en la que el gran Nicolai Tcherkassov interpreta al idealista hidalgo, en tanto que la ambientación había corrido cargo de Alberto Sánchez, un exiliado como lo habían sido la mayor parte de los artistas, escritores y poetas de su tiempo.
Semejante estado de simpatía había estado en mi caso forjada a través de numerosas referencias, comenzando por el hecho de que la única gesta que podía atribuirse a papá que “nunca se había metido en nada”, fue cuando en la inmediata postguerra el “señorito” del molino de aceite donde trabajaba como un favor, le preguntó que le parecía lo de Rusia. Su respuesta fue: “Seguro que es mejor que aquí”. Menuda la que armó, aunque al final todo quedó igual porque el abuelo seguía siendo un hombre muy respetado. Yo había oído aquí y allá que Rusia fue la única potencia que ayudó a la República, y entre las anécdotas (seguramente inventada) que llegaron a mis oídos había una que se atribuía a Gila. Reflejaba el ambiente que se dio cuando el nazismo fue derrotado en Stalingrado, episodio clave del siglo sobre el que ya se había estrenado una película homónima (Frank Wisbar, 1959) basada en una novela de Sven Hassell, y en la que se daba cuenta de la terrible agonía de los soldados alemanes.
Pues bien, se decía que Gila aparecía en el escenario y tendía una camisa sobre la que decía muchas cosas, hasta que en un momento se detenía para subrayar: “Alguien me dirá que está un poco rota, pero STA-LIN-PI-TA”. Igual me la contó mi pariente Antonio Segura, el comunista del pueblo que se había atrevido a plantarle cara al abominable y repulsivo “franquito” del pueblo, o quizás fuese el mismo Pedra, mi tutor político de los sesenta que aunque era anarquista, reconocía que, a pesar de todo, en Rusia se habían hecho muchas cosas. Por entonces, ya había entrado en contacto con “el Partido”, con los comunistas del barrio que me dejaban libros como El Don apacible, con el que Mijhail Sholojov había ganado el Nobel de Literatura. También había tenido ocasión de escuchar reconocimientos de obreros de procedencia diversa, cenetista incluida, que empero, estaban persuadidos de que la disciplina de hierro de Koba, había sido fundamental para evitar otras derrotas como la de la República. Lo demás eran zarandajas.
Sin embargo, a partir de 1967, esta dinámica digamos “prosoviética”, comenzó en mi caso, y en el de parte del grupo de las “comisiones juveniles” de L´Hospitalet, a cambiar de signo. Fueron varios los factores que influyeron. Supongo que ya existían ciertas lecturas críticas, y como no, películas de altura como Un, dos, tres, de Billy Wilder (1961), o Teléfono rojo, de Stanley Kubrick (1963), que ofrecían una sátira por igual de un lado y otro. La recomendación de la segunda me valió perder la amistad de un compañero de trabajo, un médico que estaba suspendido por haber participado en un aborto. Estaba –claro está- las advertencias de Pedra sobre la actuación del PCE-PSUC durante la guerra, y lo que nos contaba sobre el “uniformismo” y el papel totalitario del Estado. También su discurso sobre la necesidad de tener un pensamiento propio (el “librepensamiento”), conceptos que con relación al partido acabó de sentir por boca de Miguel Núñez, un comunista de antes, en el documental Postguerra.
Inmerso en una intensa labor de lecturas y discusión, mis amistades comunistas me parecieron “detenida” en la obediencia “al Partido”. En este cuadro, la llegada de un universitario que se hacía llamar nada menos que A. Nin, precipitó nuestra evolución con la ayuda de lecturas más avanzadas como lo fueron, entre otros, el Stalin, de Isaac Deutscher, y el Hongria, 1956: socialisme i llbertat, de François Fetjö, ambos publicados en catalán en Edició de Materials. Después llegaron el propio Trotsky, amén de obras de Pierre Broué, Ernest Mandel, etc. En Octubre de 1967, servidor ofrecía una conferencia sobre la revolución rusa en el Centro Social de La Florida, plenamente deudora de dichas lecturas El hecho provocó una pequeña conmoción entre mucha gente que consideró aquello como un atentado contra la cultura comunista, era como querer arreglarlo todo cuando con lo que teníamos aquí –la dictadura-, ya era más que suficiente.
Meses más tarde, dos grandes acontecimientos, el mayo francés, y la “primavera de Praga” nos hacían creer que estábamos en la línea más correcta, o al menos en un buen punto de partida, pero ahora, transcurridos más de setenta años, todo parece tan sólo de unas pocas horas en ese tiempo vital, que tan largo llegó a parecer a los que lo sufrieron eu un tiempo histórico que llegó a parecer detenido. ¿Son estas horas motivo suficiente para cuestionar los juicios básicos de Trotsky? ¿Cómo deberíamos valorar el legado de sus perspectivas general del estalinismo en un tiempo en que éste se ha descompuesto estrepitosamente ante nuestros ojos?. No faltan los autores de izquierdas que consideran que se trata de una aportación insuficiente, yo sin embargo no encuentro ninguno comparable.
Éste es un juicio sometido a la controversia, Para aclararnos podemos decir que el mérito de la interpretación del Trotsky es triple. En primer lugar, proporciona una teoría del fenómeno estalinista en el marco de una larga temporalidad histórica, en congruencia con las categorías fundamentales del marxismo clásico. En todo momento de su descripción de la naturaleza de la burocracia soviética, Trotsky trataba de situarla en la lógica de los sucesivos modos de producción y las transiciones entre ellos, con sus correspondientes poderes de clase y regimenes políticos, lógica que ha, heredado de Marx, Engels y Lenin. De ahí su insistencia en que la óptima adecuada para definir la relación de la burocracia con la clase obrera eran las relaciones antecedentes y análogas entre el absolutismo y la aristocracia, el fascismo y la burguesía. Al igual que los precedentes relevantes de su futuro derrocamiento serían levantamientos políticos como los de 1830 o 1848, antes que un nuevo 1789. Gracias a que supo pensar el surgimiento y consolidación de Stalin en una extensión temporal histórica con dimensiones de época. Evitó las explicaciones periodísticas apresuradas y la confección improvisada de nuevas clases o modos de producción, no previstos por el materialismo histórico, que marcaron la reacción de muchos de sus contemporáneos.
En segundo lugar la riqueza sociológica y la penetración de su investigación en la URSS bajo Stalin no tuvieron parangón en la literatura de la izquierda sobre este maldito asunto de la “naturaleza de la URSS”, que tantas tensiones provocaría en la izquierda marxista en general y en el trotskismo en particular. El tiempo ha probado que la aportación de Trotsky sigue siendo hoy una pieza maestra, aliado de la cual toda la colección de artículos de Max Schachtman o del longevo Karl Kautsky, o postítulos famosos de James Burnham (La revolución managerial), deudor a su vez del ensayo de Bruno Rizzi, La burocratización del mundo, o las más cercana de Tony Cliff. Incluso supera el optimismo reformador del último Isaac Deutscher, el de La revolución inconclusa. Los mayores avances en el análisis empírico detallado de la URSS después de Trotsky han venido en gran medida de investigadores profesionales que trabajaban en instituciones sovietológicas después de la IIª Guerra Mundial. En lo esencial, sus hallazgos han desarrollado, en vez de haberla contradicho, la descripción de Trotsky, proporcionándonos un conocimiento mucho mayor de las estructuras internas de la economía y la burocracia soviéticas, pero sin una teoría integrada de las mismas con la legada por Trotsky.
En tercer lugar, la interpretación del estalinismo de Trotsky era destacar por su equilibrio político: su rechazo tanto de la adulación como la conminación, en favor de una sobria estimación de la naturaleza contradictoria y la dinámica del régimen burocrático en la URSS. En vida de Trotsky, era la segunda actitud la que resultaba inhabitual entre la izquierda, en medio del intoxicado entusiasmo, no sólo de los partidos comunistas sino de muchos otros observadores, por el orden estalinista en Rusia. Hoy es la primera la que resulta más inusual, en medio de la denuncia apoplética no solamente por parte de tantos observadores en la izquierda, sino incluso dentro de ciertos partidos comunistas, de la experiencia soviética como tal. Existen pocas dudas de que fue la firme insistencia de Trotsky -tan pasada de moda en los últimos años, incluso entre muchos de sus mismos seguidores- en que la URSS era en últimas instancia un Estado obrero lo que constituyó la clave de este equilibrio. A pesar de sus enormes deformaciones, ese carácter “social”, contradictorio con el imperialismo, se ha hecho patente a la luz de lo que ha venido después, con el acelerado deterioro de la mayoría de la población y con el apogeo del uniteralismo made in USA
Al entrar en este club del debate sobre qué era qué no era la URSS, uno optaba por el laberinto del que trataba de salir a base de muchas lecturas, sobre todo las dedicadas a la trilogía de Deutscher, que he poseído en diversos momentos, incluyendo una edición francesa, siempre cargadas de subrayados y notas. Lo mejor de Deutscher es su elegancia literaria más la combinación de academicismo con una voluntad de explicación. Una explicación que a veces puede resultar poco profunda y errónea en tal o cual detalle, pero que sitúa al personaje en sus diversos tiempos. Media una gran diferencia entre los primeros ensayos como los reunidos con el título La revolución desfigurada, que los que desarrollará en los años treinta, sobre todo a partir de 1933, cuando lo que algunos han llamado “fenómeno estaliniano” adquiere unos contornos mucho más consolidados y precisos.
La razón fundamental radica en un acontecimiento cuya importancia en el siglo XX es solamente inferior a la revolución de Octubre, de la que resulta su más completa negación. Una tragedia inconmensurable que provocó una importante pero insuficiente reacción crítica en su momento; también un trauma al que todavía da un tanto pavor acercarse, y sobre el que conviene recordar que no fue en absoluto inevitable, aunque hay autores como Ferran Gallego (en su libro sobre mayo del 37), que “se lo salta”. Efectivamente, el papel central jugado por la sección alemana que apenas una década atrás habían creado Rosa Luxemburgo y Kart Liebknecht, llevó a Trotsky a replantearse el esquema de rectificación por el que había apostado hasta el último momento-. El desastre se llevaba también por delante cualquier consideración de “reforma” del propio PCUS que había convertido el Komintern en un complemento de la política exterior nacional rusa. La historia había dado un giro radical, y la consecuencia fue trabajar para crear una nueva Internacional con la finalidad de entrada, de evitar mayores desastres. Reanteponer la revolución a una guerra que acabaría haciendo buena todas las anteriores.
En este trayecto los problemas de la naturaleza del estalinismo adquirieron una importancia decisiva. Después de un periodo más bien errático en la segunda mitad de los años veinte, la facción liderada por Stalin había acabado con cualquier oposición interna y pasaba a constituirse como un grupo exclusivo y excluyente. Su caracterización pasaba pues a ser la piedra angular de toda línea política en un momento singular, el mismo en que la crisis del capitalismo se acentuaba con el crack bursátil de 1929, y también con el auge del nazi-fascismo ante el que el imperialismo liberal optaba por la línea de apaciguamiento. Paradójicamente, este curso hacía que sectores muy amplios de las izquierdas, sobre todo de la intelligentzia, orientaran su mirada hacia la URSS sin distinguir apenas entre el tiempo de la revolución y el tiempo de la burocratización. En este desenfoque se vio igualmente envuelta una generación militante que se había conformado en la defensa de la URSS contra la agresión imperialista, una falta de perspectiva que se reforzaba con nuevas derrotas como las del Frente Popular francés, o la de la República española. En semejante contexto, no le fue difícil al estalinismo equiparar toda oposición crítica con la traición, una dinámica fatal que acabará atrapando a la misma gente que fue entrando en conflicto en un momento u otro, como sucedió en el propio PCE: Joan Comorera, José del Barrio, Jesús Hernández, Enrique Castro Delgado, Valentín González “El Campesino”, Llibert Estartús, Fernando Claudín, etc, etc .
Curiosamente, el ensayo crucial que marca la madurez del análisis trotskiano sobre la URSS de Stalin fue escrito coincidiendo con los pocos meses de la toma del poder de Hitler, un momento sobre el cual había escrito vehementes y penetrantes advertencias: Se trata de La naturaleza de clase del Estado soviético (1933), en el que desarrollaba cuatro tesis fundamentales que serían la base de su posición sobre la cuestión. De entrada distinguía entre el papel del estalinismo en el interior y en el exterior, en el poder o en la resistencia. En la URSS la burocracia tenía una actitud contradictorio. Al mismo tiempo que tenía que defenderse simultáneamente de la clase obrera soviética, a la que había sustituido (en el vacío creado por las devastadoras consecuencias de la guerra civil), y la que había acabado usurpando el poder, también tenía que hacerlo contra la burguesía mundial cuya finalidad confesa era acabar de una vez por todas con las conquistas del Octubre rojo, y restablecer el sistema capitalista. Si no lo había hecho era porque temía las consecuencias, y si Hitler se hubiera limitado a buscar su “espacio vital” hacia Rusia, le habrían apoyado; recordemos que los Estados Unidos no intervinieron en la guerra hasta el final de la batalla de Stalingrado. Desde este punto de vista, según Trotsky, la burocracia continuaba actuando como una fuerza ‘centrista».
Sin embargo, en lo referente a la política exterior de la URSS, su papel era por el contrario, contrarrevolucionario. La que había sido la “Internacional Comunista”, estaba sometida a los dictados de la política exterior rusa, había dejado de jugar papel revolucionario alguno. Esto que ya se había viso por primera vez en 1927 tanto en el caso de la huelga general británica como en la crisis social china, se acababa de mostrar de manera irrevocable su un momento tan crucial como el de la Alemania prehitleriana en la que –conviene no olvidarlo-la contradicción fundamental del partido comunista pasaba antes por la socialdemocracia que por el fascismo; una política que se explica nacionalmente en el tiempo de “guerra contra los kulacs”, y que fue aplicada invariablemente en todos los países, incluyendo por supuesto España, donde el PCE hacia campaña por los “soviets” y hablaba de socialfascismo, anarcofascismo, etc. Esa dualidad nacional-internacional es patente cuando acusa al «aparato estalinista” de “despilfarrar completamente su significación como una fuerza revolucionaria internacional y, sin embargo, preservar parte de su significación progresiva como guardián de las conquistas sociales de la revolución proletaria».
La teoría del “socialismo en un solo país” había acabado traduciéndose por el “socialismo en ningún otro país”. El grupo estalinista en el poder temía cualquier avatar revolucionario, tanto por lo que podía perturbar su situación diplomática como lo que pudiera significar de propuesta socialista democrática opuesta a la “auténtica” que quería monopolizar. En aras de la supeditación de la política comunista a sus propios intereses, el estalinismo había convertido al Komintern en una estructura afín, en la que lo que más importaba era el sometimiento al “marxismo-leninismo” interpretado por Stalin, “el Lenin de hoy”; el mismo cuyo poder llegó a ser tal que en 1949 se permitió amenazó en hundir la revolución yugoeslava solamente con su dedo meñique. Tamaño sometimiento quedaría manifiestamente en evidencia en 1933, cuando un desastre del alcance de la derrota del mayor movimiento obrero del mundo capitalista había sido destruido, y esto no provocó el menor debate, la más mínima discusión. Lejos quedaban los tiempos en los que el propio partido comunista alemán cambió hasta cinco veces de dirección en medio de controversias tácticas y estratégicas de todo tipo.
En segundo lugar, apreciaba que en el interior de la URSS, el estalinismo representaba la dominación de un estrato burocrático anómalo, surgido en el seno de la clase obrera en la que se había instalado parasitariamente. Sin embargo, Trotsky negaba que se tratara de una “nueva clase” social. Esta burocracia crecida sobre un vacío social casi absoluto no ocupaba ningún papel estructural independiente en el proceso mismo de producción…Eso sí, derivaba sus privilegios económicos de su confiscación del poder político a los productores directos, en el marco de las relaciones de la propiedad nacionalizada, y en un contexto histórico de “fortaleza asediada”.
En un tercero establecía que el régimen (administración) que presidía seguía siendo –lo mismo que un coche seguía siendo un coche después de un grave accidente- tipológicamente un Estado obrero, al que añadía los conceptos ya avanzados por Lenin de “burocráticamente deformado”. Este carácter se deducía de unas relaciones determinadas de propiedad, que partían de la expropiación de los expropiadores llevada a cabo en la revolución de 1917. La identidad y legitimidad de la burocracia como «casta» política dependía de su defensa del Estado surgido entonces.
Por este camino, Trotsky rechazaba dos caracterizaciones alternativas del estalinismo que se habían extendidas en el movimiento obrero en los años treinta, y que habían sido avanzadas por los teóricos de la socialdemocracia rusa e internacional durante la misma guerra civil rusa: Se trataba de las definiciones que apuntaban hacia una forma de «capitalismo de Estado» o los que lo hacían sugiriendo la existencia de un “colectivismo burocrático». Para Trotsky, el reconocimiento de la existencia una dictadura “totalitaria” del aparato policiaco y administrativo estalinista sobre el proletariado ruso, no era empero incompatible con la preservación de la naturaleza proletaria del Estado obrero. Al menos, no más de lo que las dictaduras absolutistas sobre la nobleza lo habían sido con la preservación de la naturaleza del Estado feudal. 0 que las dictaduras fascistas ejercidas sobre la burguesía lo eran con la preservación de la naturaleza capitalista del Estado. La URSS era por lo tanto un Estado obrero degenerado con relación a un proyecto inicial que, por sus propias circunstancias históricas, nunca llegó a existir en un país atrasado, donde la revolución había sido posible como una ruptura del eslabón más débil de la cadena imperialista. Rusia era pues un país en el que la toma del poder había sido más asequible, pero en el que la construcción de una forma inicial de socialismo sería mucho más inasequible.
Finalmente, según el parecer de Trotsky, los marxistas debían adopta una postura doble frente al Estado soviético. Era sin duda esa doble naturaleza la que nos permitía desarrollar una defensa y una denuncia al mismo tiempo, la que nos permitía igualmente reproducir análisis de los partidos comunistas, por arriba y por abajo, entre cuando estaban instalados en el sistema (oponiéndose como un programa de reformas parciales de signo socialdemócrata, y utilizando el modelo soviético como una alternativa socialista globalmente positiva, dos caras que acabarían provocando tensiones como la eurocomunista que, a diferencia de las épocas de apogeo estaliniano, enfatizaban más dicho carácter socialdemócrata), y los que se veían obligados a luchar en la clandestinidad, como era el caso del PC español o portugués…
Desde estas fechas claves (1933, la misma que otra analista, Hannah Arendt, certifica el nacimiento del “totalitarismo”), Trotsky estima que ya no existía ninguna posibilidad de que el régimen estalinista se pudiera reformar a sí mismo, la última tentativa en este sentido (la ligada al “caso Kirov”) había dado lugar al “gran terror”, y por lo mismo, tampoco se podía hablar de una posible reforma pacífica dentro de la URSS. Únicamente se podía poner fin a su dominación a través de un derrocamiento por abajo. Por una revolución “política” que destruyera toda su maquinaria de privilegios y represión. En lo fundamental, dicha revolución dejaría intactas las relaciones de propiedad social dominante, no obstante serían rectificadas por un contexto de democracia proletaria (pluripartidista), opuesta a los privilegios de cualquier casta. Inmersos en una fase internacional de agravación de las contradicciones interimperialistas, Trotsky no olvidó en un solo omento en que el Estado soviético incluso tal como era tenía que ser defendido contra cualquier tentativa de agresión por parte de la burguesía mundial. Y precisará en contra de sus propios partidarios que cambian de opinión, que: «Toda tendencia política que diga adiós sin esperanza a la Unión Soviética, bajo el pretexto de su carácter no proletario, corre el riesgo de convertirse en un instrumento pasivo del imperialismo».
Estas cuatro piedras angulares de la caracterización del estalinismo de Trotsky se mantuvieron estables hasta su asesinato. Fue sobre ellas que levantó el gran edificio de su estudio de la sociedad soviética bajo Stalin, el libro titulado ¿A dónde va Rusia7 (1936), engañosamente traducido como La revolución traicionada, un libro que aquí fue traducido por Juan Andrade (y revisado por el propio Trotsky según consta en la edición de Fontamara y en las últimas, 1991, 2001, de la Fundación Federico Engels) que no lo pudo publicar por la guerra. En contrapartida, el estalinismo había dejado de considerar el “trotskismo” como una mera desviación “menchevique” para atribuirle el papel de “quinta columna”, tanto más peligrosa por cuanto se revestía de símbolos y referencias revolucionarias
En esta obra tan determinante en su pensamiento, Trotsky presentaba una investigación panorámica de las estructuras económica, política, social y cultural de la URSS a mitad de los años treinta, combinando una amplia gama de materiales empíricos con una fundamentación teórica más profunda de su análisis del estalinismo. Ahora anclaba el fenómeno de la burocracia obrera represiva en su conjunto en la categoría de escasez (nuzhda), básica para el mantenimiento histórico desde su formulación por Marx en La ideología alemana. «La base de la dominación burocrática es la pobreza de la sociedad en objetos de consumo, con la resultante lucha de todos contra todos. Cuando hay bienes suficientes en un almacén, los compradores pueden acudir cuando quieran. Cuando hay pocos bienes, los compradores están obligados a guardar cola. Cuando las colas son muy largas, es necesario poner un policía para mantener el orden. Ese es el punto de arranque del poder de la burocracia soviética. Ella «sabe» quién va a conseguir algo y quién tiene que esperar» (5todas las citas se remiten a la edición citada).
Por lo tanto, en la medida en que prevalecía la escasez, resultaba inevitable la contradicción entre las relaciones socializadas de producción y las normas burguesas de distribución: era esta contradicción la que fatalmente producía el poder coercitivo de la burocracia estalinista. Trotsky pasaba entonces a explorar cada lado de la contradicción, afirmado y enfatizando la grandeza del desarrollo industrial soviético, por muy bárbaros que fueran los métodos empleados por la burocracia para conducirlo hacia delante, mientras exponía al mismo tiempo meticulosamente la vasta gama de desigualdades económicas, culturales y sociales generadas por el estalinismo y ofrecía estimaciones estadísticas del tamaño y la distribución del estrato burocrático en la misma URSS (sobre un 12-15% de la población). Se trata pues de una burocracia antisocialista que había traicionado la revolución mundial, aunque subjetivamente se sintiera todavía leal a ella; a pesar de eso, seguiría siendo un enemigo irreconciliable a los ojos de la burguesía mundial en tanto el capitalismo no fuese restaurado en Rusia. La: dinámica de su régimen era igualmente contradictoria: por una parte, el mismo desarrollo que había promovido a mata caballo dentro de la URSS estaba aumentando rápidamente el potencial económico y cultural de la clase obrera soviética, su capacidad de levantarse contra ella; mIentras, por otra parte, su propio parasitismo era cada vez más un impedimento para un ulterior progreso industrial. Una realidad que difícilmente podrían comprender los que no distinguían entre 1917 y el curso ulterior.
Igualmente advertía que, `por muy espectaculares que fueran los logros de los planes quinquenales, advertía Trotsky, todavía dejaban la productividad del trabajo muy por detrás de la del capitalismo occidental, en un desfase que nunca se vería cerrado hasta que se lograse dar pasos hacia el crecimiento cualitativo, precisamente lo que bloqueaba la mala gestión burocrática. «El papel progresivo de la burocracia soviética coincide con el período dedicado a introducir en la Unión Soviética los elementos más importantes de la técnica capitalista. El trabajo burdo de tomar prestado, imitar, trasplantar e injertar ha sido llevado a cabo sobre las bases puestas por la revolución. Hasta ahí, no se planteaba una sola palabra nueva en la esfera de la técnica, la ciencia o el arte. Es posible construir factorías gigantescas de acuerdo con un patrón preparado por la dirección burocrática -aunque, con toda seguridad, al triple del costo normal. Pero cuanto más lejos se llega, más se adentra la economía en los problemas de la calidad, que se escurre como una sombra de las manos de la burocracia. Los productos soviéticos están como marcados con la etiqueta gris de la indiferencia. Bajo una economía nacionalizada, la calidad exige una democracia de los productores y los consumidores, libertad de crítica e iniciativa».
Por lo mismo, la superioridad tecnológica permanecería del lado del imperialismo en tanto persistiera el estalinismo, le aseguraría la victoria en cualquier guerra con la URSS, a menos que estallase una revolución en Occidente, justo lo que el estalinismo quería evitar. La tarea de los socialistas soviéticos era, en primer lugar, llevar a cabo una revolución política contra la burocracia atrincherada, revolución cuya relación con la revolución socio-económica de 1917 sería muy semejante que la del cambio de poder de 1830 o 1848 con el levantamiento de 1789 en Francia, en el ciclo de las revoluciones burguesas.
Atenazado por una realidad histórica que evolucionaba hacia la barbarie, ya en los últimos dos años de su vida, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, Trotsky reiteró sus perspectivas básicas en una serie de concluyentes polémica con Rizzi, Burnham, Schachtman y otros proponentes del concepto de «colectivismo hurncrático». La clase obrera no era en modo alguno congénitamente incapaz de establecer su propio poder soberano sobre la sociedad. La URSS -«el país más transitorio en una época de transición» – permanecía entre el capitalismo y el socialismo, paralizada por un feroz régimen policiaco que, a pesar de todo, todavía defendía a su manera la dictadura del proletariado.
Pero la experiencia soviética era una «refracción excepcional» de las leyes generales de la transición del capitalismo al socialismo en un país atrasado rodeado por el imperialismo, y no un tipo modal. El papel contradictorio del estalinísmo en el interior y en el exterior había sido confirmado por los más recientes episodios: su sabotaje contrarrevolucíonario de la revolución española (más allá de su control contrastada con su abolición revolucionaria de 1a propiedad privada en las regiones fronterizas de Polonia y Finlandia incorporadas así a la URSS. El deber de los marxistas de defender a la Unión Soviética contra el ataque capitalista permanecía intacto. La desilusión y la fatiga no eran excusas para renunciar a las perspectivas clásicas del materialismo histórico. «En la escala de la historia, cuando están en cuestión los más profundos cambios en los sistemas económico y cultural, veinticinco años pesan menos que una hora en la vida de un hombre. ¿De qué vale un individuo que, debido a fallos empíricos a lo largo de una hora o de un día, renuncia al objetivo que se había puesto a sí mismo sobre la base de la experiencia y el análisis de toda su vida anterior?».
Todas las variadas caracterizaciones que rechazaron esta clasificación por las nociones de «capitalismo de Estado» o «colectivismo burocráticos se encontraron invariablemente con la dificultad de definir una actitud política hacia la entidad que así habían caracterizado. Porque, si algo era evidente respecto del capitalismo de Estado o el colectivismo burocrático en Rusia, era que le faltaba cualquier vestigio de las libertades democráticas que podían encontrarse en el capitalismo privados occidental. La respuesta obvia que surgía, sobre todo desde la derecha socialdemócrata, pasaba por considerar que había que apoyar las libertades en la medida en que era el mal menor en oposición al “totalitarismo” La lógica de estas interpretaciones, en otras palabras, tendría siempre en última instancia (aunque con excepciones individuales, menos consistentes) a desplazar a sus adherentes hacia la derecha. Kautsky, pionero tanto de las teorías sobre el “capitalismo de Estado» como de las del «colectivismo burocrático” a principio de los años veinte, es harto representativo de esta trayectoria. Lo mismo sucedería con diversas rupturas internas del trotskismo, especialmente por la de Max Schachtman, tutor a su vez de personajes como la diplomática estadounidense Jeanne Kirpatrick, que en plena “era Reagan” llevaría este esquema hasta variaciones extremas, diferenciando entre “totalitarismo” y “autoritarismo” según las exigencias de la política exterior norteamericana. En esta última senda se encontrarían desde la senda mitad de los años ochenta los doctores de la llamada “nueva filosofía” francesa, un montaje mediático que trataba de darle la vuelta al legado de Sastre, por no hablar personajes tan emblemáticos como Cornelius Castoriadis, Jorge Semprún, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, y una larga lista situada en la “izquierda” social-liberal que prefería morir en Nueva York que en Moscú. A pesar de tantas derrotas, la disciplina y el rigor interpretativo de Trotsky no ha hecho sino adquirir un relieve retrospectivo a partir de los intentos de repensar el estalinismo como los que se están desarrollando entorno a la discusión sobre el “socialismo del siglo XXI”.
Como ha ocurrido con todos los juicios históricos de trascendencia fundamental empezando por los análisis de Marx sobre la naturaleza del capital, la teorización del estalinismo por Trotsky iba a revelar ciertos límites después de su muerte, ¿cuáles fueron éstos? Paradójicamente, conciernen menos a su balance interno que a su hoja de servicios externa. En el ámbito doméstico, el diagnóstico de Trotsky sobre el motor y el freno del desarrollo económico ruso en tanto que persistiera el poder burocrático ha demostrado ser extraordinariamente preciso. En las décadas que siguieron a su muerte, sobre todo después de los desastres de la Guerra mundial, la URSS conocería un enorme progreso material en la Unión Soviética, pero la productividad del trabajo se ha revelado cada vez más como el talón de Aquiles de la economía, tal como quedaba prefigurado en sus trabajos. En la medida en que la época del crecimiento extensivo llegaba a su declive, la planificación autoritaria supercentralizada se mostraría cada vez más incapaz de llevar a cabo una transición al crecimiento cualitativo, intensivo: una desaceleración que, si no es resuelta, amenaza al régimen con una crisis entrópica.
La durabilidad de la propia burocracia soviética, que ha sobrevivido en mucho a Stalin, pero no su legado, acabó siendo mayor de lo que Trotsky imaginó en algunos de sus escritos coyunturales, aunque no se trató de una «longevidad» real en los términos del tiempo histórico del que hablaba al final de su vida ya que el imperialismo tomó la iniciativa con el relevo norteamericano. Parte de la razón de esta persistencia probablemente haya sido clase auténtica promoción social de sectores de la clase obrera a través de los canales del propio régimen burocrático. Otra parte, por supuesto, ha residido en la atomización política y el aturdimiento cultural de la clase obrera enormemente aumentada que surgió durante los años treinta. Esta clase obrera fue desprovista de conexión histórica, y por lo tanto no pudo acceder a los niveles de conciencia que Trotsky soñó, ni a las que Deutscher creyó ver en la época de Kruschev, justo cuando dicha época estaba a punto de ser enterrada. Durante décadas, cualquier tentativa de recuperar el hilo de las tradiciones socialistas fue aplastado tanto en la URSS como en el Este..
En lo referente a la política exterior, los análisis de Trotsky se mostrarían mucho más falible. De entrada, creó que erró al calificar el papel exterior de la burocracia soviética como simple y unilateralmente «contrarrevolucionario». Su perspectiva es la que va desde la revolución china a la española, pero la historia revolucionaria ulterior se desplazó hacia el “Tercer Mundo”. Enfrentada al agresivo imperialismo norteamericano, la burocracia se iba a mostrar tan profundamente contradictoria en sus acciones y efectos en el exterior como lo era en el interior. Igualmente erró al concebir el estalinismo como una refracción «excepcional» o «aberrante» de las leyes generales de la transición del capitalismo al socialismo, creyendo que quedaría confinado al suelo ruso. Las estructuras del poder y la movilización burocráticos estrenadas bajo Stalin acabaría siendo un fenómeno a la vez más dinámico y más general en el plano internacional de lo que Trotsky nunca imaginó, y esto obligó a sus seguidores más inquietos y coherentes se vieran obligados a desarrollar diversas hipótesis que trataban reencuadrar el legado a la nueva situación, y ahí están los diversos trabajos de Ernest Mandel, Daniel Bensaïd, etcétera.
Como es sabido, Trotsky acabó su vida prediciendo que, a menos que estallase la revolución en occidente, la URSS sería derrotada en una guerra con el imperialismo. De hecho, a pesar de todos los criminales errores garrafales de Stalin, el Ejército Rojo rechazó a la Wehrmacht y marchó victoriosamente sobre Berlín sin ninguna ayuda de la revolución occidental. El fascismo europeo fue destruido esencialmente por la Unión Soviética…esto nos trae al principio, a su enorme prestigio entre la clase obrera al acabar la IIª guerra Mundial El capitalismo fue abolido de la mitad del continente por un golpe de mano autocrático desde arriba como consecuencia de la correlación de fuerzas entre los Aliados. A partir de entonces, la amenaza permanente del «campo socialista» actuó como el acelerador decisivo de la desconolización burguesa en África y Asia en la época de postguerra. Sin el Segundo Mundo de los años cuarenta y cincuenta, no habría habido Tercer Mundo en los sesenta. Las dos grandes formas de progreso histórico dentro del capitalismo mundial en los últimos cincuenta años -la derrota del fascismo, el final del colonialismo-, pues, han dependido directamente de la presencia y del papel desempeñado por la URSS en la política internacional. En este sentido, se podría argumentar que, paradójicamente, puede que las clases explotadas fuera de la Unión Soviética se hayan beneficiado más directamente de su existencia que la propia clase obrera de la Unión Soviética – esto es: que a escala histórico-mundial, los costes decisivos del estalinismo hayan sido internos y los beneficios externos.
Incluso la nueva prosperidad consumidora de las clases obreras occidentales, el otro gran avance del capitalismo de la postguerra, ha debido mucho (no todo) a las economías de guerra keynesianas creadas para hacer frente al desafío soviético en la Guerra Fría. A pesar de todo, estos efectos, por supuesto, han sido procesos en gran medida objetivos e involuntarios, antes que el producto de intenciones conscientes de la burocracia soviética incluso la destrucción del fascismo, que, ciertamente, no formaba parte de los planes de Stalin en 1940). Pero testifican, a pesar de ello, la lógica contradictoria de un «Estado obrero degenerado» -colosalmente distorsionado, pero a pesar de ello todavía persistentemente anticapitalista-, que Trotsky dejaba erróneamente en suspenso a los puestos fronterizos soviéticos. A finales de los años sesenta, la URSS había alcanzado incluso algo parecido a la paridad estratégica con el imperialismo que él había creyó imposible bajo la dominación burocrática, y con ello se mostró capaz de una creciente ayuda económica y militar vital para las revoluciones socialistas y los movimientos de liberación nacional en el exterior -asegurando la supervivencia de la revolución cubana, permitiendo la victoria de la revolución vietnamita, salvaguardando la existencia de la revolución angoleña. Pero semejantes acciones conscientes y deliberadas -en oposición diametral a las opciones de Stalin en la guerra española, orientada pro su adhesión a la política de “apaciguamiento”l nazismo-, Yogoslavia o Grecia eran precisamente las que Trotsky había descartado para la Unión Soviética, cuando afirmó que; más allá de sus propias fronteras, era una fuerza inequívoca y públicamente contrarrevolucionaria.
La segunda refutación de la interpretación de Trotsky fue más radical. Para él, el estalinismo era esencialmente un aparato burocrático erigido sobre una clase obrera quebrantada, en nombre del mito «nacional-reformista» del socialismo en un solo país.
También a partir de 1933, Trotsky juzgó a los partidos extranjeros de la Komintern como simples instrumentos subordinados del PCUS, incapaces de hacer una revolución socialista en sus propios países porque hacerlo sería actuar contra las directrices de Stalin. Lo máximo que estaba dispuesto a conceder era que -en casos absolutamente excepcionales- las masas insurgentes pudieran forzar a tales partidos a tomar el poder contra su propia voluntad. Al mismo tiempo, miraba sobre todo hacia el occidente industrializado como teatro para un avance socialista exitoso, inspirado por partidos antiestalinistas, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, como sabemos, la historia tomó otra dirección. La revolución se expandió, pero a las regiones atrasadas de Asia y Los Balcanes. Más aún, estas revoluciones fueron uniformemente organizadas y dirigidas por partidos comunistas locales que profesaban una lealtad incondicional a Stalin -el chino, el vietnamita, el yugoslavo, el aIbanés, y lo mostraron llevando a sus propios países la “guerra contra el trotskismo”- y estaban modelados en su estructura interna siguiendo al PCUS.
Lejos de ser pasivamente empujados por las masas de sus países, estos ardidos movilizaron activamente y dirigieron verticalmente a las masas en su asalto al poder. Los estados que crearon iban a ser manifiestamente cognatos (no idénticos, sino afines) con la URSS en su sistema político básico. El estalinismo, en otras palabras, mostró no ser simplemente un aparato, sino un movimiento. Un movimiento no solamente capaz de mantener el poder en un entorno atrasado dominado por la escasez Ia URSS, sino de ganar de hecho el poder en entornos todavía más atrasados e indigentes como China o Vietnam. Capaz de expropiar a la burguesía y comenzar el lento trabajo de la construcción socialista, incluso contra la voluntad del mismo Stalin. Con ello, una de las ecuaciones de la interpretación de Trotsky se mostró indudablemente errónea. El estalinismo, como fenómeno amplio -a saber, un Estado obrero dominado por un estrato burocrático autoritario- no representaba meramente la degeneración de un anterior Estado de relativa gracia de clase: también podía ser una generación espontánea producida por fuerzas de clase revolucionarias en sociedades muy atrasadas, y sin ninguna tradición de democracia ni burguesa ni proletaria. Esta posibilidad, cuya realización iba a transformar el mapa del mundo después de 1945 nunca fue contemplada por Trotsky, y sobre la que todavía cabrían nuevas variaciones determinadas por las necesidades del desarrollismo
En estos dos aspectos críticos, por consiguiente, encontró sus límites la interpretación del estalinismo por Trotsky. Pero siguen estando en consonancia con su énfasis temático central: la naturaleza contradictoria del estalinismo, hostil a la vez a la propiedad capitalista ya la libertad proletaria. Irónicamente, su error se redujo a pensar que esta contradicción podía ser confinada a la misma URSS, cuando el estalinismo en un sólo país iba a mostrar ser una contradicción en los términos. y señalar las mismas vías por las que el estalinismo ha continuado actuando como un «factor revolucionario internacional», no debería ser necesario recordar al mismo tiempo aquellas por las que también ha continuado actuando como un factor reaccionario internacional. Cada ganancia impredecible ha tenido un precio incalculable. La multiplicación de los estados obreros burocratizados, cada uno con su propio y sagrado egoísmo nacional, ha conducido inexorablemente a conflictos económicos, políticos y ahora incluso armados entre ellos. El escudo militar que puede extender la URSS a las revoluciones socialistas o laS fuerzas de liberación nacional en el Tercer Mundo también incrementa objetivamente el peligro de guerra nuclear global.
En su momento, la abolición del capitalismo en Europa del Este desató las furias del nacionalismo contra Rusia, quien a su vez ha respondido a las aspiraciones populares en la región con la más puramente reaccionaria serie de intervenciones exteriores, represivas y regresivas, de la burocracia soviética en cualquier lugar del mundo. Sobre todo, sin embargo, mientras el modelo estalinista básico de transición más allá del capitalismo ha podido propagarse con éxito a través de las zonas atrasadas de Eurasia, su misma extensión geográfica y prolongación en el tiempo -completada con la repetición de demencialidades como la Yejovchina, en la «Revolución Cultural» y la Kampuchea Democrática.- han empañado y cuestionado profundamente la idea misma del socialismo en el occidente avanzado.
Lo ha sido de tal manera que el “comunismo” ha podido ser presentado como la negación absoluta de la cualquier democracia, y de la democracia proletaria especialmente. Está por estudiar el alcance de los efectos del estalinismo sobre la clase obrera cuando presentaba su cara más oscura. Se sabe que en muchos trabajadores franceses abandonaron el partido cuando los “procesos de Moscú” o en el curso de los debates sobre los campos de concentración en los años cuarenta y no digamos con el Octubre húngaro de 1956. Se sabe que estos abandonos raramente se encauzaron hacia otras alternativas en medio de una “guerra fría” que no dejaba espacio para las fuerzas minoritarias. Habría que entrar seriamente en movilizaciones sociales tan potentes como las que se dieron en Europa en los años sesenta –Francia, Italia-, y setenta –Portugal, Grecia, España-, el socialismo acabó siendo relegado en aras de las propuestas socialdemócratas, y porque al final, potentes partidos comunistas acabaran ocupando un espacio más bien marginal. Pero no hay que ser muy agudo para ver detrás de todo ello un rechazo hacia los parámetros del “socialismo real” y de los métodos estalinistas, en particular la de partidos jerarquizados con mandos únicos como el que presidió Santiago Carrillo, que pudo haber actuado durante la Transición como amo y señor del PCE. Y como al igual que ocurriría con las disidencias en los “países socialistas”, los partidos comunistas apenas dejaron crecer la hierba a su alrededor.
Creo que estas son pistas fundamentales para entender hasta donde hemos llegado. A una situación en la que, por más que el éxito del capitalismo compromete el futuro humano, destruye las economías de los países mayoritarios, y se atreve a “privatizar” lo que queda del “welfare state”, y que sin embargo, no exista una repuesta social capaz de superar el juego bipartidista propio de las potencias liberales que han desactivado el movimiento obrero. Comprender todo esto es una condición previa para reconstruir la base social de un proyecto socialista democrático y participativo. Eso no será posible sin un ajuste de cuentas radical con lo que fue el estalinismo llegando hasta haya que llegar. Esto significa recuperar el paradigma perdido, un hilo de explicación equilibrado y coherente que sin renunciar al ideal sabe situar errores y horrores. Es por eso que se comienza a hablar de Trotsky en Cuba, y está en las calendas de la Venezuela bolivariana tanto por arriba como por abajo.