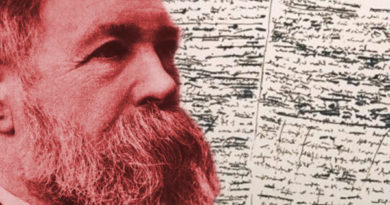La era del imperialismo no ha llegado a su fin, pero nosotros podemos acabar con ella
Jason Hickel
A medida que se hace evidente el fracaso de la COP26, cada vez queda más claro que nuestros líderes no tienen ni el coraje ni la voluntad para responder de manera eficaz al colapso ecológico. No es ninguna sorpresa. La crisis ecológica está siendo impulsada por el crecimiento capitalista, que está arrasando el mundo vivo a un ritmo vertiginoso, siendo los países ricos y las corporaciones del norte global los responsables de la mayor parte del daño. Para responder a esta crisis serán necesarios cambios profundos en la estructura y la lógica de la economía mundial, y quienes están actualmente a cargo son claramente incapaces de dar los pasos necesarios.
Esto nos deja con una serie de preguntas inquietantes: ¿Cómo será el siglo XXI? ¿Cómo se desarrollará la historia? ¿Qué pasará en el futuro y cómo podríamos darle forma?
Para responder a estas preguntas debemos hacer frente a una característica clave de la economía mundial –que los expertos en el norte global tienden a ignorar o rechazar– esto es, el hecho de que el crecimiento capitalista depende fundamentalmente del imperialismo. Esta estructura, que lleva perdurando 500 años bajo diversas formas, empieza a sufrir una tensión importante, y el colapso climático probablemente va a ampliar las grietas. Esto abre oportunidades para el cambio, pero también presenta peligros importantes. Todo depende de cómo los gobiernos y los movimientos sociales escojan responder.
La clave que hay que entender es que, bajo el capitalismo, el «crecimiento» no consiste en aumentar la producción para resolver las necesidades humanas. Consiste en aumentar la producción para extraer y acumular beneficios. Este es el objetivo primordial. Mantener un sistema así en marcha exige diversas intervenciones. Primero, tienes que abaratar el precio de los insumos (trabajo, tierra, materiales, energía, suministros, etc.) tanto como sea posible, y mantener esos precios a un nivel bajo. Segundo, tienes que garantizar un suministro en constante aumento de esos insumos baratos. Y tercero, tienes que establecer el control sobre mercados cautivos que absorban tu producción.
El crecimiento según estos parámetros no puede darse en un sistema aislado. Si pones demasiada presión sobre tu base de recursos nacionales o tu clase trabajadora nacional, más pronto o más tarde es probable que te enfrentes a una revolución. Para evitar este resultado, el capitalismo ha requerido siempre de un «fuera», externo a sí mismo, donde pueda abaratar el trabajo y la naturaleza con impunidad y apropiarse de ellos a gran escala. Un fuera en el que pueda «externalizar» los daños sociales y ecológicos, donde las rebeliones se puedan contener, y donde no tenga que negociar con agravios o demandas locales.
Aquí es donde entran las colonias. Desde los orígenes del capitalismo a finales del siglo XV, el crecimiento en el «núcleo» de la economía mundo (Europa Occidental, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón) ha dependido siempre del sabotaje de trabajo y recursos en la «periferia». Considérese la plata saqueada en los Andes, el azúcar y el algodón extraídos de la tierra expropiada a los indígenas americanos, el grano, el caucho, el oro e incontables otros recursos apropiados de Asia y África, la esclavización en masa y el trabajo forzado de pueblos africanos e indígenas –todo ello cobrándose un asombroso coste humano y ecológico–. Además de esto, los colonizadores destruyeron industrias locales y economías autosuficientes allí donde fueron, para crear mercados cautivos. No hubo ningún desfase entre el ascenso del capitalismo y el proyecto imperial. El imperialismo era el mecanismo de la expansión capitalista.
Como señalan los economistas indios Utsa Patnaik y Prabhat Patnaik, el crecimiento capitalista exige una estructura imperial –no como algo secundario, sino como una característica estructuralmente necesaria–. El imperialismo garantiza que los insumos sigan siendo baratos, y mantiene así las condiciones para la acumulación de capital. Pero también apuntala la frágil tregua entre clases que prevalece en los estados del núcleo. Si quieres subir los salarios reales de las clases trabajadoras en el núcleo, o dar pasos para proteger la ecología local, para mantener la acumulación de capital tendrás que compensarlo bajando los costes del trabajo y la naturaleza en alguna otra parte. Concretamente, en los trabajadores y productores del sur global. Desde el ascenso del movimiento obrero a finales del siglo XIX, las concesiones del capital a las clases trabajadores en Europa y los Estados Unidos han sido posibles en gran parte gracias al imperialismo.
No obstante, esta estructura se vio sometida a tensión a mediados del siglo XX, cuando movimientos radicales antiimperialistas ganaron terreno en el sur global. Tras ganar la independencia política, muchos gobiernos del sur se propusieron desmantelar los sistemas coloniales de extracción. Protegieron sus economías y apoyaron a sus productores nacionales mediante aranceles, subsidios y controles de capital; instituyeron reformas agrarias; nacionalizaron recursos e industrias clave; desplegaron servicios públicos y mejoraron los salarios de los trabajadores. Este movimiento logró promover la soberanía económica y mejorar el desarrollo humano en buena parte del sur. Pero también limitó el acceso del núcleo a trabajo y naturaleza baratos, y redujo su control sobre los mercados del sur.
El colapso de la estructura imperial suponía una importante amenaza a la acumulación del capital del norte. Este problema se mitigó durante un tiempo mediante una política keynesiana: un enorme gasto público disparó la demanda agregada en el norte global y generó una extraordinaria expansión económica, proporcionando una «solución» temporal al capital. Ulteriores concesiones a las clases trabajadoras del núcleo se mantuvieron bajo estas condiciones, permitiendo el ascenso de la socialdemocracia en algunos estados. Pero esta solución solo podía ser temporal. A medida que subían los salarios en el núcleo y los precios de los suministros subían en la periferia, el crecimiento se detenía, la acumulación de capital se hacía cada vez más insostenible y a mediados de los 70 las economías del norte global fueron superadas por una crisis de estanflación en toda regla. Resulta que el capitalismo no puede funcionar durante mucho tiempo bajo condiciones de justicia global. Unos salarios justos y la descolonización son compatibles con una economía que funcione, pero no son compatibles con la economía capitalista en funcionamiento, porque limitan las posibilidades de acumulación de capital.
Para hacer frente a la crisis de la década de los 70, el capital necesitaba una vía para restaurar la estructura imperial, para volver a bajar los precios en el sur y volver a ganar el acceso a los mercados del sur. Para conseguirlo, los estados del núcleo intervinieron para derrocar a líderes progresistas en el sur global –entre los que destacan Mossadegh en Irán, Arbenz en Guatemala, Sukarno en Indonesia, Nkrumah en Ghana y Allende en Chile– reemplazándolos con regímenes mucho más proclives a los intereses económicos del norte. Pero el golpe final lo dieron el Banco Mundial y el FMI, quienes durante la década de los 80 y los 90 impusieron programas de ajuste estructural (PAE) neoliberales en toda la región. Este movimiento desplazó el control sobre la política económica de los parlamentos nacionales del sur a tecnócratas en Washington y banqueros en Nueva York y Londres, terminando la breve era de soberanía económica. Los PAE desmantelaron las protecciones sobre el trabajo y el medio ambiente, privatizaron los servicios públicos y recortaron el gasto público, revirtiendo las reformas del movimiento anticolonial de un plumazo.
Funcionó: los salarios y los precios en el sur colapsaron bajo el ajuste estructural, y el nuevo régimen de «libre comercio» permitió al capital del norte desplazar la producción al extranjero para aprovecharse directamente de trabajo e insumos baratos. Esto permitió un enorme aumento en la escala e intensidad de la apropiación del sur global durante los 80 y los 90, restaurando la estructura imperial y resolviendo la crisis del capitalismo. Quienes ven al neoliberalismo como el problema principal, y quienes fantasean con volver a una versión menos destructiva del crecimiento capitalista, no se dan cuenta de este punto. El giro neoliberal no fue una especie de error. Era necesario para restaurar las condiciones para el crecimiento en el núcleo. Era un paso obligatorio en el desarrollo capitalista.
Pero ahora, a medida que avanza el siglo XXI, los motores de la apropiación imperial se están desacelerando de nuevo. Esta realidad es evidente en la tasa decreciente de crecimiento económico en los países del núcleo, que los economistas han venido a denominar «estancamiento secular». Sucede por varias razones.
Primero, a raíz del ajuste estructural, el colapso de la URSS y la semiintegración de China, quedan pocos estados-nación y territorios que no hayan sido puestos bajo el ámbito del sistema mundo capitalista. La expansión imperialista ha alcanzado efectivamente los límites del planeta. Ahora, en lugar de desplazar la producción a nuevos caladeros de trabajo barato, el capital tiene que lidiar con la fuerza de trabajo existente y sus demandas de salarios más altos. Segundo, ciertas regiones del sur –específicamente China y los estados izquierdistas de Sudamérica– están consiguiendo hacer frente al imperialismo y mejorar sus condiciones comerciales, aunque sigan funcionando dentro de la estructura básica de la economía capitalista. Todo esto está llevando a un aumento de los precios de los suministros, lo que supone un problema para la acumulación de capital–-y el crecimiento– en el núcleo.
Pero quizá lo más importante –y este es el factor decisivo– sea que el cambio climático y el colapso ecológico están empezando a socavar las condiciones de producción en la masa terrestre tropical. Esto se está empezando ya a manifestar con el caos climático asolando partes de América Central, Oriente Medio y el Norte de África, impulsando la dislocación social y el desplazamiento humano. Sin algún tipo de cambio drástico de dirección, será mucho peor. Con las actuales políticas, nos dirigimos a 2,7 grados de calentamiento este siglo, lo que probablemente disparará el hundimiento de numerosos graneros mundiales e interrupciones continuadas del suministro de alimentos en grandes zonas del sur global, desplazará a más de 1.500 millones de personas, aniquilará a entre un 30 y un 50 por ciento de las especies y hará que buena parte de los trópicos sean inhabitables para los humanos.
Esto es un problema para el capital, porque el crecimiento en en norte global depende completamente de la producción en el su global, y depende completamente de la tierra y recursos del sur –hoy lo mismo que durante el periodo colonial–. Recientes investigaciones demuestran que los países ricos se apoyan sobre una red de apropiación de tierra igual al doble del tamaño de India, una red de apropiación de diez mil millones de toneladas de recursos materiales por año, una red de apropiación de trabajo incorporado equivalente a un ejército permanente de 180 millones de trabajadores. Esto significa que a medida que el trabajo se vea desplazado e interrumpido, y la capacidad productiva de la tierra se vea limitada por olas de calor, incendios, tormentas y desertificación, esto llevará a un aumento de los precios de los suministros en el núcleo que disparará una grave crisis para el capital –mucho más seria que nada con lo que se haya encontrado hasta ahora–.
La cuestión es ¿cómo responderán los estados del núcleo? Para mantener la tasa de crecimiento y la acumulación de capital frente a esta crisis, tendrán que encontrar una forma de volver a recortar el precio de los suministros una vez más.
Hay dos posibilidades obvias. Una opción es recortar los salarios en los estados del núcleo, triturar el sistema de bienestar y privatizar los servicios públicos, todo lo cual ayudaría a abaratar los insumos y a abrir nuevas fronteras para la acumulación, dando un respiro al capital. Esta opción –austeridad neoliberal interna– se desplegó en los Estados Unidos y Gran Bretaña durante los 80 como parte de la respuesta al colapso inicial de la estructura imperial. Ahora es cada vez más aceptada por las socialdemocracias europeas, incluidas las nórdicas.
Por supuesto, el riesgo de este enfoque es que podría desencadenar la reacción de la clase trabajadora interna, que podría unirse en una revolución socialista. Conscientes de este peligro, los políticos buscarán promover narrativas antiinmigrantes y de nacionalismo blanco. Al dirigir los agravios de la clase trabajadora hacia un «otro», este enfoque consigue que la gente acepte su propio empobrecimiento, mientras puedan sentir una afinidad con la clase dominante sobre la base de la raza, y sentirse superiores a gente de color que es mantenida en condiciones más miserables que las suyas. Esta estrategia hace mucho que ha sido utilizada por el proyecto neoliberal en los Estados Unidos, y las clases dirigentes de Gran Bretaña y Europa están también recurriendo ahora a este manual básico de instrucciones. Boris Johnson es un maestro de esto en la política británica.
La segunda opción es que los estados del núcleo redoblen su apuesta por el imperialismo. No es difícil imaginar nuevas rondas de invasión y ocupación con el objetivo de forzar a que los precios del sur bajen. El reciente golpe en Bolivia, apoyado por los EEUU, con su creciente apetito por litio barato, ofrece una pista de lo que podría llegar. Y está claro que la administración Biden, lo mismo que bajo Trump antes que él, ya está preparando el terreno para una agresión contra China, entre otras cosas para limitar la demanda interna de recursos de China. Intervenciones imperialistas que abaraten los precios de los suministros permitirían que los capitalistas del norte global mantuviesen la acumulación y conservasen su tregua con las clases trabajadoras del núcleo durante un poco más de tiempo, aunque el mundo se derrumbe a su alrededor.
Si se la deja sola, así es como de desarrollará la historia capitalista en el siglo XXI: austeridad neoliberal, ideología supremacista blanca y violentas intervenciones imperialistas –todo para mantener el crecimiento y la acumulación de capital en el núcleo–. De hecho, esta barbarie ya está en marcha. Los políticos «liberales» denuncian la barbarie a la menor oportunidad, y sin embargo, no se atreven a abordar sus causas subyacentes porque siguen básicamente comprometidos con el crecimiento capitalista. La solución que ofrecen los «liberales» –acumulación de capital sin barbarie– es una quimera.
Sin embargo, hay una alternativa para terminar con esta historia. Si los estados del núcleo cambian a un modelo económico postcrecimiento y postcapitalista –en otras palabras, si abandonan el imperativo del crecimiento y limitan la acumulación de capital– se eliminaría la necesidad de austeridad e intervenciones imperialistas. Este es el poder de la transición postcrecimiento: nos liberaría a todos, tanto al norte como al sur, de las intervenciones depredadoras necesarias para mantener la acumulación de capital.
Por supuesto, es muy improbable que los estados capitalistas hagan este cambio de manera voluntaria. Hará falta una movilización popular lo suficientemente poderosa que lo provoque. Las visiones postcrecimiento que se centran principalmente en la ecología han puesto hasta ahora sus esperanzas en el movimiento ecologista como vehículo político. Pero los ecologistas no serán capaces de traer esta transición por ellos mismos. En parte porque el movimiento todavía no tiene un análisis lo suficientemente radical (esto es, no reconoce todavía el crecimiento capitalista como el principal problema estructural, aunque esto está empezando a cambiar), y en parte porque no tiene suficiente poder político. Los movimientos de la clase trabajadora y los sindicatos, por otro lado, tienen mucha más influencia. El problema es que la mayor parte de los sindicatos han comprado la narrativa de que el crecimiento es necesario para mejorar el empleo y los medios de vida de la clase trabajadora. Se alinean con el capital para pedir más crecimiento, y han abandonado en gran parte la solidaridad con el sur para mantener esta posición.
Pero el crecimiento en los países del núcleo no es de hecho necesario para mejorar el empleo y los medios de vida. Se puede hacer directamente, acortando la semana laboral, introduciendo un trabajo público garantizado y un ingreso mínimo, legislando una política de salarios dignos y estableciendo servicios públicos universales (sanidad, educación, vivienda, agua, energía, internet, transporte, alimentos) para garantizar que todo el mundo tenga acceso a los recursos clave necesarios para vivir bien. Estas son políticas socialistas básicas, y se pueden conseguir sin crecimiento. Esto es lo que deberían exigir los sindicatos –una garantía social– y el movimiento ecologista debe unirse a ellos para luchar por ello, porque desvincular los medios de vida y el bienestar del capital crearía un espacio político para una transición postcrecimiento justa. Y ambos movimientos deben comprometerse a apoyar las luchas del sur por la autodeterminación, para desmantelar de manera permanente la estructura imperial.
En otras palabras, necesitamos los principios de la democracia social, pero para que la democracia social se mantenga contra las fuerzas que piden austeridad –y sin recurrir a la violencia imperialista– debe ser una democracia social sin crecimiento, y sin acumulación de capital.
Una garantía social mejoraría enormemente el poder de negociación de la clase trabajadora, que sería suficiente para redistribuir los ingresos y forzar a una desacumulación radical del capital. Y el proceso de desmercantilización y expansión de los servicios públicos devolvería una parte importante de la propiedad a la propiedad pública (empresas de servicios públicos, tierra, unidades de renta, etc.), revirtiendo así el proceso de cercamiento. Fuera del sector social, otras formas de aprovisionamiento podrían ser gestionadas mediante el mercado, pero dado el fuerte poder de negociación del trabajo en este escenario, sería difícil que las empresas acumulasen capital en una cantidad significativa: en otras palabras, serían mercados sin capitalismo –que es exactamente lo que necesitamos–.
Si el capitalismo depende de la mercantilización, cercamiento y acumulación, entonces la desmercantilización, descercamiento y desacumulación significan su fin. Todo esto eliminaría las presiones estructurales para el crecimiento, y quedaríamos libres para organizar en cambio nuestra economía en torno a las necesidades humanas. Es más, como mis colegas y yo hemos explicado en un trabajo anterior, cambiar a una economía postcrecimiento (y retomar la propiedad publica de los servicios públicos energéticos) haría posible que descarbonizasemos el suministro de energía lo suficientemente rápido como para detener el colapso climático y volver a llevar el uso de los recursos a límites planetarios, impidiendo así el caos que de otra manera nos espera.
Es posible una historia alternativa para el siglo XXI, y la tenemos al alcance –una historia que no suponga la violencia imperialista o la austeridad neoliberal o la ideología supremacista blanca; una historia que sea más justa y más ecológica– pero exige que nos liberemos de las cadenas del crecentismo.
Traducción de Carlos Valmaseda
Fuente: Current Affairs (https://www.currentaffairs.org/2021/12/the-age-of-imperialism-is-not-over-but-we-can-end-it)