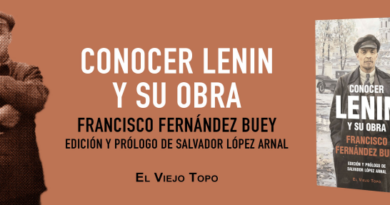Sobre religión. Tres aproximaciones
Francisco Fernández Buey
El 25 de agosto de 2022 se cumplieron diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se organizaron diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.
Contenido: 1. Las religiones ante el compromiso por la igualdad y la justicia (2004). 2. Sobre ciencia y religión (dos versiones, 2009). 3. Contrapunto a la ponencia sobre cultura y religión, Iglesias y Estados (2009).
I. Las religiones ante el compromiso por la igualdad y la justicia
Publicado en Éxodo, nº 74 (2004), pp. 25-31.
1. Si atendemos a la comparación entre lo que dicen los textos fundacionales de las religiones del Libro sobre la igualdad y la justicia y lo que han hecho con ellos las religiones institucionalizadas a lo largo de la historia, la contradicción observable es al menos tan flagrante como la que puede observarse cuando se compara la bondad de las utopías sociales con los Estados y sistemas sociopolíticos que han sido construidos en su nombre. El compromiso con la igualdad y sobre todo con la justicia es tan explícito en los textos fundacionales de las religiones como en las utopías sociales que han sustentado las esperanzas de los hombres desde esa época que los historiadores llaman Renacimiento. Pero la negación en la práctica de ese compromiso por la mayoría de las religiones institucionalizas en Templo e identificadas con los poderes económicos y políticos ha sido también una constante histórica tan repetida y denunciada como la conversión de los ideales y utopías igualitaristas y justicieros en lo contrario de lo que pretendían quienes los formularon.
Por eso hace mucho tiempo, al menos en Europa, que la tribu de los justos, tanto si se siente tocada por lo que suele llamar gracia, verdad o espiritualidad como si se siente inspirada por el daimon socrático, viene diciendo que el compromiso con la igualdad y la justicia se tiene que renovar aquí y ahora, siempre en la práctica social de cada época. Y por eso también la tribu de los justos, al renovar el compromiso secular con la igualdad y la justicia, se remite una y otra vez a los orígenes, a los textos fundacionales, contra lo que considera degeneración institucional de los principios. Esto ocurría ya en Europa en los tiempos de la transición de la Edad Media a la modernidad. Y ha seguido ocurriendo hasta los tiempos presentes.
Desde Girolamo Savonarola a finales del siglo XV hasta Simone Weil en el siglo XX, con las diferencias y matices a las que, obviamente, obliga el paso del tiempo, la espiritualidad justiciera e igualitaria que se siente parte de una tradición religiosa, ha tenido que lidiar con las religiones institucionalizadas hasta quedar en los márgenes de las mismas o entrar directamente en la casilla de la heterodoxia. La espiritualidad religiosa vuelve entonces sus ojos, según los casos, al Dios justiciero de la tradición judía, hacia los profetas que se quejan de los males del mundo, hacia el mensaje evangélico o hacia el espíritu del Corán.
Ya uno de los padres de la modernidad, Nicolás Maquiavelo, que aprendió mucho observando con atención el enfrentamiento de Savonarola con la religión institucionalizada de su tiempo y representada mayormente por el Papa, se dio cuenta de que, si se piensa bien la cosa, el cristianismo original, el del Sermón de la Montaña, había sido salvado de su trivialización y degeneración por las órdenes religiosas que se alejaron de los poderes existentes en su tiempo para proclamar que había que volver a empezar renovando el espíritu de la humildad, de la modestia, de la comunidad y de la solidaridad con los pobres del mundo. Y algo no muy distinto a esto escribía, ya al final de su vida, el viejo Tolstoi de la época de Resurrección, refiriéndose al cristianismo ortodoxo institucionalizado en Rusia.
Entre unos y otros el agudo jesuita de espíritu barroco, Baltasar Gracián, que fue uno de los pensadores más notables que ha dado este país, adelantaba en El criticón, en la católica España del siglo XVII, una clave, en términos sarcásticos, para explicar el desasosiego de los cristianos de a pie, de los que ahora llamamos víctimas, ante la justicia que se predica y la injusticia que se comete: «Este –respondió Quirón– es juez. Ya el nombre [de juez] se equivoca con el vendedor del justo […] Ya los mismos que habían de acabar con los males son los que los conservan, porque viven de ellos. […] Mandó luego [el tal juez] ahorcar, sin más apelación, un mosquito y que le hiciesen cuartos, porque había caído el desdichado en la red de la ley, pero a un elefante que las había atropellado todas, sin perdonar humanas ni divinas, le hizo una gran bonetada al pasar cargado de armas prohibidas, bocas de fuego, buenas lanzas, ganzúas, chuzones, y aún le dijo que, aunque estaba de ronda, si era servido, le irían acompañando todos sus ministros, hasta dejarle en su cueva.»
2. Más allá del sarcasmo, siempre se puede decir que el compromiso moral con los «mosquitos» frente a los «elefantes» aliados de facto con «el vendedor del justo» está, efectivamente, en el espíritu de los textos fundacionales de las grandes religiones. Ese espíritu se intuye en el talante justiciero de la divinidad judía que decreta el Diluvio Universal; se predica en la nobleza aristocrática del «caballero» confuciano que afirma que es de cobardes no actuar cuando lo exige la justicia; se hace explícito en las bienaventuranzas cristianas; y se puede encontrar de nuevo en algunos de los versículos del Corán.
De manera que, independientemente de lo que ahora se piense que ha sido el papel histórico de las religiones que en el mundo han sido, no es difícil llegar a la conclusión de que la mayoría de los textos fundacionales de las grandes religiones practicadas por los seres humanos a lo largo de la historia alaban al justo y defienden la igualdad antropológica de los miembros de la especie. La alabanza del justo y la defensa de la igualdad antropológica que implica el ecumenismo se inspira, naturalmente, en la creencia de que la divinidad misma es justa o justiciera por definición y ha de considerar iguales, por tanto, a los seres humanos a los que ha creado. Pero esta alabanza y esta defensa se hacen dentro de lo que cabe (o, por mejor decir, dentro de lo que cabía) en el ámbito del mundo conocido en los momentos históricos en que tales textos fundacionales fueron redactados.
De ahí que, siendo moralmente irreprochable como conclusión de la crítica de las desigualdades y de las injusticias realmente existentes, resulte, en cambio, discutible el reiterado retorno a los textos fundacionales habitualmente proclamado por la tribu de los justos desde el seno mismo de cada una de estas religiones. Discutible en el sentido preciso de que tal vez no sea ésta la mejor estrategia para renovar el compromiso con la igualdad y la justicia en el aquí y el ahora. La razón para discutir esta estrategia siempre renovada es que los textos fundacionales de todas las religiones que todavía hoy tienen realidad social en nuestro mundo fueron redactados hace ya demasiado tiempo. In illo tempore (y en las tierras del Éufrates y el Tigris, en la China de hace dos mil cuatrocientos años, en la Palestina de Jesús o en la Arabia de Mahoma, que eran, todas ellas, sociedades campesinas) las nociones de justicia y de igualdad no tenían el perfil y el matiz que tienen hoy y que han ido adquiriendo en las ciudades urbanas a través de lo que llamamos modernidad, siglos después de que aquellos textos fueron redactados.
Por grande que sea el aprecio que uno sienta por el conocimiento sapiencial de los redactores o inspiradores de los textos fundacionales de las grandes religiones, por sus filosofemas y por sus metáforas, por sus parábolas y por sus moralejas, el ser humano de hoy no tiene más remedio que reconocer que aquellas nociones de justicia e igualdad, tal como aparecen en los Libros, son demasiado genéricas como para fundar en ellas, sin más, el compromiso cívico actual. Éste podrá conservar, sin duda, la sustancia del concepto (de justicia, igualdad, ecumenismo), pero tendrá que renovar también la vieja palabra si quiere hacerse entender por seres humanos de cuyos hábitos y costumbres apenas se sabía nada hasta hace muy poco e incluso por el prójimo más próximo que, con las revoluciones y reformas de los siglos XIX y XX, se ha acostumbrado a identificar la idea de igualdad con la igualdad social o con la igualdad de oportunidades y la noción de justicia con el mérito y las necesidades de los individuos, independientemente de su cuna, de su nobleza, de su origen social.
Lo que se llamaba mundo, o sea, el mundo conocido cuando fueron redactados los textos fundacionales de las religiones que aún se practican hoy, era en realidad un mundo limitado o restringido. La equidad, el reconocimiento de la igualdad entre los hombres, quedaba, por tanto, mayormente restringida al ámbito de la cultura propia y/o de las culturas próximas. Y el imperativo moral de la justicia, o sea, el mandato de dar a cada lo suyo, a cada cual lo que le pertenece, quedaba limitado por el conocimiento restringido que entonces se tenía de los pueblos que componen la especie humana, aquello que se llama Humanidad. Aún haciendo abstracción del abismo ontológico que se predica entre los humanos y las demás especies, se es justo, en estos textos, en el ámbito de la comunidad de los humanos, ciertamente, pero la humanidad era entonces sólo parte de lo que hoy llamamos humanidad.
Esta restricción de época, que es ineliminable de los textos fundacionales de las grandes religiones, implica también que el carácter universal de los mandatos tenga que considerarse sólo potencial o tendencial, como su ecumenismo, cosa que vio muy bien Simone Weil desde su particular heterodoxia a la vez posmoderna y antimoderna. De manera que incluso cuando admiten la presunción de igualdad en el seno de la humanidad, la mayoría de los textos fundacionales de las religiones dejan fuera de consideración (insisto: por la limitación contextual) a poblaciones de las que apenas tienen noticia y se mueven en la ambigüedad, o lisa y llanamente en la contradicción, cuando se refieren a otras poblaciones que, por tradición, eran estimadas adversarias o enemigas, precisamente porque estas otras poblaciones adoran a otros dioses y practican otras religiones distintas de las que predican los textos fundacionales.
Dicho de otra manera: por lo general, y cuando hablan explícitamente de igualdad, los textos fundacionales de las grandes religiones dejan fuera de consideración a una parte de la humanidad a la que se tiene por moralmente inferior o por sustancialmente injusta o enemiga. Y, en consecuencia, al referirse en concreto a estas otras poblaciones, tienen que seguir una estrategia diferencial negativa o, a lo sumo, predicar para con ellas la tolerancia restringida que es propia de quien se considera pueblo o asamblea elegida por la divinidad. La tolerancia para con el otro, al que sólo se considera igual en el sentido de haber sido creado de la misma pasta divina, pero no en el sentido socio-cultural de la igualdad, implica siempre afirmación de la superioridad moral de la propia comunidad y el justo, por tanto, lo es abstractamente para con la población del mundo en su conjunto pero concretamente sólo en el ámbito de la propia comunidad.
De ahí se sigue que, hecha la crítica a los males del mundo que las religiones institucionalizadas han contribuido a mantener, cuando la tribu de los justos quiere volver a reanudar su compromiso con la justicia y con la igualdad, basándose exclusivamente en los textos fundacionales tenga que: a) reconocer la ambigüedad intrínseca de dichos textos con un criterio historicista; o b) reinterpretarlos, por exégesis, poniendo precisamente el acento en las metáforas, filosofemas, parábolas o profecías que más importan moralmente en el momento presente; o c) deslizarse hacia lo que podríamos llamar un empirismo herético que, después de subrayar los mandamientos morales sustanciales, pone todo el acento en la praxis del presente para aplicarse en la traducción de los mismos a las realidades contemporáneas.
3. Me limitaré a aducir un ejemplo de relectura propedéuticamente productiva: la que ha hecho el filósofo Hans Jonas del célebre paso del antiguo testamento dedicado al diluvio universal para basar en ella una ética de la imperfección, de la limitación y de la modestia. Una ética que puede inspirar también el compromiso con la justicia y la igualdad.
Jonas recuerda que, según el texto, Dios dice que se arrepiente de haber creado a los hombres porque ve las maldades y las injusticias que comete sobre la tierra y que por eso decretó el diluvio que solemos llamar universal. Esto es parte de una tradición mesopotámica que aparece también, como se sabe, en textos fundacionales de otras religiones anteriores. Pero lo característico de la versión del antiguo testamento es que, después de haberse dado cuenta de que los deseos del corazón, su criatura, tienden al mal desde la adolescencia, el Dios de los judíos sella una alianza con la humanidad, basada en el reconocimiento de la imperfección de su obra, que acaba con las palabras: «No volveré ya a maldecir la tierra por el hombre».
Jonas interpreta: «Esto significa para la ética por la que me esfuerzo un cierto rechazo de la ética de la perfectibilidad, que de alguna manera tiene sus especiales riesgos en las actuales relaciones de poder del hombre y puede conducirlo a lo que un momento antes del diluvio Dios mismo puso en vigor: Fiat iustitia, et pereat mundus. Una ética del temor a nuestro propio poder sería, en vez de esto, más bien una ética de la modestia, de una cierta modestia. Ésta me parece una de las enseñanzas que quizás se puedan sacar de este ejemplo del diluvio. Esto presupone que hay que comprender en lo más íntimo que el hombre merece la pena tal como es, no como podría ser conforme a una concepción ideal libre de escorias, sino que merece la pena continuar con el constante experimento humano».
Se puede decir, me parece, que esta relectura de uno de los pasos básicos del conocimiento sapiencial de las religiones, en nombre de la ética de la imperfección y de la modestia, es productiva no sólo por lo que afirma el propio Jonas (que, obviamente, apunta a nuestro trato prepotente para con la naturaleza) sino también porque incluso ahora (o tal vez ahora más que nunca, teniendo en cuenta el escándalo en que se ha convertido el mundo de la desigualdad y la injusticia) el compromiso moral de los humanos sensibles con la justicia mundial está obligado a sortear ese obstáculo permanente que es el fiat iustitia et pereat mundus, punto de partida habitual de todos los fundamentalismos universalistas que acaban en las guerras preventivas y/o en las guerras santas.
Una relectura así, a la que no es ajena la persistencia del espíritu del judaísmo, se podría complementar en el mundo actual, también productivamente, con lo que he llamado empirismo herético. Se puede leer aquí la palabra «herético»en un sentido amplio, no en el sentido restringido y negativo que ha tenido durante tiempo en el ámbito de la oficialidad cristiana. Con esta expresión me refiero al desvío (por reconocimiento y aceptación de las nuevas situaciones de injusticia e iniquidad en las que no podía ni pensarse hace siglos) no sólo respecto de las religiones institucionalizadas e identificadas con los poderes existentes sino también respecto de la literalidad de los textos fundacionales cuyo espíritu justiciero e igualitario se mantiene.
En el ámbito del cristianismo, o en diálogo con otras religiones, este es el camino que siguieron, por compromiso con su tiempo y reinterpretando el libro de los libros, Francisco de Asís (al hacer abstracción del proclamado abismo ontológico entre seres humanos y otros animales y proclamar por su parte el valor de la pobreza y la humildad), Joaquín de Fiori (con su idea milenarista del progreso providencial hacia un eschaton histórico), Girolamo Savonarola (al juntar profetismo con el apoyo a la creación de «montes de piedad» y a la ampliación de la representación de los ciudadanos en la administración de la justicia en la ciudad de Florencia), Erasmo de Rotterdam (con su querella pacis para tiempos de renovación del espíritu de las cruzadas), Bartolomé de las Casas (cuya afirmación de que la humanidad es una le lleva a proclamar en concreto que la restitución de los bienes de los amerindios es de justicia), Gotthold Ephraim Lessing (quien, al reafirmar, en su Nathan, la pertinencia del diálogo y del entendimiento entre las tres grandes religiones del Libro niega la «guerra de civilizaciones») y más recientemente los filósofos de la liberación latino-americana (al plantearse el asunto de la justicia mundial en nombre de las víctimas de la desigualdad en un mundo crecientemente mercantilizado).
La mayoría de los citados han sido considerados espiritualistas o iluministas por el hiperrealismo del tiempo en que les tocó vivir. Y varios de ellos han predicado la contemplación y el retiro ante los males del mundo. Pero esto, lo que se dijo de ellos, no es razón suficiente para que dejemos de llamarlos empiristas. Al menos en un sentido: no se reconciliaron con las injusticias y desigualdades del mundo que les tocó vivir, pero prestaron oídos a quienes no tenían voz y buscaron en la ambigüedad de los textos sagrados aquello que podía ayudar a éstos. Se atuvieron más a las necesidades presentemente sentidas por los hombres y mujeres de su tiempo que apenas podían hacer oír su voz que a la interpretación literal de los textos fundacionales y, en consecuencia, renovaron el viejo compromiso con la justicia y la equidad y lo pusieron a la altura de los nuevos tiempos.
Esto es, en mi opinión, lo esencial de las religiones en lo que concierne al compromiso con la justicia y la igualdad. En ninguno de los textos de las grandes religiones hay la concreción, la precisión y el matiz sobre justicia e igualdad que podemos encontrar en las éticas de Aristóteles o en escritos ético-políticos de Averroes, Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu o Marx. Lo que dan los textos fundacionales es la inspiración general para seguir manteniendo el compromiso con la justicia y la igualdad cuando también la concreción, la precisión y el matiz de estos otros se convierte, como suele ocurrir, en hiperrealismo, es decir, en reconciliación resignada o cínica con la injusticia del mundo. Y lo que da, para este asunto y para nuestra época, esa curiosa especie de los empiristas heréticos de las religiones que en el mundo han sido es la hibridación de aquel compromiso genérico con las precisiones, concreciones y matices de los cultivadores del daimon antes de que también los seguidores de éstos convirtieran la doctrina en Templo.
II. Sobre ciencia y religión
Dos versiones. La primera: Congreso México, esquema de trabajo, 2009.
1. El punto de partida para un diálogo fructífero entre ciencia y religión en nuestros días debería ser este: la ciencia es lo mejor que tenemos desde el punto de vista del conocimiento físico-biológico y lo más peligroso que los humanos hemos creado desde el punto de vista ético.
Contra lo que se suele pensar (y a veces decir), lo más peligroso no es la mala ciencia, la falsa ciencia o la pseudociencia, sino precisamente la buena ciencia, la mejor establecida desde el punto de vista cognoscitivo.
En este punto:
1.1. Doy por supuesto que en el marco de nuestra cultura ha habido, efectivamente, un largo conflicto entre ciencia y religión y que tal conflicto sigue dándose; pero:
1.2. niego la pretensión religiosa o para-religiosa según la cual hay un conocimiento mejor que el que proporcionan las ciencias (tal como las conocemos desde el siglo XVI);
1.3. admito la advertencia (que está en los textos fundacionales de varias religiones, y en particular de la judeo-cristiana, según la cual, desde el punto de vista moral, el conocimiento en general, y por tanto, el científico en particular comporta un riesgo para los humanos, el de creernos que somos o podemos ser como dios); y concluyo
1.4. Que si se admite lo que se dice en 1.2 y lo que se dice en 1.3, entonces el conflicto no es inevitable sino que puede transformarse en un diálogo fructífero.
2. Esta ambivalencia, o doble valor, contradictorio, de la ciencia se ha hecho más aguda en nuestra época porque, en sus áreas más avanzadas, la ciencia se ha fusionado con la tecnología hasta formar un complejo único: lo que llamamos tecnociencia o complejo científico-técnico. La biotecnología es el mejor ejemplo actual de esa fusión.
En este punto sugiero que la agudización del carácter ambivalente del conocimiento práctico tecno-científico hace aumentar no sólo las bondades de la ciencias sino también su riesgo.
De ahí creo que se puede derivar una hipótesis a tener en cuenta, a saber: la heurística del temor (para decirlo con una expresión de Hans Jonas) favorece en nuestra época el renacimiento del interés por las religiones no sólo en una forma integrista o fundamentalista (que está relacionada con el malestar ante la modernidad en general) sino también en la forma laica y tolerante (interés por el conocimiento sapiencial que aportan las religiones para las prácticas de los humanos).
3. Si se admite este punto de partida, entonces lo más sensato sería que la ciencia institucionalizada admitiera modestamente su ambivalencia y reconociera humildemente sus limitaciones más allá del ámbito del análisis reductivo. Por ejemplo, declarando que ignoramos e ignoraremos en muchos ámbitos esenciales del conocimiento y en particular en aquellos ámbitos que más tienen que ver con los hábitos o comportamientos humanos susceptibles de ser calificados de buenos o malos. A esto es a lo que se suele apuntar cuando se habla hoy de ciencia con conciencia.
Lo que se dice en este punto es un desiderata para el conocimiento científico, una propuesta de limitar la hybris que generalmente va unido a él (el espíritu prometeico, el espíritu fáustico). Se puede leer como una reproposición de la docta ignorancia. A diferencia de un punto de vista irracionalista, no niega la bondad epistemológica de la ciencia, pero aceptar su limitación a la hora de responder a algunos de los por qué esenciales del ser humano.
4. Y por la misma razón, si se admite este punto de partida, las religiones deberían renunciar a disputar con la ciencia en el plano del conocimiento físico y biológico. Las religiones deberían admitir que esa es una batalla perdida hace mucho tiempo y autolimitarse, por tanto, al ámbito de los comportamientos humanos, al ámbito de la ética.
Por la antigüedad de las concepciones del mundo o filosofemas de la mayoría de las religiones que conocemos, lo que dicen sobre el mundo físico y biológico (sobre el origen y desarrollo del mundo y del hombre), y por interesante que eso haya sido en el momento de su formulación histórica, es, en el mejor de los casos, conocimiento alusivo o metafórico. Con la particularidad de que en este punto todas las religiones antiguas más o menos institucionalizadas niegan la posibilidad misma de contrastación de sus afirmaciones, lo que implica negar la posibilidad de progreso del conocimiento del mundo físico y biológico.
5. Todos los conflictos históricos entre ciencia y religión se han debido a la desmesura de las religiones institucionalizadas, a su pretensión de meterse en camisa de once varas disputando con la ciencia en todos los planos del conocimiento.
Eso ocurrió ya en la Grecia clásica cuando la religión de Asclepios disputaba con la medicina (tendencialmente científica) hipocrática. Y volvió a ocurrir, en la edad moderna, a propósito de las teorías de Copérnico, Galileo y Darwin, que no eran, dicho sea de paso, personas antirreligiosas, sino personas que querían separar los planos en discusión, a pesar de lo cual fueron denigrados por las religiones institucionalizadas (la protestante, la católica y la anglicana).
Resulta ridículo en este sentido el que el Vaticano haya mantenido durante décadas y décadas un premio para el que demostrara que Galileo y Darwin estaban equivocados. O que todavía hoy en día algunas religiones pretendan que hay que enseñar en las escuelas, en plan de igualdad, el mito creacionista y la teoría evolucionista. Eso desacredita a cualquier religión a los ojos de la razón.
De este descrédito han derivado la mayoría de las críticas a la religión que ha producido la razón moderna: desde crítica ilustrada a la crítica de Russell pasando por Feuerbach, Marx y Freud. Todas estas críticas suenan hoy a desproporcionadas precisamente porque se han fijado en el despropósito de las religiones institucionalizadas que compiten con las ciencias en el conocimiento del mundo físico y biológico.
6. Ahora bien, en todas las religiones (institucionalizadas en iglesias o no) hay un saber, que podemos llamar sapiencial, acerca de los hábitos y comportamientos de los seres humanos en comunidad a partir del cual se expresan mandamientos, consejos o normas éticas que tienen mucho valor porque son resultado, por lo general, de observaciones largamente repetidas y de reflexiones psico-sociológicas muy notables. Observaciones y reflexiones así se pueden encontrar tanto en las tres religiones del Libro (judaísmo, cristianismo, islamismo) como en otras que están a caballo entre lo que llamamos religión y lo que llamamos filosofía.
7. Este saber sapiencial merece ser conservado, conocido y enseñado, con total independencia de que las personas que lo conservan o a las que se enseña crean o no crean en los dogmas o doctrinas básicas de esas religiones, por ejemplo, en la creación divina, en la transmigración de las almas, en la resurrección de la carne o en la existencia de la santísima trinidad.
Digo que conviene conservar este saber no sólo por razones histórico-culturales, o sea, porque esta o aquella religión haya sido en el pasado parte de nuestra tradición cultural, sino también por una razón más decisiva y actual: porque en lo que hace a las conductas, comportamientos y hábitos humanos las ciencias, lo que llamamos «ciencias humanas» o «ciencias sociales» no han avanzado lo suficiente como para que se pueda afirmar sin duda que nuestro conocimiento, en este ámbito, es definitivamente mejor que el sapiencial para la vida práctica de los humanos.
8. En este ámbito las religiones no tienen por qué entrar necesariamente en conflicto con la ciencia. O mejor dicho: no hay conflicto de importancia. La prueba de ello es que muchos de los grandes científicos modernos y contemporáneos han leído y apreciado mucho esos textos y hasta se han considerado religiosos aceptándolos, sin percibir que hubiera contradicción entre ellos y sus propias aportaciones al conocimiento del mundo físico o biológico. Einstein es el caso más conocido en el siglo XX. Y Einstein pasa por ser el gran científico del siglo. Pero lo mismo se podría decir de una pléyade de científicos actuales.
9. En el ámbito de las conductas, hábitos o comportamientos humanos susceptibles de valoración ética el conflicto no se da hoy entre religión y ciencia, sino más bien entre religión y filosofía. Lo que llamamos bioética es precisamente el campo de batalla en ese sentido. Se disputa entre una ética de base religiosa y una ética de base filosófica agnóstica o atea. Esto no quiere decir que los científicos permanezcan al margen de esa batalla. Como seres humanos, igual que los demás, tienen opinión al respecto, y no pueden sustraerse a la reflexión sobre las consecuencias éticas de lo que descubren o inventan.
Pero lo importante en este punto es que la ciencia no puede decidir en la disputa. Puede, a lo sumo, sugerir que hay bioéticas que no se aguantan desde el estado actual de los conocimientos en genética, en biología, en neurología, en psicología, etc.
10. A partir de los puntos anteriores, o sea, aceptando el límite del conocimiento científico y el interés del conocimiento sapiencial implícito en las religiones (o expresado metafóricamente en ellas) se puede proponer un diálogo, que, en nuestro marco cultural, podría versar sobre los árboles del paraíso.
Los requisitos para ese diálogo serían dos: 1) el abandono de toda pretensión dogmática y de la lectura literal de los «textos sagrados»; y 2) la consideración positiva de las metáforas y del pensamiento analógico (no sólo analítico-reductivo) también en el ámbito del conocimiento científico.
Russell, Por qué no soy cristiano. Traducción castellana: Edhasa, Barcelona, 1983.
José Gómez Caffarena presentaciones y resúmenes de Papeles del seminario sobre «Racionalidad científica y convicción creyente». Instituto Fe y Secularidad, Madrid,1980.
Godelier, Lo ideal y lo material. Taurus, Madrid, 1990.
Harris, El materialismo cultural. Alianza, Madrid, 1985
Harris, Vacas, cerdos, guerras y brujas: los enigmas de la cultura. Alianza, Madrid, 1980
Sacristán, «El diálogo: consideración del nombre, los sujetos y el contexto», en AAVV, Cristianos y marxistas. Los problemas de un diálogo. Madrid, 1969, y «En la presentación del libro de A.C. Comín, Cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia, en MSC, Intervenciones políticas. Icaria, Barcelona,1985.
La segunda versión del texto (recogido en Para la tercera cultura. Ensayo sobre Ciencias y Humanidades, Vilassar de Dalt, El Viejo Topo, 2013).
1. El punto de partida para un diálogo fructífero entre ciencia y religión en nuestros días debería ser este: La ciencia es lo mejor que tenemos desde el punto de vista del conocimiento físico-biológico y lo más peligroso que hemos creado los humanos desde el punto de vista ético.
2. Esta ambivalencia, o doble valor, contradictorio, de la ciencia (ampliamente reconocida desde hace décadas por científicos como Einstein y filósofos como Russell) se ha hecho más aguda en nuestra época porque, en sus áreas más avanzadas, la ciencia se ha fusionado con la tecnología hasta formar un complejo único, lo que llamamos tecnociencia o complejo científico-técnico. La biotecnología es el mejor ejemplo actual de esa fusión.
3. Si se admite este punto de partida, entonces lo más sensato sería que la ciencia institucionalizada admitiera modestamente su ambivalencia y reconociera humildemente sus limitaciones. Por ejemplo, declarando que ignoramos e ignoraremos en muchos ámbitos esenciales del conocimiento, y en particular en aquellos ámbitos que más tienen que ver con los hábitos o comportamientos humanos susceptibles de ser calificados de buenos o malos.
4. Y por la misma razón, si se admite este punto de partida, las religiones deberían renunciar a disputar con la ciencia en el plano del conocimiento físico y biológico. Las religiones deberían admitir que esa es una batalla perdida hace mucho tiempo y autolimitarse al ámbito de los comportamientos humanos, al ámbito de la ética. Esta es la parte mejor del proyecto moral ilustrado.
5. Todos los conflictos históricos entre ciencia y religión se han debido a la desmesura de las religiones institucionalizadas, a su pretensión de meterse en camisa de once varas disputando con la ciencia en todos los planos del conocimiento.
Eso ocurrió ya en la Grecia clásica cuando la religión de Asclepios disputaba con la medicina (tendencialmente científica) hipocrática. Y volvió a ocurrir, en la edad moderna, a propósito de las teorías de Copérnico, Galileo y Darwin, que no eran, dicho sea de paso, personas antirreligiosas, sino personas que querían separar los planos en discusión, a pesar de lo cual fueron denigrados por las religiones institucionalizadas (la protestante, la católica y la anglicana). Cf. a este respecto el magnífico ensayo de Antonio Beltran, Talento y poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la iglesia católica, Laetoli, Pamplona, 2006.
Resulta ridículo en este sentido el que el Vaticano haya mantenido durante décadas y décadas un premio para el que demostrara que Galileo y Darwin estaban equivocados. O que todavía hoy en día algunas religiones, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, pretendan que hay que enseñar en las escuelas, en plan de igualdad, el mito creacionista y la teoría evolucionista. Esta actitud desacredita a cualquier religión a los ojos de la razón. Y hace buenos los argumentos de Bertrand Russell en su obra Por qué no soy cristiano.
6. Ahora bien, en todas las religiones (institucionalizadas en iglesias o no) hay un conocimiento, que podemos llamar sapiencial, acerca de los hábitos y comportamientos de los seres humanos en comunidad, a partir del cual se expresan mandamientos, consejos o normas éticas que tienen mucho valor porque son resultado, por lo general, de observaciones largamente repetidas a lo largo del tiempo y de reflexiones psico-sociológicas muy notables.
Observaciones y reflexiones así se pueden encontrar tanto en las tres religiones del Libro (judaísmo, cristianismo, islamismo) como, incluso más a menudo, en otras que están a caballo entre lo que llamamos religión y lo que llamamos filosofía.
7. Este saber sapiencial merece ser conservado, conocido y enseñado, con total independencia de que las personas que lo conservan o a las que se enseña crean o no crean en los dogmas o doctrinas básicas de esas religiones, por ejemplo, en la creación divina, en la transmigración de las almas, en la resurrección de la carne, en la unión mística de los contrarios o en la existencia de la santísima trinidad.
Digo que conviene conservar este saber o conocimiento sapiencial no sólo por razones históricas, o sea, porque esta o aquella religión haya sido en el pasado parte de nuestra tradición cultural (y, por tanto, sin él no se entiende una parte importante de sus manifestaciones artísticas) o para favorecer el diálogo intercultural o entre civilizaciones (lo cual es una buena razón práctica), sino también por una razón más decisiva y actual: porque en lo que hace a las conductas, comportamientos y hábitos humanos las ciencias, lo que llamamos «ciencias humanas» o «ciencias sociales», no han avanzado lo suficiente como para que se pueda afirmar sin duda que nuestro conocimiento, en este ámbito, es definitivamente mejor que el sapiencial para la vida práctica de los humanos.
8. En este ámbito (el de las conductas, comportamientos y hábitos humanos), las religiones no tienen por qué entrar en conflicto con la ciencia. O mejor dicho: no hay o no debería haber conflicto de importancia. La prueba indirecta de ello es que muchos de los grandes científicos modernos y contemporáneos han leído y apreciado mucho esos textos sapienciales y hasta se han considerado religiosos (o no) aceptándolos, sin percibir que hubiera contradicción entre ellos y sus propias aportaciones al conocimiento del mundo físico o biológico. Albert Einstein es el caso más conocido de científico «no creyente pero profundamente religioso» en el siglo XX. Y Einstein pasa por ser el gran científico del siglo. Pero lo mismo se podría decir de una pléyade de científicos actuales.
9. En el ámbito de las conductas, hábitos o comportamientos humanos susceptibles de valoración ética el conflicto no se da hoy, como suele decirse, entre religión y ciencia, sino entre religión y filosofía moral. Lo que llamamos bioética es precisamente el campo de batalla en ese sentido. Se disputa entre una ética de base religiosa y una ética de base filosófica agnóstica o atea. Esto no quiere decir que los científicos permanezcan al margen de esa batalla. Como seres humanos, igual que los demás, tienen opinión al respecto, y no pueden sustraerse a la reflexión sobre las consecuencias éticas de lo que descubren o inventan.
De las opiniones existentes al respecto puede decirse que unas están más fundadas que otras (en el sentido de la argumentación racional). Pero lo importante, en este punto, es reconocer que la ciencia mismo no puede decidir en la disputa. Puede, a lo sumo, sugerir razonadamente que hay bioéticas que no se aguantan desde el estado actual de los conocimientos que tenemos en genética, en biología, en neurología, en psicología, etc.
10. No deja de ser curioso que, en la situación actual, una parte interesante de los debates sobre la religación y sobre la naturaleza de la divinidad, que históricamente habían caído bajo los rótulos de «teología» y «teodicea», se hayan traslado en las últimas décadas al ámbito de las reflexiones sobre las consecuencias o implicaciones últimas de algunas ciencias o teorías científicas (sobre todo de la cosmología, la astrofísica, la sociobiología, etc.).
Se puede comparar lo que se dice en este papel con las posiciones siguientes: a) la S.J. Gould en Ciencia versus religión. Un falso conflicto (Crítica 2000), donde se mantiene un punto de vista similar; b) la de Richard Dawkins (The God Delusion) en defensa del ateísmo; y c) la de Paul Davies (Dios y la nueva física, The Mind of God).
Otros ejemplos: lo que se está escribiendo a este respecto en la universidad de Navarra en defensa de la religión, aduciendo argumentos científicos. Cf. las publicaciones de Grupo de Investigaciones sobre Ciencia, Razón y Fe (CRYF) y los artículos de Mariano Artigas (doctor en ciencias físicas y en filosofía)
http://www.astroseti.org/daviesesp.php
http://www.unav.es/cryf/lamentededios.html
http://www.unav.es/cryf/comohacersemillonariohablandodedios.html
Sobre Richard Dawkins (The God Delusion) se puede consultar los últimos números de la revista electrónica sin permiso.
III. Contrapunto a la ponencia sobre cultura y religión, Iglesias y Estados
VI Congreso Cristianisme al segle XXI, 14/XI/2009
1. Estando de acuerdo en líneas generales con las conclusiones de la ponencia del profesor Nogués y con su afirmación de que hay que evitar tanto las actitudes fundamentalistas como sincretismos y relativismos, querría centrar mi intervención aquí en el análisis y comentario del texto religioso-político del siglo XX que más me ha impresionado en mi vida y que es pertinente, creo, para la discusión que se nos propone sobre cultura, religión, iglesias y estados.
Para no ocultar nada quisiera declarar de entrada que mi punto de vista en estas cuestiones es muy próximo al expresado por el paleontólogo Stephen Jay Gould en su ensayito Ciencia versus religión. Un falso conflicto y que precisamente por eso, porque para laicos y ateos o agnósticos el texto al que me refiero es casi una provocación, me ha parecido adecuado a traerlo a colación aquí.
Se trata de un texto de Simone Weil que dice así: «En razón del vínculo esencial entre la cruz y la desdicha, un estado no tiene derecho a separarse de toda religión, salvo en la hipótesis absurda de que hubiera llegado a suprimir la desdicha. Con mayor motivo, carece de derechos cuando él mismo produce desdichados. La justicia penal, aislada de todo vinculo con Dios, tiene realmente un color infernal […] Los antiguos habrían juzgado monstruosa esta separación de religión y vida social que incluso la mayor parte de los cristianos actuales encuentra natural.»
Unas pocas palabras sobre el contexto.
El texto está en las «Nuevas reflexiones sobre el amor a Dios y la desdicha», que fueron escritas entre 1941 y 1942. El propósito de aquellas reflexiones era seguir indagando acerca de un tema clave en la obra de Simone Weil: la relación del cristianismo con la desdicha. Diré algo, muy brevemente, sobre esto.
Simone Weil afirma que el conocimiento de la desdicha es la clave del cristianismo. Pero inmediatamente se pregunta hasta qué punto ese conocimiento es posible. La pregunta pone de manifiesto una antinomia.
Por una parte, es imposible conocer la desdicha sin haber pasado por ella: aquellos que no han mirado la cara de la desdicha, o no están dispuestos a hacerlo, no pueden acercarse a los desdichados más que protegidos por el velo de la mentira o la ilusión. Si por un azar repentino aparece la cara de la desdicha en el rostro de un desdichado, salen huyendo. Colocado por la fuerza de las circunstancias ante la desdicha, el pensamiento huye hacia la mentira como buscando refugio, porque no se puede mirar la desdicha de frente y de cerca, con atención sostenida. Por otra parte, no se puede desear la desdicha, porque esto último es contrario a la naturaleza, una perversión, y cuando se pasa por ella, y la desdicha es completa, el desdichado no tiene ya relación humana posible, queda expuesto a la cosificación.
Sólo, pues, la religiosidad profunda, el amor puramente sobrenatural, puede cortar este nudo gordiano de la sensibilidad y la razón humanas. La desdicha se sufre a pesar de uno mismo y, aunque su conocimiento es naturalmente imposible tanto para los que la han experimentado como para los que no, siempre nos está permitido amar al menos la posibilidad de la desdicha. Este amor de la posibilidad de la desdicha nos es dado, cuando se da, como un favor sobrenatural. Para que tal favor se dé hay que llevar en el alma, en el momento en que la desdicha sobreviene, no solamente la semilla divina, sino el árbol de la vida la ya formado. La comprensión de la desdicha es entonces aceptación de la muerte del alma por amor a la verdad. Pero como no se puede aceptar esta muerte del alma si no se tiene otra vida además de la ilusoria del alma, resulta que la comprensión de la desdicha equivale a estar clavado en la misma cruz de Cristo. Por eso Simone Weil puede concluir que el conocimiento de la desdicha es, para nosotros, algo más milagroso que el caminar sobre las aguas [PD, 75-98].
A partir de este cargar con la desdicha del mundo se comprende que Simone Weil haya renovado, en términos durísimos, su crítica de la política y de los políticos. Los desdichados sólo podrán encontrar apoyo en los genios y en los santos. La única fuente de claridad lo bastante luminosa como para iluminar la desdicha es la cruz de Cristo. La desdicha sin la cruz es el infierno y Dios no ha puesto el infierno en la tierra. Sólo una cosa permitirá aceptar la verdadera desdicha: la contemplación de la cruz de Cristo. Ninguna otra. Pero eso basta.
Es justamente la imitación de Cristo, esta relación mística que Simone Weil ha ido estableciendo entre la desdicha y Cristo, cuya única intermediación es la cruz, lo que la llevará a prolongar la crítica a la política y a los partidos políticos en un sentido muy radical. Esta crítica se despliega en varios planos. Va dirigida primero contra la noción de «talento», en que la Revolución Francesa basó su idea de igualdad; en segundo lugar, contra el derecho y los derechos, que subordinan las obligaciones; en tercer lugar, contra la primacía que el mundo laico concede a las leyes sobre la conciencia moral; y, por último, contra el Estado aconfesional, que es característico del mundo moderno.
La derivación última de esa crítica es precisamente el texto que he citado.
- Resumo ahora las principales afirmaciones del texto de Weil para facilitar el comentario y la discusión:
1ª. El estado no tiene derecho a separarse de toda religión.
2ª. La razón de eso es que hay un vínculo esencial entre la cruz y la desdicha que el estado no tiene en cuenta.
3ª. Ni puede tenerla porque la hipótesis de que el estado llegue a suprimir la desdicha es absurda.
4ª. A mayor abundamiento: no puede tener el derecho de separarse de toda religión porque el mismo estado produce desdichados.
5ª. Lo mismo pasa con la justicia penal, que es un infierno.
6ª. La separación moderna entre religión y vida social habría sido considerada por los antiguos como una monstruosidad.
7ª. Y, sin embargo, la mayor parte de los cristianos actuales encuentra natural tal separación.
He dicho al principio que a mí me impresionó este planteamiento del asunto que nos ocupa. Añadiré ahora que, en mi opinión, un planteamiento así tiene que impresionar por igual, tanto en el siglo XX como en siglo XXI, a un ateo o a un agnóstico y a personas de diferentes creencias religiosas que a la vez se consideran laicas. Pues, en efecto, unos y otros compartimos el principio de la separación entre iglesia y estado. En este sentido es obvio que el texto de S.W. suena a cosa impertinente, a cosa premoderna. A primera vista hasta parece mentira que haya sido escrito en los años cuarenta del siglo XX.
Cualquier laicismo actual –ateo, agnóstico o moderadamente religioso– se sentiría tentado a tirar inmediatamente este texto a la papelera, diría a continuación que ha sido escrito por una «loca» (como se dijo en su tiempo) y seguiría, obviamente, su camino.
Yo creo, en cambio, que un ateo o un agnóstico de hoy haría mal despreciando lo que se dice ahí con la consideración de que suena a música reaccionaria, sin pararse a reflexionar antes sobre cada una de las siete afirmaciones en que he dividido el texto. Y creo también que no hace falta compartir la profunda religiosidad, incluso mística, de S.W., para darse cuenta de que ella está apuntando a un problema todavía muy serio para todos nosotros. Querría argumentar esto a continuación.
No me detendré en las afirmaciones 7ª y 6ª porque no me parecen problemáticas: que la mayor parte de los cristianos encuentra natural tal separación es una afirmación de hecho, casi una obviedad hoy en día; y que los antiguos habría considerado monstruosa la separación moderna es una afirmación histórica muy plausible, aunque se podría volver a discutir, por supuesto, en los términos de la controversia socio-moral entre antiguos y modernos.
Lo que de verdad impresiona en esta tesis de Simone Weil son las cinco primeras afirmaciones. Prescindiré del comentario a la afirmación de que la justicia penal es un infierno, no porque no sea importante sino simplemente para no alargar el discurso.
En relación con la primera afirmación querría llamar la atención sobre algo que no debería pasar desapercibido: al hablar del derecho o falta de derecho del estado S.W. no se refiere a la separación estado/iglesia(s), sino al derecho del estado de separarse de toda religión. Eso es algo más que un matiz y todavía da qué pensar, sobre todo por la forma en que se argumenta, por la razón que se da ello en los pasos siguientes.
La afirmación de que hay un vínculo esencial entre la cruz y la desdicha es una declaración radical de la creencia cristiana. Aunque podemos entender con toda claridad a qué se refiere S.W., expresada así la afirmación puede provocar malestar entre personas de otras religiones y, desde luego, entre agnósticos y ateos. Pero desde una perspectiva histórica y dialogante podríamos ampliar el símbolo de la cruz (incluyendo otros símbolos) y tal vez podríamos ponernos de acuerdo en esto, a saber: que históricamente ha habido algo así como un vínculo esencial entre la religiosidad profunda (expresada por tales símbolos) y la atención a la desdicha de los seres humanos. No hace falta creer que el crucificado era dios, para admitir que muchísimos desdichados han encontrado y encuentran cierto consuelo en ese símbolo, independientemente del papel concreto del estado. Esta, me parece, es una cuestión de sensibilidad humana, no de defensa de los símbolos de una u otra religión.
Pero lo más importante me parece lo que viene a continuación: que el estado no tiene en cuenta ese vínculo ni puede llegar a tenerlo en cuenta porque la hipótesis de que el estado llegue a suprimir la desdicha es absurda.
Iré por partes: que el estado moderno no haya tenido en cuenta, y hasta haya despreciado, tal vínculo es un hecho histórico, derivado precisamente de la extensión, perversa, de una separación justa (y basada inicialmente en la noción laica de tolerancia de las diferencias). Es cierto, por otra parte, que ningún estado moderno conocido hasta ahora, ni siquiera lo que suele llamarse estado social, de bienestar o benefactor, ha logrado suprimir la desdicha; la afirmación de S.W. en el sentido de que tal cosa es un absurdo parece una candidata seria a la verdad. Por ahí, en esta crítica, enlazan y se entienden, en mi opinión, el anarquismo laico, el anarquismo místico de la propia S.W. y hasta el socialismo revolucionario en lo que ha tenido de recuperación de la idea de religación comunitaria.
También es verdad que el estado ha producido y sigue produciendo desdichados. No hay más que echar una ojeada al estado del mundo actual. Creo que se puede decir que en esta comprobación tiene su base (intuitiva, por así decirlo) casi todo lo que actualmente navega con el nombre de fundamentalismo. Del fundamentalismo sólo solemos ver sus peores manifestaciones externas, no lo hay en su fondo. Y ésta es una razón más para tomarse en serio lo que estaba diciendo S.W. y para reflexionar sobre ello.
Planteado el problema, que, a pesar de que no se suele plantear, sigue siendo actual, habría una objeción que hacer inmediatamente a la tesis de S.W.: tampoco ningún estado conocido que haya pretendido asumir el vínculo esencial entre la cruz (o cualquier otro símbolo similar, incluida la hoz y el martillo) y la desdicha ha tenido mejor suerte histórica, en particular para los desdichados. Cabría preguntarse, por tanto, si lo absurdo, por seguir con el mismo lenguaje de S.W., no es sólo la hipótesis de que cualquier estado pueda acabar con la desdicha sino también la hipótesis (no contemplada en el texto) de que cualquier institución humana alternativa al estado pueda hacer tal cosa.
Si esto es así, y aun aceptando que S.W. ha puesto el dedo en la llaga, tal vez habría que concluir:
1º. Que la separación del estado respecto de todas las iglesias existentes o por existir está suficientemente justificada (cosa en la que S.W. estaría de acuerdo).
2º. Que el «vínculo esencial» de referencia sigue siendo un valor positivo hoy en día y que habría que reconsiderar el efecto perverso de la separación sobre la falta de atención a la desdicha en nuestras sociedades. Esto sería un motivo para la reconsideración desde dentro de la cultura laica.
3º. Que dicho «vínculo esencial» no tiene por qué quedar reducido a la cruz, ni siquiera a la religiosidad organizada, sino que puede ser parte también de la ética laica y compartido, por tanto, entre seres humanos con creencias diferentes. Esto sería un motivo para la reconsideración del ecumenismo tendencial de las religiones.
4º. Que, a tenor de lo visto a través de la historia, el mantenimiento y/o el desarrollo de este «vínculo esencial» será siempre cosa de lo que llamamos sociedad civil y que habrá de ser profundizado en principio contra el estado puesto que éste suprimió hace mucho tiempo cualquier idea seria de los «montes de piedad».
5º. Que la idea de superación o supresión de la desdicha, expresada así, en general, es una imposibilidad ontológica para los humanos y que, por tanto, nos conviene pasar a una ética de la imperfección al tratar de estas cuestiones.
Y 6º. Que la autolimitación en la cuestión moral implica también una limitación en la crítica tradicional del papel histórico y presente de los estados, en el sentido de reconocer que si éstos no pueden, en efecto, eliminar la desdicha, pueden, en cambio, llegar a contribuir a mitigarla.