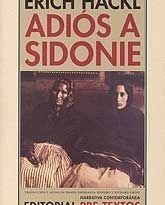Unamuno ante el fascismo: Ideas y creencias
Raimundo Cuesta
Intervención en la Mesa-Debate sobre Unamuno, el fascismo y los falangistas celebrada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca el 9 de noviembre de 2023.
1.-Unamuno, fascismo, ideas y creencias
La historia dista de ser un proceso rectilíneo cortado conforme a un patrón establecido. Ni los individuos ni las sociedades obedecen a un diseño previamente dibujado en la mente de nadie, el azar y la necesidad se cruzan en las vidas de las personas y de los pueblos, lo que no significa que las ciencias sociales deban renunciar a su misión de esclarecimiento y explicación racional de las regularidades discernibles en la conducta de las unas y de los otros. Tengo por cierto que lo que haya sido o sea el fascismo constituye una materia poliédrica y controvertida. También es verdad, por otras razones, que la figura de Miguel de Unamuno está repleta de polémica tanto en su vida pasada como en las sucesivas reconstrucciones y postmemorias colectivas de su imagen trasmitidas de generación en generación después de su muerte.
He de confesar que, dentro de las muchas incertidumbres que hoy me preocupan, está la reaparición, desde hace algo más de tres décadas, de un nuevo ciclo de movimiento políticos autoritarios de extrema derecha (lo que algunos, como el historiador Enzo Traverso, califican de postfascismo), que ha conseguido seducir a un buen puñado de intelectuales públicos. Antaño muchos de ellos enarbolaban acrisoladas ideas progresistas y hoy han efectuado una errática migración, en cuerpo y alma, hacia los dogmas que en España ensombrecieron los años de nuestra juventud antifranquista. Como se dirá al final de este breve opúsculo, ese «transfuguismo» de la izquierda hacia la derecha radical fue moneda de circulación abundante en Europa en el periodo de entreguerras (1914-1945), en la «era de las catástrofes», durante la cual Unamuno fue testigo del nacimiento y ascenso del fascismo. ¿Solo testigo?
No sería ni apropiado ni justo establecer vínculo de simpatía anímica ni connivencia intelectual de Unamuno con el trayecto ascendente del fascismo, hervidero ideológico dentro del que se envuelve su senectud y consuman sus últimos alientos. Él siempre, incluso cuando se adhirió a la rebelión militar del 18 de julio, se confesó heredero por parte de su abuela Benita Larraza de una cierta clase de liberalismo decimonónico (al que, en epístola a Marañón, califica «cuaquerismo católico-liberal») y de una concepción republicana muy particular (en sentido de res publica más que de una estricta y preconcebida modalidad de gobierno). Siempre y, desde luego, en los años treinta, se expresó con acritud, preocupación y demoledoramente contra el avance del totalitarismo. En junio de 1933 suscribe con el doctor Marañón (devoto admirador suyo por su posición durante la dictadura de Primo de Rivera) y otros intelectuales como Jiménez de Asúa, un Manifiesto contra las víctimas del terror nazi y meses antes deja en El Norte de Castilla un expresivo y contundente aborrecimiento del fascismo italiano (lo que él llama «fajismo»), testimonio que no es un pronunciamiento aislado y sin precedentes.
«¿Es eso juventud? (…). Hay una enfermedad que se llama demencia precoz (…). Como es la de exaltarse con palabras cuyo valor y sentido se desconoce. Estoy seguro de que los más de los que se encienden gritando: ¡Viva el fascio! O ¡Muera el fascio!, no saben ni los unos ni los otros lo que tal fascio sea. Ni les importa saberlo. La cosa es que el cuerpo (pues no suelen tener alma) les pide palo, o acaso sangre, y lo demás es un pretexto»1.
Esa asimilación entre locura y violencia pervive como motivo crítico hasta la hora de su muerte. Poco antes de tan luctuoso suceso, obsequia a los seguidores de la Falange con epítetos nada complacientes tales como como «jauría hidrófoba» y otras muchas de esa galanura. La llegada al poder de Hitler en 1933, al que regala el piropo de «tonto inédito», cuando ya antes, en 1922, había designado al dictador italiano con el de «mala bestia de Mussolini», resulta, a su entender, el cénit de una marea iniciada tras la Gran Guerra, fenómeno que le incita a formular una pregunta retórica: «¿Es que cabe nada más impersonal, más borroso, que ese pobre Führer, un deficiente mental y espiritual?»2.
No obstante, la relación entre don Miguel y el fascismo orbita en unas coordenadas complejas, que no proviene solo de su polifacética personalidad, hija de un insuperable y a veces genial, impenitente y enrevesado egocentrismo, sino también del contexto histórico y de la enredadera de hilos intelectuales y afectivos que hilvanaron su historia. A menudo, los estudiosos de su figura toman alguno de sus extraños comportamientos en determinadas circunstancias como demostración irrebatible del «verdadero» Unamuno, sin comprender que la sorpresa y la paradoja son inherentes a su itinerario vital y a su contextura íntima. Al respecto, cabe aquí y ahora evocar un asunto en extremo polémico e inesperado, a saber, la visita que José Antonio Primo de Rivera y otros dirigentes falangistas le hacen el 10 de febrero de 1935 a su domicilio salmantino de la calle Bordadores, gracias a la intermediación y buenos oficios del jefe local de Falange, el inefable Francisco Bravo. El mismo Unamuno, terminada la cita, se presta a acudir en su compañía al mitin que iban a dar en el Teatro Bretón y a renglón seguido acepta la invitación a comer y departir amistosamente en el Gran Hotel de la ciudad del Tormes. El escándalo adquiere una dimensión monumental porque su imagen seguía siendo, a pesar de que para entonces eran ya evidentes sus muchas desavenencias y desencuentros públicos con buena parte de la obra reformista republicana, un venerado símbolo para muchos españoles de entonces3.
Naturalmente, la presencia de Unamuno en el mitin, entusiasma y llena de optimismo a José Antonio Primo de Rivera que se cartea con Francisco Bravo de esta guisa: «No puedes imaginarte la resonancia que ha tenido nuestro acto (…) hasta en lejanos pueblos andaluces han valorado en su exacto sentido la presencia de don Miguel en el mitin y el almuerzo»4. Sin embargo, la actitud unamuniana, en pleno ejercicio de lo que llamaba alterutralidad (con unos y con otros y por encima de ambos), nada tiene que ver con que comulgara con el ideario fascista y para no dar pie a mayores equívocos, el 23 del mes de marzo evoca el dichoso acto y no se corta en afirmar: «Mas eso no reza con los jóvenes de masa o de fajo, de brazo erguido y puño cerrado –como la mollera– o en teatral saludo, a la supuesta romana, presas en dementalidad comunista o fajista. Pude observarlo en una reunión a la que se me invitó y acudí [se refiere a la visita de José Antonio Primo de Rivera en su casa y la posterior asistencia al mitin falangista en el Teatro Bretón] (…) Son como los otros, los de la otra banda, que salen con que ya no estoy con ellos»5.
Los de la «otra banda» eran los republicanos seguidores de los pasos reformistas dados durante los gobiernos encabezados por Azaña entre 1931 y 1933, contra los que a la sazón se encontraba totalmente enfrentado, alegando en su propia defensa que él nunca había cambiado, que los que cambiaban era los demás. Ciertamente, los falangistas también mutaron en su consideración respecto a él y lo que había sido una luna de miel efímera se trastoca en dicterios como los escritos por Francisco Bravo en una de sus cartas a José Antonio: «el viejo avaro que no obstante su grandeza es un harapo moral»6.
En realidad, desde ya hacía años, había ridiculizado y seguía haciéndolo a menudo las maneras brutales, la falta de solvencia doctrinal y las ideas peregrinas de lo que tilda de «fajismo» (de la «faja» que rodea y envuelve el haz de las flechas que los lictores romanos tomaron como signo de fuerza y unidad en el antiguo mundo romano), que no duda, ya en los años treinta, en equiparar con el bolchevismo7. Cuando en abril 1935 es nombrado Ciudadano de Honor de la República no se corta en decir: «una de las cosas más necesarias para ser jefe de un partido fajista es la de ser epiléptico»8. El venenoso arte de insultar, que también cultivara con esmero su querido A. Schopenhauer, no dejaba títere con cabeza. A pesar de los pesares, con frecuencia al final, los hunos y los hotros, han querido conducir al pensador vasco a su redil ideológico. Históricamente esa pulsión, llevada hacia una suerte de masoquismo, se hizo muy acusada en el falangismo español que, siguiendo la huella del protofacista Ernesto Giménez Caballero en su ensayo Genio de España (1932), considera al catedrático salmantino como un precursor, una suerte de Juan Bautista del fascismo hispano9. Desde la otra orilla, hoy no son pocos los que pretenden rescatar a Unamuno como ejemplo de impoluto demócrata progresista, no dudando en acudir a elucubraciones, sospechas e hipótesis más o menos fabulosas a propósito de su muerte, bien atribuyendo su asesinato a los falangistas, bien sugiriendo que fue debida a un encargo directo de Franco a sus servicios secretos10. Tampoco escatiman en gastos los contumaces «centristas», los partidarios de la «tercera España» (los que ayer y hoy, siguiendo la estela del mito de las «dos Españas», pretenden situarse por encima de ambas con el propósito de enrolar a Unamuno en sus filas y ver en su persona la plasmación de la España verdadera. Pero más allá del insaciable (e irrealizable) pretensión de convertir al pensador vasco en un ser de una sola pieza y, por añadidura, de alistarlo en las propias filas ideológicas, lo cierto y verdad que su silueta intelectual y pública comparece bajo una pluralidad de vestiduras mentales, retóricas y sentimentales. No es una aberración, por ejemplo, que los falangistas hayan visto en sus especulaciones sobre la naturaleza de España, que sobre todo emanan originariamente del primer capítulo («La tradición eterna») de su ensayo En torno al casticismo (1895), un inagotable hontanar de sugerencias y se autoproclamen, como confesaron desde José Antonio a Laín Entralgo, hijos de su pensamiento sobre España como patria común e «irrevocable» (José Antonio dixit). No les faltaron razones porque no vale solo con sostener que Unamuno era un liberal de vieja estirpe decimonónica («yo vengo del siglo XIX», gustaba decir), sino también explorar su vida como un variado y a veces inextricable amasijo de ideas y creencias superpuestas con diverso grado de elaboración racional y variada empatía emocional. A la altura de 1936 y antes, aunque no siempre fue así, Unamuno abominaba de la distinción entre izquierdas y derechas. Se motejaba a sí mismo de «maniego», o sea, ambidextro, ni con unos ni con otros, con y por encima de ambos11.
Para Ortega y Gasset las «ideas» son productos que nacen de dudas e indagaciones sobre el mundo. Son, pues, asunto de búsqueda intencional y racional que ponemos voluntariamente, son algo que uno tiene; y, por el contrario, en las «creencias» uno está, no poseen carácter voluntario ni racional, constituyen el subsuelo de una civilización mientras que las ideas afloran en la superficie visible de esta. Y añade el Platón español (se ha dicho que Unamuno sería el Sócrates a la española y Ortega la versión platónica), el máximo maestro de los filósofos hispanos: «la creencia es certidumbre en que nos encontramos sin saber cómo ni dónde hemos entrado en ellas. Toda fe es recibida»12. De acuerdo, aunque las ideas también se reciben y son producto de un diálogo del sujeto con el mundo y del conocimiento sobre la realidad acumulado socialmente y en circulación en cada época. En cierto modo, las cavilaciones orteguianas se acomodan al propósito de examinar la lucha interior de nuestro hombre, que a sí mismo se pintaba en 1902, en un artículo de la prensa barcelonesa, como si fuera un escritor ovíparo (sin plan ni diseño de trabajo previo). Aquella esplendorosa espontaneidad creativa, navegaba, empero, sobre las turbulentas aguas de una cierta tradición de creencias y actitudes conservadoras, atmósfera envolvente de sus años tempranos, subsuelo de toda su vida posterior, si bien posteriormente se entreveran y combinan con un conjunto de ideas liberales y modernizantes adquiridas en el curso de su formación intelectual. Enfrentamiento e hibridación, en suma, entre raíces y representaciones del mundo, entre, por una parte, brotes de pensamiento de signo progresista adquirido y, por otra, sustratos de la impenetrable intrahistoria de sus experiencias subjetivas primordiales absorbidas en su devenir vital. Precisamente en esa pugna inconsciente o no del todo consciente, en esa encrucijada entre una trama de imágenes ancestrales del mundo y de ideas ilustradas y racionales, brota la figura arquetípica de lo que he llamado intelectual profético. En efecto, en Unamuno se dan cita y fusionan las características morfológicas del sacerdote, es decir, del especialista tradicional, mesiánico y carismático del conocimiento con los aires y funciones del intelectual moderno y laico que se afirma en la esfera pública desde finales del siglo XIX. Su contribución a la invención del ensayo como género expresa esa segunda faceta, mientras que el tipo de alocución verbal y la interpelación a los oyentes recuerda el género del sermón y el púlpito, no en vano él mismo motejaba de «sermones liberalescos» al ciclo estival de conferencias que, siendo ya rector de la Universidad de Salamanca, impartiera durante años por toda España en la primera década del siglo XX a fin de conseguir la educación política del pueblo.
En una palabra, no hay Unamuno sin conflicto, sin paradojas, sin comportamientos contradictorios, hechos que él justificaba por la viveza de su pensamiento dialéctico.«Porque es de observar para aquellos que carecen de entendimiento dialéctico, que son incapaces de penetrar en el fuego íntimo y trágico de las contradicciones del pensamiento vivo –el pensamiento que no es contradictorio en sí es pensamiento muerto–, para todos aquello que presos del sentido común no han llegado a adquirir pensamiento propio, para todos aquellos que viven faltos de pensamiento privado, íntimo, intransferible, para todos estos son paradojas las majaderías que se les ocurren. Y ni aun éstas suelen ser propias»13.
Excusatio non petita…Poco años después, en 1935, el ya viejo profesor jubilado, recapitula, y dice: «Yo podría demostrar que desde hace cincuenta años sostengo los mismos puntos de vista»14. Quizá con ello se refiera a que nunca abjuró del liberalismo que acunó sus primeros tiempos y siempre entendió como un método de pesquisa más que como una doctrina cerrada. «Nací y me crié… en la invicta villa liberal de Bilbao y en tiempo de guerra civil. El liberalismo del glorioso siglo XIX era tradición en mi familia. (…) El liberalismo era, ante todo y sobre todo, un método. Un método para plantear y tratar de resolver los problemas políticos, y no una solución dogmática de ellos…El liberalismo representa el método. O si se quiere, el libre examen, la libre discusión»15.
Pero las creencias de Unamuno se amasaron en los hervores del hogar primordial, que era una mezcla del liberalismo de su padre (concejal en Bilbao tras la revolución del 1868) y de su querida abuela Benita, junto al runrún totalcatólico integrista de su madre, los amaneceres de un ancestral fuerismo vasco y de un trasnochado carlismo rural, y más tarde (en los años 90) del eco del primerizo movimiento obrero socialista surgido en los entornos de la ría del Nervión. Su viaje a Madrid en 1880 inaugura sus años de primera quiebra de las creencias tradicionales y el descubrimiento, a través del estudio y la razón, de un nuevo universo mental de fundamentos liberal-progresistas. Esa plataforma de concepciones de «abolengo liberal» marca su vida y su manera de afrontar el fascismo, pero, como se verá al final, el liberalismo de Unamuno, como su misma persona, no se deja de encajar en un molde fijo y estable.
2.-Comentario de textos unamunianos sobre el fascismo
Don Miguel nunca mostró proclividad alguna hacia el fascismo italiano (al que, como ya se dijo, gusta tildar de fajismo), lo cual concuerda perfectamente con sus recias convicciones de raíz liberal decimonónica que no eran totalmente equivalentes a lo que hoy se pueda entender por concepción democrática de la vida pública, confusión que no cometía el propio escritor, a quien gustaba recordar que repugnaban las ideas de J. J. Rousseau y otros padres de la antigua y moderna idea de democracia. Precisamente la agónica y frustrada convivencia y síntesis entre liberalismo y democracia se halla en el centro de sus devaneos políticos conforme, desde los años veinte, su vida presencia la fatal crisis de los sistemas de representación parlamentaria ante el auge del Estado totalitario. En Unamuno, Ortega y una numerosa porción de la intelectualidad occidental, la «era de las masas» superó los marcos mentales y perceptivos en que se había ahormada su vida. El fascismo fue una de las manifestaciones dañinas de ese nuevo tiempo.
Mussolini llega al poder tras la marcha de Roma en 1922. En septiembre del año siguiente el general Miguel Primo de Rivera implanta, con el aval regio, una dictadura, que en febrero de 1924 cuesta a Unamuno el destierro en Fuerteventura y luego el exilio en París y Hendaya. Hasta febrero de 1930, tras la caída en desgracia del ínclito miles gloriosus, no volverá a España. Es una evidencia que desde muy pronto manifiesta su fobia hacia lo que llama el fajismo de Mussolini y sus secuaces. En 1922, a poco de haberse alzado con el gobierno gracias a la venia real, califica al líder fascista como «un peliculero ridículo con facultades histriónicas»16. Esa imagen de «peliculero», tan querida para ofender al adversario, también la utiliza para zaherir a Miguel Primo de Rivera, que se convierte en objetivo preferido de sus continuas e implacables sátiras: «caricatura del ya caricaturesco Mussolini»17. Ni más ni menos.
Aunque durante los años de su extrañamiento existe constancia de que Unamuno, muy vinculado a la cultura italiana, se documentó ampliamente sobre el experimento fascista de ese país, lo cierto es que las coordenadas teóricas y explicativas del pensador vasco no afrontaron nunca un análisis sociológico y político en profundidad. Ni en los años veinte ni en los treinta cuando la marea autoritaria inundó Europa, su valoración no fue más allá de juzgar el asunto como el mero y triste desarrollo de un trágico esperpento que alentaba el autoritarismo estatalista, cercenaba la libertad de circulación de ideas y atacaba gravemente a los fundamentos más sagrados del individualismo. Como sugiere Elías Díaz, es difícil encontrar en su prosa política una relación de causalidad entre el autoritarismo totalitario y el capitalismo18. A los más que llega es a establecer una vinculación de sus orígenes con los destrozos morales y políticos ocasionados por la Gran Guerra del 14.
A fin de captar mejor algunos matices y lugares comunes de su antifascismo me he fijado en textos, principalmente en artículos de prensa y correspondencia, que coinciden con la época de la II República y el ascenso de Hitler a la cancillería en Alemania y el consiguiente deslizamiento de su mandato hacia una feroz dictadura 19. En fin, opiniones y juicios aderezados en un contexto de quiebra de las democracias liberal-parlamentarias que convierte al fascismo en un exitoso y peligroso proyecto de dominación mundial.
Naturalmente, la radical antipatía hacia la morfología intelectual y actividades políticas del fascismo, no fue estática. En efecto, en primer momento, como ya ocurriera en los años veinte, más bien pone el acento en los aspectos grotescos, «peliculeros» y denigratorios del fenómeno: «esa mafia intelectual de la hez intelectual y moral que tiene su fuente en la mala bestia de Mussolini»20. Pero, en un principio, no atisba signo de peligro de contagio en España dada, a su entender, la poca compatibilidad de lo español con la «disciplina dictatorial del fascismo». Así, en sus colaboraciones periodísticas entre de 1931 y 1933 prosigue con sus invariables ataques al «hediondo fascismo», a su carácter de religión política y a su semejanza con el sovietismo. Por lo demás, ese paralelismo entre fajismo y bolchevismo perdura hasta su muerte. No en vano, al final de sus días le rodea y ensombrece la obsesión recurrente de comprobar en directo la maldad aberrante de los hunos y los hotros.
También se convierte en tópico de sus escritos de este tiempo achacar al fascismo una especie de demencia infantilizada, propia de mozalbetes. En efecto, su diagnóstico sobre el comportamiento y actitudes mentales de los fascistas se hace en clave de memez frenopática y de ideas vacuas e insustanciales. Locura e infantilismo es la noria en que giran sin cesar sus argumentos y disquisiciones públicas, aunque en ellos tampoco faltan alusiones a la «religión fajista», porque, según él, se trata de un «religionismo, bien que pagano. Es religionismo nacionalista o de Estado»21.
No obstante, ya en 1932 se pregunta «si está cuajando en España algo parejo al fajismo italiano o al nacionalsocialismo alemán» pese a que en España no hay ni un Mussolini ni un Hitler»22, y añade que ciego será el que no vea asomar una enfermedad de moda, que en abril de 1933 ya califica de «epidemia contagiosa»23.
Por otra parte, el acceso de Hitler al poder le hace abordar en algunas de sus colaboraciones periodísticas el tema del racismo, del «arianismo», que estima fenómeno monstruoso y pura «salvajería» anticristiana, en fin, mito fruto del resentimiento practicado por los arios seguidores de la svástica, que «consideran a los pueblos como ganado»24. En fin, califica al fascismo de tramoya y opereta bufa, y repite una y otra vez que se trata de una «demencia precoz». Todo ello en el marco de una genérica infantilización detrás de la que percibe un repulsivo culto a la violencia propia de chiquillos dementales, de una «violencia más querida que sentida; la violencia del medroso» y en 1935 remata: «que se fajen los del fajo, que se unzan los del yugo, que se aporreen disciplinándose los de la porra»25.
Durante la guerra española, ese incivil enfrentamiento producto de las pasiones y envidias de hunos y de hotros, enhebra, entre noviembre y diciembre de 1936, y dispara su diapasón crítico. En carta al rector Esteban Madruga, el 23 de noviembre, se refiere a la «inmunda falangería», a la que ya tiene considera «el mayor peligro de los que amenaza a España» 26 por el «papel de verdugos que han estado haciendo»27. Por añadidura, juzga al partido de José Antonio Primo de Rivera como «una mala traducción del fajismo», a cuyos militantes progresivamente atribuye una degeneración mental rayana en todo tipo de excesos que los convierten en «vulgares dementados», en «hidrófoba jauría inquisitorial»28. Esa muchachada de camisa azul, «arribistas» y aires belicistas son, en fin, locos fanáticos que calcaron ciegamente una idea extranjera y estrecha. De modo que ellos, tal como dice en una entrevista de 1936, más que el «pobre» Franco, son los máximos responsables de la implantación de una servidumbre totalitaria. Ciertamente, desde el celebérrimo acto del 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, empieza a emerger un atribulado, agónico y fogoso Unamuno que, de una manera u otra, de forma totalmente directa u oblicua, expresa el largo calvario hacia la plena consciencia antes de morir de su disparatada adhesión al levantamiento militar, que él mismo cataloga de ligereza en su correspondencia (¡«Qué cándido y qué lijero [sic] anduve…¡»)29, especialmente en las cartas que remite a su amigo Quintín de Torre, entre ellas las que da cuenta de la reacción de los asistentes a la sesión del Paraninfo con motivo de la fiesta de La Raza. «…Dije toda la verdad que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir, que no se oyen sino voces de odio y ninguna de compasión. Hubiera visto usted aullar a estos dementes falangistas azuzados por el grotesco y loco histrión que es Millán Astray»30.
El enojo de Unamuno consigo mismo se proyecta a manos llenas sobre las cuadrillas culpables de la mayor parte de ejecuciones extrajudiciales practicadas en el terrorífico verano salamantino de 1936, entre las que se encuentra la del alcalde de la ciudad, Casto Prieto Carrasco, de adscripción política azañista, amigo cercano del rector y catedrático de Medicina de la misma Universidad. La responsabilidad de las sacas de la cárcel provincial corresponde a las milicias falangistas henchidas de odio que, en el algún caso, no dudaba acaudillar su ínclito jefe local, Francisco Bravo, tristemente célebre31. Este Bravo es el mismo sujeto indeseable que intermedió en 1935 para que Unamuno conociera a José Antonio y asistiera al mitin del Teatro Bretón.
En estos aciagos tiempos Unamuno dejó anotadas en unas nerviosas y casi ilegibles cuartillas acerca del terremoto cognitivo y afectivo que estaba sufriendo. Póstumamente, por primera vez en 1991, vieron la forma de libro titulado El resentimiento trágico de la vida. Notas sobre la revolución y guerra civil españolas (1936). Este singularísimo escrito «a saltos» fue matriz de muchos de los juicios vertidos en su cartas y entrevistas en estos tiempos de desolación. Allí vuelve a incidir sobre el fajismo y sus maldades. Vemos algunos fragmentos: «En Granada han fusilado, los falangistas, al pobre Salvador Vila. ¡Esos degenerados andaluces con pasiones de invertidos sifilíticos y eunucos masturbadores! (…) ¡Arriba España! Sí, y abajo los arribistas (…). ¿Y ésas, las que bordan de rojo la camisa nueva de los de la cara al sol?»32.
Al final, un Unamuno desarbolado y vigilado en su casa, se convierte en un ser muy aislado, pero capaz, pese a la prohibición de escribir artículos o impartir conferencias, de conceder algunas entrevistas y mantener una correspondencia, que naturalmente eran objeto de la censura del momento. Nada tiene de improbable que a partir del 12 de otubre Franco optara por un seguimiento de su vida a cargo de SIM (Servicio de Información Militar), como nos cuenta Sá Mayoral y que se hiciera un personaje cada vez más molesto y preocupante por su intermitente y desbordada facundia y sus ocasionales arrebatos de coraje cívico, de parresia33. De ahí a que su muerte fuera provocada por los falangistas o por órdenes directas de Franco (al que siempre tuvo por un «pobre» hombre, engañado e incapaz de cambiar el sangriento rumbo del 18 de julio) va un trecho. Que fuera un militante falangista, Bartolomé Aragón, joven profesor de la Universidad de Salamanca, la última persona que acompañara al viejo profesor en el trance de su muerte, más allá de que nadie puede compartir su testimonio y por tanto tampoco desmentirlo, me parece inverosímil que la Falange tuviera un plan preconcebido para matar a uno de sus maestros e intelectuales de cabecera, a pesar de sus invectivas contra los fajistas. La reacción de los falangistas locales, con Víctor de la Serna al frente, como es sabido fue la de transformar el entierro de Unamuno en unas exequias conforme al ritual falangista, queriendo así hacer de Unamuno, por encima de los deseos de la familia, uno de los suyos.
Existe en el archivo de la Casa-Museo de Unamuno en Salamanca un documento manuscrito en el que, muy pocos días antes de su muerte, deja don Miguel un testamento político en toda regla en el que, entre otras cosas afirma: «esta guerra civil, no es civil. Es un ejército de mercenarios-pretorianos-la legión y los regulares; no el pueblo»34.
Tan contundente alegato y confesión de culpa significa un vuelco en la conciencia subjetiva del personaje, que, fruto de una fermentación lenta y subterránea, constituye, sin lugar a dudas, testimonio de un reconocimiento postrero y sincero de haberse equivocado, pero no sirve al historiador para explicar en su integridad al personaje, porque en su caso, como en el de los demás mortales, no basta el juicio que a uno mismo le merece su conducta, sino los mecanismos subjetivos, intersubjetivos y sociales que se van construyendo en interacción con el entorno de la vida individual de cada cual. ¿Es posible excogitar las tribulaciones de un liberal desnortado y sobrepasado por las circunstancias?
3.-Acerca de un liberal atribulado en tiempos de turbulencias autoritarias
La guerra española se integra como una porción muy sustancial del crudo invierno que se apodera de cuerpos y almas durante la llamada «guerra civil europea» (1914-1945), ese tiempo de «violencia indómita» que hace temblar sin remedio los cimientos de las ideologías liberales y las instituciones representativas a ellas vinculadas. Ante el ascenso del fascismo en la mayor parte de Europa, las opciones políticas progresistas, democráticas y republicanas tienden a responder congregándose alrededor de plataformas comunes y recurriendo a estrategias que tienen al antifascismo como centro de gravedad. A la par, el campo de los intelectuales no permanece inmune ante esta grave situación y, al final, sufre una quiebra interna y una mayor fragmentación, que se manifiesta bajo la faz de una rampante polarización de muchos de sus miembros en torno al eje fascismo/antifascismo. El mundo de la inteligencia deja de estar, como antaño presumía, solo al servicio del «imperativo de intelectualidad» de corte orteguiano, una suerte de selecta aristocracia del pensamiento capaz de guiar al pueblo bajo el dictado de valores universales no partidistas y ahora comparece como un bloque agrietado en el que se abre paso el nuevo tipo de intelectual comprometido y vinculado a las poderosas corrientes que aspiran a superar el marco institucional heredado de la tradición liberal35. En el caso de España se ha dicho que 1936 significa el fin del intelectual moderno de estirpe decimonónica y liberal, lo que conlleva el alumbramiento de nuevas actitudes en el seno de un cierto viraje o propensión hacia soluciones de corte autoritario: «La Guerre Civile marque une césure, même si la figure publique de l´intellectuel est mise à profit par la droite pour envisager une revanche sur le liberalisme»36. Ciertamente, la guerra acaba por desgarrar la sutura progresista inequívoca que había unido a las gentes de la cultura y el arte pertenecientes principalmente a la generación de 1914, que habían cabalgado al unísono y a la cabeza a la hora de la implantación de la República el 14 de abril de 1931, pero que acabarían sucumbiendo a los aires políticos de las radicales contradicciones políticas que sacudieron a la España de entonces37.
Aunque nuestro personaje era maestro en virajes bruscos y chocantes, empero Unamuno, intelectual profético y moderno a un tiempo, como buen imitador de sí mismo, marcha a contracorriente y en lo tocante a las confrontaciones entre izquierda y derecha; predica desde 1933 la alterutralidad, esto es, «la posición que está en medio, en el centro, uniendo, no separando –y hasta confundiendo– a ambos»38. Él nunca tuvo la tentación expresa de declararse simpatizante del autoritarismo de un lado o del otro.
En una palabra, Unamuno se comporta como si pudiera mantenerse ajeno a esta ola ideológica bipolar, que reputaba de trastorno mental. Su adhesión al golpe militar a pesar de sus continuas requisitorias previas contra le fajismo, la justifica en nombre de la defensa de la sacrosante civilización occidental, lo que se me antoja más como el vehemente deseo de un hombre de contextura de creencias reaccionarias y trasnochadas que como el pensamiento de un ser ahormado en ideas procedentes del liberalismo, si bien no fueron pocos los intelectuales de ese mismo marchamo político que inclinaron su cerviz y se colocaron al margen de la República y al lado del nuevo orden traído por el golpe militar de 1936, incluso a menudo acatándolo como mal menor. Finalmente, por lo que hace a su persona, su experiencia en el atolladero de la Salamanca del 36 enciende todas sus inextinguibles incongruencias y contumaces pugnas entre ideas y creencias, que a ratos afloran hacia el exterior bajo maneras muy desabridas, inconexas e incluso estrafalarias. Como ya se ha dejado dicho antes, en sus intempestivos apuntes cuajados en El resentimiento trágico de la vida. Notas sobre la revolución y la guerra españolas (1936), abandona la peregrina noción de alterutralidad y la emprende, a denuesto limpio, contra los hunos y los hotros, poniendo cual chupa dómine tanto a la falangería fajista como a las hordas revolucionarias marxistas. El colapso cognitivo y afectivo que transparenta esta obra, en la que no deja títere con cabeza, pinta y analiza al pueblo y a la nación españoles mediante burdas categorías psicológicas (la envidia y la locura como atributos nacionales) y, para colmo de desdichas, deja al desnudo su impotencia personal e intelectual a la hora de dar cuenta cabal del enardecido y violento mundo que le rodea. Me temo que, abducidos por una prosa confesional tan original y vibrante que se desprende de esas apodícticas notas, las personas estudiosas de Unamuno no han alcanzado a atisbar en estas postrimerías unamunianas la emergencia volcánica de su viejo e irresuelto pulso entre ideas y creencias. En El resentimiento trágico…, en verdad, comparecen trepidantemente antiguos prejuicios unamunianos. Pero también, si bien se mira, se materializa radicalmente su olvido de su invento conceptual de alterutralidad y de ahí simultáneamente regrese a su acrisolada y valetudinaria tradición liberal conforme a la que arremete contra la pareja fascismo/bolchevismo, acusada de ser el tenebroso pozo responsable de todos los males.
Aún hoy su comportamiento público y privado antes y especialmente durante los meses de la guerra española prosigue teniendo algo de jeroglífico. Todavía las idas y venidas, las cavilaciones filosóficas y las obras literarias del magnate de las letras españolas y pluma de reconocido prestigio mundial (candidato al Premio Nobel de Literatura en 1935), continúan siendo causa de acalorada disputa. No descubro nada nuevo si digo que el oficio del historiador es semejante al incesante tejer y destejer de Penélope, de modo que las interpretaciones de la vida y obra de Unamuno forman parte de ese pretérito que se revisita una y otra vez proyectando nuevas e insólitas miradas, a menudo esclavas de una futilidad historiográfica y de la impenitente intención de hacer al profesor salamantino cómplice de nuestra propia visión del mundo.
A modo de epílogo y término de mi texto, traigo a colación el punto de vista de María Zambrano, que me ayuda a valorar el espacio de las posiciones dentro del campo de los intelectuales que vivieron la guerra española: «No importa que Unamuno atormentado en sus últimos días de Salamanca, tuviese la debilidad de afirmar, si quiera por un momento, lo que toda su vida ardientemente había combatido (…). En ningún caso, aunque personalmente llegara a decirlo, el sentido de su vida y de su obra tenía nada que ver con el fascismo»39.
Esto afirma María Zambrano en 1936. Filósofa y discípula fiel –excepto en su comportamiento político– de Ortega y Gasset, era una intelectual comprometida hasta la médula con el Gobierno legítimo de la República hasta el punto de que, a diferencia de no pocos de sus colegas del mundo cultural, entre ellos su maestro, que a poco del 18 de Julio del 36 huyeron a París u otros ciudades, regresó voluntariamente desde Chile para incorporarse a la defensa política e ideológica de la causa republicana, participando, entre otras iniciativas, en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura que se celebró en España en 1937 (ella había firmado el 18 de julio de 1936 el manifiesto de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura). Como se aprecia en el texto, Zambrano exculpa a don Miguel y afirma que su «debilidad» no puede empañar una obra y una vida ejemplares. Su opinión no era exactamente concordante con la de la mayoría de sus correligionarios republicanos, no pocos de los cuales estimaron el comportamiento unamuniano como una especie de traición. Pero la filósofa se muestra benevolente tanto con Unamuno como con Ortega, seguramente por la sincera admiración que profesaba a la obra de ambos, pero también debido quizá a una concepción sumamente ingenua e idealista de la cultura que le hacía creer que las gentes pertenecientes a ese campo no podrían ser otra cosa que progresistas40.
La filósofa, republicana aledaña del azañismo, pertenece al colectivo de los intelectuales españoles de izquierda que mantuvieron un alto compromiso a favor de la República como lo fueran, por ejemplo, Antonio Machado o Rafael Alberti, que sobresalieron en su lucha por la hegemonía cultural durante el trance bélico. También personalidades del Gobierno como Azaña, Negrín y otros altos cargos, combinaron su condición de gentes de la cultura con su acción como gobernantes. Con frecuencia creciente, los estudiosos del tema como Paul Aubert subrayan la existencia de una tercera categoría en la que se agruparían personalidades liberales que se marchan de España en 1936 (los Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Azorín, Baroja, entre algunos de los más conocidos), una suerte de «tercera España», en el seno de la que también se inscriben, entre otros Salvador de Madariaga y ciertos católicos disidentes de signo demócrata-cristianos. Esa ilusoria opción tercera mantendría una actitud de «neutralidad», de inhibición o incluso de voluntad de intermediación. Desde luego, también hubo intelectuales al lado del bando sublevado, entre los que descuellan los falangistas de la corte literaria de José Antonio Primo de Rivera y gentes como Giménez Caballero, Ridruejo, Tovar, etc.41. No cabe duda que para algunas personas es tentador colocar a Unamuno, si se dejara, en la rúbrica de la «tercera España». Desde luego, llevar a la jurisdicción de los terceristas al apesadumbrado don Miguel que deja su vida a los setenta y dos años en una Salamanca irreconocible, es más bien un estrafalario juicio que concede la cualidad de virtuosas por sí mismas a su agónica lucha, a la impotencia y a la desesperación. Unamuno no tuvo otro centro que sí mismo, girando siempre alrededor de su lucha insaciable de reconciliación entre creencias e ideas42.
De mi hilo argumentativo se desprende sin equívocos la actitud antifascista y de prosapia liberal de nuestro personaje. Teniendo estas actitudes por ciertas, ¿acaso puede decirse, como algunos sostienen, que fuera un pre-fascista? Naturalmente, esta suposición atañe al contenido en su obra sobre la esencia de España y, en general, a sus especulaciones teóricas revestidas de una pátina de irracionalismo que atraviesa su filosofía y actitud vital, y de la que posteriormente se aprovecharon la legión de mediocres imitadores pro domo sua. Como señalara Elías Díaz, a pesar de que «los planteamientos unamunianos no están lejos de los supuestos ideológicos de esos movimientos [fascistas], a pesar de un posible prefascismo objetivo de Unamuno, personal o subjetivamente se consideró siempre liberal»43.
Algunos autores, a fin de explicar el tránsito del pensamiento de izquierdas al fascismo han hablado de «pasarelas» de un pensamiento a otro, una especie de temas-puente que enlazan concepciones en principio opuestas. Entre ellas se destaca la «nación» como la principal porque actúa a modo de sustitución-sublimación de la noción de «clases»: «La sustitución de la palabra clase por nación en el pensamiento y en el lenguaje político es un punto imprescindible para que se pueda aceptar el fascismo como opción política y como ideología»44. En el caso español, algunos marxistas y anarcosindicalistas acabaron, por esa vía de fuga nacionalista, en las filas de la nueva especie de autoritarismo de ultraderecha. Ciertos intelectuales de la misma generación de don Miguel, como Ramiro de Maeztu, llegaron desde las tibias aguas de un socialismo fabiano a las agresivas y elitistas mentes del grupo Acción Española, revista-fortaleza de la «revolución conservadora» que se puso en marcha en tiempos de la II República. El caso de nuestro personaje, sin embargo, no encaja en ese «transfuguismo» unidireccional. Como muestra Luciano G. Egido, en el curso del año 1936, tras su desengaño respecto al alzamiento militar del 18 de julio, se derrumba la idea metafísica de España que desde joven había cultivado como si fuese una revelación y un dogma incontestable y procede a verificar una «resemantización» en clave, como ya apunté, de resentimiento, desvaneciéndose «ese sueño de la España eterna»45.
Si bien Unamuno, escapa a ese orden clasificatorio porque no acaba de poder ser integrado en grupo alguno, en cambio sí vivió directamente el proceso de radicalización política de los años treinta. Desde luego, la distinción de la valoración subjetiva de la obra de uno mismo y de su propio comportamiento público y privado respecto a la percepción externa que desde fuera hacen los demás es plenamente pertinente en este caso o cualquier otro. La subjetividad y conciencia de sí unamuniana quedaron de por vida uncidas a sus ideas liberales, pero eso no es óbice para que sus creencias ancestrales afloraran en múltiples textos sobre España que contienen vetas de una visión primordialista de la nación, el pueblo y su intrahistoria, incluso de la vida misma, que han alimentado desde entonces las alforjas ideológicas del discurso fascista español. Claro que Unamuno era menos moderno que los fascistas (en sentido tecnicista) y no podía evitar su amor al libre pensamiento y al método de la controversia como dogma intocable de la cosa pública. Pero tampoco nadie está autorizado para ver hoy a Unamuno como un demócrata progresista sin fisuras. Dejemos que sus ideas y creencias contradictoria sigan luchando en sus obras bajo la forma de creaciones artísticas, en gran parte, frescas y vivas aun hoy gracias al sinfronismo de su quehacer literario, a su capacidad de conmover todavía a sus lectores y lectoras actuales salvando el lugar, el tiempo y la circunstancia en las que fueron concebidas. Por lo demás, saludemos su excelente vena crítica radical y la aparición de ocasionales y deslumbrantes brotes de parresia, de ese coraje cívico tan infrecuente en la vida pública.
Como ya sostuve citando al propio autor, Unamuno creó y recreó un personaje de muchas caras, tantas como sus ideas y creencias, y las de los demás, le permitieron; sus estudiosos, también. Bien creo, empero, que en nuestro presente sería merecedor de algo parecido a una metabiografía46, esto es, de un estudio de los usos públicos que las sucesivas generaciones han hecho de su existencia y de su obra, de tal suerte que salieran a la luz los sucesivos y cambiantes Unamunos que se superponen en la leyenda creada por él mismo y por los demás.
Notas