Geoffrey de Ste. Croix y el mundo antiguo
Perry Anderson
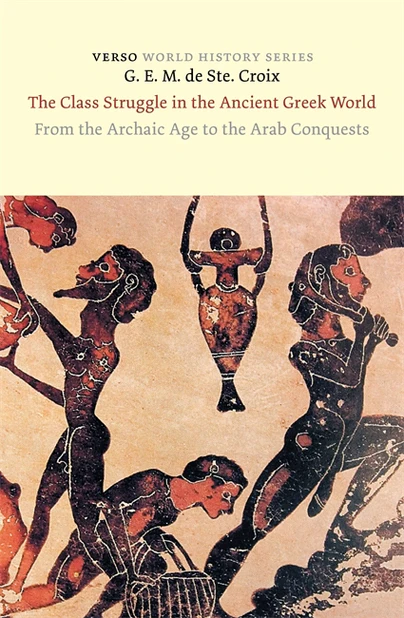 La aparición de La lucha de clases en el mundo griego antiguo, de Geoffrey de Ste. Croix, altera de forma significativa e inesperada la imagen de la historia materialista en Gran Bretaña. Parte de este cambio radica simplemente en la sorpresa que supone el propio autor. Habría sido razonable pensar que el notable grupo de historiadores marxistas que se formó en los años inmediatamente anteriores o durante la Segunda Guerra Mundial se había convertido desde hacía tiempo en una pléyade finita, cuyos nombres eran familiares para todos los lectores de la revista History Workshop Journal. Pero ahora está claro lo erróneo que habría sido tal suposición. Junto a Hill o Hobsbawm, Hilton o Thompson, Ste. Croix debe figurar como una figura de magnitud comparable. La paradoja es que es más viejo que cualquiera de ellos. La gran obra que tenemos ante nosotros, diseñada expresamente para los estudiantes de Marx y el «lector en general», así como para los estudiosos especializados, fue escrita durante su séptima década de vida.
La aparición de La lucha de clases en el mundo griego antiguo, de Geoffrey de Ste. Croix, altera de forma significativa e inesperada la imagen de la historia materialista en Gran Bretaña. Parte de este cambio radica simplemente en la sorpresa que supone el propio autor. Habría sido razonable pensar que el notable grupo de historiadores marxistas que se formó en los años inmediatamente anteriores o durante la Segunda Guerra Mundial se había convertido desde hacía tiempo en una pléyade finita, cuyos nombres eran familiares para todos los lectores de la revista History Workshop Journal. Pero ahora está claro lo erróneo que habría sido tal suposición. Junto a Hill o Hobsbawm, Hilton o Thompson, Ste. Croix debe figurar como una figura de magnitud comparable. La paradoja es que es más viejo que cualquiera de ellos. La gran obra que tenemos ante nosotros, diseñada expresamente para los estudiantes de Marx y el «lector en general», así como para los estudiosos especializados, fue escrita durante su séptima década de vida.
El segundo cambio que aporta el libro de Ste. Croix es ampliar una vez más —esperemos que de una vez por todas— los horizontes del materialismo histórico para abarcar el mundo clásico como campo central de la investigación intelectual. Raphael Samuel ha señalado la importancia de la «lucha de clases en la Antigüedad» para el debate intelectual y político entre los marxistas alrededor de 1900, y cómo quedó «casi totalmente olvidada» posteriormente. Las razones de este cambio habrán sido complejas. Pero entre ellas, irónicamente, puede haber estado el propio auge de la «historia del pueblo», en su sentido moderno. El término se presta, quizás de forma ineludible, a horizontes y definiciones nacionales más fácilmente que a los universales: por razones obvias, es difícil extender la noción desde, por ejemplo, el «pueblo» inglés hasta el populus romano. El peculiar patrón de las pruebas que han sobrevivido del pasado clásico también es drásticamente taciturno sobre las vidas de los explotados y oprimidos, lo que ofrece poco apoyo inmediato para el tipo de investigaciones detalladas e imaginativas sobre ellos asociadas con lo mejor de la «historia desde abajo». Pero, sean cuales sean sus causas, el resultado de este cambio de sensibilidad e interés ha sido, por lo general, separar la historia clásica de la «europea» —por no hablar de la británica— en el repertorio mental de muchos marxistas. Esta separación intelectual, por supuesto, reproduce a su vez la división institucional entre historia antigua y moderna (todos los demás tipos) arraigada en los departamentos académicos. El efecto de la obra de Ste. Croix es revertir esta situación. Devuelve al mundo clásico a una posición natural y central dentro del universo explicativo del marxismo.
Sin embargo, lo hace de una manera especialmente incisiva y desafiante. Porque su propuesta de reintegración de la Antigüedad implica algo más que una simple expansión «temporal» de la historiografía materialista: invita también a una reconstrucción de sus conceptos. La lucha de clases en el mundo griego antiguo es una de las obras históricas más rigurosamente teóricas que se han producido en este país. La exposición directa y la discusión crítica sostenida de los conceptos marxistas, con un alto nivel de rigor analítico, ocupan un lugar en el diseño general del libro de Ste. Croix que no tiene equivalente en la práctica de sus colegas. Solo por eso, sus repercusiones se dejarán sentir allí donde las clases sociales y los conflictos entre ellas sigan siendo un tema organizador en la escritura de la historia. Parece apropiado que uno de los rasgos distintivos (y placeres) de la escritura de Ste. Croix sea la libertad y la agudeza de sus digresiones temáticas, ya sea sobre el Partido Conservador o el Estado del bienestar, la Guerra Fría o la religión cristiana.
Dos hechos interrelacionados parecen haber diferenciado a Ste. Croix de su generación, entre los historiadores marxistas. Comenzó su carrera mucho más tarde, estudiando la licenciatura a los treinta años en el University College de Londres (1946-1949), bajo la dirección de A. H. M. Jones, y llegó a los estudios clásicos tras una década de vida profesional como abogado antes de la guerra (1931-1939). Su primer libro —el único hasta The Class Struggle in the Ancient Greek World— fue un estudio sobre The Origins of the Peloponnesian War, publicado en 1972. Este brillante estudio, que ya revelaba muchos de sus dones y peculiaridades, propuso una reinterpretación radical de los orígenes del conflicto entre Atenas y Esparta en el siglo V a. C., cuyo resultado fue trasladar la responsabilidad principal del estallido de la guerra de la primera a la segunda, al tiempo que se enfatizaba la naturaleza irreconciliable del antagonismo a largo plazo entre las políticas democráticas y oligárquicas de estas dos sociedades esclavistas. Desde el punto de vista metodológico, la característica distintiva del libro es la extraordinaria delicadeza y precisión del análisis textual que despliega al examinar y revisar las pruebas sobre los orígenes del conflicto del Peloponeso. Las dos proezas —una técnica y otra filosófica— del enfoque de Ste. Croix en este libro fueron su demolición de la visión tradicional de los decretos megáricos (considerados generalmente como represalias económicas vengativas de Atenas contra una ciudad vecina que provocó las hostilidades en Grecia, que él argumentó que eran con toda probabilidad sanciones religiosas de importancia bastante limitada, explotadas con fines propagandísticos por Esparta) y su reconstrucción de la visión de la historia en general de Tucídides. Su sombrío relato del mundo intelectual de Tucídides, especialmente su convicción de la amoralidad esencial de las relaciones entre los Estados, tiene un poder inolvidable. Solo esto confiere a The Origins of the Peloponnesian War una importancia duradera para el lector en general.
En estos pasajes, como en todo el libro, son inconfundibles las huellas de la más alta formación jurídica: la capacidad de analizar, con la máxima ingenuidad y vigilancia, los matices más sutiles y los contextos más elusivos, mediante comparaciones o precedentes, en un conjunto contradictorio de documentos escritos, con el fin de llegar a la interpretación final más plausible del significado o del acontecimiento. Al mismo tiempo, como todo el mundo sabe, la presentación de un abogado no siempre es la más fácil para un profano. Los orígenes de la guerra del Peloponeso rehúye los atractivos de cualquier narrativa. Sus capítulos están rigurosamente organizados por problemáticas, prácticamente inconexos entre sí, con un mínimo de vínculos. La discusión de las res gestae se entrelaza constantemente con la crítica de los relatos sobre ellas, de una manera más habitual en un artículo especializado que en un libro: se citan y se examinan en detalle otras autoridades, a lo largo de muchas páginas, dentro del propio cuerpo del texto. El título guarda una relación un tanto caprichosa con el contenido del libro, que incluye reflexiones sobre el fin de la Guerra del Peloponeso e incluso la caída de Esparta o Atenas un siglo más tarde. Además, en lo que debe ser una especie de récord para un historiador reciente, la indiferencia hacia las expectativas convencionales de la narración, o incluso de la exposición de argumentos, genera nada menos que cuarenta y siete apéndices, que abarcan más de cien páginas, después de la conclusión de la narración principal, un formidable precipicio que cualquier lector, quizás incluso el clasicista contemporáneo, tendrá que escalar. Por último, una crítica más sustantiva del libro podría ser que se cuela un elemento de defensa involuntaria en la asignación de responsabilidades de Ste. Croix al atribuir las responsabilidades de la Guerra del Peloponeso: la política espartana, en cualquier caso, recibe una serie de juicios y epítetos —«egoísta», «cínica», «expansionista», «agresiva», «represiva»— de los que la ateniense queda generalmente exenta, incluso a veces directamente exculpada. Aquí, las simpatías del historiador están en desacuerdo con los axiomas políticos que extrae de Tucídides, cuya lección central era que la lógica de la contienda entre todos los Estados del mundo antiguo era tan implacable que sus políticas exteriores no podían ser, por naturaleza, más que despiadadas y rapaces. Con más razones para repartir culpas políticas, por una catástrofe de la que él mismo fue víctima, Tucídides se mostró menos propenso a hacerlo.
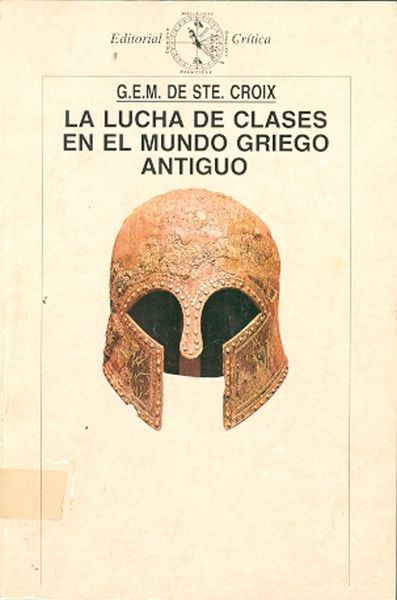 La lucha de clases en el mundo griego antiguo es una obra muy diferente. Construida a escala monumental, repasa 1400 años de historia —desde la «Grecia arcaica hasta las conquistas árabes»— a lo largo de 700 páginas; y qué páginas. Con una prosa de estimulante agudeza y claridad, Ste. Croix aborda la enorme tarea de desentrañar las sucesivas estructuras de clase que abarcaron la evolución del mundo antiguo. Para ello, el libro recurre a una fabulosa variedad de fuentes. En cierto modo, los historiadores clásicos siempre han tenido que ser más polifacéticos que la mayoría de sus colegas, ya que el conjunto de pruebas que ha sobrevivido del mundo antiguo puede considerarse, en la mayoría de los aspectos —prácticamente todos, salvo los restos arqueológicos—, como un inventario cerrado. Precisamente porque esa cantidad es tan limitada para muchos fines, tiende a imponer una destreza cualitativa excepcional a quienes la investigan: es decir, la capacidad de moverse —y arbitrar— entre diferentes tipos de pruebas que, en períodos posteriores de la historia, rara vez se reunirían en el ámbito de un solo programa de investigación. En The Class Struggle in the Ancient Greek World, estas habilidades peculiares se practican con maestría. Ste. Croix moviliza sus pruebas a partir de poemas líricos, inscripciones municipales, corpus jurídicos, constituciones imperiales, polémicas patrísticas, anales narrativos, discursos filosóficos, anécdotas médicas, textos bíblicos, correspondencia senatorial, lápidas populares, papiros administrativos y lemas numismáticos, no de forma indiscriminada, sino de manera incisiva y crítica en cada caso. Persisten algunas de las peculiaridades de sus escritos anteriores. El título del libro vuelve a ser engañoso, más aún cuando Ste. Croix no se limita en modo alguno al mundo «griego»: su tratamiento de la historia romana es, de hecho, considerablemente más extenso y completo. Su estructura es menos abrupta que la de su predecesor, ya que parte de secciones teóricas y sociológicas generales (parte I) para pasar a relatos históricos secuenciales (parte II). Pero el espacio está distribuido de forma muy desigual dentro de esta última, que contiene interpolaciones de material ajeno, en las que el autor ha incorporado eficazmente al texto la esencia de artículos escritos anteriormente. Esta rebeldía da lugar a menudo a algunos de los pasajes más agradables del libro, como la espléndida digresión sobre la relación de Jesús con el mundo de la polis grecorromana o sobre las actitudes judías y cristianas hacia las mujeres; pero también introduce un cierto elemento arbitrario en la composición de la obra en su conjunto, curiosamente inseparable de su grandeza.
La lucha de clases en el mundo griego antiguo es una obra muy diferente. Construida a escala monumental, repasa 1400 años de historia —desde la «Grecia arcaica hasta las conquistas árabes»— a lo largo de 700 páginas; y qué páginas. Con una prosa de estimulante agudeza y claridad, Ste. Croix aborda la enorme tarea de desentrañar las sucesivas estructuras de clase que abarcaron la evolución del mundo antiguo. Para ello, el libro recurre a una fabulosa variedad de fuentes. En cierto modo, los historiadores clásicos siempre han tenido que ser más polifacéticos que la mayoría de sus colegas, ya que el conjunto de pruebas que ha sobrevivido del mundo antiguo puede considerarse, en la mayoría de los aspectos —prácticamente todos, salvo los restos arqueológicos—, como un inventario cerrado. Precisamente porque esa cantidad es tan limitada para muchos fines, tiende a imponer una destreza cualitativa excepcional a quienes la investigan: es decir, la capacidad de moverse —y arbitrar— entre diferentes tipos de pruebas que, en períodos posteriores de la historia, rara vez se reunirían en el ámbito de un solo programa de investigación. En The Class Struggle in the Ancient Greek World, estas habilidades peculiares se practican con maestría. Ste. Croix moviliza sus pruebas a partir de poemas líricos, inscripciones municipales, corpus jurídicos, constituciones imperiales, polémicas patrísticas, anales narrativos, discursos filosóficos, anécdotas médicas, textos bíblicos, correspondencia senatorial, lápidas populares, papiros administrativos y lemas numismáticos, no de forma indiscriminada, sino de manera incisiva y crítica en cada caso. Persisten algunas de las peculiaridades de sus escritos anteriores. El título del libro vuelve a ser engañoso, más aún cuando Ste. Croix no se limita en modo alguno al mundo «griego»: su tratamiento de la historia romana es, de hecho, considerablemente más extenso y completo. Su estructura es menos abrupta que la de su predecesor, ya que parte de secciones teóricas y sociológicas generales (parte I) para pasar a relatos históricos secuenciales (parte II). Pero el espacio está distribuido de forma muy desigual dentro de esta última, que contiene interpolaciones de material ajeno, en las que el autor ha incorporado eficazmente al texto la esencia de artículos escritos anteriormente. Esta rebeldía da lugar a menudo a algunos de los pasajes más agradables del libro, como la espléndida digresión sobre la relación de Jesús con el mundo de la polis grecorromana o sobre las actitudes judías y cristianas hacia las mujeres; pero también introduce un cierto elemento arbitrario en la composición de la obra en su conjunto, curiosamente inseparable de su grandeza.
Si estos aspectos de La lucha de clases en el mundo griego antiguo recuerdan a Los orígenes de la guerra del Peloponeso, la diferencia decisiva radica en el alcance teórico y la ambición de la nueva obra. También aquí es difícil no ver la influencia de la formación jurídica de Ste. Croix. Es un lugar común que, cuando los historiadores se disponen a escribir sobre la historiografía y sus procedimientos típicamente provisionales de investigación, verificación y juicio, recurren con frecuencia a analogías con el derecho, en contraposición a la ciencia. Dos de los ejemplos más recientes y famosos son la extensa metáfora de Edward Thompson, que vincula los tribunales históricos y los judiciales en La pobreza de la teoría, y la comparación anterior y más exhaustiva de Oscar Handlin entre ambas disciplinas, que en cierto modo se hace eco de la primera. Sin embargo, a pesar de ello, al menos en el siglo actual, ha sido bastante raro que un historiador importante tenga experiencia real en el ámbito jurídico: incluso la mayoría de los historiadores del derecho no suelen ser profesionales. Esto puede explicar el hecho de que la interpretación convencional de dónde residen las virtudes jurídicas haya tendido a ser tan parcial. Las analogías tradicionales enfatizan esencialmente las dimensiones empíricas de la práctica jurídica o judicial: el examen caso por caso de las pruebas, con los protocolos de prueba correspondientes. Pero, por supuesto, el derecho también implica —e incluso consiste principalmente en— conceptos. En otras palabras, la jurisprudencia real exige la máxima capacidad de análisis rigurosamente abstracto de categorías formalizadas: su distinción, interrelación y modificación. En este sentido, como disciplina, se acerca mucho más a la sociología clásica que a la mayoría de las variedades de historia descriptiva o narrativa, tal y como se practican habitualmente. No es casualidad, pues, que Ste. Croix muestre una apreciación tan elocuente de las exigencias duales de cualquier materialismo histórico genuino, es decir, la necesidad de que el historiador marxista «concilie una atención plena y escrupulosa a todas las formas de evidencia sobre el tema elegido y el estudio de la literatura moderna relacionada con él, con una comprensión de la metodología histórica general y la teoría sociológica suficiente para poder aprovechar al máximo lo que aprende». Ya se ha señalado el dominio de Ste. Croix sobre las pruebas. Su complemento es su dominio de los conceptos, su uso declarado y deliberado de categorías de análisis social que no solo son precisas, en el sentido de que puedo definirlas, sino también generales, en el sentido de que pueden aplicarse al análisis de otras sociedades. Una gran parte de La lucha de clases en el mundo griego antiguo está dedicada a la labor de clarificación sistemática y fundamentación de las categorías sociales marxistas, una labor realizada sin ningún espíritu de penitencia preliminar, sino con la energía de un temperamento teórico natural.
El objetivo central de la obra de Ste. Croix es mostrar las estructuras materiales de opresión y explotación que sentaron las bases históricas de las sucesivas formas de Estado y sociedad en la Antigüedad. Una reproducción a todo color de Los comedores de patatas de Van Gogh, para Ste. Croix «la representación más profunda y conmovedora del arte» de los productores primarios de la tierra, sirve de frontispicio al libro. «Estos son los trabajadores sin voz, la gran mayoría —no lo olvidemos— de la población del mundo griego y romano, sobre la que se construyó una gran civilización que los despreciaba y hacía todo lo posible por olvidarlos». Para establecer las identidades exactas y diversas de estos trabajadores, Ste. Croix comienza con una discusión general sobre la clase, de gran trascendencia tanto para la teoría como para la historia. En contra de la corriente dominante de la mayoría de los escritos históricos marxistas de los años sesenta y setenta, insiste en que la clase no debe definirse principalmente como un «acontecimiento» subjetivo, cuyos criterios esenciales son, por lo tanto, la conciencia cultural o la autonomía política, es decir, la autoconciencia o la autoconstrucción. Ste. Croix rechaza con respeto pero con firmeza las diferentes versiones de esta posición que encuentra en la obra de otros historiadores marxistas. Las clases, sostiene, son principalmente formaciones objetivas, definidas por relaciones sociales de explotación que aseguran la extracción del excedente de trabajo de los productores inmediatos. Esa explotación puede generar o no un sentido de unidad colectiva e interés en los explotados, cuyos resultados dependen de las posibilidades determinadas de acción común que se les ofrecen. En otras palabras, la conciencia de la identidad de clase varía enormemente entre las clases dominadas, mientras que las clases dominantes siempre la poseerán en gran medida. Sin embargo, lo que no variará de la misma manera es el hecho de la resistencia a la explotación: para Ste. Croix, este es el otro polo, igualmente objetivo, de la relación que constituye la clase social como tal. Sin embargo, esa resistencia no tiene por qué ser consciente ni colectiva, ni siquiera visible en los vestigios del pasado que han sobrevivido a los filtros del prejuicio y el privilegio. La lucha de clases es inherente a la propia relación de clases, como las prácticas de explotación o la resistencia a ellas. Por lo tanto, existe incluso cuando «puede que no haya una conciencia común explícita de clase en ninguno de los bandos, ni una lucha específicamente política, y tal vez incluso poca conciencia de lucha de ningún tipo». Ste. Croix es plenamente consciente de las implicaciones teóricas y políticas de esta posición. «Adoptar la concepción muy común de la lucha de clases que se niega a considerarla como tal a menos que incluya la conciencia de clase y el conflicto político activo (como hacen algunos marxistas) es diluirla hasta el punto de que prácticamente desaparece en muchas situaciones. Entonces es posible negar por completo la existencia misma de la lucha de clases hoy en día en los Estados Unidos de América o entre los empleadores y los trabajadores inmigrantes en el norte de Europa, y entre los amos y los esclavos en la antigüedad, simplemente porque en cada caso la clase explotada en cuestión no tiene o no tenía ninguna «conciencia de clase» ni emprende ninguna acción política en común, salvo en muy raras ocasiones y en un grado muy limitado. Pero esto, diría yo, no solo convierte en un sinsentido El Manifiesto Comunista, sino también la mayor parte de la obra de Marx.
Tras definir la clase en general, Ste. Croix pasa a discutir el problema de la esclavitud en el mundo antiguo y su posición dentro de las economías griega y romana. Es bien conocida la controversia que ha rodeado esta cuestión en los últimos años. A grandes rasgos, las opiniones se han dividido en dos bandos: los que sostienen que la esclavitud era constitutiva de la naturaleza de la civilización antigua y señalan la escala estructural de la propiedad de esclavos en sus períodos de apogeo, y los que niegan que la esclavitud fuera fundamental, basándose en que los pequeños productores independientes o dependientes eran en general más numerosos que los esclavos. Entre estos últimos, algunos limitan su afirmación a la Grecia clásica, o incluso solo a Atenas, en contraposición al orden romano que finalmente la sucedió. Con frecuencia, aunque no siempre, los defensores de la segunda posición han tendido a reducir la condición de esclavo a un fenómeno esencialmente cultural o jurídico, al margen de las divisiones económicas, más cercano al «estatus» weberiano que a la clase marxista. Ste. Croix resuelve estas discusiones con una aclaración decisiva de sus términos. Sostiene que la mayor parte del trabajo realizado en la Antigüedad puede haber sido casi siempre obra de productores no esclavos, ya fueran pequeños propietarios, artesanos o arrendatarios dependientes. Pero el trabajo excedente que proporcionaba los ingresos y la riqueza de las clases dominantes era esencialmente extorsionado a los esclavos, hasta la llegada de la servidumbre generalizada en el Imperio romano tardío. Ste. Croix nos recuerda que fue esta última categoría la que Marx teorizó expresamente como base para su periodización de los modos de producción en la historia, en El capital y en otros lugares: «Lo que creo que se ha pasado por alto a menudo es que lo que Marx destaca como la característica realmente distintiva de cada sociedad no es la forma en que se realiza la mayor parte del trabajo de producción, sino cómo se garantiza la extracción del excedente del productor inmediato.
Al reunir las pruebas desiguales pero incuestionables de la presencia del trabajo esclavo en las fincas agrícolas, no solo en la República romana o el Principado, sino también en la Ática clásica, Ste. Croix señala que, si esto se considera insuficiente, hay muchas menos pruebas de cualquier otra forma de explotación agraria por parte de los ricos en esas épocas. «Entonces, ¿cómo», se pregunta, «si no era mediante el trabajo esclavo, se realizaba el trabajo agrícola para la clase propietaria? ¿De qué otra manera obtenía esa clase su excedente?». No solo no hay indicios empíricos de que el trabajo asalariado o el arrendamiento, las únicas alternativas, estuvieran más extendidos: también demuestra que, lógicamente, ninguno de los dos podría haber producido tasas de explotación comparables al uso de la esclavitud en las condiciones de la época. La conclusión, por tanto, es irresistible. Restableciendo la visión marxista clásica del papel de la esclavitud en la Antigüedad, pero ahora sobre la base de los estudios modernos más exhaustivos, Ste. Croix resume: «La esclavitud aumentó el excedente en manos de la clase propietaria hasta un punto que no podría haberse alcanzado de otro modo y fue, por lo tanto, una condición previa esencial para los magníficos logros de la civilización clásica. Esto es válido, aclara, para la propia democracia ateniense, a la que escritores bienintencionados han tratado en ocasiones de absolver de la mancha de la esclavitud. Sin ceder en su admiración por esa democracia, de la que ofrece un relato memorable, Ste. Croix insiste sin embargo en que se trataba de una dictadura de la minoría de la población, aunque no de una minoría pequeña; que el hecho de que fuera una democracia y de que los ciudadanos más pobres estuvieran en cierta medida protegidos contra los poderosos, obligaba a sacar el máximo partido de las clases inferiores a los ciudadanos; y que, por lo tanto, no debe sorprendernos encontrar un desarrollo más intenso de la esclavitud en Atenas que en la mayoría de los demás lugares del mundo griego: si no se podía explotar plenamente a los ciudadanos más humildes y no era conveniente ejercer demasiada presión sobre los metecos, era necesario recurrir en grado excepcional a la explotación del trabajo de los esclavos. Por lo tanto, no fue casualidad que fueran los propietarios de esclavos —«hombres liberados del trabajo»— quienes «produjeron prácticamente todo el arte, la literatura, la ciencia y la filosofía griegos, y proporcionaron una buena parte de los ejércitos que obtuvieron notables victorias por tierra sobre los invasores persas en Maratón en 490 y en Platea en 479 a. C. En un sentido muy real, la mayoría de ellos eran parásitos de otros hombres, sobre todo de sus esclavos: la mayoría no eran partidarios de la democracia que inventó la antigua Grecia y que fue su gran contribución al progreso político, aunque sí proporcionaron casi todos sus líderes, lo que conocemos como civilización griega se expresó sobre todo en ellos y a través de ellos.
Si bien la centralidad de la esclavitud está ampliamente documentada, uno de los grandes puntos fuertes de La lucha de clases en el mundo griego antiguo es que Ste. Croix presta toda la atención necesaria a las diversas formas de explotación características de la Antigüedad y a los diferentes tipos de pequeños productores que estaban tan densamente representados en ella. Los análisis detallados de los pequeños propietarios independientes, los artesanos libres, los laoi rurales y, más tarde, los coloni, ofrecen un amplio panorama de estas clases subordinadas diferenciadas. «Quizás destacan dos aspectos del tratamiento que Ste. Croix hace de ellos. El primero es su afirmación de que los laoi o coloni —es decir, los cultivadores dependientes vinculados a la tierra— pueden describirse sin reservas como «siervos», un término que a menudo se les niega debido a sus connotaciones medievales. El segundo es su afirmación de que las mujeres en la Antigüedad deben considerarse una clase aparte, porque su posición especial en «la más antigua y fundamental de todas las divisiones del trabajo», al monopolizar la función reproductiva (en su sentido más amplio), las convertía en un grupo explotado, con derechos de propiedad y otros derechos legales inferiores, dependiente de los hombres.
Por muy importantes que fueran numérica y humanamente estos otros estratos oprimidos —preponderantes incluso, en términos censales, en la mayoría de los casos—, para Ste. Croix no constituyen el hilo conductor de la historia antigua. Este se encuentra en las estructuras explotadoras del propio trabajo esclavo. Porque forma parte del tema principal de La lucha de clases en el mundo griego antiguo que la esclavitud no solo proporcionó el excedente de trabajo en el que se basaba la fortuna de las clases propietarias en los períodos de apogeo de la civilización griega y romana, sino que también explica la evolución a largo plazo del mundo antiguo. Contrastando la teoría marxista, que relaciona dinámicamente a las clases sociales entre sí en conflictos antagónicos que generan cambios históricos, con la teoría weberiana, en la que los grupos de estatus se yuxtaponen de forma inerte en una jerarquía sin tendencia ni impulso interno, Ste. Croix sostiene que una prueba de la primera es precisamente su capacidad para explicar, y no solo describir, el declive y la caída de la civilización imperial romana. Gran parte de la segunda mitad de su libro está dedicada a esa explicación. Comienza sugiriendo, como hemos visto, que la esclavitud era generalmente la forma más eficiente de extracción del excedente de trabajo en la Antigüedad, ya que maximizaba la tasa de explotación de las clases propietarias y, por lo tanto, siempre era preferida por estas cuando las circunstancias lo permitían. A continuación, señala, como muchos otros estudiosos antes que él, quizás especialmente Weber, que una vez que las fronteras del Imperio romano se estabilizaron tras Trajano, el suministro de esclavos capturados en la guerra disminuyó, con el resultado de que la cría de esclavos se generalizó, ya que los terratenientes se esforzaban por mantener la mano de obra en sus fincas. En este punto, Ste. Croix introduce el eslabón crucial —en su opinión, hasta entonces faltante— en la cadena causal que condujo al posterior colonato y, posteriormente, al colapso del propio orden imperial.
Para promover una reproducción más regular, argumenta, los propietarios de esclavos debieron necesariamente dar más libertad a las esclavas para tener y criar hijos, en lugar de trabajar en el campo, y mantener más esclavas tout court, además de permitir una mayor cohabitación estable entre los sexos. Estos cambios con respecto al ergastulum desequilibrado de la época republicana solo podían haber reducido la tasa de explotación de la mano de obra esclava en su conjunto. «La cría de esclavos dentro de la economía, en lugar de traerlos principalmente del exterior, ya fuera a bajo precio o incluso (como consecuencia de la esclavitud de los prisioneros de guerra) prácticamente gratis, impone necesariamente una mayor carga a la economía en su conjunto, especialmente en una sociedad como la antigua Grecia (y Roma), con una alta tasa de mortalidad infantil y materna». La reacción lógica de las clases propietarias fue entonces intentar compensar la disminución de la rentabilidad del trabajo esclavo ampliando sus mecanismos de extorsión al trabajo hasta entonces libre y rebajándolo a un nivel semiesclavo: «La consecuencia inevitable es que la clase propietaria no puede mantener la misma tasa de beneficio con el trabajo esclavo y, para evitar que su nivel de vida baje, es probable que se vea obligada a aumentar la tasa de explotación de la población libre más humilde, como creo que hizo gradualmente la clase dominante romana.
El resultado fue una serie de cambios sociales y jurídicos que se iniciaron a partir del siglo II y degradaron progresivamente la posición de las clases bajas del Imperio, lo que se denominó humiliores en la terminología jurídica que surgió durante la época de Antonino, hasta que finalmente, en el siglo IV, surgió en el campo una clase uniforme de coloni, que incluía tanto a antiguos esclavos como a pequeños propietarios: una población de siervos vinculados, que pagaban rentas a sus terratenientes e impuestos al Estado. La tasa media de explotación en el nuevo sistema debió de disminuir, pero su volumen, al extraerse el excedente de mano de obra a una escala mucho mayor en el campo, aumentó sin duda, como atestiguan el creciente tamaño de las fortunas senatoriales, por no hablar de las indicciones imperiales o las prebendas clericales. El resultado fue una polarización social de la sociedad romana tardía tan extrema que empujó hacia abajo incluso a la mayor parte de la clase curial de la pequeña nobleza provincial, debilitando fatalmente su capacidad para mantener fuerzas militares vigorosas del tipo republicano (ejércitos reclutados entre pequeños propietarios independientes) o para generar lealtad y resistencia civil frente a los enemigos externos. Las invasiones bárbaras pudieron entonces acabar con un orden social desintegrado desde dentro, por su propia lógica interna.
* * *
Tales son los temas generales de The Class Struggle in the Ancient Greek World. El espacio impide dar cuenta adecuadamente de la riqueza de detalles y digresiones con que se desarrollan. Tampoco puede un lector profano aspirar a más que sugerir algunas posibles preguntas o matizaciones, a partir del complejo edificio del propio argumento de Ste. Croix. Estas no afectan a la afirmación teórica central del libro. La redefinición de clase de Ste. Croix y la redefinición del lugar de la esclavitud en las sociedades de clases de la Antigüedad tienen una fuerza convincente. Es difícil imaginar que el debate sobre cualquiera de estos temas pueda volver a ser exactamente el mismo. El punto de partida para una exploración más profunda se encuentra en algunas de las propuestas más estrictamente históricas de su marco conceptual. Aquí destacan tres áreas, relacionadas respectivamente con las fronteras de clase, el papel de la lucha de clases y la dinámica del modo de producción en el que dicha lucha pudo haber tenido lugar.
La primera plantea una cuestión que, en realidad, es marginal en el libro de Ste. Croix en su conjunto, pero que no por ello deja de ser interesante. Dada su definición de clase social, ¿pueden las mujeres de la Antigüedad haber constituido una? Ste. Croix defiende su postura con dos argumentos. En primer lugar, asimila la «reproducción» a la «producción», como una simple forma de esta última. En segundo lugar, destaca la posición jurídica inferior de las mujeres, como reproductoras, en la Antigüedad, especialmente sus menores derechos de propiedad, símbolo de su explotación por parte de los hombres. «Las esposas griegas, he argumentado, y por lo tanto potencialmente todas las mujeres griegas, deben ser consideradas como una clase económica distinta, en el sentido técnico marxista, ya que su papel productivo —el mero hecho de ser la mitad de la raza humana que soportaba la mayor parte de la carga de la reproducción— las llevó directamente a estar sometidas a los hombres, política, económica y socialmente». Ste. Croix señala a este respecto, de forma bastante plausible, que los individuos pueden pertenecer en principio a varias clases, si combinan en su persona varios roles sociales, pero que uno de estos roles normalmente predominará y, por lo tanto, definirá en la mayoría de los casos la identidad de clase de esa persona. Por lo tanto, las parejas y las hijas de los esclavos o pequeños propietarios podrían ser principalmente esclavas o pequeñas propietarias, dada la indigencia común de ambos sexos en estos grupos, mientras que las esposas o las hijas de los propietarios de esclavos serían principalmente mujeres por su posición de clase, dada la gran disparidad de derechos entre ellas y sus maridos o padres. «En la Atenas clásica, consideraría que la posición de clase de una mujer ciudadana perteneciente a la clase más alta estaba determinada en gran medida por su sexo, por el hecho de pertenecer a la clase de las mujeres, ya que su padre, sus hermanos, su marido y sus hijos serían todos propietarios, mientras que ella carecería prácticamente de derechos de propiedad, por lo que su posición de clase sería muy inferior a la de ellos. Sin embargo, la humilde campesina no se encontraría en la práctica en una posición tan inferior a la de los hombres de su familia, que tendrían muy pocas propiedades; y, en parte debido al hecho de que participaría en cierta medida en sus actividades agrícolas y trabajaría junto a ellos (en la medida en que le lo permitieran la maternidad y la crianza de los hijos), su pertenencia a la clase de los campesinos pobres podría ser un determinante mucho más importante de su posición de clase que su sexo.
Es posible dudar de la solidez de estos dos argumentos. La reproducción, por muy fundamental que sea como función humana en la generación de la vida, no es claramente una producción en el sentido convencional del término. No proporciona las necesidades vitales, y menos aún produce un excedente sobre ellas; tampoco es susceptible de ser medida con ningún criterio de «productividad», que para Marx era un criterio fundamental para distinguir un tipo de economía histórica de otro. Además, hay algo paradójico en argumentar que las únicas mujeres que formaban una clase explotada verdaderamente separada eran las que procedían de entornos privilegiados. Estas eran precisamente las mujeres que disponían de sirvientas domésticas, generalmente esclavas, por no hablar de las demás comodidades materiales de los hogares ricos. ¿Qué excedente de trabajo se les extraía, según los propios criterios de Ste. Croix? La discriminación social y cultural que sufrían en Grecia era, por supuesto, real y bastante grave. Pero hablar de su «explotación económica» parece capciosa. Cabe añadir que las mujeres romanas de clase alta —aquí, inusualmente, excluidas del debate por Ste. Croix— poseían, de hecho, amplios derechos legales y de propiedad, y disfrutaban de una igualdad formal con los hombres que ha llamado la atención de muchas observadoras feministas, desde Simone de Beauvoir en adelante. El análisis de Ste. Croix sobre estas cuestiones es más tentativo que el de sus temas principales, y espera con razón que se realicen más investigaciones que puedan aclararlas.
Un segundo ámbito en el que algunos lectores podrían encontrar un poco desconcertante la elección de Ste. Croix se refiere a la «lucha de clases en la Antigüedad». A pesar de su relevancia en el título del libro y de su protagonismo en la primera parte, podría argumentarse que las manifestaciones reales de la lucha de clases en la segunda parte, que examina el desarrollo histórico de la civilización griega y romana, se registran de forma bastante fragmentaria, a veces incluso minimizadas. La laguna más evidente en este sentido es la ausencia de cualquier referencia a las grandes rebeliones de esclavos de la República romana. Espartaco solo merece tres menciones de pasada; Eunus, líder de la revuelta siciliana que precedió a la era de la agitación gracchiana, no recibe ninguna. Se podría argumentar que estos acontecimientos quedan fuera del ámbito de Ste. Croix, ya que pertenecen a la historia romana anterior a la incorporación definitiva del Oriente griego. Pero, de hecho, Ste. Croix dedica un capítulo fascinante a las luchas de clases dentro del cuerpo ciudadano de la Roma republicana, desde el conflicto entre «patricios» y «plebeyos» hasta los tumultos populares contra la oligarquía tardía en la época de Cicerón y Clodio. Dada su propia insistencia en la centralidad de la esclavitud como relación de clase, el patrón de atención aquí parece inconsistente. En este sentido, también se podría objetar que el análisis de la lucha de clases específicamente griega —prometido en el título— es, en comparación, excesivamente conciso. Ciertamente, dos de sus episodios más destacados reciben escaso espacio: la exitosa revuelta de los ilotas mesenios contra Esparta, junto con la penetración tebana en el Peloponeso, y el extraordinario intento de regeneración social mediante un amplio programa de reformas que incluía la emancipación de los ilotas laconios, del rey espartano Nabis en el siglo II a. C., una empresa que desató una feroz lucha de clases dentro del propio cuerpo espartano. Estas ausencias deben ser motivo de especial pesar, ya que ningún historiador ha demostrado un dominio más apasionante de la sociedad espartana, en toda su complejidad y oscuridad, que el propio Ste. Croix, en las secciones muy sustanciales que le dedica en The Origins of the Peloponnesian War.
En parte, los aparentes desequilibrios en la concentración temática de la segunda parte de La lucha de clases en el mundo griego antiguo reflejan sin duda el temperamento heterodoxo del propio autor, tan impaciente con las normas convencionales de composición como con las ideas recibidas de cualquier tipo. Pero también indican un problema subyacente en el tratamiento de la curva de la civilización antigua que merece una mayor elucidación. ¿Proporciona la lucha de clases, tal y como la formula Ste. Croix, la clave directa para comprender la dinámica de las sucesivas sociedades clásicas? En la primera parte, afirma enfáticamente que sí. Las irregularidades de la segunda parte, al menos en lo que se refiere a los relatos directos de la resistencia de los explotados, podrían ser un síntoma de las dificultades de esa afirmación. Las cruces aquí son, obviamente, la «destrucción de la democracia griega y la decadencia y caída del Imperio romano», los dos cambios más trascendentales de la historia política de la Antigüedad. ¿Cuál es la explicación de Ste. Croix para lo primero? ¿Por qué la sociedad griega clásica quedó eclipsada a finales del siglo IV a. C.? Su respuesta general parece ser que existía una tendencia inherente de los grupos económicamente más fuertes dentro de las ciudades-estado a aumentar su poder político a expensas de los ciudadanos más pobres, lo que a la larga tenía que conducir a la contracción y subversión de las instituciones democráticas: «la situación económica básica se impuso a largo plazo, como siempre ocurre: las clases propietarias griegas, con la ayuda primero de sus señores macedonios y más tarde de sus amos romanos, socavaron gradualmente y acabaron destruyendo por completo la democracia griega». Según él, a partir del siglo IV comenzó en Grecia una «lenta regresión»: «había una pobreza generalizada y grave entre la masa del pueblo, al tiempo que los pocos ricos se enriquecían aún más» (p. 294), y ello en una región que, de todos modos, nunca había poseído grandes recursos naturales. El resultado fue un aumento de la tensión social y de los conflictos internos en muchas de las ciudades-estado. Estos fueron luego explotados por la monarquía macedonia, que, dado su propio carácter aristocrático, encontró aliados naturales en las clases propietarias locales en su avance hacia Grecia.
¿Hasta qué punto es convincente este relato tan resumido? Una de sus principales deficiencias parece ser la falta de una lógica temporal suficientemente específica. Ste. Croix sostiene, en sus dos libros, que la democracia griega debe considerarse esencialmente como un mecanismo mediante el cual los ciudadanos más humildes se protegían de la amenaza económica que representaban para ellos los propietarios. Sin embargo, si la defensa fue posible en el siglo V, ¿por qué no lo fue también en el IV? De hecho, la democracia ateniense se mostró relativamente estable después de la guerra del Peloponeso. El principal cambio en su funcionamiento no fue tanto el aumento del poder de los ricos dentro de la ciudad, como la disminución del poder que tanto ricos como pobres disfrutaban fuera de ella, con la desaparición del Imperio ateniense. Ste. Croix cita la crisis financiera provocada por el cese del tributo imperial y la consiguiente dificultad de Atenas para movilizar fuerzas navales adecuadas. Pero estos factores no se integran en su explicación principal de la «caída de Grecia». Sin embargo, se podría construir una explicación alternativa del declive de la democracia helénica, no tanto en términos de polarización social interna dentro de la polis, como de las limitaciones externas de la forma de Estado democrático en la Antigüedad, que, precisamente por su carácter radicalmente directo, ejemplificado sobre todo en Atenas, nunca pudo trascender el tamaño municipal sin contradecirse a sí misma al dar lugar a un dominio imperial sobre otras ciudades. Sin embargo, solo ese dominio podía proporcionarle los recursos territoriales y materiales suficientes para competir militarmente con las monarquías centralizadas o las repúblicas oligárquicas. En este sentido, se puede decir que la pérdida del imperio condenó a Atenas y, con ella, a las ciudades más pequeñas que mantenían constituciones populares a su sombra.
Sin embargo, el agente inmediato de su caída fue la monarquía macedonia, considerada por Ste. Croix como una fuerza más o menos exógena en todo el proceso. Pero esto subestima el grado de simbiosis entre la Grecia urbana y su periferia tribal: la creciente fuerza y sofisticación de la política y la nobleza macedonias bajo Filipo I fue en sí misma el producto de una aculturación acumulativa dentro de la órbita de la civilización clásica propiamente dicha, en la península. En este sentido, la Grecia clásica atrajo a su propio destructor. Se podría decir que la lucha que estaba directamente en juego aquí era entre grupos dominantes: una aristocracia montañesa y las ciudadanías municipales. Si bien la política macedonia era efectivamente conservadora en lo social y lo político en Grecia, descartando innovaciones radicales en las ciudades que caían bajo su control, es significativo que no mostrara una hostilidad inmediata hacia la democracia ateniense como tal, una vez establecida su soberanía sobre ella; como reconoce Ste. Croix, ni Filipo II ni Alejandro interfirieron en modo alguno en la constitución ateniense. No fue hasta la guerra de Lamia, una revuelta generalizada de los griegos contra el dominio macedonio tras la muerte de Alejandro, cuando Antípater impuso temporalmente un régimen más oligárquico en Atenas, aunque incluso entonces era bastante amplio, basado en un censo de hoplitas. Pero, por supuesto, la vitalidad de cualquier política municipal no podía sobrevivir a largo plazo a la abolición de la autonomía externa, y las instituciones clásicas de la democracia griega se fueron convulsionando y debilitando inevitablemente dentro del nuevo universo helenístico de señores feudales, hasta que finalmente la conquista romana puso fin a ellas.
Si nos centramos ahora en el declive del propio orden imperial romano, el relato de Ste. Croix no toma como punto de partida la lucha de clases como tal. Es una contradicción sistémica, más que una lucha social, la que pone en marcha el proceso secular de disolución. La disminución de la oferta de mano de obra esclava, consecuencia de las bajas tasas de reproducción interna, da lugar a intentos compensatorios de cría de esclavos que reducen la tasa de explotación, lo que requiere una depresión complementaria del trabajo libre para mantener los niveles generales de extracción de excedentes. Las principales manifestaciones de la lucha de clases entre los esclavos y sus propietarios —las revueltas de esclavos— no desempeñan aquí ningún papel causal. Sin duda, esta es la razón por la que aparecen tan fugazmente en el texto de Ste. Croix: tienen poco o ningún peso explicativo. Empíricamente, la solidez del juicio de Ste. Croix en este punto no ofrece lugar a dudas. Los intentos de convertir la resistencia de los esclavos —en una versión reciente, si no en rebelión, entonces en deserción masiva— en la palanca de la disminución de la esclavitud en el mundo antiguo son uniformemente poco convincentes. Los mecanismos reales, señalados por Ste. Croix, constituyen más bien un ejemplo de ese otro tema fundamental del materialismo histórico: a saber, que los modos de producción cambian cuando las fuerzas y las relaciones de producción entran en contradicción decisiva entre sí. La maduración de tal contradicción no implica necesariamente una acción consciente de ninguna clase, ni por parte de los explotadores ni de los explotados, ni una batalla decidida por el futuro de la economía y la sociedad; aunque, por otra parte, su desarrollo posterior probablemente desencadene implacables luchas sociales entre fuerzas opuestas. De hecho, esta es precisamente la secuencia que tiende a sugerir la interpretación de Ste. Croix sobre los últimos siglos de la Antigüedad. Es sorprendente lo mucho que se parecen las cuestiones teóricas e históricas aquí planteadas a las que planteó la disolución del feudalismo un milenio más tarde. También en ese caso, los autores marxistas —el más ilustre de ellos, Maurice Dobb— se han inclinado a veces por interpretar la crisis de la economía medieval tardía como el resultado directo de la lucha de clases entre los señores y los campesinos, con las exacciones cada vez mayores de los primeros provocando el colapso de la producción de los segundos. De hecho, los límites demográficos y ecológicos del modo de producción feudal en Europa occidental no pueden ignorarse en un análisis de su lógica contradictoria: fue el estancamiento objetivo que impusieron a las sociedades del siglo XIV, al chocar las fuerzas productivas contra barreras insuperables dentro de las relaciones de producción existentes, lo que precipitó los desastres económicos de la época, que a su vez desencadenaron los episodios más espectaculares de conflicto abierto por la tierra.
La diferencia fundamental entre los dos procesos, el medieval y el antiguo, era, por supuesto, que uno condujo a la emancipación general de los productores directos del campo, y el otro a su sometimiento general, es decir, a su salida definitiva de una condición semiserf, frente a su entrada inicial en ella (siempre que se tengan en cuenta todas las discontinuidades y diferencias entre los villanos y los coloni). Señalar esto es registrar algunos de los problemas sin resolver del lento cambio del sistema laboral en el Imperio romano tardío. La formidable contundencia de la reconstrucción de Ste. Croix del paso de la esclavitud al colonato como forma predominante de extracción de excedentes —superior a cualquier otra explicación alternativa disponible— se basa más en la deducción lógica que en cualquier documentación empírica. Dada la ausencia de fuentes, no podría ser de otra manera. Pero es inherente a su argumento plantear una serie de preguntas adicionales sobre el proceso que ofrece para explicarlo. La primera de ellas se refiere a la cuestión de la reproducción de los esclavos. La idea central del argumento de Ste. Croix es que la cría de esclavos, cada vez más necesaria una vez que cesaron las grandes ganancias de las conquistas, era económicamente menos rentable que la captura de esclavos, de ahí la presión para complementarla con la depresión de los arrendatarios o pequeños propietarios, si se quería preservar la renta de las clases propietarias. ¿Podría haber habido también un estímulo cultural para este cambio? Ste. Croix destaca, en su análisis de la esclavitud griega, las ventajas cruciales que suponía para los propietarios de esclavos disponer de una mano de obra que no solo era étnicamente ajena, sino también heterogénea, diferenciada del resto de la población y privada de fuentes comunes de resistencia. Según él, fue la ausencia de estas dos cualidades lo que hizo que los ilotas mesenios fueran mucho más peligrosos que los esclavos attios. La gran mayoría de los esclavos romanos, a medida que se expandía el imperio, procedían, por supuesto, de pueblos no latinos. También en este caso, cuando se producía una concentración excesiva de cautivos de una misma región, esclavizados e importados a Italia, podían estallar insurrecciones en la época republicana: la revuelta liderada por Eunus, por ejemplo, reunió a prisioneros recientes de Siria y Asia Menor en una resistencia común en Sicilia. Pero después de la época de Augusto, la relativa estabilización de la mano de obra debió de conducir, en ausencia de cualquier barrera racial, a una asimilación generalizada, en lengua y costumbres, entre esclavos y pobres libres en amplias zonas del Imperio occidental. Un episodio como los disturbios plebeyos en protesta contra una ejecución masiva de esclavos domésticos en Roma bajo Nerón, citado por Ste. Croix, sugiere tal convergencia cultural. En estas condiciones, cabe preguntarse si una de las limitaciones adicionales de la cría de esclavos como remedio para paliar la escasez no era su tendencia a debilitar el control ideológico y coercitivo sobre la propia población esclava, que con el paso del tiempo se haría cada vez menos distinguible como tal, lo que quizá facilitaba la fuga, si no la manumisión (siempre más frecuente en el mundo latino que en el griego, posiblemente por razones relacionadas con los patrones de clientelismo romanos, según Ste. Croix), al tiempo que hacía cada vez menos perceptible la diferencia entre la población pobre libre y los esclavos. Aquí podría residir una de las razones secundarias de los cambios sociales y jurídicos de la época de Antonino.
Sea como fuere, la consecuencia de estos cambios fue una enorme expansión de la red de explotación rural. La segunda cuestión que plantea con gran agudeza el relato de Ste. Croix es cómo se organizaba esta explotación. Aquí se plantean dos problemas distintos. ¿Cómo se extraía realmente el excedente de los productores inmediatos? ¿Cómo lo obtenían los explotadores finales? Es necesario hacer hincapié en los adjetivos, porque la oscuridad de cada proceso radica esencialmente en los agentes intermediarios y los mecanismos que lo garantizan. Ste. Croix no aborda directamente el primer problema. Sabemos por las detalladas descripciones de Columella cómo se suponía que funcionaba una villa de esclavos en el siglo I d. C.: mediante una elaborada división de la propia mano de obra, que implicaba una jerarquía de esclavos supervisores, cualificados, no cualificados y encadenados, que trabajaban en pequeños equipos, cada uno con sus propios conductores, coordinados por capataces y dirigidos por el alguacil o villicus. La diferenciación de rangos, la cooperación en las tareas y la vigilancia del ritmo, respaldadas por azotes y grilletes, constituían el modelo prescriptivo de la agricultura esclava, cuyas unidades medias de explotación no superaban probablemente las 150-200 acres. Sin embargo, esta transparencia desaparece cuando se centra la atención en la forma en que los propietarios de esclavos comercializaban los productos de sus fincas: como comenta Ste. Croix en un pasaje importante, «tenemos muy pocos datos sobre este tipo de actividad». A continuación, coincide en que los terratenientes vendían normalmente su producción (maíz, aceite, vino) en los mercados locales. Pero esto no hace más que aumentar el misterio de la administración de grandes fortunas en la tierra, ya que estas solían implicar una amplia dispersión de fincas que, en la tarde República o principios del Principado, por ejemplo, podían estar distribuidas a lo largo y ancho de Italia. ¿Cómo se recaudaban y centralizaban eficazmente los ingresos procedentes de fuentes tan dispares?
Esta cuestión, que dista mucho de estar clara para el período de la agricultura esclava a gran escala, se vuelve aún más desconcertante una vez que se produce el paso al colonato. Por un lado, la supervisión directa del proceso de trabajo por parte de los terratenientes disminuyó necesariamente, y con ella la extracción del excedente en el propio lugar de producción. Pero, por otro lado, si la tasa de explotación disminuyó, el alcance de la explotación aumentó con la generalización de la dependencia predial en el Imperio tardío. Ste. Croix, en una de las afirmaciones más llamativas de su libro, escribe: «Hay un fenómeno en particular que sugiere claramente que en el Imperio romano los campesinos eran explotados de forma más completa y eficaz que en la mayoría de las demás sociedades que dependían en gran medida de la población campesina para su suministro de alimentos. A menudo se ha observado que los campesinos suelen sobrevivir mejor a las hambrunas que sus compatriotas que viven en las ciudades, porque pueden esconder para sí mismos parte de los alimentos que producen y aún pueden tener algo que comer cuando hay hambruna en las ciudades. No era así en el Imperio romano, donde una y otra vez encontramos a los campesinos apiñándose en la ciudad más cercana en tiempos de hambruna, porque solo en la ciudad se podía conseguir comida comestible. Sin embargo, quizá no subraya lo suficiente el hecho de que todos los ejemplos que da datan de la época posterior al declive de la esclavitud, es decir, de los siglos IV al VI d. C. La extraordinaria «eficiencia» de la explotación agraria de la clase dominante en esta época encuentra su confirmación, en la otra cara de la moneda, en el gigantesco tamaño de las fortunas senatoriales en el Imperio occidental, que en el siglo IV eran en promedio cinco veces mayores que las del siglo I.
Pero, ¿cómo se recaudaban estas enormes sumas de los productores inmediatos? ¿Qué sistemas de recaudación de rentas inmensamente ramificados, impuestos por qué formas de coacción y gestionados por cuántos niveles de intermediarios, garantizaban la perforación constante y letal de tantos medios de vida campesinos en innumerables regiones remotas, sin buenos medios de transporte ni comunicaciones, en beneficio de una familia magnate de Roma? La escala geográfica del proceso, en su máximo apogeo, se asemejaba más a la de una corporación multinacional moderna que a la de cualquier holding medieval concebible. Melania, una noble de principios del siglo V, poseía fincas en Campania, Apulia, Sicilia, Túnez, Numidia, Mauritania, España y Gran Bretaña: dominios literalmente transcontinentales. En estas fincas aún había miles de esclavos, pero muchos más habrían sido coloni. ¿Por qué vías se convertían sus productos en sus ingresos de 1600 libras de oro al año? Ste. Croix se empeña en llamar «siervos» a los colonos, pero su relación con sus terratenientes nunca se acercó al potente pacto ideológico de la servidumbre medieval, ya que carecían tanto de los derechos feudales del señor sobre la familia del villano (merchet, heriot, etc.) como de la lealtad que el villano debía a la autoridad jurídica del señor. Sin embargo, al estar menos presionados, el sistema romano rendía más.
Parte de la razón por la que pudo hacerlo, por supuesto, fue el peso del propio Estado imperial tardío. Esto figura de forma menos directa en los capítulos finales de Ste. Croix de lo que quizás merecería. En cualquier caso, no hay un análisis como tal de la profunda y prolongada crisis del Imperio en el siglo III d. C., entre la muerte de Alejandro Severo y la ascensión de Diocleciano, cuando la anarquía endémica, las invasiones, las plagas y la inflación parecieron amenazar su existencia durante cincuenta años. El enfoque estructural —por problemático, más que por periódico— preferido por Ste. Croix pasa por alto este punto de inflexión. De hecho, puede que las fuentes sean tan escasas para estos años convulsos —Jones los comparó con un túnel negro— que no se puedan avanzar hipótesis útiles sobre su significado global. Pero la coincidencia entre su cronología y la transición en el campo parece poco probable que sea fortuita. Cualquier historia que sacrifique demasiado la narrativa pagará un precio por su claridad analítica. En este caso, el coste es cualquier reflexión profunda sobre la metamorfosis del Estado imperial en el siglo III, que sin embargo debe ser de vital importancia para el propósito explicativo del propio Ste. Croix. Parece como si en esta época hubiera estado en funcionamiento una especie de servomecanismo. El gran aumento del tamaño del ejército imperial y de la burocracia debió de guardar alguna relación con la mayor capacidad de las clases propietarias para exprimir cada vez más al campesinado; el aparato central de represión y coacción se vio enormemente reforzado al final de estas décadas. Por otra parte, el crecimiento de este aparato ejerció a su vez una presión implacable sobre los mismos productores directos, en forma de una carga fiscal mucho mayor impuesta para su mantenimiento, lo que deprimió considerablemente su situación económica y los hizo cada vez más susceptibles de caer en la servidumbre del colonato. El fenómeno del patrocinium, propio de los siglos IV y V, apunta muy claramente a esta dialéctica: los campesinos se ponían «voluntariamente» a merced de un terrateniente para asegurarse algún alivio de las atenciones del recaudador de impuestos. Es necesario tener presente la compleja lógica de este circuito. Si Finley —con quien Ste. Croix polemiza sin descanso y de forma exagerada— hipostatiza indebidamente lo que él llama «la ley de hierro de la burocracia absolutista, que crece tanto en número como en coste, como un proceso prácticamente sobrenatural, desvinculado de las funciones determinadas de dicha burocracia», Ste. Croix, por su parte, no tiene suficientemente en cuenta el grado de autonomía que el Estado imperial adquirió a partir de entonces respecto a la clase aristocrática a la que servía, gracias a su propia reforma.
Porque, si bien los privilegios socioeconómicos de la nobleza imperial tardía se fortalecieron y ampliaron bajo el manto burocrático del Dominio, su poder político se vio recortado allí donde antes más contaba: en la maquinaria militar del Estado, que adquirió entonces proporciones bastante novedosas (un ejército de más de 600 000 efectivos frente a una burocracia civil de unos 30 000). El orden senatorial fue excluido de los mandos militares por Diocleciano y nunca los recuperó. El resultado en Occidente, donde la aristocracia era más rica y poderosa, parece haber sido una indiferencia generalizada de los ricos hacia las necesidades de defensa del Estado ante las presiones externas o las emergencias, una indiferencia que se expresaba en la evasión fiscal generalizada, la retención de reclutas y la hostilidad hacia los oficiales profesionales (por entonces a menudo de origen bárbaro) que intentaban reunir las fuerzas imperiales en la región. Ste. Croix sostiene que fue la desaparición de un campesinado independiente lo que minó la vitalidad de los ejércitos romanos durante el siglo V. Pero, de hecho, el servicio militar obligatorio, reintroducido bajo el Dominio, produjo una maquinaria militar numerosa y relativamente fiable, cuyos soldados disfrutaban de una serie de privilegios materiales que los situaban por encima de la masa campesina de la que procedían. Tras sostener que la moral (y probablemente el físico) del ejército se deterioró debido al empobrecimiento del campesinado, Ste. Croix admite unas páginas más adelante que el ejército de finales del Imperio «desarrolló una disciplina y un espíritu de cuerpo propios muy notables: los soldados rasos se desligaron por completo de sus orígenes y solían ser instrumentos obedientes, si no de sus emperadores, al menos de sus oficiales, lo que parece más acertado». Si bien la apatía popular hacia las invasiones bárbaras se manifiesta como un fenómeno civil, fue la alienación de los patricios la que afectó más directamente a las capacidades estrictamente militares del orden romano en Occidente. Los ejércitos dieron buena cuenta de sí mismos mientras se mantuvieron fuertes. Fue cuando se descuidaron, en las últimas décadas del siglo IV, bajo una serie de emperadores que no eran más que figuras aristocráticas, cuando se produjo el desastre.
Aun así, el Imperio no cayó simplemente por sus propias debilidades internas. Los ataques externos fueron el agente necesario para su ejecución. Una vez más, la descripción que hace Ste. Croix del proceso de declive debe complementarse con alguna referencia a los cambios históricos en la periferia bárbara del Imperio. La creciente presión de los pueblos germánicos del norte, a partir del siglo III, no puede estar desvinculada del impacto económico, político y cultural que tuvo sobre ellos la magnética civilización del sur. La creciente diferenciación social y la sofisticación militar eran inevitables en cualquier proximidad prolongada de sociedades tribales primitivas a una cultura urbana y comercial avanzada de tipo clásico. Aquí, el relato de Ste. Croix debe complementarse con la destacada obra que documenta precisamente este proceso, realizada por su compañero historiador marxista Edward Arthur Thompson, una de las contribuciones más originales a los estudios clásicos desde la guerra. De hecho, las pruebas que él mismo reúne —en un valioso apéndice sobre los colonos bárbaros dentro del Imperio antes de su caída, que él calcula en cientos de miles— hablan directamente de la creciente interpenetración de los dos mundos. En este sentido, se podría aventurar una analogía con la caída de Grecia. Al igual que esta última desarrolló a distancia su periferia atrasada en Macedonia, lo que acabó por atraer a su conquistador, la caída de Roma se produjo en última instancia cuando sus rudimentarias fronteras en Alemania evolucionaron, bajo la fuerza de su atracción, hasta convertirse en fuerzas sociales y militares capaces de abrumarla en su extremo. La diferencia, por supuesto, era que Macedonia era políticamente una monarquía centralizada y culturalmente una sociedad helenizada, que compartía el idioma y las tradiciones con una Grecia clásica aún vigorosa intelectual y cívicamente, lo que dio lugar a la gran expansión de la civilización helenística; mientras que los invasores germánicos no eran primos latinos, sino confederaciones tribales aún poco cohesionadas, y la sociedad romana clásica llevaba mucho tiempo vaciada desde dentro, lo que dio lugar a la Edad Media.
Sin embargo, el recuerdo de estos aspectos externos del colapso del Imperio occidental no altera la conclusión esencial a la que nos lleva Ste. Croix al final de su larga obra. «A mi modo de ver», escribe, «el sistema político romano facilitó una explotación muy intensa y, en última instancia, destructiva de la gran masa del pueblo, ya fuera esclavo o libre, e hizo imposible una reforma radical. El resultado fue que la clase propietaria, los hombres verdaderamente ricos, que habían creado deliberadamente este sistema para su propio beneficio, drenaron la sangre vital de su mundo y destruyeron así la civilización grecorromana en gran parte del Imperio: Gran Bretaña, Galia, España y el norte de África en el siglo V; gran parte de Italia y los Balcanes en el siglo VI; y en el VII, Egipto, Siria y Mesopotamia, y de nuevo el norte de África, que había sido reconquistado por los generales de Justiniano en el siglo VI. Esa fue, en mi opinión, la razón principal del declive de la civilización clásica. Este resumen, que hace hincapié en los principales rasgos del proceso, puede aceptarse en su totalidad. De manera característica, en contraste explícito con la afirmación de su talentoso colega no marxista Peter Brown, según la cual «la prosperidad del mundo mediterráneo parece haberse agotado en la cúspide» en el siglo IV, Ste. Croix concluye: «Si buscara una metáfora para describir la gran y creciente concentración de la riqueza en manos de las clases altas, no me inclinaría por nada tan inocente y automático como el drenaje: preferiría pensar en algo mucho más intencionado y deliberado, tal vez el murciélago vampiro». Es difícil que ese juicio caiga en el olvido.
Este es un extracto editado de A Zone of Engagement.
Fuente: Página web de la editorial Verso, 1 de julio de 2025 (https://www.versobooks.com/blogs/news/geoffrey-de-ste-croix-and-the-ancient-world)


