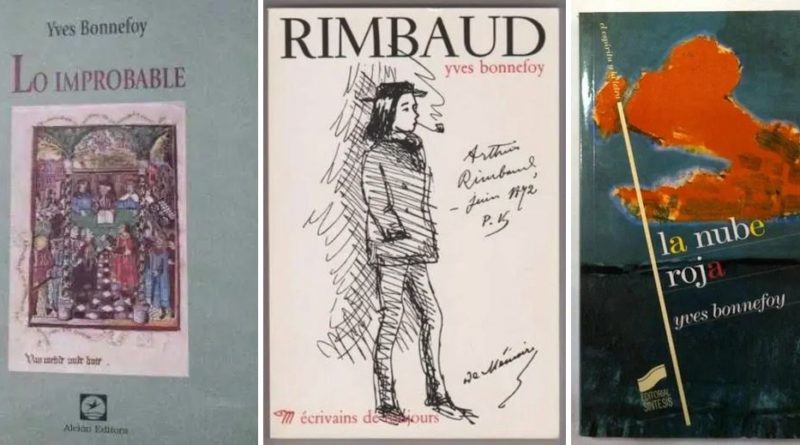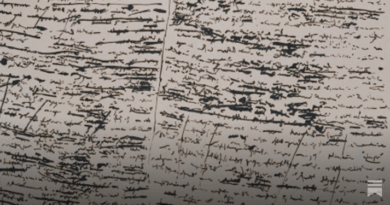La experiencia del lugar
Miguel Casado
Estas frases de Yves Bonnefoy, que me quedaron hace años en la memoria, pertenecen a “Devoción”, un inventario de lugares y sensaciones regidos por la preposición a, una lista de aquello por lo que el poeta sentía particular estima: “A una puerta tapiada con ladrillos color sangre sobre tu fachada gris, catedral de Valladolid. A unos grandes círculos de piedra. A un paso1 cargado de seca tierra negra”. Frases perdidas en la memoria, pues yo creía que hablaban de esas enormes espirales que parecen casi hindúes y flanquean el segundo cuerpo –diseñado por Churriguera, no por Herrera– de la fachada de la catedral; pero a la vez conservadas, pues no olvidé dónde las había leído, en una edición argentina de Lo improbable. Las reencontré rápidamente.
La sensación de esa imagen –los ladrillos color sangre sobre la fachada gris– es fuerte. Lo que, para Bonnefoy, era un efecto violento de color, que se sumaba al contraste y la textura de los materiales, a mí se me mostraba como una forma local de la chapucería de la larga posguerra española, donde el cuidado de lo propio tan poco importaba, aunque la retórica del nacionalismo patrio afirmara lo contrario. Esa puerta así tapiada resumía ella sola el desprecio por la tradición y por la cultura que nos aislaba de Europa. Bonnefoy, herido doblemente por la imagen (su fuerza, su absurdo), supo encontrar en lo seco de la “tierra negra” que vio en un paso de Semana Santa una síntesis fúnebre y poderosa. El resto de su lista de devociones reunía pequeñas iglesias italianas y vestigios grecorromanos que parecían contener las huellas de un deseo de absoluto anidado en la emoción estética; pero, como en el caso vallisoletano, no dejaba de percibir la fuerza bruta de la realidad y permitía que emergiese. Ese choque y, también, el equilibrio entre lo circunstancial y lo absoluto, vendrían a resumirse en la última de la serie: “A esas dos salas cualesquiera, por el mantenimiento de los dioses entre nosotros”.
El texto “Devoción” procede de Rimbaud. En sus Iluminaciones hay una página del mismo título y estructura, donde caben lo sublime romántico –“su toca azul orientada al Mar del Norte”–, la estética de la fealdad –“la hierba del verano zumbona y pestilente”– y lo grotesco –“grasienta como el pescado y pintada como los diez meses de la noche roja”. Ahí estaba lo doble, los impulsos que tiraban de los ojos en sentidos opuestos. Pero en Bonnefoy las tensiones remiten a la voluntad de racionalizar una relación emotiva con la mirada, cuya energía viene a confundirse con un deseo de realidad. Y con un vínculo especial entre la obra de arte y el sitio donde se la encuentra, que nunca está ausente de sus ensayos tan personales sobre pintura. Esta constante de su enfoque cuaja en su concepto de lugar, decantado en La nube roja, otro de sus libros.
Para ello toma como modelo el lugar de nacimiento, o esos lugares que el recuerdo impone sin permitir cambio, o los de algunos sueños. No se trata solo de un “segmento del espacio” ni tampoco de “una simple representación del pensamiento”; el lugar es una “experiencia efectiva; en verdad, es la realidad misma, tal y como la sentimos en nuestra existencia”, “es el punto que convoca y retiene la impresión de realidad como el pararrayos convoca a la centella”.
Lugar de nacimiento, sí, también el mío. Las frases de Bonnefoy no quedaron en mi memoria por la fuerza de la imagen, por el choque violento del rojo y el gris o el ladrillo y la piedra; se grabaron porque eran de la catedral de Valladolid. Su efecto es semejante al que siente quien recorre su tierra acompañando a alguien de fuera, y en la mirada del otro descubre de pronto lo propio. Aprender lo propio: esa propuesta de Hölderlin, de la que tanto han hablado los críticos; aprender lo propio gracias a la nitidez de la percepción ajena.
Pienso, por ejemplo, en el peso que tuvo la figura de Luis de León en las visitas que hacíamos, reiteradas muchas veces, a Madrigal de las Altas Torres. El viejo palacio real convertido en convento de clausura, uno de los edificios más misteriosos y conmovedores de Castilla, y enfrente, más allá de la muralla de ladrillo mudéjar, cruzando los campos cercanos, las ruinas del monasterio de San Agustín, donde murió el poeta buscando una calma nunca hallada. En mi experiencia del lugar, Madrigal nombra todas las tristezas y todas las ruinas de esa tierra, todo su poder latente, su emoción y su abandono, y sin esa presencia y compañía tal vez yo no lo habría sentido así.
Releo las cartas que fray Luis escribió desde la cárcel de la Inquisición, las pocas que se conservan o que le permitieron, sobre todo las que contienen listas de peticiones, de cosas que necesita que le busquen y le lleven a su celda. Pide ciertas prendas, pide libros –los que requiere para preparar su defensa, los que muestran su hilo de lecturas: Sófocles, Bembo, Píndaro. Lo que más llama la atención es cómo recuerda los detalles, por ejemplo en una carta de junio de 1575, cuando ya lleva preso tres largos años: “Una Biblia hebrea en un cuerpo: es de cuarto de pliego grande, encuadernada en cordobán negro y papelón. Un Sófocles en griego: es de cuarto de pliego grande en papelón y becerro negro”. Pero también dónde pueden encontrarse los libros en su celda del convento salmantino: “quedó en uno de los cajones de la mesa grande”, “está en los estantes que están a la mano izquierda como entramos por la celda”, “ha de estar sobre otros libros en los estantes que están al fin de la mesa grande”. Como si las cosas mismas, los materiales, el cuarto, hubieran quedado allá alojando una intimidad, una privacidad, que se trataba de eliminar.
Me doy cuenta de que el episodio carcelario de Luis de León me impresiona especialmente porque admiro el modo en que se cruzan en él la sabiduría y la escritura, porque creo entender cómo el lugar ameno parece siempre al alcance de su mano y nunca por ella asido; pero también, de nuevo, porque ocurrió en Valladolid. Y allí lo busco. Pese a la discusión interminable entre los historiadores sobre en qué edificio concreto estuvo recluido, tiendo a quedarme con uno de los que fueron en algún momento prisiones inquisitoriales: el antiguo palacio del obispo Alonso de Burgos (hijo y nieto de rabinos, según cuenta Jiménez Lozano y las fuentes más accesibles suelen callar), fundador del Colegio de San Gregorio y consejero de los Reyes Católicos. El palacio ya no está, pero la calle tomó el nombre de “Fray Luis de León”, y desde aquí, desde tan lejos, puedo recorrerla en sus accidentes, enumerar sus comercios, inquilinos y oficinas, habitarla con mis recuerdos. Quizá, gracias a él, sea otra forma de reflexionar sobre lo propio. Aunque el trato que recibió, junto a la muerte en la cárcel de dos de sus compañeros hebraístas, Alonso Gudiel y Gaspar de Grajal, y sus entierros a escondidas, clandestinos, hacen difícil identificar eso propio con la idea que se ha pretendido transmitir de tradición. Porque presos y carceleros no pueden reunirse bajo un solo rótulo. No hay una historia gloriosa que recuperar, sino una escindida, una tradición que son muchas, diversas y opuestas entre sí, de manera que nos vemos obligados a distinguir, a tomar partido, a optar por una de ellas. Y es entonces, asumida esta condición, cuando la experiencia del lugar –desde su carácter personal– aparece como una de las vías más abiertas para el aprendizaje de lo propio a través del tiempo. Un espacio de libertad y compañía, no de herencia.
Lecturas.–
Yves Bonnefoy, Lo improbable. Traducción de Silvio Mattoni. Córdoba (Argentina), Alción, 1998.
–– La nube roja. Traducción de Javier del Prado y Patricia Martínez. Madrid, Síntesis, 2003.
Friedrich Hölderlin, “Carta a Böhlendorff, del 4 de diciembre de 1801”, en Cartas. Edición de José Luis Rodríguez García. Madrid, Tecnos, 1990.
Fray Luis de León, Obras castellanas completas, vol. I. Edición de Félix García. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1991 (5ª).
José Jiménez Lozano, Fray Luis de León. Barcelona, Omega, 2001.
Arthur Rimbaud, Iluminaciones, en Obra poética completa.
1 En castellano en el original.