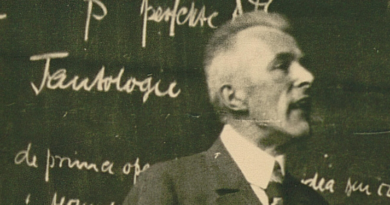Praga y el fin de la historia (1993). Entrevista con Alain Finkielkraut
Karel Kosík
Alain Finkielkraut: Actualmente se tiende en Europa a considerar la Primavera de Praga o bien como una revuelta insuficientemente desprendida de la visión comunista del mundo, o bien como la prefiguración infortunada de la Revolución de Terciopelo. ¿Comparte usted uno u otro de esos sentimientos? ¿Vale más la copia democrática de 1989 que el borrador de 1968 con su idea de la «tercera vía»? ¿Ha sido vengada la Primavera checa por la caída del muro y la llegada de los disidentes al poder? ¿O bien había otras posiciones, otras ambiciones y, en ese caso, se trata de una ocasión histórica malograda e irrecuperable?
Karel Kosík: La Primavera de Praga tuvo un extraño destino: fue condenada y enterrada dos veces, por los vencedores de ayer y los de hoy. Sus primeros enterradores fueron los normalizadores de 1968; ayudados por la invasión soviética, restablecieron en el país la dictadura burocrática policiaca que había sido amenazada de muerte por la protesta popular, y condenaron a la Primavera de Praga como una contrarrevolución. Su veredicto sobre la Primavera de Praga está enunciado en un documento llamado Lección, que se convirtió en la interpretación oficial de la historia. Quien deseara conservar su empleo, publicar, presentarse en público, hacer una carrera, debía repetir los axiomas de ese tratado ideológico y condenar públicamente a los revisionistas, los oportunistas de derecha, los renegados, los contrarrevolucionarios que, se decía, estaban minando las «bases del socialismo» en Checoslovaquia. La segunda ceremonia fúnebre de la Primavera de Praga ocurrió en nuestros días, en 1993, una vez que los nuevos vencedores llevaron a sus inspiradores y a sus actores a la tumba. El Parlamento checo adoptó una ley, firmada por el presidente Vaclav Havel, que proclamaba que el periodo entre 1948 y noviembre de 1989 era una etapa durante la cual la sociedad había sido violada –a lo largo de cuarenta años– por una organización criminal: el Partido Comunista. Uno de los parlamentarios escribió, en su explicación y su defensa de la ley mencionada, que los políticos de la Primavera de Praga habían seguido siendo guardianes de un campo de concentración pero que, a diferencia de sus malvados predecesores, se habían mostrado amables (Rudé Pravo, 18 de junio de 1993.)
Si se quiere comprender la esencia de la Primavera de Praga, no se puede olvidar esa doble condena. ¿Por qué repudian los vencedores, los pasados y los actuales, a la Primavera de Praga o menosprecian su sentido, lo tachan de asunto terminado y aconsejan olvidar el acontecimiento lo más pronto posible?
Los dos escritos, la Lección de 1970 lo mismo que la ley anticomunista de 1993, son documentos dignos de atención; si nada de lo que dicen de la Primavera de Praga es cierto, nos enseñan en cambio mucho sobre sus autores: traicionan su relación con la realidad y se convierten en el testimonio perdurable, fijado por escrito, de la ridiculez de los dos vencedores. La Lección prescribía a la sociedad la forma en que debía considerar su pasado inmediato y dictaba a todos los que deseaban hacerse valer la forma en que debían comportarse. La ley anticomunista de los vencedores de hoy determina la mirada sobre el pasado según una norma jurídica, cosa inaudita y sin precedente y que no es posible más que en el país de Josef Svejk y de Franz Kafka.
¿Cuál es el punto en común entre vencedores tan diferentes –los colaboradores de ayer, partidarios del «socialismo real», y los demócratas de hoy– que los lleva a rechazar la Primavera de Praga y a manifestar una incomprensión semejante de su sentido? ¿Están condenados los vencedores (¿todos? ¿la mayor parte?) a gobernar imaginándose que su dominación está asegurada hasta el fin de los tiempos y que no hay ninguna alternativa a su programa y a su práctica? Un año después de que fue aplastada la Primavera de Praga, los normalizadores de entonces acaparaban todo el poder, con la loca esperanza de que no había fuerza en el mundo capaz de barrerlos. Bastaron veinte años, cortos en una perspectiva histórica pero cruelmente largos desde el punto de vista individual, para que un sistema que parecía todopoderoso naufragara y para que, de la noche a la mañana, su corrupción y su putrefacción salieran a la luz. Para el vencedor de hoy, el sistema de «la economía de mercado» es no solo la última palabra de la historia sino el orden natural, largamente buscado y al fin felizmente encontrado, que corresponde a la esencia del hombre e instaura la normalidad sobre la Tierra.
Las palabras clave para empezar a comprender la Primavera de Praga y la época moderna son «norma» y «normalidad». ¿Qué es lo normal en el siglo XX, qué norma distingue a lo normal de lo anormal, a lo natural de lo artificial y de lo fabricado? La Primavera de Praga es un acontecimiento del siglo XX; es inseparable de su problemática y de ahí que sin ella sea incomprensible. Quien ha vivido la unión entre la Primavera de Praga y la época moderna y reflexionado sobre ella se preguntará con toda razón si los europeos, y por lo tanto los checos, debían esperar hasta 1980 para que el norteamericano Francis Fukuyama les recordara, siguiendo al emigrado ruso Alexandre Kojeve, la vieja idea de Hegel sobre el «fin de la historia»». La Historia llegó a su fin en 1806, dijo Hegel, y se acabó con la batalla de Jena. El sentido común se niega a admitir semejante afirmación y objeta: ¿Cómo habría podido tener fin la historia, cuando es evidente que prosigue, que ocurren cambios continuamente y que todos los días nos traen algo nuevo? Esas objeciones son el resultado de un malentendido. Hegel no negaba los cambios y la evolución; lo que hacía era llamar la atención sobre el hecho de que lo esencial ya había pasado y de que todo lo que viniera después no haría sino desarrollar, prolongar, diluir el sistema establecido. ¿No pasa nada nuevo? Al contrario: el «fin de la Historia» se impone por el hecho de que siempre ocurre algo nuevo, lo más nuevo suplanta a lo nuevo, lo nuevo nace para caer en desuso de inmediato o un segundo más tarde pero, en esa corriente incesante de novedades, no nace nada nuevo: lo nuevo, lo mismo que lo más nuevo, está herido de esterilidad y de inesencialidad exactamente igual que lo que lo ha precedido. La esencia de la Historia moderna y de su «fin» es el incremento de lo inesencial, la suplantación de lo esencial por lo accesorio, la substitución de lo uno por lo otro: la gente es devorada por la avidez de lo accesorio, por la acumulación de lo secundario y, al mismo tiempo, lo esencial se les escapa.
Cada época está determinada por la relación que las personas tienen con la realidad y por lo tanto consigo mismas. Esa relación determinante crea el paradigma de la época. El paradigma de la época antigua es la tetraktys, la tétrada formada por los mortales y los Dioses, la Tierra y el Cielo, sobre la cual se funda la Polis, exactamente igual que la filosofía, la arquitectura, la poesía lírica. El paradigma de la ra cristiana se concentra en torno a la relación del hombre con Dios, fuente de la imaginación que engendró las rotondas y las catedrales, el canto gregoriano, las pinturas y las esculturas. El paradigma de la época moderna se caracteriza por la emancipación del hombre que se libera de las trabas de la Edad Media, religiosas y temporales, y que desea servirse en todo de su razón. Pero ese hombre no aspira solamente a ser libre; se esfuerza además en convertirse en amo y dueño de la naturaleza. Esa dualidad, que asocia a la libertad y la dominación sobre la realidad, es por supuesto fatal. El hombre moderno domina la realidad, la transforma en una realidad fácil de manipular y disponible, cuando fabrica instrumentos, máquinas, aparatos, y sobre todo cuando construye todo un sistema perfectible que comprende la ciencia, la técnica, la economía. Ese sistema produce en proporciones grandiosas artefactos, informaciones, placeres. La época moderna se caracteriza por el incremento, la elevación gradual de la producción y de la riqueza; su medida es el rebasamiento de toda medida, sea la que fuere –es decir, la desmesura. El sistema moderno es una una transformación continua en la cual la realidad se cambia en realidad calculable y disponible puesta al servicio del hombre. Pero ese sistema posee además la notable propiedad de transformar incluso a los hombres. El hombre moderno que, al principio, en la época de Descartes, Diderot, Mozart, Kant, intentaba y pensaba su emancipación de la dependencia de las autoridades como un despegue y un vuelo (Auf-klärung), que se sentía y vivía como un sujeto heroico en marcha hacia la libertad, cae cada vez más bajo la dependencia de su propia creación, del sistema para crear una riqueza inconmensurable. Entonces se produce la sustitución fatal: la época moderna es de un subjetivismo desatado en el que el hombre, el sujeto de antaño, está cada vez más atado por las fuerzas del sistema de producción y se convierte en su prisionero y su objeto. Los papeles cambian: el sistema que debe servir al hombre se convierte en el amo, un pseudosujeto que degrada a las personas al rango de accesorios de su funcionamiento y de su desarrollo: las personas son condenadas al papel de objetos impotentes, que se mueven en el seno del mecanismo de esa maquinaria en marcha, incapaces de liberarse de sus entrañas. La realidad de hoy, la época del «fin de la Historia», es la de un grandioso «sistema de necesidades» expansivo y en expansión en el que las personas se reducen, es decir se rebajan, al rango de productores y consumidores. Este sistema es además el único y la realidad más alta: a su lado y, ante todo, por debajo de ella, no hay ninguna otra, nada diferente, nada independiente, y lo arrastra todo en su engranaje.
¿Qué significa pues el «fin de la Historia»? ¿La Historia llega a su término? De ningún modo: lo que ha llegado a su término, es la historia del paradigma moderno. Es una historia que ha llegado al término de su razón, es decir de su capacidad de comprender lo que ocurre con justicia y de actuar de manera adecuada: su razón ha dejado de consistir en la unidad de comprender y saber, elegir y conducirse de manera responsable: ha caído en el nivel de un simple componente subalterno del sistema en funcionamiento. Esa historia está igualmente al final de su imaginación, pervertida de manera unilateral como inventividad técnica orientada hacia la facilidad y la prioridad de la vida, y ya no hacia una vida que sería buena. En la medida en que, en el siglo XX, en la época del «fin de la Historia», del nihilismo desatado, de la amenaza total que pesa sobre el mundo, aparece la imaginación creadora, no lo hace sino como protesta y revuelta contra el paradigma en el poder, en oposición a él, y para describir su horror (la obra de Franz Kafka) o para burlarse de su esterilidad y elevar a la risa a la altura del elemento esencial del saber crítico (la obra del contemporáneo de Kafka, compatriota suyo de Praga, Jaroslav Hasek). Pertenece a la esencia, es decir a la contra-verdad de ese paradigma, el confundir la razón con la racionalización, la imaginación con la inventividad técnica, y de ahí que proclame que cada uno de sus grandes descubrimientos es el comienzo de una nueva época de la historia: después de la segunda guerra mundial, la humanidad entró en la era atómica: hoy, al decir de los ideólogos, comienza la era de los microprocesadores, de los ordenadores, el futuro pertenece a las pulgas. En realidad, todos esos inventos técnicos y racionales de conquista no son más que etapas del paradigma moderno, paradigma obsoleto y agotado y con una evidencia horripilante revelan su contra-verdad y su perversión: la era de las pulgas anuncia que el hombre como ser determinado por su relación con la verdad no entra en consideración para ese sistema: es inútil y superfluo y no representa más que un obstáculo a los desarrollos ulteriores.
En la Europa central –y así, luego de un rodeo, respondo a su pregunta– se manifiesta con una relevancia inusual la naturaleza mistificadora del paradigma moderno. Si nosotros nos liberamos del fetichismo ideológico que se complace en la cifra 40 (la desgracia histórica se redujo a cuarenta años de comunismo) y ha fijado en ella su mirada, y si examinamos la historia de la Europa central a partir del giro innegable que fue la capitulación de Munich, es decir, de 1938 hasta ahora, en un intervalo de tiempo de cincuenta y cinco años, comprobamos lo siguiente: ese breve periodo histórico abunda en desplazamientos y transferencias de bienes, en alternancia de los tipos más diversos de expropiación y de apropiación. Luego de la ocupación de Checoslovaquia por la Alemania nazi, se confiscaron los bienes de los judíos, luego los bienes de aquellos a quienes los nazis designaban como enemigos del III Reich. Luego del fin de la guerra, fueron los bienes de los colaboradores, de los alemanes desplazados, los que fueron confiscados, pero también los de los capitalistas, los hacendados, los nobles, la iglesia, los campesinos, los rentistas, los artesanos, y pasaron a las manos del Estado, que se convirtió en el propietario exclusivo no sólo de las cosas sino también del capital humano, con todo el poder para disponer de sus posesiones, administradas y dirigidas por la burocracia policiaca, a su gusto y según su antojo. Actualmente esos bienes son redistribuidos de nuevo, devueltos a la nobleza, a la Iglesia, a los antiguos propietarios o a sus herederos. Al Estado todopoderoso, para el cual los ciudadanos eran sujetos y él mismo su tutor absoluto, lo sucedió después de 1989 la figura principal del nouveau riche; la jerarquía social se transforma, lo mismo que sus llamados valores. La dictadura anónima de la policía y de la burocracia es reemplazada por la dictadura anónima del mercado –y de su espíritu,
Todas esas inmensas transferencias de bienes, esos procesos contradictorios de expropiación y apropiación tras los cuales se disimulan las historias individuales (asesinatos, suicidios, codicia, avaricia, desesperación), se desarrollan en el interior del paradigma moderno en el poder, sin poner para nada en duda su realidad o su legitimidad. El paradigma moderno de la época prevalece, aunque de otra manera y con diferentes resultados, en las dos formas de propiedad que han dominado el siglo XX, la propiedad privada capitalista y la propiedad estatal burocrática. En ese proceso continuo de redistribución de bienes su apropiación y su expropiación cuando la esperanza de enriquecimiento se convierte en una quimera enceguecedora, en esa expropiación empírica y vulgar, se produce un proceso más profundo, oculto, invisible: una expropiación metafísica en la cual la gente es despojada en masa, cotidianamente y sin hacer diferencia, de aquello que les es más propio y más esencial, cuando son expulsados de su relación con el Ser, con la verdad o con la ley y lanzados a un proceso en el que reina lo accesorio y lo secundario, lo falso, lo cierto a medias. Esa expropiación metafísica afecta a todo el mundo; a los que se apropian como a los que son expropiados, los excluye de la realización fundadora y liberadora con lo que es, de tal modo que como seres sin fundamento y sin apoyo, sin el poder de orientarse en el curso efectivo de las cosas, zozobran en la corriente despiadada de la inversión (Verkehrung). La Primavera de Praga rechazó claramente el stalinismo o, como se lo llamó más tarde, el «socialismo real», pero tampoco se inclinó hacia la normalidad de la segunda parte del mundo encarnada por el capitalismo (o, como ahora se dice, púdica y precavidamente, sin que se tenga el valor de penetrar al fondo de las cosas: la economía de mercado). Porque la Primavera de Praga se desviaba de la norma que, en una parte del mundo de entonces, era considerada como normalidad, y porque ponía en duda la legitimidad de ese mundo, se llama a su represión normalización: el pueblo, la nación, la sociedad fueron lanzados por la fuerza a las relaciones inversas que reinaban como normalidad y norma. En comparación con ellos, la Primavera de Praga constituía una excepción inadmisible.
También la norma y la normalidad contemporáneas rechazan a la Primavera de Praga como una anormalidad que, esta vez, es completamente insensata, puesto que intentaba algo imposible: encontrar «una tercera vía» entre el capitalismo y el socialismo. Pero en el momento en que quedó claro que el capitalismo vencedor de nuestros días, como el «socialismo real» en quiebra, han salido de la misma fuente, del paradigma de la época moderna y de su «fin», aparece el verdadero sentido de la Primavera de Praga: ponía en duda la legitimidad del «socialismo real» pero además hacía aparecer un matiz (un simple matiz) de duda sobre el paradigma de la época moderna en su totalidad, sobre sus dos formas en el poder.
Su pregunta sobre lo que eran entonces las posturas de la Primavera checa revela el sentido y la substancia de ese acontecimiento: lo que estaba en juego eran las instituciones establecidas; la iniciativa popular que ponía en duda desde abajo los dogmas inveterados de la política. No importa cuál debía ser el resultado de ese experimento: por sí solo ese hecho, el desarrollo de siete meses de reformas, de los siete primeros días de la invasión y de los siete primeros meses de la ocupación (hasta la caída de Dubcek) en los que, bajo condiciones terribles, se mantuvieron sin embargo casi todas las libertades, da prueba de una «tentativa heroica» que no se puede comparar a una «tercera vía» falaz y pérfida. No: no era una pobre vía de compromiso, destinada al fracaso por su debilidad intrínseca, incluso sin intervención exterior. La Primavera de Praga no era una tercera vía condenada a la desaparición, al fracaso, al olvido, sino que perdura como un resplandor y como el presentimiento de la única vía que puede salvar a la humanidad de la catástrofe global: un tímido borrador de la imaginación a partir del cual nacerá un día un nuevo paradigma. Las revueltas de 1968 en varios países del viejo y el nuevo continente, en el «Occidente» y en el «Este» de entonces, pusieron un signo de interrogación sobre la legitimidad del paradigma histórico en el poder e hicieron entender que su poder creador estaba agotado, que el «fin de la Historia» necesitaba un nuevo paradigma.
A. F.: «Para la ecología, basta con preservar el entorno. La filosofía juzga que hay que salvar al mundo», escribió usted en agosto de 1968. Salvar al mundo, no transformarlo: es una inflexión capital. ¿Qué sentido le da usted? ¿Qué significa aquí y ahora un juicio filosófico semejante? ¿Liberadas de la hipoteca marxista, nuestras sociedades se deciden por ese camino?
K. K.: Ser prisionero del paradigma contemporáneo en el poder significa limitarse a la defensa del entorno (Umwelt), mientras que la época ordena salvar al mundo (Welt). La salvación del mundo puede realizarse únicamente como un cambio de paradigma, es decir como un cambio de la relación fundamental y fundadora que las personas tienen con lo que es, incluido su propio yo. El cambio de paradigma es idéntico al cambio de la medida: puesto que hoy, en el marco del paradigma en el poder, se aceptan las medidas (die Massnahmen) y, sin embargo, la medida rebasada y no satisfactoria, la medida invertida, la medida-desmesura (die Masslosigkeit) subsiste, la devastación del planeta y de los hombres continúa, en el mundo se hace realidad cada vez más fatalmente un antimundo, como los bajos fondos de Dostoievski, como un sistema que funciona sin consideración por nada. ¿Qué medidas hay que tomar para salvar al mundo? Ninguna medida puede salvar al mundo, mientras la humanidad no se libere del paradigma en el poder de esa medida cuya esencia es la desmesura, la inversión y la contra-verdad. Dos manifestaciones flagrantes de esa medida invertida, devastadora y destructora: la industria de armamentos y la exportación de máquinas asesinas engendran como medida compensatoria la ayuda humanitaria. La destrucción global de la naturaleza requiere instituciones, organizaciones, sociedades de defensa del entorno. La salvación del mundo supone el ascenso de otro paradigma ya que el paradigma actualmente en el poder se realiza y se reproduce como una amenaza permanente sobre el mundo, y todo lo que se hace o se emprende no consiste más que en simples medidas que son ejecutadas por el dictado de una medida cuya duplicidad y contra-verdad siguen estando ocultas a sus ejecutores.
En una carta del 13 de noviembre de 1925, Rainer Maria Rilke escribió: «(…) sobre nosotros acuden en tropel cosas vacías e indiferentes, cosas aparentes, simulacros de vida.» Al decir del poeta, la época moderna es la era de los simulacros, de las meras imitaciones, de los artificios, de los sucedáneos. Es una época que no conoce ya las cosas que creaban el carácter familiar de un medio y a través de las cuales se transmitían de generación en generación la humanidad y la projimidad. Nuestra época ya no sabe lo que es un pozo, una torre, una casa, una manzana, un águila que gira en el cielo. Estamos inundados de simulacros que se nos imponen por su agresividad y su impertinencia.
Es una desgracia –y ha tenido consecuencias– que Rilke y, después, Heidegger hayan dado a ese carácter fáctico de la época moderna el nombre falso y tendencioso de «americanismo». Así nació el sentimiento de que los problemas de la época moderna ligados al «fin de la Historia» llegaban de Europa desde otro continente y se habían importado de otra cultura, cuando se trata en verdad de un producto europeo y nada más que europeo. Europa no se ha americanizado sino que, como los Estados Unidos y Japón, ha entrado en la fase final del «fin de la Historia».
Nietzsche expresó, con una idea profunda, que el personaje principal de la época moderna y del «fin de la Historia» había resultado «der Schauspieler» (La gaya ciencia, 356). Sería un error traducir ese término como «comediante». El Schauspieler es aquel que se muestra en público, aquel que se exhibe ante una asistencia. El Schauspieler necesita espectadores y todo lo que lleva a cabo está destinado a un público. El Schauspieler es un actor cuya exhibición tiene en vilo a los espectadores; es el centro de la atención y vive arreglándoselas para estar continuamente a la vista del público, cuya mirada y cuyo reconocimiento reclama una y otra vez. El Schauspieler es el hombre del instante y el amo del momento presente. Todo lo que emprende es para este momento, su vida se alimenta de lo que es precisamente ahora, pasa de un ahora a otro y al siguiente, puesto que cada ahora desaparece precisamente en el instante en que ejecuta su representación. Su dominio es el de lo momentáneo. Es a tal punto dependiente del público y de su opinión que el humor momentáneo de este último es lo que determina su destino. El Schauspieler es el amo del público en la medida en que es el centro de la atención y en que los espectadores le otorgan sus favores, pero es igualmente esclavo del público puesto que depende por completo de su opinión. Y puesto que la opinión pública cambia y nada hay más variable que ella, la importancia y la popularidad del Schauspieler aumentan o disminuyen en función de las variaciones de su humor.
El Schauspieler de Nietzsche es interiormente parecido al «sofista» que Hegel consideraba la figura característica de la época moderna. La época moderna tiene numerosos puntos en común con el periodo decadente de la Roma antigua y su decadencia y su vacuidad se concentran precisamente en el personaje del sofista («Die Zeit der röhmischen Kaiser hat viel Ahnlichkeit mit derunsrigen»: «la época de los emperadores romanos tiene muchas semejanzas con la nuestra»). Aquí y allá el hombre se reduce a una abstracción, una criatura que persigue designios prosaicos y que actúa por mero interés. No es víctima de las circunstancias pero, en cuanto elemento de esas circunstancias invertidas, sacrifica a su egoísmo y a su avidez de comodidades y de placeres a la naturaleza, la cultura, las ideas, el honor, la moral, el pensamiento. El hombre es la medida de todas las cosas, pero el hombre reducido a la estrechez de sus deseos y de sus finalidades particulares. No hay lugar para lo sublime donde reina el sofista («Alles Höhere ist ausgezogen»: «Todo lo más alto está excluido»).
El polo opuesto del Schauspieler es el constructor (der Baumeister). A diferencia del Schauspieler, que encarna la instantaneidad y el carácter efímero de los momentos, el trabajo del constructor marca la durabilidad y su obra tiene la misión de sobrevivir al instante presente, de sobrevivir durante generaciones. Las palabras que expresan la variedad de la obra del constructor –casa, fortaleza, bastimento, muralla, molino– indican algo firme y sólido que se defiende contra la instantaneidad y lo provisional. El constructor no trabaja para los espectadores ni su obra se dirige a la opinión pública. El arquitecto que edificaba una iglesia no imaginaba espectadores curiosos que se instalaran o se pasearan en torno a la construcción o por el interior, examinando los detalles y haciendo de su obra un producto de «consumo estético». La iglesia no está construida para un público sino para una comunidad. El público es una comunidad degradada, una comunidad en descomposición. La iglesia es uno de los lugares en que la comunidad se reúne y celebra su adhesión. De ahí que la arquitectura no tenga nada en común con la opinión pública, con su inconstancia y su variabilidad. Al Schauspieler lo rodea una asistencia caprichosa, un público con su opinión, gritando rítmicamente, aclamando de inmediato y abucheando más rápido todavía mientras que el constructor-arquitecto no tiene más que un solo acompañante: la comuna y su durabilidad.
En la época moderna el Schauspieler relegó al constructor a un segundo plano: se convirtió en el preferido del público, y ese cambio señala que la Comunidad se ha desmembrado y ha cedido el lugar al público. La gente ya no se reúne en el seno de una comunidad sino que se dispersa en lugares públicos destinados a lo efímero y a las variaciones del humor. Cuando el constructor queda relegado a una posición subordinada y el Schauspieler toma la batuta, todo, sin excluir la vida privada ni la política ni la vida cultural, se transforma en espacio de exhibición y el Schauspieler se vuelve omnipresente. Y puesto que el Schauspieler se convierte en un amo que decide, pone en escena la realidad como una sucesión ininterrumpida de imágenes, las personas viven la realidad sobre su pantalla y la diferencia entre la realidad y la imagen proyectada se borra. La imagen aparece como la realidad misma, y la realidad no resulta real más que cuando es proyectada como imagen y se presenta a los espectadores como un espectáculo. Cuando el constructor queda relegado al segundo plano y su lugar es ocupado por el Schauspieler es la apariencia la que se convierte obligatoriamente en la categoría principal de la época. Solo aquel que se exhibe y se muestra cotidianamente en público es: una vez que cesa de mostrarse, desaparece y cesa de ser. No es el hombre en sí mismo lo que es importante, es, como se dice actualmente, su imagen. El hombre es una imagen y la imagen hace al hombre. La vida pública es una arenca en la que los Schauspieler de todos los estilos y de todas las edades concurren por su imagen. Viven su vida como un esfuerzo incesante, sin descansar y sin tomar aliento, para tener una imagen, mejorar su imagen, perfeccionarla, estar siempre en primer lugar en el concurso de popularidad. Todos los Schauspieler, trátese de cantantes, boxeadores, jugadores de tenis o políticos, luchan cotidianamente para ganar el favor del público y cuidan celosamente su lugar en el orden de sus preferencias. Aquel que se mantiene el mayor tiempo en lo alto de la escala es importante y se considera por encima de todos. Quienes están en el centro de la popularidad de la opinión pública, de las encuestas, representan las cumbres de la cultura moderna: a ellos se dirige la admiración, son reconocidos como héroes y se les muestra un respeto propio de las estrellas de la época contemporánea.
El Schauspieler es la figura del «fin de la Historia». Su esencia es la imitación. El Schauspieler reproduce, pone en escena, realiza, dirige y ejecuta a escala lo que la época, como «fin de la Historia» organiza en grande, el «fin de la Historia» es una imitación en grande y una grandiosa producción de sucedáneos.
La historia llega a su término, la historia está agotada, y en ese agotamiento está a tal punto debilitada que ya no imita sino lo que ya ha sido imitado, puesto que ha perdido toda imaginación creadora. Los productores del confort moderno y del bienestar son al mismo tiempo, en una sola persona, los ejecutores del «fin de la Historia». Pero los realizadores inconscientes del «fin de la Historia» son igualmente los enterradores de ese fin y así, esperemos, los preparadores inconscientes de otro comienzo.
[*] Entrevista aparecida originalmente como «Le Printemps de Prague, la «fin de l’Histoire» et le Schauspieler» en Le Messager Europeén, nº 7, noviembre de 1993. La traducción al español, a cargo de Aurelio Asiain, apareció en la revista Vuelta, febrero de 1994. Págs. 9 a 13.
Fuente: https://decenciaycritica.blogspot.com/2021/09/praga-y-el-fin-de-la-historia.html