Sobre la construcción de la historia
Francisco Fernández Buey
El 25 de agosto de 2022 se cumplieron diez años del fallecimiento de Francisco Fernández Buey. Se organizaron diversos actos de recuerdo y homenaje y, desde Espai Marx, cada semana a lo largo de 2022-2023 estamos publicando como nuestra pequeña aportación un texto suyo para apoyar estos actos y dar a conocer su obra. La selección y edición de todos estos textos corre a cargo de Salvador López Arnal.
Conferencia UIMP, Santander: 11/IX/2001
Anexo 1: Democracia y memoria histórica (texto no fechado).
Anexo 2: Excurso teórico-polémico sobre la historia en los tiempos sombríos (1990)
I. Dicen que no se sabe bien si hay un sujeto de la historia, si la historia la hacen los hombres o es la Historia la que hace a los hombres que creen estar haciendo historia. De eso se ha discutido mucho entre teólogos y filósofos y entre filósofos estructuralistas y filósofos humanistas o historicistas. Dicen que tampoco se sabe bien si la historia tiene un sentido, varios o ninguno. También eso es una cuestión disputada. Y sospecho que el amigo Julio Valdeón nos ha traído aquí para que resolvamos sobre tales asuntos bajo el rótulo «construcción de la historia». Pero no voy a adelantar mi opinión al respecto porque creo que de esas disputadas cuestiones filosóficos es mejor hablar dialogando, contrastando opiniones a la manera platónica. Sólo añadiré en este punto que estoy convencido de que la mayoría de los presentes creemos que la historia tiene algún sentido y que la historiografía también lo tiene, pues si no fuera así lo más probable es que no estaríamos aquí escuchándonos unos a otros.
Para suscitar el diálogo, en vez de tratar de contestar a esas preguntas por la vía rápida o de repasar las controversias metodológicas y epistemológicas que han enfrentado y enfrentan a historiadores y filósofos, me ha parecido preferible arrancar de una observación más modesta, de uno de esos lugares comunes que suscitan pocas controversias hoy en día.
Es ya un lugar común, muy revisitado en los últimos tiempos por historiadores y turistas de la historia, afirmar que, independiente de quienes la hagan, la historia la escriben, y por tanto la construyen, los vencedores. Siempre fue así, por supuesto, puesto que los muertos no escriben y los amigos de los muertos en los combates de la historia material, no de la historia de papel, bastante tienen con sobrevivir.
Pero la conciencia de que esto es así es una conquista intelectual de la modernidad europea que va ligada, precisamente, a la idea de renacimiento, esto es, a la idea de que los muertos del pasado, con sus ideas, sus proyectos y sus realizaciones, están aquí, con nosotros, en el presente. Renacimiento no es resurrección y aunque algunos renacentistas neoplatónicos entremezclaron los dos conceptos con la mejor de las intenciones, la mayoría de los renacentistas aficionados a la historiografía tuvieron claro que las edades del hombre acaban aquí abajo, que el renacimiento lo es de ideas y proyectos, no de hombres corpóreamente considerados. Traigo a colación este otro lugar común porque, por lo que voy viendo por ahí, la crítica despiadada a la idea de progreso, que tuvo su origen en el renacimiento, y que se junta con la crítica a la Ilustración, a la racionalidad y al racionalismo, parece estar llevándonos de nuevo a la exaltación del «remurimiento», que decía mi maestro, Manuel Sacristán, cuando era joven.
No es casual el que la percepción de que la historia la escriben los vencedores esté ya en el que fue considerado (entre otros por el gran Jean Bodin) padre de la historiografía moderna: Francesco Guicciardini (1483-1540). Esta percepción está en un libro significativamente titulado Ricordi. Digo significativamente porque Ricordi no es un libro de historia (Guicciardini había escrito antes una Historia de Florencia y estaba escribiendo contemporáneamente, entre 1530 y 1535, una monumental Historia de Italia), sino un libro de memorias en el que el diplomático, político e historiador italiano reflexiona, en la Florencia del primer tercio del siglo XVI, y al hilo de lo que él mismo ha vivido, sobre la condición humana y sobre las relaciones entre pasado y presente. O sea, una especie de Zibaldone en cuyas páginas el político y diplomático pasa de la anécdota a la categoría, filosofa sobre el arte de historiar y saca sus moralejas en forma de máximas, proverbios y sentencias.
En una de ellas Francesco Guicciardini no se limitó a tomar nota de que la historia la inventan o construyen los vencedores, sino que introdujo una valoración al hilo de tal reconocimiento. Lo dijo así: «Pregate Dio sempre di trovarvi dove si vince, perché vi è data laude di quelle cose ancora di che non avete parte alcuna, come per il contrario che si trova dove si perde, è imputato di infinite cose delle quali è inculpabilisimo».
II. Exactamente cuatro siglos después, entre 1930 y 1935, otro italiano, también él protagonista de la historia, político y amante de la historiografía, Antonio Gramsci, quiso hacer de estas palabras de Guiccidiarni el motto principal para una rúbrica que estaba redactando, en la cárcel de Turi de Bari, bajo el el fascismo musoliniano, en sus cuadernos de la cárcel. Sintomáticamente esa rúbrica llevaba por título «Pasado y presente» y tenía la pretensión de ser historia pensada, historia razonada, reflexión sobre el vínculo existente entre acontecimientos pasados (una parte de los cuales Gramsci ha conocido directamente) y un presente sobre el que, a pesar de las circunstancias tan adversas, pretendía seguir actuando.
Qué es lo que atrae a Gramsci de los Ricordi del padre de la historiografía moderna. No sólo el lugar común tantas veces repetido desde entonces. Se sabe que en la selva de los tópicos no todo es prejuicio. Hay también en ella árboles que son como verdades adquiridas por una larga experiencia colectivamente vivida. Que la historia la escriben los vencedores y que a aquel que se encuentra donde se pierde le imputarán infinitas cosas de las no tuvo culpa alguna es una de esas verdades adquiridas en la selva de los tópicos. Como lo es aquella otra, tantas veces repetida desde abajo, de que «el poder corrompe» (por supuesto, a todos menos a mí y a mis amigos). Pero al historiador que filosofa o al filósofo amante de la historiografía no le interesa gran cosa la repetición mecánica de las verdades adquiridas que se han hecho tradición, aunque admita que éstas son serias candidatas a verdades permanentes, como las verdades de don Pero Gullo. Le interesa más dar una forma nueva a la vieja verdad tantas veces repetida. Le interesa partir de la tradición para innovar en ella.
Si Gramsci hubiera sido solo un historiador o un aficionado a la historia tal vez habría redactado un ensayo sobre pasado y presente en el que las palabras de Guicciardini habrían figurado, irónicamente, como cita inicial. Pero como le interesaba igualmente el compromiso cívico del filósofo democrático en la época que le había tocado vivir nos propone ir más allá de la mera cita para prospectar si desde ahí se puede crear un estilo, una forma nueva de meter en una misma reflexión historia, filosofía y política. Y se le ocurre que esa forma nueva tendrá que debatirse, en el diálogo con la tradición historiográfica de la modernidad, entre la ironía y el sarcasmo. Si uno no cree en Dios no puede rogar a Dios encontrarse allí donde se vence, pero aún puede secularizar la frase de Guicciardini y dar a su realismo un nuevo sentido ético-político sin caer en la resignación o en el fatalismo.
Y si uno sabe que al escribir sobre la historia está ayudando, directa o indirectamente, a algún señor del presente y está además en la parte de los perdedores (como, obviamente, era el caso de Gramsci en 1930) aún le queda otro recurso estilístico ante la reiterada presentación de la historia como presunta sucesión de hechos que necesariamente tenían que conducir al presente que vivimos.
Ese recurso estilístico, para el historiador-filósofo que escribe desde la parte de los perdedores, no es la queja encadenada, no es la jeremíada del profeta que se pasa la vida protestando porque las cosas no han sido como deberían haber sido. Ni es tampoco la generalización ideológica de las añorantes palabras del poeta que dice que «cualquier tiempo pasado fue mejor»1. Pues aunque realmente aquel pasado hubiera sido mejor que el presente para el historiador-filósofo (recuerden ustedes: «contra Franco vivíamos mejor»2), parece más adecuado asumir la advertencia de otro poeta contemporáneo: «No se tiene razón por haberla tenido»3. Desde el punto de vista artístico-literario el recurso estilístico habitual ante los tópicos y los mitos colectivamente compartidos ha sido, en la modernidad, la ironía, o sea, la distancia que el sujeto introduce entre lo que en lo que en relato hace decir u opinar a sus propias criaturas y lo que él piensa realmente. Desde Cervantes al romanticismo este recurso ha dado muy buenos resultados. Pero hay otro recurso estilístico con el que probablemente se inaugura lo que podríamos llamar la crítica a la modernidad que acabaría conduciendo al posmodernismo crítico. Ese recurso es el sarcasmo, que la historia razonada hereda de Jonathan Swift, del Swift que escribe Los viajes de Gulliver pero sobre todo del Swift de la «Modesta proposición…»
Que la historia de las ideas está llena de sorpresas lo prueba el hecho de que Jonathan Swift, que podría haber sido un modelo literario para historiadores críticos, esté considerado todavía hoy como un autor de relatos infantiles, como una lectura para niños. Él, que en la Modesta proposición para erradicar el hambre sugería comérselos crudos. O que El Quijote haya sido considerado durante mucho tiempo en nuestro país como una lectura obligatoria en las escuelas primarias, que es la mejor manera de perder para siempre el gusto por la ironía de Cervantes. O que hayan tenido que pasar varios siglos para que se publicara un libro sobre la sonrisa de Maquiavelo4 que rompiera definitivamente con la fama de serio, lúgubre y hasta cruel e inmoral que le endosaron quienes se veían retratados en sus libros. Él, un político derrotado que había empezado la reflexión sobre el Príncipe y las década de Tito Livio con una carta, a Guicciardini precisamente, plena de buen humor, en la que dice cómo encontrándose en el «cagatorio» de su quinta de desterrado, y al leer la carta del otro en semejante sitio, se le ocurrió meditar profundamente sobre los usos y costumbres de sus paisanos florentinos del pasado y del presente.
Al argumentar en favor del sarcasmo como forma estilística del historiador-filósofo que sabe que lo que escribe sobre el pasado incide en el presente, Antonio Gramsci especifica que no se trata de un sarcasmo cualquiera y menos de la repetición mecánica del sarcasmo contra el presente que puede llegar a ser sin más la otra cara de la jeremíada, sino de un sarcasmo apasionado por el que la razón ilustrada se distancia de las meras ilusiones, de las ensoñaciones de los de abajo, de los perdedores de la historia, sin herir sus sentimientos, sin destruir la base sana de sus esperanzas. El sarcasmo apasionado sería el estilo del historiador-filósofo que tiene ilusiones compartidas con los que no tienen voz en la historia pero que no se hace ilusiones. Sería, además, un estilo de transición: el estilo del historiador-filósofo que vive entre dos civilizaciones, por así decirlo, cuando un mundo no acaba de morir y el nuevo mundo no acaba de nacer. El sarcasmo apasionado aparece, en ese contexto, como una forma estilística alternativa a la forma apodíctica y declamatoria de cualquier vulgarización contemporánea del marxismo. Conserva la pretensión pedagógica del materialismo histórico y su orientación holista, globalista o totalizadora (la aspiración a la historia total), pero niega que la reflexión que ha de enlazar pasado y presente haya de tener la forma de un nuevo adoctrinamiento de los de abajo, de los perdedores de la historia.
La lección que puede extraerse de tales consideraciones es, naturalmente, sólo metodológica o, para decirlo con más cautela todavía, metodológico preventiva. Pues por mucho que se distinga entre método de investigación y método de exposición de los resultados de la misma5, el historiador no podría, obviamente, mantener el tono sarcástico, aun en su acepción positiva y apasionada, a todo lo largo de su discurso. Ya esta observación limita el alcance de la reflexión de Gramsci a una función heurística. Que podía ejemplificarse como sigue.
El historiador de los perdedores puede, comparativamente, sacar mayor provecho de la visión del mundo que se desprende de Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, si lo que está investigando es el siglo XVI, o del Criticón de Baltasar Gracián si lo que está investigando es el siglo XVII en España, o de la Modesta proposición de Swift si en lo que está es en el siglo XVIII, o de las caricaturas de Daumier, si su objeto de investigación es el mundo colonial del siglo XIX, o de las «cumbres abismales» de Alexandr Zinoviev si lo que le interesa es la construcción del socialismo en el siglo XX, pongamos por caso, que de los correspondientes filósofos que trataron abstractamente el tema de su tiempo, sean estos Descartes (y su moral provisional) o Leibniz (y su idea del mejor de los mundos posibles) o Kant (y su concepto de ilustración) o Stuart Mill (y su concepto de liberalismo) u Ortega y Gasset (y su idea de la rebelión de las masas) o Lenin y Trostki (y su idea de la revolución permanente), para poner unos cuantos ejemplos excelsos.
Y si el historiador de los perdedores se dedica al estudio de la España contemporánea probablemente puede, ampliando aquella sugerencia de Gramsci, sacar mayor provecho heurístico de los sarcasmos de El Roto que de la mayoría de los discursos filosóficos del momento, tan unilateralmente complacientes, por lo general, con los poderes existentes. Pues cuando El Roto pinta a su mono diciendo «Para qué viajar si ya todo es Occidente» o «Fue un error permitir que el sol dejase de girar alrededor de la tierra», o cuando hace dialogar a sus personajes diciendo uno «Abandona tus prejuicios y pásate a los nuestros» y el otro «Vale, pero conservando la antigüedad» o «Sobre qué país es el debate»/ «Sobre el suyo, naturalmente», o cuando en homenaje a Kubrick dibuja al cineasta diciendo «La posmodernidad consiste en más cámaras y nuevos encuadres para la misma vieja mierda», está captando, mejor, desde luego, que la mayoría de los discursos sobre la primera y la segunda transición, el sentir del valeroso soldado Švejk de nuestro tiempo, aquel que siempre cumplía las órdenes recibidas marchando, como por casualidad, en la dirección contraria de la que le habían indicado sus superiores.
Esta es una idea que el historiador-filósofo podría compartir todavía con algunas de las versiones del posmodernismo en la crisis de paradigmas en que dicen que estamos. Dejando a un lado las discrepancias que uno pueda tener con los posmodernistas sobre el fin de tantas cosas (el fin de las cosmovisiones, el fin de las ideologías, el fin de los macrorrelatos, el fin de la neutralidad de la ciencia, el fin de la política, el fin del patriarcado, etc, etc.), el historiador-filósofo que reflexiona sobre pasado y presente aún puede coincidir con los sarcasmos de Baudrillard y Lyotard cuando afirman, por ejemplo, que «la guerra del Golfo no tuvo lugar» o con los sarcasmos de Žižek a propósito de ficción y realidad en el mundo de Matrix. Pues, en efecto, ahí hay una clave de lectura de nuestro mundo, sobre cómo está cambiando nuestro mundo en la aceleración constante del ritmo histórico, que permite captar de golpe algo que el discurso tradicional tarda a veces décadas en percibir (el tiempo, por ejemplo, que tardan en desclasificarse los papeles del Pentágono). Nunca como ahora, en la sociedad de la información y de la aldea global, que dicen, tuvo tanta utilidad social la versión sarcástica del mito platónico de la caverna. Y no puede ser casual que el viejo mito reaparezca una y otra vez en la literatura y el cine, desde el Underground de Kosturika hasta Matrix pasando por Saramago6.
III. En la crisis de la historia, de la que empezó a hablarse cada vez con más énfasis desde la década pasada, hay un autor que parece estar suscitando la unanimidad de los historiadores que aún creen que a la historiografía le conviene tener buenas relaciones con la filosofía. Ese autor es Walter Benjamin. Sus reflexiones sobre la historia encabezan libros, producen monográficos de revistas y se citan ahora una y otra vez como fuente de inspiración. Se podía decir que hay un acuerdo a la hora de considerar que las tesis de filosofía de la historia de Benjamin es el mínimo de filosofía que están hoy dispuestos a tomar en consideración los historiadores que no aprecian la filosofía de la historia y que preferirían hablar, en todo caso, de teoría de la historia. Este mínimo se refiere al ángel de la historia en la interpretación benjaminiana del angelus novus de Paul Klee. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina. El ángel de la historia quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas, por lo que le empuja irremisiblemente hacia el futuro, al que el ángel da la espalda mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo.
Ese huracán es –dice Benjamin– lo que nosotros llamamos progreso.
En cierto modo la filosofía benjaminiana de la historia es una revisión radical de la inversión que Marx hiciera de la filosofía de la historia de Hegel. No sólo porque abandona la idea de la superación consumada de la evolución del espíritu, sino también y sobre todo porque complica el concepto dialéctico de progreso. Benjamin reflexiona sobre la historia casi al mismo tiempo en que moría Gramsci, pero su tono ya no es el sarcástico sino el trágico. Su pesimismo trágico ya no es simplemente optimismo de la voluntad. Y se comprende porque Benjamin ha conocido dos cosas de las que Gramsci sólo tuvo noticia lejana: el comienzo de la barbarie nazi y las derivaciones, también bárbaras, de aquel «pez cornudo»7 que fue la Rusia estaliniana.
En Benjamin hay una serie de iluminaciones que el historiador que investiga después de esas barbaries no puede ignorar. La primera de esas iluminaciones –y la única a la que me referiré aquí– se expresa en la afirmación de que jamás se ha dado un documento cultural que no lo haya sido al mismo tiempo de la barbarie. Esa afirmación está en un ensayo de Benjamin sobre historia y coleccionismo dedicado a Eduard Fuchs. Desde entonces es imposible visitar un museo o ponerse a estudiar cualquiera de las más altas manifestaciones culturales de la historia sin pensar en ella. Siempre estará presente en el historiador de las ideas, en el historiador del arte o en el historiador sin más. Cuando vamos al Vaticano o al Louvre, al Calouste Gubelkian8 o al antropológico de México, al British Museum o al Prado es difícil dejar de pensar desde entonces en la interrelación que habido entre la belleza concentrada que contemplamos y la barbarie que hay tras ellla o junto a ella.
IV. Voy a intentar resumir provisionalmente. Tal vez no sepamos si la historia tiene sentido ni si, en el caso de que lo tenga, éste puede ser captado con las herramientas de la historiografía. Pero lo que sí sabemos es que la historia construida hasta ahora por los vencedores no tiene sentido del humor. La otra, la que tratan de construir los perdedores, por lo general, tampoco. Ni la que se inspira en Gramsci (que tanto ha influido en el desarrollo de los estudios culturales) ni la que se inspira en Benjamin (ya sea en el Benjamin marxista, ya sea en el Benjamin mesiánico). Pero esto último tiene su disculpa porque es más difícil conservar el humor cuando al hombre que se pone a historiar se le están imputando ya «infinitas cosas» de las que, como dijo el otro, es «inculpabilisimo». Y sé otra cosa, ésta contra mi mismo: en el debate acerca de si la historia tiene sentido y si es mejor la macrohistoria o la microhistoria, el gran relato o el microrelato, la historia económica o la historia de las mentalidades, la filosofía de la historia o la historia sin filosofía, no se puede esperar demasiado de los filósofos de profesión. Pues estos, aun cuando se dedican a la epistemología o a la metodología, sólo suelen dar orientaciones muy genéricas, del tipo de las que un lógico ruso9, muy sarcástico también él, atribuía a ciertos especialistas en metología de la ciencia: «Se cuenta al respecto la siguiente anécdota: si hay que determinar el sexo de un conejo, el científico caza al conejo y lo examina; el metodólogo lo mira por encima, si es blanco dictamina que es conejo, y si blanca, coneja.»
Comprendo, por tanto, bastante bien el tono general y las precauciones que ha adoptado Gérard Noiriel en su ensayo sobre la crisis de la historia, que es sustancialmente un intento de repensar la historia al margen y fuera de la filosofía, desde dentro del oficio de historiador que se dedica a la investigación concreta de objetivos también muy concretos y particulares. En lo que tiene de protesta contra las filosofías de la historia de inspiración hegeliana ese intento está bien fundamentado. Queda, sin embargo, el viejo asunto –y esto sería objeción también a Noiriel– de si la protesta contra las filosofía de la historia no desemboca demasiado rápidamente en declaraciones excesivas contra la teoría en la historia empírica, pues no es tan fácil decidir donde acaba la filosofía de la historia, a la que se acusa de especulativa, y donde empieza la teoría (que se considera inescindible de la observación y la investigación de los hechos históricos).
V. Lo que sí se sigue de ahí razonablemente es la importancia del «disciplinamiento profesional». Siempre heredamos una situación disciplinar en el marco de profesiones concretas e históricamente determinadas. En historiografía no hay posición epistemológica inocente, ni hay, por así decirlo, perspectiva privilegiada. Hay que asumir la propia parcialidad. La objetividad no es aquí cuestión de imparcialidad o de neutralidad apasionada (Weber, Popper y Kuhn), sino que es un proceso dialógico y material sobre el que no tenemos el control último (D. Haraway). Desde ahí, y con esa intención dialógica, querría reflexionar, autoirónicamente también, sobre tres experiencias personales.
La primera se refiere a un intento de historiar algo que yo mismo creía conocer bien por haber participado en ello: el movimiento estudiantil de los años sesenta. Tuve que hacerlo para cumplir con una solicitud que me hizo precisamente el Departamento de Historia Contemporánea en el que trabaja Juan José Carreras en Zaragoza. Cuando me metí en eso yo tenía en la memoria un largo reportaje que había salido en mayo de 1966 en la revista italiana Rinascita sobre la constitución del sindicato democrático de estudiantes de Barcelona, precisamente porque aquel reportaje había dado lugar a una dura controversia entre los estudiantes barceloneses de entonces. Veintitantos años después pensé que, al recuperarlo, iba a encontrar una prueba de mi propia interpretación de los hechos contra lo que la desmemoria estaba imponiendo entonces en España. Así que me fui a Italia, me pasé un día entero en los archivos del Instituto Gramsci, encontré el ejemplar de Rinascita que iba buscando, pero me llevé la sorpresa de que allí no estaba la foto que yo aún tenía en la retina y que el reportaje no decía lo que yo recordaba que tenía que decir en confirmación de mi hipótesis para interpretar los hechos, sino que destacaba algo, el papel de los curas, que, desgraciadamente para mí, enlazaba mejor con otros puntos de vista que yo estaba discutiendo.
No me lo podía creer. Estuve horas y horas repasando todos los quincenales de Rinascista entre abril y octubre del 66 en busca de aquella otra foto y de aquel otro reportaje sobre el papel de los comunistas que yo tenía en la memoria. Pero fue inútil. No existían. Nunca existieron. Volví frustrado, pero creo haber aprendido una lección: hay una diferencia sustancial entre hacer historia contemporánea en serio y fiarse de la memoria de lo que uno ha vivido. Luego, al comparar lo que han escrito sobre el campo de concentración de Auschwitz Primo Levi y Paul Steinberg, que estuvieron y vivieron los mismos hechos en el mismo período, he llegado a la conclusión de que lo que llamamos los hechos es siempre «mi versión de los hechos».
Si Dios existiera sería el historiador perfecto, pero mientras no exista tendremos que ir contando al historiador perfecto nuestra particular versión de los hechos, como dijo en broma Leo Szilard a propósito de ese episodio central del siglo XX que fue la invención de la bomba atómica.
La segunda experiencia tiene que ver con los mismos hechos de la década de los sesenta y es más divertida. Desde 1966-1968 hasta 1998 he debido escribir cuatro o cinco veces, a petición de otros, para interpretar aquellos hechos para construir aquella historia. Ya se sabe: cada diez años hay una conmemoración y a los veinticinco se celebran las bodas del plata del movimiento estudiantil del presente como el movimiento estudiantil por antonomasia. Pues bien, una de las historias oficiales de la Capuchinada, que fue el momento culminante de la lucha estudiantil antifranquista en Barcelona, empieza con la reproducción de la controversia entre dos autores que han leído los hechos de manera completamente contrapuesta (polititicista el uno, espontaneísta el otro). Uno de ellos, el espontaneísta, en la versión de Crexell10, soy yo. El historiador, en cambio, prefiere la otra versión, la del papel central del PSUC en los acontecimientos. Lo divertido está en que basa su argumentación contra mí en otro autor que también soy yo, aunque con el pseudómino que utilizaba a veces cuando escribía sobre eso para no repetirme. El autor de esa historia ha muerto sin saberlo. Nunca me consultó. Y a mí me dejó con la duda de si el ser Géminis habrá tenido algo que ver con eso. Si el historiador me hubiera consultado, una vez pasado el mal trago, seguramente le habría contado la historia aquella del Talmud en la que un maestro, etc. etc.
Lo que estoy diciendo ahora no debería entenderse en el sentido de que nada es verdad ni mentira y que todo es según el cristal con que se mira y demás vulgaridades relativizadoras. Para el historiador de las ideas una experiencia así obliga a reflexionar sobre otro tópico muy difundido, el de que hay que reduplicar la cautela cuando los hechos de que se trata son todavía recientes y los protagonistas de los mismos están vivos. Hoy hay gente que piensa que un papel encontrado en los archivos de la KGB cambia radicalmente la visión que habíamos tenido de la Unión Soviética o de Lenin, etc. etc., sin darse cuenta de que esa visión había cambiado ya, en sus cabezas, antes de que tal papel (muchas veces irrelevante) estuviera a disposición de los historiadores. No hablo sobre esto por hablar. El tema al que más tiempo he dedicado en mi vida, la interpretación de la obra de Gramsci en la cárcel, está sujeto a revisión desde que en 1990 se anunció la apertura de los archivos de Moscú. Han pasado once años, se han escrito varios libros basados en lo encontrado en esos archivos, se ha avisado a cientos de periodistas para anunciar la próxima revelación y, al final, todo lo nuevo cabe un par de notas a pie de página de lo escrito por historiadores serios, como Gerratana y Spriano11, hace treinta años. No todo es según el color del cristal con que se mira.
Y esto me lleva a la tercera y última experiencia que querría contar. Cuando metido en trabajo sobre historia de la ideas en la España del siglo XVI, se me ocurrió una hipótesis acerca de la relación entre el proyecto de Felipe II de perpetuar las encomiendas peruanas y el cambio de clima espiritual en la España de 1558 (en La gran perturbación, V, 250 y ss.) que me permitió contestar a la pregunta de por qué Bartolomé de las Casas empieza a quedarse en minoría en la España de 1550 después de haber tenido tanta influencia en la Corte en las décadas anteriores. Un documento de Michele Suriano, enviado especial de la República de Venecia en 1559, me puso sobre la pista. Ese documento correlaciona las dificultades financieras del Imperio en el momento de la transición de Carlos V a Felipe II con la necesidad de obtener más dinero de las colonias pero al mismo tiempo llama la atención sobre la oposición del arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza de Miranda, al proyecto de Felipe II de vender las encomiendas en perpetuidad a los «peruleros». Comparación con el informe del virrey Luis de Velasco. Formulación de la hipótesis. Réplica de A. García Sanz sobre la cantidad de dinero que podía obtener Felipe II de la venta de las encomiendas en comparación con la deuda. Lecturas de historia económica (Haring, Carande, Ulloa, Felipe Ruiz Martin, Vilar) y de historia general (Elliot, Rodríguez Salgado, Domínguez Ortiz, etc.) y comparación con la percepción que se tuvo del problema al otro lado del Atlántico: Carlos Sempat Assadourian. Documentación sobre el mismo problema recogida en los archivos de Simancas y Sevilla, por un lado, y en Perú por otro, y que no se habían puesto en relación hasta ahora. Deducciones formalmente correctas, inducciones probables o plausibles, racionalmente argüibles.
Pues bien, metido en eso llegué a la conclusión de que esta manera de trabajar no difiere gran cosa de lo que son las operaciones habituales en cualquier trabajo científico:
1º. Enunciado preciso del problema (preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas), 2º. Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables con la experiencia para contestar a las preguntas, 3º. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas, 4º. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación, 5º. Someter a contrastación estas técnicas para comprobar su relevancia y la confianza que merecen, 6º. Llevar a cabo la contrastación e interpretación de los resultados, 7º. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas, 8º. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular nuevos problemas originados por la investigación [M. Bunge, La investigación científica. Barcelona, Ariel, 1969].
Y pensando sobre ello me dije: es mejor que los perdedores de la historia lo sepan a dejarse acunar con los cuentos y los mitos de siempre, contra los que protestaba, con razón, el gran León Felipe.
Anexo 1: Democracia y memoria histórica
Intervención del autor en el Paraninfo de la UB. No fechada.
1. Varias y diversas, jóvenes y no tan jóvenes, pero igualmente potentes, son las voces que se han elevado en Europa durante estos últimos años para recordarnos que lo que llamamos democracia no es el país de las hadas felizmente descubierto ni es tampoco un don graciosamente concedido a los humanos por los dioses benefactores de Occidente, sino más bien un estado de equilibrio social, siempre precario, que se conquista con esfuerzo y cuya consolidación, desarrollo y ampliación obliga a luchar sin tregua, de generación en generación, contra los demonios familiares.
Se da la particular circunstancia de que la democracia sólo puede existir como un proceso en crecimiento. Si no crece y echa raíces profundas en el tejido social, la democracia acaba por agostarse, se convierte en oligarquía y empieza a peligrar para todos.
Por desgracia, algo así está ocurriendo, una vez más, en Europa. Sin exagerar, pero hay que decirlo.
El grado de consciencia que los humanos pueden llegar a tener de esta verdad, a saber: que la democracia como proceso histórico en construcción continuada, suele ser alto cuando la participación de las gentes en este proceso y el autogobierno del pueblo son impedidos directamente por un tirano. Pero este nivel de consciencia cae, al parecer, de forma sensible cuando, por las razones que fuere, se crea socialmente el espejismo de que la democracia ya ha sido lograda de una vez por todas.
Esta disminución del nivel de consciencia se convierte en pérdida de una noción seria de la democracia en aquellas circunstancias históricas en que las mayorías se pliegan a la creencia eufórica de que el tirano o la minoría autoritaria han sido definitivamente derrotados y los valores de la democracia se expanden ya universalmente. Se trata de una ingenuidad muy repetida en distintos tiempos y lugares, de una ingenuidad que no hay que confundir con el idealismo moral. Albert Einstein, el gran científico y filósofo moral del siglo XX, nos enseñó esta distinción a propósito de Walther Rathenau, economista y político judío asesinado por los nazis: «Ser idealista, cuando se vive en Babia, no tiene ningún mérito. Lo tiene, en cambio, seguir siéndolo cuando se ha percibido el hedor de este mundo«.
2. En tiempos como estos la buena gente tiende a olvidar la enorme potencialidad para el sometimiento y para la servidumbre voluntaria que ha sido dada a nuestra especie, sobre todo cuando se subdivide sin saberlo en grupos sociales desagregados, desarticulados. La memoria histórica de lo que fue la resistencia frente a la tiranía y la barbarie, en Europa y fuera de Europa, se ofusca con facilidad. Olvido y ofuscación de la memoria son estados muy naturales del ser humano, tal vez porque la continuada intervención social en la construcción de la democracia no es un asunto lúdico, sino una tarea que, como todo trabajo, cansa, por lo general, a los más. Pero esta aparente naturalidad tiene como consecuencia un debilitamiento de la tensión moral que acompaña al talante democrático en las sociedades contemporáneas. El coraje busca refugio en otros andurriales. Esto es algo que en Europa se conoce bien desde la primera guerra mundial.
La ofuscación de la memoria de los más facilita el revisionismo historiográfico de las minorías nostálgicas cuando éste coincide con el interés de los que mandan en el presente. Es cierto que, como escribió Musil, en la historia de la Humanidad no hay retrocesos voluntarios; pero este debilitamiento de la memoria histórica, esta ofuscación de la memoria popular, que suele ir acompañada de una pérdida de identidad en lo cultural, equivale a un retroceso, que no por involuntario dejará de ser tal.
¿Por qué una cosa así puede llegar a ocurrir, y hasta a repetirse en la época de la universalización de la instrucción pública?
Porque la imagen del rostro de la bestia (del racismo, de la xenofobia, de la intolerancia entre culturas, de la explotación social) es indistinguible de nuestro propio rostro, del rostro de los nuestros, en aquellos momentos iniciales en que el monstruo sólo está incubándose. Entonces no puede parecer todavía lo que un día acabará siendo. Nada tan repetido como el asombro de las gentes ante la enésima comprobación de que donde ayer hubo un remanso hoy puede haber un infierno. Yugoslavia enseña. La pregunta que debemos hacernos al respecto es: ¿por qué estas cosas nos parecen siempre «irracionales» e «incomprensibles» en el momento en que pasan y, en cambio, se explican tan bien al cabo del tiempo, cuando los muertos ya no están a la vista?
El ordenador central que trata de regular la vida de las democracias realmente existentes en nuestras sociedades no deja de advertirnos una y otra vez: low memory! Falta memoria, efectivamente, en el sistema de relaciones sociales vigente. Y falta memoria porque hay en este sistema una sobrecarga de documentos desinformadores, desorientadores, y un considerable desorden como consecuencia de la constante fragmentación del discurso lógico que practican hoy en día buena parte de los medios de comunicación de masas y de incomunicación entre las personas. También en este caso para ampliar la memoria, o para recuperar la memoria perdida en la selva de la desinformación, hay que ganar un espacio, hay que hacer sitio. Hacer sitio a un discurso coherente que pueda ser transmitido de unas generaciones a otras.
3. Una de las pocas formas que los humanos han inventado hasta ahora para solventar el gran problema de la incomprensión o incomunicación entre generaciones, de la cual brota la debilidad o la ofuscación de la memoria es la transmisión, como en una carrera de relevos, de las experiencias vividas por los de más edad. Estas experiencias tienden a independizarse de los hombres que las vivieron. Por ello, para ser compartidas, estas experiencias, que, sin su vivencia, siempre serán consideradas como cosas abstractas, o como batallitas, por los más jóvenes, están pidiendo a voces creencias comunes, convicciones también compartidas. Para conquistar y fortalecer la democracia se necesita, por tanto, un delicado equilibrio entre tradición y renovación, entre memoria histórica e invención socialmente productiva.
Hubo un tiempo en que este delicado equilibrio sólo podía lograrse a través de la palabra, puesto que la escritura era cosa de minorías selectas. Hoy en día, en cambio, la nostalgia de la buena palabra tiende a veces a asimilar el predominio de la cultura de la imagen con el malestar cultural, con el desasosiego de la cultura. Se dice incluso que la cultura de la imagen ha contribuido a la pérdida de la memoria histórica de los más jóvenes. Creo que esto es inexacto. En nuestro tiempo las imágenes compiten denodamente con la palabra dicha y con la palabra escrita en la ofuscación de la memoria de las mayorías, cierto es, pero también compiten en la siempre renovada tentativa por configurar una nueva cultura para una inmensa minoría. No en balde el cine tiene ya sus clásicos contemporáneos apreciados intergeneracionalmente.
La tendencia a echar la culpa del desasosiego cultural a la última y más potente de las nuevas tecnologías producidas por la especie humana es casi tan vieja como la historia de la tecnología y, con toda seguridad, simultánea a las boberías del optimismo tecnocrático. Pero esa tendencia es también tan unilateral como el bobalicón quedarse con la boca abierta ante los nuevos inventos que transforman el mundo de la producción simbólica. No nos conviene, por tanto, encerrarnos en controversias con los más jóvenes que reproduzcan dinámicas unilaterales conocidas. Lo que hace falta en nuestras circunstancias es conocer mejor los motivos por los cuales la pérdida de memoria histórica sigue siendo tan pertinaz a pesar de los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance.
En este sentido hay que pensar que el tipo de reflexión sobre democracia y memoria histórica que hace falta en esta Cataluña del final de siglo no es político, o no sólo político, ni tampoco apolítico, sino más bien prepolítico: una reflexión previa a la consideración política propiamente dicha, y, por tanto, más básica, más fundamental. La reducción politicista de los problemas que nos agobian, que son psicosociales y culturales, a la simpleza de la encuesta sociológica o al instrumental cálculo electoralista es, me parece, la vía más rápida para seguir ignorando los motivos del disgusto y del malestar cultural que azotan a las sociedades europeas. Estos, el disgusto y el malestar cultural, aumentan en nuestras sociedades, y minan la confianza de las gentes en el tipo de democracia establecida, no sólo (como se cree a veces) por la corrupción de unos cuantos políticos profesionales, sino porque, junto a ésta, se va haciendo cada vez más patente una contradicción que de momento parece insuperable.
Esta contradicción podría formularse así: la necesidad de una conciencia de especie implicada en la crisis económico-ecológica global de nuestro planeta, en este vivir en un régimen de permanente «trampa adelante» (si se me permite traer a colación la expresión del gran historiador don Ramón Carande para caracterizar las dificultades de otro Imperio), choca fuertemente con la no-contemporaneidad de las vivencias de las pseudoespecies excluyentes en que continúa dividida la Humanidad en la época de la plétora miserable. La cultura de la imagen, y en primer lugar la presencia prepotente de «la bicha» (como, con razón, ha llamado Rafael Sánchez Ferlosio a la televisión) hacen especialmente agudo este conflicto, porque resaltan hasta límites psicológicamente insoportables la no-contemporaneidad de las situaciones y de las respuestas que, sin embargo, se dan simultáneamente en el mundo, en un mundo de cuyos sufrimientos y alegrías en las cuatro esquinas podríamos saberlo todo ya casi al instante.
Precisamente por el carácter tan fundamental de esta contraposición entre simultaneidad de los acontecimientos y no-contemporaneidad de las respuestas subjetivas en el marco de una plétora miserable, lo más atractivo, tal vez, del análisis sociopolítico en Europa sea en este momento la aproximación crítica al sentido del tiempo subjetivo, humanizado, o sea, al sentido de los tiempos vividos por las personas con conciencia; una reflexión, ésta, que tiene su origen en la vindicación feminista (pero no sólo feminista) de cambiar los tiempos del trabajo y del ocio, los tiempos que dedicamos actualmente al cuidado de los otros, sobre todo, de nuestros mayores, y a la educación sentimental de uno mismo, los tiempos de lo público y de lo privado. Pues sólo una consideración crítica de este tipo puede hacernos caer en la cuenta de los sustanciales cambios que está experimentando en nuestras sociedades la comunicación intergeneracional y entre los géneros.
Lo que se ha dado en llamar «melancolía democrática» es en buena parte efecto de la ampliación de esta conciencia de la no-contemporaneidad en un mundo de contemporáneos, consecuencia, por tanto, de una acumulación de conocimientos que han podido ser generalizados, universalizados, gracias a las nuevas tecnologías de la imagen, sin que al mismo tiempo haya podido desarrollarse una nueva sensibilidad a la altura de las necesidades de la conciencia de especie. Pues la sensibilidad propia de la moral mesopotámica (y de sus variantes euronorteamericanas) sigue perdurando en nosotros junto al inigualable saber que ya proporciona, en el ámbito de la individualidad, el alargamiento de la vida media de las personas. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, se decía hasta hace poco. Y sufre por ello, habrá que añadir pronto.
En el plano psicosocial los cuernos del conflicto son: de un lado, la inigualable acumulación de saber sobre el mundo que sólo da la edad, y, de otro, la persistencia de la vieja sensibilidad fragmentadora de los sentimientos de la especie. El mundo se empequeñece ante la capacidad de conocer que dan las nuevas tecnologías y el alargamiento de la vida, pero al mismo tiempo se hace grande, y terrible, por la no-contemporaneidad, por la inadaptación de la sensibilidad al conocimiento, sobre todo en las zonas económicamente desarrolladas del planeta.
Esta inadecuación se paga con un profundo desasosiego: son muchas las personas que, al verse sin capacidad de actuación para cambiar el mundo de base, oscilan entre la justificación encubierta del racismo (que es siempre la reacción contra el prójimo más débil) y la anomia depresiva.
Para salir de la encrucijada la memoria histórica es, repito, esencial. Y para recuperar la memoria histórica hace falta encontrar un lenguaje común, un lenguaje que permita comunicar intersubjetivamente las vivencias de este desasosiego intergeneracional que, en nuestro caso, produce la reducción de todo al despliciente pasa tío y a la nostálgica feria del 68 (o del 66) contada por el profesor prematuramente envejecido.
La universidad, nuestras universidades de hoy, tienen que tener, qué duda cabe, algo nuevo que decir sobre estos problemas. En vez de limitarnos a los viejos tópicos –al tal como éramos o al cuéntala otra vez, Cohn–, las fechas en que estamos, en esta conmemoración del trigésimo aniversario de la asamblea constituyente del SDEUB, podrían ser un buen estímulo para pensar de forma crítica en los motivos del malestar cultural de ahora. Y para obrar en consecuencia. Como creo que se intentó hacer entonces, en 1966.
Pero hay que evitar quedarse en la nostalgia. Pues como dijo el poeta: Lo peor es creer que se tiene razón/ por haberla tenido.
Anexo 2: Excurso teórico-polémico sobre la historia en los tiempos sombríos
Nota manuscrita del autor: «De la historia de los que no tienen historia a la historia de los que no hacen historia: el bienvenido Mr. Chance historiográfico. Mencionar como punto de partida I. Rule y J. Fontana.»
Escrito fechado el 25/VII/1990
La configuración del pasado humano y hasta la caracterización de la naturaleza humana a partir de conceptos y categorías elaborados en relación con la observación del presente parece ser «un destino», y un destino tan reiterado como difícil de evitar. La apreciación (siempre provisional, por lo demás) de que hemos llegado a una época en la que domina el hombre-máquina prepogramado12, o en la que ha tomado cuerpo la idea del rebaño de atontados en un estercolero radiactivo13, etc. etc. Empuja hacia consideraciones miméticas, primero sobre nuestros antepasados y luego sobre la humanidad en su conjunto.
Esto es cosa sabida desde que una parte de esa misma humanidad logró ir haciéndose una conciencia histórica y, con ello, se distanció en el análisis de sí misma o empezó a tomar cum grano salis las generalizaciones apresuradas sobre la historia y la estructura del ser humano.
En el surgimiento de la conciencia histórica hay que ver también la extensión del relativismo cultural, o sea, la aceptación de la idea según la cual la naturaleza humana, por su plasticidad, tiene elementos que se repiten junto a otros que nos permiten hablar al mimo tiempo de diferencias en el seno de la especie y de su evolución. Marx criticó muy duramente a Bentham en una nota de El capital por traspasar a la naturaleza humana lo que eran valores adquiridos por el tendero pequeñoburgués inglés de su época. En una nota del capítulo XXII del libro primero de El capital, Marx después de negar originalidad al utilitarismo de Bentham y de afirmar que éste «copia sin pizca de ingenio a Helvetius y otros franceses del siglo XVIII», empieza una argumentación sarcástica acerca del utilitarismo benthamiano que vale la pena traer a colación aquí:
«Así, por ejemplo, si queremos saber qué es útil para un perro, tenemos que penetrar en la naturaleza del perro. Pero jamás llegaremos a ella partiendo del «principio de utilidad».
Aplicado esto al hombre, si queremos enjuiciar de acuerdo al principio de la utilidad todos los hechos, movimientos, relaciones humanas, etc., tendremos que conocer ante todo la naturaleza humana en general y luego la naturaleza humana históricamente por cada época. Bentham no se anda con cumplidos. Con la más candorosa sequedad, toma al filisteo moderno, especialmente al filisteo inglés, como el hombre normal. Cuanto sea útil para este lamentable hombre normal y su mundo, es también útil de por sí. Por este rasero mide luego el pasado, el presente y el porvenir. Así, por ejemplo, la religión cristiana es ‘útil’ porque condena religiosamente los mismos desaguisados que castiga jurídicamente el Código penal. La crítica literaria es «perjudicial» porque perturba a los hombres honrados en su disfrute de las poesías de Martin Tupper, etc… Si yo tuviese la valentía de mi amigo Enrique Heine llamarla a Mr. Jeremías Bentham un genio de la estupidez burguesa» (ed. Rozas, 514).
Es natural que el retorno del benthamismo haya traído de nuevo –y aún agudizado– ciertos vicios conocidos desde antiguo. El enamoramiento que muchos intelectuales parecen sufrir como un flechazo, cada vez que a uno del gremio se le ocurre una provocación original que va en contra de lo generalmente aceptado, favorece este fenómeno consistente en ver el pasado del hombre y la humanidad misma con las imágenes formadas por unos ojos que necesariamente tienen que fijarse solo ( o sobre todo) en el presente.
Lo favorece porque es la manera habitual en que las generaciones gremiales se autoafirman respecto de sus mayores en la Academia dándose a conocer a sus contemporáneos. La reiteración del fenómeno no permite concluir, sin embargo, que éste deje de tener importancia o que sea despreciable. Al contrario: obliga a tenerlo más en cuenta. Solo que en tiempos en los cuales la aceleración del ritmo histórico, como decía Ortega, ha alcanzado niveles nunca vistos, tal reiteración empieza a resultar, como tantas otras cosas, una miaja ridícula. Pues el aumento de la competitividad en la Academia, la presión de la industria cultural y las necesidades de los medios de comunicación de masas se han hecho tales que la nueva originalidad o la nueva provocación se produce en lapsos de tiempo tan breves que uno puede ver en el transcurso de su vida –sin haber vivido demasiado ni demasiados años– cómo los intelectuales sin columna vertebral (que decía Lukács) se pasan de una tesis sobre el pasado de la humanidad y sobre la humanidad misma, a otras radicalmente diferentes con la misma facilidad, o casi, con la que se cambia de camisa. Es el transformismo hecho enfermedad orgánica.
La conclusión uno se impone es ésta: podemos saber hacia donde se moverá la orientación de las hipótesis historiográficas sabiendo cuál es el punto de vista que se ha hecho dominante sobre el presente, de la misma manera que podemos saber cuál va a ser la metáfora que se impondrá sobre la naturaleza humana conociendo la máquina imperante en la época: fuimos como relojes, somos como ordenadores y es evidente que seremos como robots inteligentes14. En esto la literatura, que por su falta de respeto a la realidad puede permitirse exageraciones que no están permitidas en las ciencias sociales, siempre adelanta mucho. De hecho la literatura de ficción científica hace tiempo que viene adelantando lo que acabarán diciendo sociólogos y filósofos en los próximos tiempos.
Se puede decir, pues, que la historia o, mejor, la filosofía de la historia y la metafísica que se hace en un momento dado son siempre consecuencia de la observación acerca del comportamiento de los grupos humanos en el presente.
Por eso una de las hipótesis historiográficas que ahora se discute con toda seriedad es la de que, hablando con propiedad, no hubo nunca «clase obrera» y menos aún «conciencia de clase» ni, por implicación, hubo nunca sujeto de cambio histórico alguno. La idea de una historia sin sujeto siempre ronda en la cabeza de los hombres cuando mirando por los alrededores se ve que los hombres dispuestos a hacer historia son pocos o muy escasos. De ahí se pasa con facilidad a una metafísica nihilista y a una filosofía de la historia desencantada y estructuralista de la misma manera que, viendo por los alrededores lo que veía, tenderos y filisteos, podía Bentham, según Marx, reducir la naturaleza del hombre a la búsqueda de la utilidad,
Lo más curioso es que esta negeción de las clases sociales y de su conciencia, que en momentos anteriores ha sido formulada, como se recordará, en términos burdamente ideológicos o directamente politicistas15, aparece ahora como uno de los centros del debate entre intelectuales que se llaman a sí mismos «posmarxistas».
Marx hablaba, en efecto, de clases sociales y de lucha de clases; y creía que la conciencia era tan importante como para llegar a decir en un determinado momento que, sin conciencia, la clase (obrera) no era nada: o lo que es igual, que no hay clase propiamente dicha sin autoconciencia. Esta afirmación se enmarca en una concepción del hombre y de su historia según la cual hacemos la historia pero en condiciones que no son las que elegimos: «el hombre hace su propia historia pero no en les circunstancias que elige».
De estas dos afirmaciones anteriores se sigue con facilidad una conclusión sencilla: la clase obrera deja de ser sujeto histórico cuando por las razones que sea, no tiene (o ha perdido) consciencia de clase. Cuando tal cosa ocurre se deja de ser sujeto no solo en el sentido (permanente, pero relativo) de que no podemos elegir nunca las circunstancias en que hacer la historia, sino en el más amplio y absoluto sentido de «no ser nada» o de «no pintar nada», en suma, de no tener ser, que dirían los clásicos castellanos.
Esta es una lectura que no necesita de ninguna complicación especial: cuadra bien con la antropología filosófica de Marx y con su concepto ambivalente o dialéctico de la relación entre factores objetivos y subjetividad en la marcha de la historia.
Pues bien la tesis neoconservadora y posmarxista sobre la inexistencia del sujeto y de las clases sociales se presenta original y provocadoramente como si acabase de descubrir el Mediterráneo. Y lo hace, además, contra Marx y contra el marxismo, pensando que está yendo más allá de Marx y enmendándole la plana. Es natural que las cosas parezcan así sobre todo a ex-marxistas poco advertidos y a jóvenes que están buscando un lugar bajo el sol de la Academia (que es de los que más calienta).
¿Por qué es natural? Porque lo que se ve por los alrededores admite pocas dudas: en Europa, los EEUU de Norteamérica y Japón, que es donde se escribe ahora la historia, no hay sujeto reevolucionario, lo que se llamaba «clase obrera» ha estallado, efectivamente, en una multitud de fragmentos estratificados que se comportan corporativamente y que solo aspiran, en el mejor de los casos, a algunas reformas dentro del sistema, y, en el peor, a sobrevivir en él. Además, el comportamiento individual de los miembros de la clase no se diferencia gran cosa del de otros estratos de la población: sigue normas individualistas y utilitaristas poniendo el dinero por encima de cualquier otra categoría y confundiendo lo económico con lo crematístico.
Y si esto es así, suele preguntarse el filósofo, el economista o el sociólogo aspirante a historiador, ¿por qué no pensar que así fue realmente antes que la llamada «clase» con «conciencia» ha sido solo un invento político-ideológico del marxismo del siglo pasado? Naturalmente, el sociólogo aspirante a historiador, como cualquier otro hijo de vecino, encuentra en las historias de la historia aquello que va buscando. Este encontrar lo que se busca es, por cierto, lo que diferencia al sociólogo o al filósofo puesto a historiador del historiador verdadero, el cual –tal como se están poniendo las cosas– lleva el camino de convertirse en un militante resistencial de la veracidad si quiere mantener la objetividad. Pues entre el peso de la década conservadora y el peso –siempre mas agradable, por supuesto– de las subvenciones públicas y privadas estamos ya en camino de transformar cosas como el genocidio más tremendo de la historia de la humanidad (la colonización por españoles, portugueses, franceses e ingleses del continente americano) en, por ejemplo, una «leyenda rosa» apta para preparar a los escolares para las celebraciones y conmemoraciones del V Centenario.
La observación no es trivial. La batalla por la historia lleva camino de convertirse en un capítulo importante en nuestras sociedades. Pues una organización estabilizadora de estratos sociales sin conciencia, los cuales no aspiran a ser sujetos sino a ser convertidos en objetos, se parece mucho a lo que antes llamábamos las «clases pasivas». Una sociedad de «clases pasivas» cuanto más alejadas estén de la historia de la lucha de clases mejor conllevará su situación. Se invierte así, curiosamente, lo que fue la relación entre economía y sociología, de una parte, e historia de otra en los años sesenta y setenta: hoy lo subversivo es la historiografía, precisamente porque son mucho los historiadores que se inspiran en el marxismo, no la sociología o la economía.
En los años sesenta economistas y sociólogos eran intérpretes de un presente que se les aparecía como rebelde o revolucionario respecto del sistema; unos y otros proyectaban hacia el pasado y hacia la eternidad las categorías del presente convenientemente sustantificadas y exageradas: la universidad no había tenido nunca otra función que la de reproducir élites, se decía; el marxismo nació con Marx negando que valiese la pena dedicar un instante más a la interpretación del mundo, de lo que se trataba era solo de transformalo, se repetía; el pasado había sido, en general, la historia de la lucha de clases que conducía derechamente al decisivo presente en el cual se seguía luchando. Y así sucesivamente.
Mientras que ésta era por lo general la cantinela de sociólogos y economistas radicales, el historiador, más cauto, por lo que yo recuerdo de esos años, se veía en la obligación moral de rechazar esa visión del pasado porque no correspondía a sus dates y a sus conocimientos de los datos. Y así era acusado de reformista o de positivista. Pero los tiempos han cambiado. Las facultades de sociología, de economía, han dejado de ser nidos de marxistas. Los sociólogos y los economistas en su mayoría no ven hoy más que lo que vemos todos: economía de mercado, corporativismo, comportamientos individualistas, etc. Y tienden a proyectar estas categorías nuevamente hacia el pasado: de este desaparecen las clases y los comportamientos altruistas, se encuentran explicaciones racionales y utilitaristas a la vieja solidaridad emocional y el gen egoísta reaparece por todas partes; los obreros de Londres, de Barcelona, de Manchester o de Asturias se convieren en trabajadores fragmentados que situaban ya en 1850 como actúan hoy, la economía moral no existió, etc. Para argumentar tal cosa no se necesitan demasiados datos y, en cualquier caso, muchos de los economistas y sociólogos metidos a hacer historia tampoco lo necesitan porque tienen ya una concepción de lo que es la naturaleza humana formada a partir de lo que es la humanidad de hoy en los sitios que mejor conocemos. Lo que no puede ser es que en otros tiempos las cosas hayan sido de otra manera, las clases se hayan comportado de otra forma. Y lo notable es que tal afirmación acaba teniendo una apariencia de verdad, porque la mayoría de los lectores del sociólogo o del economista tienden, igual que en estos, a juzgar el pasado por lo que está siendo el presente. De poco valen en ese contexto las réplicas del historiador.
Paolo Rossi, en Las arañas y las hormigas, ha mostrado un ejemplo importante de esto, a saber: como a pesar de la crítica radical que la historiografía seria ha hecho de las tesis de Foucault su teoría se ha impuesto por sugestiva, porque concuerda con la visión del pasado que tenemos desde nuestra visión del presente.
Decir, pues, que las cosas no fueron en el pasado como tal vez lo son en el presente tiene ya un sentido subversivo. Tal vez por eso se ha abierto tanto camino en los últimos tiempos una nueva concepción historiográfica. La concepción historiográfica que corresponde a un presente sin conciencia de clase y sin sujeto no es siquiera la vieja historia heroica de las elites que correspondía al viejo despotismo ilustrado (aunque empiece a haber historiadores de procedencia socialdemócrata que se comportan como si fuera posible reconstruir positivamente la vieja historia de los monarcas que actuaron despóticamente para el bien del pueblo sin el pueblo mismo: véase al respecto la orientación oficial de los actos conmemorativos del Carlos III).
Pero no puede ser ésta la concepción del momento porque es imposible prescindir a estas alturas del papel de las masas en la historia. La concepción de la historia más apropiada a los tiempos que vivimos es aquella que formalmente presume de desbordar al marxismo en lo concerniente al papel concedido a las masas. Las masas en primer plano nuevamente, dice esta nueva concepción, pero no las masas obreras organizadas y concienciadas, no las masas que se rebelan, crean sindicatos, denuncian las injusticias y tratan de convertirse en sujeto de la historia. Esto para la nueva concepción era romanticismo y moralismo. La historia que ahora interesa es justamente la historia de las mentalidades de los sujetos que fueron «clases pasivas», sufrientes y resignadas mayorías que aceptaron sin crítica los sermones del cura de su pueblo y abrieron la boca ante la viejas tradiciones que enfrentaron al hombre con la fuerza de la naturaleza y jodieron como jode el pueblo, sin meterse en berenjenales. En los pueblos que son objeto de estudio de la nueva concepción nunca hubo clases sociales, nunca hubo lucha política: los hombres eran objeto del clientelismo y de la manipulación, pero se consideraban tan listos y tan cínicos como sus dirigentes y, si podían, trataban de imitarlos.
Esta concepción de la historia tiene a su favor dos cosas en este momento histórico. Primera: que el pasado que pinta se parece a nuestro presente en el centro del imperio. Segunda: que en líneas generales la historia de las mayorías silenciosas puede parecerse mucho a este panorama. Las dos cosas dan cierta plausibilidad a este tipo de reconstrucciones.
Hasta ahora las diversas concepciones de la historia han coincidido en un punto: llamar a la atención de los contemporáneos acerca de lo excepcional, de lo extraordinario. «Hacer historia» todavía significa en castellano comportarse por encima de la media, salirse de lo normal, de lo que, a lo sumo, puede ser objeto de la crónica de lo cotidiano. La vieja historia consideraba que el sujeto de lo excepcional y cotidiano solo podía ser el rey, el tirano, el déspota o una combinación de héroes militares y de dirigentes políticos. Hasta llegar a la formulación del materialismo histórico la excepcionalidad en historia siguió siendo la regla.
Incluso en Marx, el proletariado como clase universal y sujeto histórico propiamente dicho es algo excepcional, algo no comprobable inmediatamente por la sociología empírica, un híbrido en parte existente pero por el que hay que luchar para llegar a existir del todo. Con la crisis del marxismo lo excepcional en lo que se está llamando o sociedad posindustrial pierde importancia, lo extraordinario cae progresivamente. El lenguaje cotidiano lo registra: cualquier tontería cotidiana es calificada por los medios de comunicación de masas como acontecimiento histórico, todo es «histórico». Lo que importa por tanto es la normalidad cotidiana; no lo excepcional o extraordinario: el número, el ciudadano medio, el hombre-tipo que encaja en los programas de mayor audiencia en la televisión, el hombre pasivo, las «clases pasivas», que no protestan ni se rebelan, que votan, cuando votan lo que hay que votar. Este ser individualista y utilitarista que tiene en la cabeza una calculadora y que responde al homo oeconomicus porque le han dicho que, en caso contrario, no podrá hacer nada en este mundo, que puede ser fácilmente comparado con un ordenador sumamente perfecto, que cumple con las leyes de la robótica asimoviana, que pasa por caja para cobrar religiosamente el subsidio garantizado o la pensión, que depende de su banco para toda decisión de cierta importancia en su vida, que está endeudado con su Estado como su Estado lo está con la comunidad internacional, este hombre parece buscar desesperadamente dos cosas en la época del «final de las ideologías»: un antepasado a quien parecerse y que le digan que la naturaleza humana siempre fue igual, pues eso tranquiliza la conciencia. Y a eso vienen los sociólogos metidos a historiadores y los sociólogos metidos a filósofos. Los primeros le encuentran a nuestro hombre pasivo antecedentes históricos tales que pueda decirse: nunca hubo conciencia de clase, nunca llegó a haber verdadera rebelión y cuando la hubo fue peor para todos16.
En cierto modo esta nueva concepción de la normalidad y de la pasividad de los más rompe con todas las concepciones de la historia pasada. Es el final de la Historia en el sentido de que lo que ahora tiende a considerarse histórico era lo que antes llamábamos pura y simplemente mediocridad. La historia entra la ley de los grandes números, tan cara a economistas y sociólogos. La Historia regresa a la media. También ella. Por eso hay que considerar que John Rule ha tenido una iluminación en el capítulo de conclusiones de su libro sobre la historia de la clase obrera inglesa en la época de la industrialización17. Ha escrito que lo que pronto hará anacrónico su trabajo es la aparición de la historia de las mujeres que se perfila ya en el horizonte. Y así es: a la nueva historia, que parte de la idea de que no hay sujeto y que pone el acento en la mediocre normalidad18 del varón pasivo de hoy retrollevado al pasado le ha salido un competidor, y solo uno importante. Al impulso vital de las mujeres en el plano social, político y cultural de nuestros días tiene que corresponder también una reconstrucción de la historia y una filosofía, una ginelogía a la altura de las necesidades de un género que se afirma. Esto explica también porque casi todo la alternativa que ahora se afirma lleva la firma de la mujeres y del feminismo.
Lo que hay que cambiar en la concepción marxiana de la historia:
En líneas generales la visión marxiana de la historia, que pone el acento en la determinación de la conciencia por la estructura económica de la sociedad, que ve en las relaciones de producción un factor explicativo fundamental de las demás manifestaciones humanas, sigue siendo, de entre las concepciones de la historia que conocemos, la más adecuada a los hechos, a lo que ha habido y a lo que hay. Con los cambios, transformaciones y revoluciones de estos cien años, la verdad es que seguimos viviendo en las gélidas aguas del cálculo egoísta; la cultura burguesa sigue dividida y oscilante entre la aceptación positivista de lo dado y la vuelta añorante y romántica a un pasado idealizado; la ciencia, que además de haberse convertido en fuerza productiva directa, como ya previó Marx, ha entrado de lleno en el proceso de mercantilización de toda manifestación cultural o simbólica, sigue destellando sobre un fondo de ignorancia (hoy el ejemplo más notable es el del sistema de enseñanza norteamericana en el que se dan al mismo tiempo el má sórdido analfabetismo funcional y la más alta calidad científica para minorías.
Pero:
– la reconstrucción analítica del marxismo muestra que la sustancial diferencia del m. h. (materialismo histórico) no está en el método, sino en el programa de investigación.
– futilidad del materialismo histórico como concepción general del mundo (cosa que ya vio Korsch)
– necesidad de corregir, sobre la base de los análisis concretos de experiencias concretas, el esquema mecánico-determinista de algunas formulaciones de la dialéctica histórica (cosa que empezó a reconocer el viejo Engels y en la que insitió Antonio Gramsci).
– necesidad de corregir la visión del marxismo como filosofía de la historia, como esquema simplificado de la sucesión de los modos de producción o como llave maestra para el conocimiento (explicación y previsión) de todo acontecimiento histórico (cosa que ya vio Marx en sus últimos años: cartas a los rusos).
– necesidad de corregir el etnocentrismo de época que queda en el marxismo clásico, para el cual mundo, como para toda la visión del siglo pasado, era mayormente Europa-América y las colonias explotadas, mientras que para nosotros mundo tiene ya un significado pleno.
– necesidad de corregir y ampliar los conceptos de «fuerzas productivas», «progreso» y «naturaleza» que hay en el marxismo clásico no solo para entender mejor el mundo de hoy, sino también para dar la importancia histórica que tienen a factores, como los ecológicos y energéticos, que en el marxismo clásico eran casi irrelevantes,
– necesidad de corregir y/o desarrollar la visión marxiana de la relación entre división sexual, división técnica y división social fijista del trabajo a la largo de la historia, y, con ello, necesidad de ampliar el concepto de trabajo productivo que ha sido muy limitativo en el marxismo clásico (cosa que vieron por primera vez Walter Benjamin y las mujeres).
Notas
1 Jorge Manrique.
2 Manuel Vázquez Montalbán.
3 José Ángel Valente.
4 Maurizio Viroli.
5 Karl Marx, El capital, prólogo.
6 La caverna.
7 «El pez cornudo en el estanque helado». El País (Libros), 28/IV/1985, pp. 1-2, Versión completa en Discursos para insumisos discretos, pp. 255-260.
8 Lisboa.
9 Aleksandr Aleksándrovich Zinóviev.
10 Joan Crexell, La Caputxinada, Ediciones 62, 1987.
11 Valentino Gerratana, traducido por el autor para Hipótesis, es el editor de los Quaderni. Paolo Spriano es autor Storia del Partito Comunista Italiano. I. Da Bordiga a Gramsci.
12 En el Independiente: el hombre es el eslabón perdido entre el mono y la máquina.
13 Del editorial del número 1 de mientras tanto.
14 Esto amplia y corrige la idea de K. Marx en la Introducción de los Grundrisse (1857-1858) según la cual la autonomía del hombre ayuda a comprender la anatomía del mono: el conocimiento de la máquina-símbolo ayuda a comprender cómo se veían los hombres de aquella época.
15 La negación del punto de vista clasista ha sido desde hace tiempo una constante de la historiografía política conservadora.
16 Esto se ha hecho particularmente patente en la reconstrucción de la guerra civil española de 36-39: sobre todo en las reconstrucciones pensadas para las grandes marcas en los medios de comunicación. Impresiona cómo se están haciendo dos historias de lo contemporáneo: la historia escrita para cultos, en que todavía impera la idea de la objetividad respetuosa con la de aquellos años; y la historia en imágenes, una historia imaginada, para los más, en la cual todo tiene un aire lejano y aséptico, que no convoca en absoluto con las pasiones, intereses y polémicas que condujeron a una guerra ciivl.
17 Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución industrial británica, 1750-1850, Editorial Crítica, Barcelona.
18 CF. P. Jacard sobre el «normópata cotidiano.»
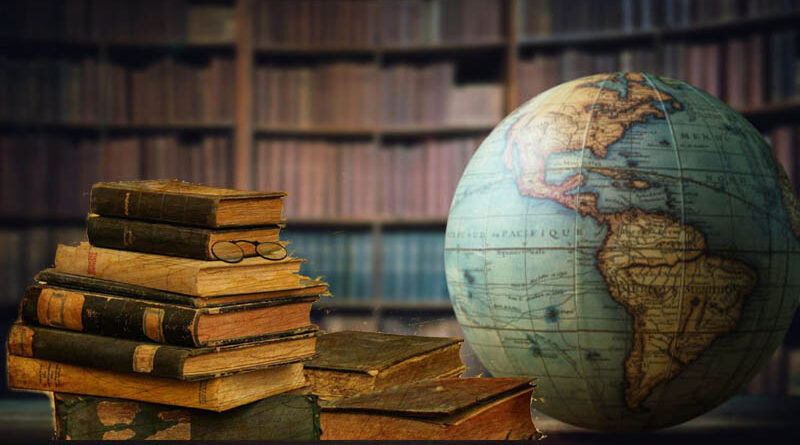


Gracias!!!!! un interesante artículo…
Por continuar el debate
http://desempoderamiento.blogspot.com/2023/01/libro-la-historia-o-las-historias-un.html