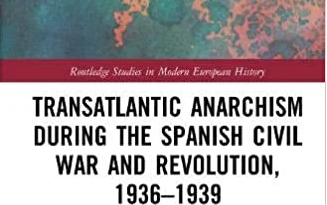Sobre antisemitas, antimasónicos y antibolcheviques
Salvador López Arnal
Reseña de: Paul Preston, Arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio, Madrid: Debate, 2021, traducción de Jordi Ainaud i Escudero, 520 páginas.
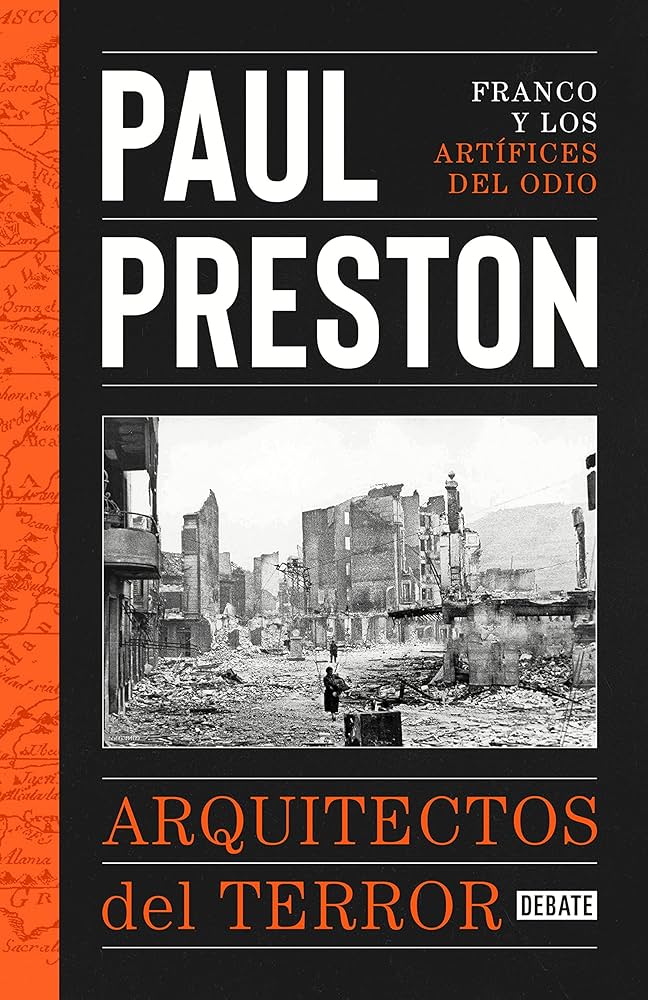 Nuevo paseo de Paul Preston, siempre muy documentado, por el corazón de nuestras peores tinieblas. Libro dedicado a los historiadores Francisco Espinosa Maestre y Ángel Viñas, ni el título –Arquitectos del terror– ni el subtítulo –Franco y los artífices del odio– son exagerados. Porque fue eso: barbarie, impiedad, odio y terror (En una carta a Mola de julio de 1937, Juan Yagüe, ministro del Ejército del Aire con Franco, comentaba: «Soy optimista […] La juventud está en la calle y matan y mueren por sus ideales; terminarán triunfando los mejores, los más fuertes, los más valientes y estos gobernarán con autoridad por haber escalado los puestos con valor y sangre»).
Nuevo paseo de Paul Preston, siempre muy documentado, por el corazón de nuestras peores tinieblas. Libro dedicado a los historiadores Francisco Espinosa Maestre y Ángel Viñas, ni el título –Arquitectos del terror– ni el subtítulo –Franco y los artífices del odio– son exagerados. Porque fue eso: barbarie, impiedad, odio y terror (En una carta a Mola de julio de 1937, Juan Yagüe, ministro del Ejército del Aire con Franco, comentaba: «Soy optimista […] La juventud está en la calle y matan y mueren por sus ideales; terminarán triunfando los mejores, los más fuertes, los más valientes y estos gobernarán con autoridad por haber escalado los puestos con valor y sangre»).
Componen este ensayo del gran hispanista e historiador inglés un prólogo, ocho capítulos, las notas, la bibliografía, los agradecimientos y un muy útil indice alfabético (más una selección de fotografías, p. 288 y ss, que no hay que pasar por alto).
A grandes rasgos, señala el autor en el prólogo, el libro trata «de cómo las noticias falsas contribuyeron al estallido de una guerra civil». Retoma aquí las cuestiones planteadas por él mismo en El holocausto español, ampliando especialmente el segundo capítulo: «Teóricos del exterminio». En un país con una ínfima presencia de judíos (unos 6 mil calcula Preston en 1936) y un número poco mayor de masones, «resulta sorprendente que una de las justificaciones fundamentales de una guerra civil que se cobró la vida de medio millón de españoles fueran los supuestos planes de dominación cultural de lo que se dio en llamar «el contubernio judeo-masónico-bolchevique».»
En todo caso, Arquitectos del terror no es propiamente una historia del antisemitismo ni de la antimasonería en España. Tampoco del contubernio. El libro «adopta la forma de estudios biográficos de los principales individuos antisemitas y antimasónicos que propagaron el mito del contubernio y de los personajes centrales que pusieron en práctica los horrores que dicho mito justificaba». A ellos se dedican seis capítulos; dos capítulos más «abordan cuestiones de contexto relativas a Franco y su círculo, y su convicción de la existencia de tal contubernio».
El primero de ellos, «Fake news y Guerra Civil» examina la relación entre el general golpista y el contubernio. Analiza los motivos que explican su ferviente adopción y posterior aplicación de la idea. «Los personajes clave son su cuñado y mentor político, Ramón Serrano Suñer, el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera y el pediatra y profesor universitario Enrique Suñer Ordóñez».
El segundo capítulo, «El policía», trata de Mauricio Carlavilla, «uno de los propagandistas más desagradables del contubernio». De uno de sus libros, llegaron a venderse unos cien mil ejemplares. Corrupto, fue «un elemento clave en el intento de asesinar al presidente del gobierno democrático Manuel Azaña».
El tercer capítulo, «El sacerdote», analiza la vida del padre Juan Tusquets. Entre los fieles lectores de sus ensayos sobre el contubernio: Franco y Mola. Activo propagandista de la sublevación militar de 1936, su praxis es una demostración de la falaz idea, extendida entre la historiografía nacionalista y en la cultura del nacional-secesionismo, que la guerra civil española no fue una contienda que se libró «para anular las reformas educativas y sociales de la Segunda República democrática y para combatir su cuestionamiento del orden establecido» (así lo señala Preston), sino una guerra de España (sin más matices) contra Cataluña (con ausencia también de ellos).
El cuarto capítulo, «El poeta», tiene como protagonista a José María Pemán, uno de los principales propagandistas de las bondades de la dictadura del general Primo de Rivera. Se erigió en orador público oficial de los generales sublevados. Tras la derrota del nazismo, «se transformó en la cara moderada del régimen franquista. Reescribió con diligencia su pasado radical y fue honrado por el rey Juan Carlos, I». La deconstrucción de Preston del personaje es excelente, deslumbrante en muchas ocasiones. «Como hemos visto, en Cádiz, la derecha local sigue venerando a José María Pemán, no como el artífice del odio que, sino como un paladín de la reconciliación. Así perviven las mentiras.»
El quinto capítulo, «El mensajero», se centra en un aristócrata y terrateniente, Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes («Un terrateniente de la aristocracia con tierras en la provincia de Salamanca se jactó ante unos extranjeros de que, el día en que había estallado la Guerra Civil, había hecho que sus trabajadores se pusieran en fila, había escogido a seis de ellos y les había pegado un tiro para escarmiento de los demás»). Los que estuvieron a su cargo «estaban fascinados por su idea de que la represión no era más que una labor de reducción periódica y necesaria de la clase obrera». Los pasajes finales del capítulo narran una tragedia familiar de dimensiones shakesperianas.
El sexto capítulo, titulado «El asesino del Norte», entre los más logrados en mi opinión, se centra en el general Emilio Mola. Oficial africanista (sus memorias «sobre su experiencia de combate se recrean en el salvajismo»), su convencimiento «de la existencia del contubernio explica el entusiasmo con el que supervisó el asesinato de miles de civiles como jefe de Estado del Norte» (Duelen leer estas líneas de Preston: «La conspiración se vio facilitada por la complacencia del Gobierno ante las repetidas advertencias. El director general de Seguridad, José Alonso Mallol, trabajaba para combatir el terrorismo falangista y vigilar las actividades de los oficiales hostiles. En mayo entregó a Azaña y Casares Quiroga una lista de más de quinientos conspiradores que, según él, debían ser detenidos de inmediato. Temerosos de las posibles reacciones, Azaña y Casares no actuaron. Mallol señaló con el dedo a Mola, pero nada se hizo al respecto. Poco después de que Casares fuera nombrado presidente del Gobierno, hizo caso omiso de la información que le proporcionó el comunista navarro, Jesús Monzón, que indicaba que los carlistas estaban haciendo acopia de armas»).
El séptimo, «El psicópata del sur», el que más ha impresionado a este lector, está dedicado al general Gonzalo Queipo de Llano y, por supuesto, pone los pelos de punta. No se pierdan detalle. Uno de los salvajes arquitectos del terror más destacados y más corruptos. «A modo de virrey el Sur, supervisó la brutal represión en Andalucía occidental y Extremadura, que llevó a la muerte a más de cuarenta mil hombres y mujeres, además de enriquecerse gracias a la represión». Preston lo «despide» con estas palabras: «Queipo murió el 9 de marzo de 1951. Franco no se dignó a asistir al funeral, sino que envió en su lugar al ministro del Ejército, Fidel Dávila. El hombre que había presidido el asesinato de decenas de miles de andaluces fue enterrado vestido de penitente de la Cofradía de la Virgen de la Macarena. Mentiroso, traidor y asesino, no hay motivo para sospechar que se arrepintiera ni hiciera penitencia de ninguno de sus actos.»
El octavo capítulo, «La guerra interminable», relata cómo Franco y su círculo íntimo (Serrano Suñer, Carrero Blanco, Giménez Caballero) continuaron propagando la noción de contubernio. El antisemitismo de Franco, clave en su relación con Hitler, sobrevivió a la derrota del Reich e incluso muchos años después. «El discurso antisemita siguió estando omnipresente en España mucho después de la muerte de Franco. Su éxito comercial más espectacular fue el enorme y fantástico tratado de Fernando Sánchez Dragó Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España, publicado por primera vez en 1979. Entre sus muchas ideas curiosas sobre la relación entre España y los judíos, se encuentra la extraña tesis de que los propios judíos fueron responsables del Holocausto.»
A excepción de Mola, muerto en 1937, y de Franco y Carlavilla que nunca vacilaron en su antisemitismo, la mayoría de los citados «recurrieron a mentiras e invenciones para reescribir su comportamiento anterior». Desmontar sus falsedades es otro de los objetivos fundamentales del libro de Preston, un ensayo que se lee, además, como una buena novela.
El autor (o el traductor) usa en ocasiones la expresión «regulares moros» (o afines) y también «izquierdistas» por ciudadanos de izquierda. Debería corregirlas en futuras reediciones.
«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro». Con esta frase de Emily Dickinson se cierra el libro de Preston. Para viajar a momentos de nuestra historia tan presentes en nuestro presente este libro es imprescindible.
Fuente: El Viejo Topo