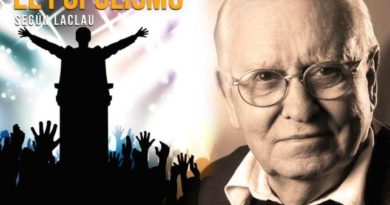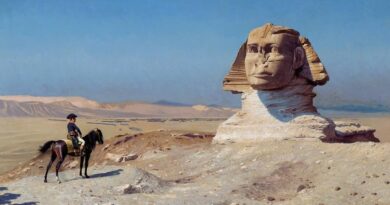Donde se habla del realismo en arte y de la distinción entre estética y poética, y donde también se incluyen textos complementarios sobre el realismo filosófico y político (y una nota de ‘Ricardo’ como ilustración)
Manuel Sacristán Luzón
Edición de Salvador López Arnal y José Sarrión
Estimados lectores, queridos amigos y amigas:
Seguimos con la serie de materiales de Manuel Sacristán Luzón (1925-1985) que estamos publicando en Espai Marx todos los viernes a lo largo de 2025, el año del primer centenario de su nacimiento (también de los 40 años de su prematuro fallecimiento). En esta ocasión, sobre el realismo en arte y la distinción entre estética y poética, más textos complementarios sobre realismo filosófico y político.
Los materiales ya publicados, los futuros y las cuatro entradas de presentación pueden encontrarse pulsando la etiqueta «Centenario Sacristán» –https://espai-marx.net/?tag=– que se encuentra además debajo de cada título de nuestras entradas.
Nuevo libro de Ariel Petruccelli: Ecomunismo. Defender la vida: destruir el sistema, Buenos Aires: Ediciones IPS, 2025. «…Recogeré unas cuantas botellas lanzadas al mar por dos de los pensadores más formidables que yo haya podido leer, y que significativamente se cuentan entre los menos frecuentados: Manuel Sacristán y Bernard Charbonneau.»
La revista Realitat ha publicado un número especial dedicado a Sacristán con artículos del propio Sacristán y de Víctor Ríos, Miguel Manzanera, José Sarrión, Lucía Aliagas Picazo, Enric Tello, José Luis Gordillo, Joan Pallissé, Jordi Mir y otros autores y autoras. https://www.realitat.cat/monografics/centenari-manuel-sacristan/.
Un enlace que nos permite escuchar la interesante mesa redonda del pasado 12 de marzo en la Universidad Autónoma de Madrid. https://dauam-my.sharepoint.
Otro enlace de interés: del encuentro del pasado sábado 17 de mayo en Barcelona: «Manuel Sacristán, militante comunista» (Giaime Pala, José Luis Martín Ramos, S. López Arnal) Centre Cívic Fort Pienc, Barcelona, https://www.youtube.com/watch?v=zZ00JhJwho0. ACIM (Associació Catalana d’Investigacions Marxistes).
Nuevo artículo del incansable amigo Víctor Ríos: «Manuel Sacristán, un pensamiento vivo y actual» https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/manuel-sacristan-pensamiento-vivo-actual_129_12304153.html.
Grabación (en audio) del homenaje a Sacristán del pasado 25 de febrero en Salamanca con Jorge Riechamnn y José Sarrión: https://espai-marx.net/sacristan/?tribe_events=conferencia-de-jorge-riechmann-en-salamanca
Próximas actividades:
1. Lunes 2 de junio, de 10:00 a 20:00. Sala de Comisiones 2019, 2ª planta, Edificio FES (USAL, Salamanca)
- 10:00 – Fernando Broncano (UC3M):
- 12:00 – Montserrat Galcerán (UCM): íó
- 16:00 – Ignacio Perrotini (UNAM): Prólogo a la edición catalana de El capital
- 18:00 – José Sarrión (USAL):
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1Pl7ADPlbHbKVuqR1CFYiBJ–XVsfKyQ6Di-gPpcsA2M/viewform?edit_requested=true&pli=1
2. Miércoles 11 de junio. Universitat Pompeu Fabra, Diálogo entre Jordi Mir Garcia y SLA sobre Manuel Sacristán.
3. Filosofía para transformar el mundo: a propósito de Manuel Sacristán.
https://www.il3.ub.edu/juliols/filosofia-transformar-mundo-proposito-manuel-sacristan
1. Vida y tiempo de Manuel Sacristán Luzón
2. Pensar y actuar durante el franquismo
3. Conseguir una universidad democrática
4. Marxismo y movimiento obrero
5. Nacimiento del ecologismo político
6. Movimiento antinuclear
7. Antimilitarismo y pacifismo
8. Hacer política de otra manera
9. Ética y política para el presente y el futuro
10. La vigencia de su pensamiento ante los retos actuales
Participantes: Enric Tello, Jordi Mir Garcia, Arantxa Tirado, Marta Román, José Sarrión.
4. Simposio sobre Manuel Sacristán en Barcelona. Organizadores: Càtedra Ferrater Mora (Universitat de Girona) en coorganización con el Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya y en colaboración con la Fundación Neus Català. Fechas: miércoles 26 (tarde), jueves 27 (mañana y tarde) y viernes 28 de noviembre (mañana y tarde) en el Ateneu Barcelonès (Barcelona).
Izquierda Unida ha publicado un comunicado de apoyo a los actos del centenario: «Manuel Sacristán (1925-2025): 100 años de pensamiento crítico y lucha por un mundo ecosocialista. Izquierda Unida impulsa el ‘Año Sacristán’: Reivindicando al filósofo, traductor y militante que unió marxismo, ecología y feminismo ante la crisis global». https://izquierdaunida.org/2025/02/20/manuel-sacristan-1925-2025-100-anos-de-pensamiento-critico-y-lucha-por-un-mundo-ecosocialista/.
Otros comunicados de apoyo: 1. Resolución de los Comunistes de Catalunya https://comunistes.cat/ 2. Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM): ttps://www.fim.org.es/ 3. Resolución de la Juventud Comunista (UJCE): https://www.juventudes.org/centenario-manuel-sacristan/.
En el mientrastanto.e de marzo se publicó un artículo de Alfons Barceló que con seguridad será de su interés: «Noticia y recuerdo de Manuel Sacristán» (https://mientrastanto.org/243/ensayo/noticia-y-recuerdo-de-manuel-sacristan/.)
Buena semana, muchas gracias.
INDICE
1. Presentación
2. Sobre el realismo en el arte
3. Anotaciones de lectura
4. Solapa de Materiales sobre el realismo
5. Solapa de Balzac y el realismo francés
6. Solapa de Contra el realismo mal entendido
7. Un comentario de Álvaro Ceballos sobre la reseña del Alfanhuí
8. Sobre el realismo filosófico
9. Sobre el realismo progresista
10. Una nota de Ricardo
11.Guion de una conferencia
1. Presentación
En «Entrevista sobre el poeta Joan Brossa» (Lecturas, pp. 247-248), una conversación de finales de los sesenta –con el poeta Miquel Martí i Pol probablemente– sobre la obra de Brossa, observaba Sacristán: «(…) creo desde hace muchos años que el uso falsamente teórico de la palabra “realismo”, tal como se ha cultivado y con los adjetivos que sea, es nocivo por confuso. De un lado, “realismo” no puede tener más significación precisa que la de un grupo determinado de estilos y procedimientos literarios; una significación predominantemente formal; de otro en las polémicas sobre “el realismo” a menudo se entiende con esta expresión una determinada relación del escritor con la sociedad.»
De ello nacían equívocos indeseables y se promovían falsas comprensiones de la historia literaria: «[…] se olvida a muchos escritores sumamente reaccionarios con técnicas realistas y a escritores revolucionarios nada dados a estos estilos. La literatura castellana –si se me permite referirme a ella– es muy instructiva al respecto, pues al primer grupo pertenecen Pereda, Azorín, Unamuno, etc. y al segundo García Lorca, Alberti, etc. A veces los teóricos del “realismo”, en el megalomaníaco sentido pseudo-doctrinal, recuerdan hechos como éste y deciden entonces ampliar el uso del término “realismo” explícita o implícitamente. Y acaban diciendo, más o menos, que es realista todo lo que no es gaullista (Garaudy) o, más seriamente en el fondo, pero acaso más groseramente incluso en el léxico, que “realismo” significa tanto como arte “auténtico” o eficaz (Lukács).»
Pero para ese viaje no hacían falta alforjas. Todo lo cual no había de servir para negar que los escritores «realistas» hispánicos de los años 50 y 60 merecían gratitud y solidaridad por motivos que tenían muy poco que ver con la disputa estilística: «[…] se trata de escritores que no sólo no se doblegaron bajo la losa de la postguerra sino que incluso contribuyeron a la levantarla y hasta agrietarla; y fueron ellos mismo quienes, sin maestros ni modelos, se inventaron una tradición de lucha. Algunos llegaron a pagar cara la tensión de aquel esfuerzo».
Blas de Otero era un ejemplo muy respetable de ello. «Pero todos, o la mayoría, al menos en Barcelona y principalmente entre los poetas, tenían y tienen muchas más autoconsciencia literaria de la que alguna vez se vieron obligados a usar en exclusiva. Su principal debilidad estuvo en el prurito injustificado de querer llamar estilo o técnica a lo que era un valioso movimiento político-cultural que ha dado ya frutos, literarios o no. Por ejemplo, hoy las bocas seguirían estando más cerradas si esos escritores no hubieran actuado como actuaron en los años pasados.»
2. Sobre el realismo en arte
Texto de 1965. Ponencia del autor preparada para la discusión del libro de Valeriano Bozal, El realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo, Ciencia, Nueva Madrid, 1965. Publicado por primera vez en Sobre Marx y marxismo, pp. 52-61. No hemos llegado a averiguar si llegó a realizarse la discusión pública del libro de Valeriano Bozal (1940-2023).
En «La veracidad de la literatura» (El legado de un maestro, p. 164) observaba el entonces muy joven profesor e investigador Álvaro Ceballos: «A ellos [“La veracidad de Goethe”, “Heine, la consciencia vencida”] sigue el artículo “Sobre el realismo en arte”, redactado en 1965 para una discusión sobre el libro de Valeriano Bozal El realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo. La ponencia de Sacristán permaneció inédita casi veinte años, y tiene puntos de contacto con el artículo homónimo de Roman Jakobson, ya que ambas enfrentan la cuestión como un problema terminológico. Con Bozal, Sacristán empieza desbrozando la definición de “realismo”, cuestionando la laxitud con que emplea el término Lukács, y rectificando finalmente el uso que hace de él Bozal. Una vez sentada la historicidad del término, Sacristán deja claro que ya el único compromiso que admite, en arte como en toda actividad intelectual, es un compromiso revolucionario, es decir, anti-ideológico, dado que “desde Marx, el pensamiento revolucionario consecuente es anti-ideológico, y deja de ser revolucionario en la medida en que se hace ideológico”. La literatura debe servir a la revolución, para lo cual debe proponerse decir la verdad, porque la verdad —en palabras de Lasalle tan caras a Gramsci como a Sacristán— es revolucionaria, y esto con independencia de que se adscriba a una poética realista o no realista (sobre todo habida cuenta que esa adscripción, como bien demuestra Jakobson, está sujeta a variaciones históricas). Una estética científica, en fin, puede tolerar indiferentemente elecciones poéticas diversas. De hecho, “ninguna poética (realista o no) tiene a priori el monopolio de dar forma a un arte revolucionario en cualquier tiempo o lugar”.»
La veracidad de la literatura, prosigue el profesor Ceballos, «sólo se consigue mediante la armonización de análisis y síntesis, su función es servir de rueda de transmisión a un saber científico. Esto está inequívocamente expuesto en el ensayo sobre Goethe. El ensayo sobre Heine recalca que esa armonización sólo tendrá un potencial revolucionario si se aplica al cambio social, a despecho de las conveniencias del escritor si fuera necesario. Y ello, según sostiene en “Sobre el realismo en arte”, con independencia de la poética empleada, lo que le pone del lado de Brecht en la famosa polémica que este mantuvo con Lukács sobre este asunto.»
Las polémicas acerca del realismo suelen ser turbadoras, molestas y hasta irritantes. Turbadoras y molestas por la confusión, la laxitud y la arbitrariedad con que se usa en ellas el término «realismo». Irritantes porque poquísimas veces tienden esas polémicas, ni siquiera secundariamente, a precisar o aclarar el uso del término de un modo aceptable para todos o para la mayoría al menos de los interesados.
La laxitud arbitraria en el uso del término «realismo» se produce sobre todo en dos planos temáticos; y casi siempre se presenta con uno de los vicios característicos de la filosofía tradicional: el vicio que consiste en no definir ni convenir nunca explícitamente el uso de las palabras; procediendo así, los filósofos tradicionales, contrabandistas más o menos intencionados, suelen introducir, con un ropaje verbal familiar al oyente y que no suscita resistencia crítica en él, contenidos conceptuales que habrían debido postular de modo explícito, declarar honradamente en la aduana de ese tráfico intelectual con el oyente o lector.
El primero de esos planos en que opera la confusión del término «realismo» es el de la conceptuación teórica. En textos de un mismo autor, a veces en una misma página, el lector se ve obligado a entender el término «realismo» unas veces como nombre de un estilo, otras como nombre de varios estilos, otras como nombre de un programa no ya artístico, sino filosófico en general, etc. El ejemplo más destacado y conocido de esta laxitud es probablemente la final equiparación de realismo con «arte verdadero» por parte de Lukács. Como observa justamente V. Bozal en su libro sobre el realismo, una laxitud así lleva a la inutilización del término, al eliminar toda diferencia entre sus usos posibles y los de otras categorías normalmente consideradas más amplias, como ésa de «arte verdadero». De antiguo se sabe que los conceptos que explican demasiado no explican nada.
El otro de los planos aludidos es el de la estimación histórica o cultural. Los partidarios del realismo, por ejemplo, suelen identificarlo con el progresismo en arte o con el espíritu revolucionario, o emparentarlo al menos privilegiadamente con ese espíritu. El sentido común no puede ver en esa tesis más que una arbitrariedad. Pues, en alguna acepción de «realismo» admisible para el sentido común, es obvio que ha habido realismos reaccionarios, realismos representantes de intereses e ideales conservadores, como el de la prosa realista alemana posterior al romanticismo y a la Joven Alemania, por ejemplo, el realismo de Theodor Fontane, en cuya obra serena y un tanto amargamente realista el sentido común verá normalmente, pese a la interpretación de Lukács, la aceptación fatalista del bismarckismo.
(Seguramente será justo observar de paso aquí que si Lukács puede tomarse tan frecuentemente como ejemplo de arbitrariedades «realistas» es porque ha llevado la tendencia hasta sus consecuencias últimas, con la generosa radicalidad del filósofo serio. Oíganse pues estas alusiones críticas también como homenaje).
Los sostenedores del carácter progresivo, o hasta revolucionario, del realismo como tal se dan a veces cuenta de la dificultad indicada, de que el sentido y el lenguaje comunes llaman realistas a bastantes productos culturales conservadores y reaccionarios. Y entonces proceden a una nueva arbitrariedad muy característica: a usar el término de un modo peculiar, que no permita pasar por el caz que lleva las aguas a su molino más que las obras cuyo carácter progresivo no discutirá probablemente nadie. Bozal practica drásticamente esta cirugía, arbitraria desde el punto de vista del sentido y el lenguaje comunes, cuando escribe, por ejemplo: «…no es suficiente con captar adecuadamente el sentido de la época para ser realista (esto lo hace el romántico, el gótico, barroco, etc.), sino que es preciso expresar un cierto sentido, aquel que históricamente encarnan y han de cumplir las clases populares…». Si se entiende, como parece obligado, la expresión «clases populares» como fruto de la autocensura hoy practicada por los escritores españoles, el sentido común preferirá expresar esa idea diciendo que el artista que hace eso será realista, neofigurativista o lo que quiera, pero, en todo caso, será propiamente socialista. El sentido común no se referirá en efecto al estilo a propósito de una cuestión así, sino al resultado significativo de la producción artística. El sentido común dirá más o menos: «Esa frase de Bozal es una arbitrariedad, salvo que Bozal borre de su libro todos los lugares en los que dice que el realismo es un estilo».
Es verdad que Bozal practica ese clásico procedimiento de la definición arbitraria del modo más honrado, que es el de la formulación explícita. Es un procedimiento que tiene toda una tradición científica. Para precisar el uso de un término se puede, en efecto, proceder de dos maneras: o se define el término mediante postulados convenidos, o bien se arbitra una palabra que puede ser el mismo término u otra, que recoja el sentido explicado del viejo término, o sea, el sentido hecho coherente y, sin embargo, aún capaz de seguir recogiendo la mayor cantidad posible de los usos empíricamente dados antes de la explicación. El primer procedimiento, la determinación de un término por postulados, no es de verdad útil más que en la construcción de sistemas formales o cálculos interpretados. El resultado de este método tiene, en efecto, la exactitud requerida para un cálculo, pero presenta el riesgo de ser muy restrictivo. La intervención de la convención, de la arbitrariedad controlada y orientada, es aquí manifiesta y decisiva.
El segundo procedimiento es sin duda más indicado cuando no existen ni la posibilidad ni la conveniencia de insertar el término explicado en un sistema formal, porque se trate de una palabra que haya de quedar en el lenguaje común. No hay que hacerse, por lo demás, la ilusión de que este procedimiento excluya totalmente lo convencional. No se puede hablar sin convenciones. Pero, de todos modos, el alcance de la convención es en este caso menos perturbador del discurso, porque se trata de una convención que no ha de sustraer –como en el caso de la definición por postulados– el término al lenguaje común. La explicación es una convención que aspira a ser tan universal como las tácitas convenciones de que está hecho el lenguaje cotidiano. Sin duda al reconocer esto hay que admitir también que el reproche de arbitrariedad hecho a los polemistas del realismo y el antirrealismo es relativo, cuestión de grado. Pero así ocurre siempre en cuestiones de método, la última palabra de las cuales dice la práctica, la de la investigación misma o la de la vida social en general.
Por lo demás, el sentido común –sobre todo cuando se afina en sentido crítico– tiene algunos instrumentos para zanjar entre esas relatividades teóricas. Por ejemplo: respecto del término «realismo» no parece negable que el sentido común crítico usa esa voz (y la usaba antes de que se agriara ideológicamente la disputa en torno suyo) como nombre de un conjunto de estilos. Ahora bien: de acuerdo con el uso igualmente común de las palabras, estilo es un concepto que pertenece a la poética, al estudio, más o menos teórico, del hacer artístico, del producir artístico; y no a la estética, al estudio menos que más teórico, de lo tradicionalmente llamado ‘belleza’ y ‘fealdad’, o sea, de ciertas reacciones suscitadas por los objetos del arte (cualquiera que sea la poética según la cual se hayan producido) y por objetos naturales (al menos, en sujetos que hayan tenido previamente la experiencia del arte). Sin duda es más razonable y menos especulativo hablar de ‘filosofía del arte’, ‘teoría del arte’, ‘sociología del arte’, o de la ‘experiencia estética’, etc. Pero por brevedad es cómodo seguir usando el hipostático sustantivo ‘estética’.
Ahora bien: las relaciones entre el estudio de ciertos objetos temáticos (el arte, la «naturaleza bella», etc.) y un estudio cuyo tema es una práctica productiva (como es la poética) no son nunca relaciones de implicación recíproca, ni siquiera de deducibilidad unívoca y única. No hay duda, por ejemplo, de que el funcionamiento de las máquinas llamadas grúas se explica por la mecánica clásica. Pero de la mecánica clásica no se deduce la construcción de ninguna clase particular de grúas, en el doble sentido de que no se deduce de ella sin sumar a la teoría otros conocimientos de hecho y decisiones acerca de objetivos, etc., y de que la teoría puede dar de sí los principios de muchas clases de grúas, y también el principio del gato, que funciona al revés que las grúas.
La relación entre la mecánica clásica y los principios de la construcción de grúas consiste sólo en que los segundos se encuentran dentro del marco de posibilidades –no determinaciones unívocas– abierto por la primera. Y si tal es el caso para las aplicaciones de la mecánica clásica, aún lo será más para la poética, puesto que la teoría pura correspondiente a ella –la estética, si la hay– será presumiblemente mucho menos sistemática que la mecánica clásica.
Ciertamente se admitirá que una determinada estética, aunque no permita deducir de sí unívoca y únicamente una poética, favorecerá alguna más que otras. Y ello no sólo porque definirá un campo de posibilidades conceptuales, como hace cualquier teoría general respecto de las prácticas fundadas en ella, sino, además y sobre todo, porque la estética es hasta ahora muy ideológica, una construcción que responde a necesidades o tendencias de clases sociales en determinadas circunstancias de tiempo y lugar. El marco de posibilidades tiende entonces a ser muy constrictivo.
Eso indica que la fuerza o influencia de la estética o las estéticas en el plano de la poética es un hecho ideológico. Ese hecho ideológico da probablemente razón del intento de fundar estéticas (no ya poéticas) realistas o antirrealistas. Las primeras son características de pensadores socialistas de hoy –como Lukács, claro. Pero el hecho es que, desde Marx, el pensamiento revolucionario consecuente es anti-ideológico, y deja de ser revolucionario en la medida en que se hace ideológico. El pensamiento de Marx ha nacido como crítica de la ideología, y su tradición no puede dejar de ser anti-ideológica sin desnaturalizarse.
Por otra parte: también es probable que la mera acumulación de conocimiento histórico pueda pronto prestar, en este terreno del arte como en cualquier otro, servicios anti-ideológicos estimables incluso antes de que la sociedad consiga alguna ganancia decisiva en cuanto a claridad sobre, sí misma. El conocimiento de numerosos objetos de culturas pasadas y de culturas «exóticas», así como el de los contextos culturales de esos objetos, obligan ya hasta al más especulativo de los estetistas a reconocer vagamente como «arte» formaciones indeducibles de su estética, productos que los filósofos del bon vieux temps del verum, el bonum y el pulchrum no habrían aceptado jamás como arte: el arte capsiense, el arte negro, las artes folclóricas (las del pasado, al menos), el jazz…
La acumulación y la asimilación del conocimiento histórico tienden a destruir las estéticas especulativas, con sus definiciones sintéticas del arte, y sobre todo las construidas para justificar, con métodos poco lícitos, alguna poética. A la larga, la estética como teoría del arte acabará por no tener sentido más que en cuanto disciplina teórica positiva. Y entonces quedará en claro –como lo está, por ejemplo, de la mecánica clásica– que de una disciplina teórica positiva no se desprende por deducción unívoca y única ninguna doctrina práctica privilegiada. Entonces quedará claro que una estética científica puede tolerar indiferentemente grúas y gatos.
La situación actual del problema de la estética y la poética está, aún muy lejos de esa futura claridad desideologizada. Por una parte, los estetistas pretenden frecuentemente deducir de modo unívoco poéticas a partir de la estética o teoría del arte. Este es propiamente el caso de las filosofías del arte de Zdhanov o de Lukács. Se parte de que el arte es un reflejo sobrestructural de la realidad humana y se pretende deducir de ello una poética, con orillas o sin orillas, es decir, uno o cien modos estilísticos privilegiados de producir ese reflejo que previamente se ha declarado consustancial a todo arte. Como queda dicho, eso es metodológicamente incorrecto.
Por otro lado, muchas poéticas tienden a convertirse megalomaníacamente en estéticas, en teorías del arte, cuando no, ridículamente, en metafísicas. Este es el vicio característico de muchas de las numerosas vanguardias que un repaso histórico puede contemplar hoy retrospectivamente en Occidente, desde la ya retaguardia del impresionismo hasta la próxima-futura retaguardia del arte óptico. Con el tiempo, los manifiestos de Breton pasarán presumiblemente a las historias de la metafísica o de la teosofía y otros a las misceláneas de curiosidades descabelladas, como los ensayos de Robbe-Grillet.
Toda esa confusión, el doctrinarismo autoritario de los estetistas que promulgan poéticas y el cursi querer y no poder de las poéticas que quieren hincharse en estéticas y metafísicas, es un indicio más de la crisis cultural, social, de la época. Revela la desorganización de los valores y las categorías intelectuales. Por eso no sorprende nada el que grandes artistas de inclinación teorizadora –y reaccionaria–, como Schönberg o Strawinsky, hayan postulado ideologías de regreso a la organización medieval del arte y de los conceptos artísticos.
Es claro que utopías así son vanas: el artista-artesano anónimo medieval, servidor integrado de una sociedad integrada, y más precisamente de los señores dominantes y dirigentes de ésta, no renacerá por más nostalgias que evoque. Aún más en general puede presumirse que todos los conceptos arrastrados por una crisis cultural tan profunda (en razón de sus raíces sociales), incluido el concepto mismo de arte, saldrán de ella transformados, y alguno no saldrá siquiera. Pues, de no creer en esencias platónicas, no puede atribuirse eternidad a ninguna categoría conceptual empírica.
También sería vano y ridículo que el análisis crítico filosófico se propusiera borrar del mundo aquella desorganización de los valores intelectuales. Porque esa confusión no se debe a ninguna lamentable flojera intelectual de los hombres de esta época, sino a las decisivas luchas sociales en curso. Pero la consideración filosófica debe recordar la palabra de Lassalle según la cual decir la verdad es revolucionario. Y debe atenerse a unos cuantos puntos claros que contribuyan, entre otras cosas, a entender y soportar así mejor las actuales polémicas sobre el realismo. Esos pocos puntos claros podrían reunirse ahora como conclusiones, del modo siguiente:
1º. El planteamiento actual del problema del realismo es generalmente ideológico, no científico.
2º. No hay, ni puede haber, si los términos se usan con corrección sistemática o metodológica, estéticas realistas ni estéticas anti-realistas. Realistas o anti-realistas son las poéticas, las decisiones (y las argumentaciones en que se basen las decisiones) acerca del cómo del hacer y de los objetivos del hacer.
3.º Los intereses históricos, los intereses de clase, se asumen y se sirven diciendo la verdad, reconociendo que el significado cultural de una obra de arte depende de una decisión, de un espíritu de parte, por poco consciente que éste sea. Aquellos intereses no se sirven disfrazando ideológicamente la decisión, presentando con inconcluyentes deducciones una poética realista como impuesta por una «estética realista». Esta última expresión carece de sentido.
4.º El hecho de que ninguna poética (realista o no) pueda tener garantizado su valor progresivo o revolucionario por su presunta deducibilidad a partir de una estética o filosofía del arte obliga a reconocer que ninguna poética (realista o no) tiene a priori el monopolio de dar forma a un arte revolucionario en cualquier tiempo o lugar. No es la poética la que hace el arte, ni la calidad del arte. Tampoco hace nada de eso la estética. Lo hace el artista en su sociedad y en su clase (en algún sentido de «su»). Y no son tampoco la poética ni la estética las que juzgan del carácter conservador, reaccionario o revolucionario de una obra de arte; sino la crítica, en cada tiempo y lugar.
3. Anotaciones de lectura de Valeriano Bozal, El realismo entre el desarrollo y el subdesarrollo. Madrid, 1966.
De la documentación depositada en la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona (BFEEUB), las siguientes anotaciones de lectura del autor:
1. «Estudio exhaustivo del concepto de realismo –y por tal entiendo ahora el examen de todas aquellas teorías que han intervenido, próxima o remotamente, en el nacimiento del estilo…» (9)
El punto de vista histórico concreto le obliga a recoger la ambigüedad de la situación: esas teorías que forman un estilo…
2. Usa la expresión «estética realista» (10).
Pero entonces realismo será nombre de una filosofía en sentido clásico.
3. Denuncia metodológicamente con acierto la identificación realismo-arte (15)
4. Realismo es un estilo (23, 26, passim).
5. Su definición del arte popular o de realismo (por el «sentido») dice en el fondo: arte en el cual el crítico marxista descubre contenido revolucionario. Puede admitirse, más objetivamente: arte que tiene ese contenido. Pero ¿por qué llamarle entonces realista?
6. Cuando, recogiendo la psicología de la forma, estima que la perspectiva clásica no es realista, él mismo está dejando de considerar que el realismo es un estilo (o, al menos, un estilo en algún sentido histórico plausible de la palabra) (69)
7. Y acaba por destruir todos sus cuidados metodológicos al decir:
«El realismo [MSL: supongo que como estilo] se coloca en la corriente de pensamiento realista que la completa, perfila y nutre» (74)
8. «…no es suficiente con captar adecuadamente el sentido de la época para ser realista (esto lo hace el romántico, el gótico, barroco, etc) sino que es preciso expresar un cierto sentido, aquel que históricamente encarnan y han de cumplir las clases populares…» (81)
Tan inútil y tan metodológicamente espúreo como la identificación arte = realismo. Un sentido puede expresarse de muchos modos estilísticos. De esta final disolución metodológica se desprenden las dos últimas arbitrariedades que vale la pena recoger:
9. Resulta que el «estilo realista» nace en la URSS (95)
10. Y que en España el «realismo» nace en 1936 (150).
Será justo tener en cuenta la autocensura en esas formulaciones.
4. Materiales sobre el realismo
La solapa para el volumen 8 de las obras completas de Lukács, Materiales sobre el realismo, fue escrita por Sacristán. Existen dos versiones:
I. El presente volumen 8 de las Obras completas de Georg Lukács contiene trabajos –fechados entre 1938 y 1967– que el autor mismo ha llamado «preludios» a sus escritos mayores sobre el realismo.
Estos trabajos corresponden a la época en que, tras las exploraciones críticas que se recogen en el volumen 13 de esta edición, se puede considerar definitivamente constituido el concepto lukácsiano de realismo. En la fase de la optimista ortodoxia estaliniana. Por eso el volumen no recoge el trabajo Contra el realismo mal entendido (1957), pese a pertenece éste a la temática reunida. (Contra el realismo mal entendido constituye el volumen 16 de esa edición).
Los ensayos El problema de la perspectiva (1956) y Elogio del siglo XIX (1967) quedan falsamente caracterizados al decir que pertenecen al período de ortodoxia optimista estaliniana sobre el realismo. En el primero, Lukács critica precisamente el producto típico de aquel período, la novela rosa, por así decirlo, de la construcción del socialismo. Y el segundo no tiene a primera vista cada ver con el tema del resto del volumen. Pero es, como el anterior, profundización de la problemática, documentación de varios puntos de interés: primero, que la doctrina de Lukács sobre el realismo no ha tenido nada de ocasional, de coyuntural. Segundo, que todavía hoy –como se aprecia, por lo demás, en el trabajo de algunos discípulos suyos– los fundamentos del pensamiento lukácsiano sobre el realismo ofrecen una punta de irreducible salubridad de clase que ayuda a mantenerse inmune de toda claudicación ante el mercantilismo de las modas y las situaciones intelectuales burguesas. Eso justifica la inclusión de este artículo tardío en el presente volumen. En este artículo se dicen –en recusación muy «realista»-lukácsiana de la literatura del absurdo– verdades como la siguiente: «Pero… el amenazador absurdo en cuanto absoluto se transforma imperceptiblemente en una omnilateral, confortable manipulabilidad de la vida cotidiana. A la sombra de Auschwitz y de la bomba atómica vive el hombre una vida cotidiana confortablemente protegida. Le cuida atentamente y le guía de modo suave e irresistible un gigantesco aparato de manipulación que, desde luego, fue ya necesario para Auschwitz y para la bomba.»
El Elogio del siglo XIX documenta en suma, en 1967, la robustez de la creencia de Lukács, a través de los años, en el realismo como única realización artística de una cultura sin trampa.
Valoriza a este volumen un epílogo escrito en 1970 en el que Lukács habla brevemente de la evolución de sus estudios de estética y crítica.
II. El presente volumen de las Obras completas de Georg Lukács contiene escritos de características varias pero que tienen en común la condición de «preludios teoréticos» a sus estudios más extensos y conocidos sobre el realismo literario y artístico. Se podría añadir que también «preludian» las investigaciones de Lukács en el terreno de la estética general.
Se añade a ese interés el que estos textos tienen para la historia de las ideas estéticas y literarias, e incluso (indirectamente) para la historia política. Los artículos más antiguos de los aquí publicados aparecieron en el marco de la polémica interna sobre todo alemana, pero también sostenida por numerosos escritores no alemanes de la III Internacional, acerca de la actitud del escritor comunista respecto de la vanguardia burguesa y la tradición burguesa y preburguesa. Estuvieron implicados en esa polémica –y sus nombres aparecen en los escritos de Lukács aquí reunidos– Ernst Bloch, Brecht, Eisler, Anna Seghers y muchos otros menos conocidos en los países latinos. Los órganos principales en que se desarrolló la discusión fueron los del exilio comunista alemán –Das Wort [La palabra]–, y también los de la Internacional Comunista, por ejemplo y señaladamente Internationale Literatur. Todo lector interesado por la historia de las ideas literarias en el siglo XX comprobará que con la publicación de la discusión epistolar entre Lukács y Anna Seghers del año 1938 (por dar un ejemplo) el editor de las Obras completas de Lukács le presenta una pieza verdaderamente notable para su biblioteca.
El arco del tiempo por el que se distribuyen los escritos recogidos en este volumen –1936-1967, más la nota epigonal de 1970– invita a pensar que el sentido en el que Lukács considera «preludios» esos textos no es un sentido corriente. En efecto: estos escritos tienen esa colocación preludial en la obra de Lukács porque su autor los ve como dilucidaciones metodológicas obligadas ante otros tantos nuevos problemas estético-literarios que se le plantean en su programa de edificación de una estética marxista. La vinculación de los problemas estéticos con los generales del marxismo (de la concepción del marxismo por el autor) da razón de la mayor parte de la producción de Lukács. En el epílogo a este volumen esa amplia cuestión está expresada por Lukács mismo: «en cuando filosofía universal, el marxismo no podía contentarse con tomar simplemente de anteriores concepciones sus ideas teoréticas sobre el arte, completándolas en el mejor de los caos son concreciones “sociológicas”, como es el caso de teóricos incluso como Plejánov y Mehring. Por el contrario, habría que partir de que Marx, arrancando de su concepción general histórico-filosófica, podía y tenía que elaborar también en este campo material metodológicamente independiente.»
No es fácil predecir si los lectores de este volumen 8 de las Obras Completas de Lukács lo van a leer como querrían esas líneas del autor, o más bien como documento imprescindible de la historia de las ideas literarias del siglo, de la historia de la cultura comunista marxista, o incluso como documento de la historia de la III Internacional. En cambio, casi es jugar con ventaja predecir que el libro será realmente leído, desde cualquiera de esos puntos de vista.
5. Balzac y el realismo francés
Solapa del 13 de las OC de Lukács: Balzac y el realismo francés. Con otros escritos de crítica (1931-1940).
Aparte del prólogo de 1951 al ensayo sobre Balzac, el presente volumen contiene una serie de trabajos críticos de Lukács pertenecientes a la década de los años treinta. No son de los más conocidos, pero merecen serlo por su contenido y por el lugar que ocupa su redacción en la biografía intelectual de Lukács.
Los artículos publicados en las revistas alemanas Die Linkskurve (hasta 1932) y las del exilio Internationale Literatur y Das Wort durante la primera mitad de los años treinta se diferencian de otros publicados por Lukács en esas mismas revistas durante la segunda mitad de la década (recogidos en el vol. 8 de la presente edición de las Obras Completas) por dos rasgos de importancia histórica y teórica: el primero es que en ellos la concepción lukácsiana del realismo artístico se va constituyendo en un plano teórico, pero todavía en constante comunicación con la lectura y la crítica inmediata de los textos que la inspiran y son casi siempre el punto de partida de la reflexión y la teorización. La polémica crítica y estética entre uno de los principales representantes de la tradición realista y los escritores y teóricos soviéticos o socialistas en general que se apoyan en otras tradiciones más recientes o de otro origen –desde el naturalismo hasta el expresionismo– es todavía una polémica entre iguales. Esa circunstancia tiene mucho que ver con el segundo de los rasgos aludidos: el desarrollo de los conceptos críticos, poéticos y estéticos en los escritos de Lukács tiene todavía por protagonista único el autor mismo; no hay aún ninguna instancia administrativa que –a través de la inversión del orden entre la agitación, la propaganda y la teoría que más tarde condenaría Lukács- imponga al escritor o al teórico un pie forzado de léxico y de argumentación, le imponga, en suma, el oportunismo revestido de sectarismo. La teoría del realismo que se va constituyendo en estos escritos lukácsianos de la primera mitad de los años treinta es parte de un trabajo de generalización de la práctica socialista de la cultura entoces en realización. Pero esa generalización nace del ánimo teorizador del mismo crítico y estetista, el cual media así entre la práctica económico-social, la político-administrativa del estado soviético y la literaria. El optimismo histórico característico de la doctrina lukácsiana del realismo se desprende aquí exclusivamente de la perspectiva marxista (formulada, como es natural, a través de la «ecuación personal» de Lukács), y no produce todavía ninguna ambigua confusión con el optimismo táctico de la política cultural dictada desde poco después por la dirección estaliniana (textos del vol. 8 de estas Obras Completas). Por otro lado, este segundo rasgo documenta convincentemente la sinceridad con que Lukács se pondría al servicio de la política cultural de Stalin y Zdanov; Lukács ha creído realmente en esa política cultural, por mucho que condene desde el primer momento los vicios más característicos de sus resultados.
El ensayo sobre Balzac y el realismo francés, aparte de ser uno de los pocos textos críticos extensos e importantes en que Lukács trabaja materiales no procedentes de sus dos principales tradiciones literarias –la alemana y, en menor medida, la rusa–, resulta probablemente uno de los conjuntos críticos más logrados del autor. El último de los artículos que lo componen –el dedicado a Zola– es, por otra parte, de lectura útil y oportuna para apreciar en qué medida es justa o injusta la crítica repetidamente opuesta a Lukács –del modo más completo en la Crítica del gusto de Gustavo della Volpe– a propósito de una posible raíz romántica de su estimación del naturalismo.
6. Contra el realismo mal entendido
Solapa de Contra el realismo mal entendido, el volumen 16 de las OC de Lukács.
La presente significación del realismo crítico («Contra el realismo más entendido») es una obra escrita bajo el signo de la síntesis. Nacida de un proyecto de conferencia que iba a ser, a finales de 1955, una intervención en las pugnas críticas e ideológicas que desembocarían unos meses después en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, la obra sintetiza, por de pronto y en prima intención, las ideas estético-poéticas del Lukács clásico, el de los años 30-50, y argumenta su confirmación por los pobres resultados de la literatura socialista de período estalianino, cuyos principios se aplicaron a la literatura y al arte a través principalmente de las instrucciones pseudoteóricas de Andrei Zdanov. En este contexto, Lukács reafirma la fecundidad de categorías centrales de su pensamiento crítico y estético –como las de naturalismo, decadentismo, romanticismo en sentido vulgar y no histórico–, mostrando que con ellas le es posible explicar y condenar ciertos procesos degenerativos de la cultura del socialismo naciente.
El análisis de la literatura del período estaliniano, principalmente de la narrativa, permite a Lukács explicar la pobreza y el esquematismo de aquella por una confusión mezcla o identificación de la perspectiva de la obra literaria con la realidad reproducida y compuesta en ella. Este resultado se puede generalizar convincentemente para interpretar el conjunto de la vida intelectual cotidiana del período estalianino. En efecto: como muestra Lukács, la consciencia pública se estructura en esa época –a través de todos los medios de comunicación social, no solo de los literarios en sentido artístico– con una inversión de las relaciones naturales entre la teoría, la propaganda y la agitación. En vez de tenerse un desarrollo fundamental de la teoría en el que basar una propaganda sólida y veraz que dé marco seguro a la activismo eficaz y profundo, son las necesidades superficiales y transitorias de la política cotidiana las que se imponen directamente a la agitación, con lo que ésta determina a su vez una propaganda inconsistente y una teoría falseada como tal teoría incluso cuando enuncia contenidos verdaderos (cosa que, para Lukács –materialmente muy adicto al pensamiento de Stalin– ocurrió numerosas veces). Así llega Lukács a una segunda síntesis más general: las deformaciones políticas y las deformaciones culturales del período estaliniano se pueden formular con los mismos conceptos: unas y otras son fruto –espontáneo o impuesto– de la confusión, mezcla o identificación de la perspectiva con la realidad del día. La búsqueda de las causas básicas de esa confusión en las relaciones de producción, en las dificultades de la construcción del socialismo en un solo país y su insuficiente reconocimiento, apunta a una síntesis última en un plano de profundidad máxima que Lukács explora también con cierto detalle.
Por el otro extremo o polo dialéctico, el de la práctica cotidiana, Lukács aprovecha sus resultados críticos y teóricos para formular una propuesta de política cultural –la alianza del realismo crítico con el realismo socialista– al servicio del objetivo de política internacional de los gobiernos socialistas y del movimiento obrero que entonces estaba en primer plano: la derrota de la estrategia imperialista de la guerra fría. Con eso muestra Lukács que su crítica de la inversión de la relación teoría-propaganda-agitación por el estalinismo no conduce a la pérdida de la particidad o partidismo de la teoría o del arte, sino a su fundamentación en una síntesis más coherente y verdadera.
Este ensayo, más bien breve y reducible en su origen a una conferencia, resulta así, sorprendentemente, un verdadero compendio del marxismo del Lukács de finales de los años 50.
7. Un comentario de Álvaro Ceballos sobre la reseña del Alfanhuí
No es este el «lugar natural» para incluir la siguiente reflexión del profesor Ceballos. Su ubicación adecuada hubiera sido el material que incluía la reseña del Alfanhuí de Sacristán. Pero en aquel entonces no se había publicado: Álvaro Ceballos, La lectura salvaje. Qué hacemos con la literatura y qué hace ella con nosotros, Madrid: Alianza voces, pp. 161-164, de donde hemos extraído el siguiente fragmento:
La literatura comprometida no existe.
Manuel Sacristán, antes de convertirse en un pionero del ecosocialismo, escribió un artículo sobre la novela de Rafael Sánchez Ferlosio Industrias y andanzas de Alfanhuí. «[U]nos leen de un modo, otros de otro», escribía allí, y unas líneas más arriba precisaba: «todas y cada una de las lecturas que pueden hacerse de una obra con “estratos” o capas distintas son lecturas correctas, siempre que no prescindan de ningún elemento del libro». Dicho artículo se publicó en 1954; tres años más tarde apareció La hora del lector, de su amigo Josep Maria Castellet, al que Umberto Eco consideraría «un verdadero profeta» de la concepción activa de la lectura que él mismo defendería, como es fama, en Obra abierta.
Los textos literarios no son meros receptáculos de un mensaje cifrado, pueden interpretarse de distintas maneras, es posible hacerles decir cosas distintas en contextos distintos. En un ámbito educativo se suelen descartar, censurar y corregir esas lecturas silvestres, salvajes, que se realizan contra la veta del texto. Yo encuentro más interesante identificarlas como tales e interrogarse sobre las causas que hay detrás de esas ilusiones perceptivas, contra las que nadie está vacunado. Porque lo cierto es que fuera de un aula resulta ingenuo querer poner coto a las sobreinterpretaciones.
Si la obra literaria es «abierta» , en el sentido de Eco, si carece de mensaje –a menos que sea explícito, como en las fábulas–, si puede dar lugar a lecturas que contraríen incluso lo que el propio texto dice en letras de molde, ¿tiene sentido esperar de ella un compromiso, es decir, cierto tipo de agencia o de influencia en el espacio social y político?
La noción de compromiso literario reposa sobre una concepción cerrada (no abierta) de la literatura, sobre una concepción ajena a Sacristán, a Castellet, a Eco. Para hablar de literatura comprometida hay que sostener que las obras literarias tienen una forma invariable y que funcionan como mensajes embotellados.
[…] Las páginas fabulosas y preciosistas del Alfanhuí le parecían al joven Manuel Sacristán «más eficaces, incluso moralmente, que cien poemas interminables como los parias y el hambre». Para él, la novela de Sánchez Ferlosio era algo así como un rebaño de elefantes multicolores que atravesaba el páramo gris de la dictadura franquista. La sentencia sorprende en quien no solo no tardaría en convertirse en un militante comunista de rigurosa observancia (por lo que debería haberse sentido reticente a aceptar, y no digamos ya a encumbrar), obras de arte ajenas a la tradición del realismo socialista), sino en alguien que ese mismo año escribió una obrita de un acto, de tintes brechtianos, sobre los parias y el hambre. Acaso es que el propio Manuel Sacristán intuía que lo uno no quita lo otro; que, puesto que no hay fórmula buena, tampoco hay fórmula mala, y que incluso una obra sobre los parias y el hambre podía revelarse eficaz, si por eficacia se entiende capacidad de movilización política.
Se han dado casos. Pienso en Juan José, drama que fue representado todos los primeros de mayo en cientos de Casas del Pueblo y ateneos republicanos españoles durante las primeras décadas del siglo XX, y que sin duda gozó de una difusión mayor en ejemplares impresos, en una época en la que el teatro parece haber sido considerado por las clases populares un género de lectura ligero y accesible…
8. Sobre el realismo filosófico
8.1. Realismo crítico (Fundamentos de filosofía, 1956, p. t.c. 21)
1. Es usual la expresión «realismo crítico» para designar toda actitud epistemológica que… admita la transcendencia del conocimiento y al mismo tiempo, 1º) la necesidad de tratar críticamente el tema, y 2º) el hecho de que la experiencia cotidiana y la historia de la ciencia prueban el carácter meramente inmanente –aunque a menudo específico, no individual– de numerosos elementos del conocimiento.
2. Esas dos fuentes de experiencia –la vida cotidiana y la actividad científica– abonan todo realismo crítico…
El realismo critico, así descrito como una actitud general susceptible de ulteriores concreciones en cada pensador o escuela, es expresión de la experiencia básica obtenida por el hombre en su larga lucha por el saber, y también expresión del principio que le guía en esa lucha. «Precisamente la gran misión de la ciencia, y aun de la misma filosofía, consiste en proporcionar a la humanidad una visión profunda y certera del universo, que sustituya con ventaja a la visión superficial e inexacta del hombre ingenuo.» ( J. Carreras Artau, Elementos de Filosofía, 4ª ed., 1945, vol II, p. 131).
8.2. Realismo moderado (Fundamentos de filosofía, 1956, p. ont. 11)
Aristóteles piensa que el universal no tiene existencia separada o substantiva fuera de la mente, pero sí una existencia imperfecta fuera de ella, a saber, en las cosas reales. Esa existencia es imperfecta porque el universal no existe aislado y en sí, sino embebido en la cosa, en tanto ésta, aún reproducción de las notas fundamentales de la idea universal, no es toda ella pura y simplemente idea. El universal, según una profunda expresión aristotélica, es «la razón de la esencia» de la cosa, como por ejemplo, prosigue diciendo, la proporción 1/2 es razón de la esencia del acorde musical de octava (Aristóteles, Metafísica, libro Δ, cap. 2, 1013a29).
Naturalmente, en la cosa real misma la «razón» de su esencia no es ni toda la cosa ni algo separable plenamente de ella. El universal, pues, puede pensarse como aislado, separado, substantivo: puede pensarse la fracción 1/2 como si fuera una cosa en sí; pero en la octava, la razón 1/2 no está separada ni existe en sí, sino en la octava.
Puede denominarse esta actitud realismo templado o moderado en el problema de los universales.
8.3. Realismo ingenuo (Fundamentos de filosofía, 1956 p. t.c. 19).
1. Se llama realismo ingenuo o acrítico a la actitud epistemológica que consistiera en admitir la transcendencia de todo contenido cognoscitivo; en admitir, por ejemplo, que el color rojo con que se ve el sol poniente es consecuencia de un cambio de color del astro mismo; en admitir, por ejemplo, que toda cualidad sensible incluida en nuestro conocimiento de una cosa es, tal cual, propiedad de esa cosa.
Hemos usado un imperfecto de subjuntivo para caracterizar esa actitud, porque es raro que ella se dé como teoría, como tesis filosófica expresa.
Tampoco debe creerse que haya sido profesada por todos los filósofos anteriores al planteamiento del problema crítico por Kant, es decir, anteriores al último cuarto del siglo XVIII. Un indicio de que desde la edad más remota de la filosofía algunos pensadores han desconfiado de la transcendencia de la totalidad de los contenidos cognoscitivos, especialmente de las cualidades sensibles, es precisamente el idealismo antiguo presocrático (Parménides, Zenón) o esta pintoresca frase de Heráclito de Éfeso. «Si todas las cosa se volvieran humo, juzgarían de ellas las narices».
2. Junto a múltiples experiencias de la vida cotidiana, la historia de la ciencia es por sí sola crítica concluyente del realismo ingenuo acrítico.
8.4. Realismo y materialismo (de la voz «Materialismo» de 1967 para la Enciclopedia Larousse, Papeles de filosofía, pp. 294-301)
En cualquier caso, la distinción entre un sentido epistemológico y otro ontológico de «materialismo» no anula el parentesco entre ambos: parece coherente con la tesis de que el ser conocido es independiente de la consciencia (materialismo epistemológico) la tesis de que el ser real no es todo él de la naturaleza de la consciencia, ni lo es básica o genéticamente (materialismo ontológico). El parentesco en cuestión explica frecuentes confusiones. Éstas, por último, obedecen también al siguiente problema terminológico: lo que aquí se ha llamado «materialismo epistemológico» se designa corrientemente en la tradición filosófica anterior a Hegel con otros nombres, principalmente el de «realismo». Pero numerosos materialistas contemporáneos, señaladamente los marxistas, utilizan normalmente la primera expresión. En las lenguas germánicas, así como en ruso, la acepción epistemológica de «materialismo» no es sorprendente, porque arraigó ya antes de la mitad del siglo XIX. Los jóvenes hegelianos, los escritores de la Joven Alemania, etc., han usado la palabra también con esa significación epistemológica. En cambio el uso correspondiente es menos familiar en las lenguas latinas, que han quedado más apegadas a la terminología filosófica tradicional (medieval).
8.5. Sobre el realismo epistemológico y la posición heideggeriana (Las ideas gnoseológicas de Heidegger, pp. 98-100).
Frente a tal concepto correcto de realidad que coincide substancialmente con el del transcendental res de los escolásticos medievales, la moderna epistemología, enseña Heidegger, insiste en presentar el problema de la realidad como «la cuestión de si existe un mundo y de si el ser de ese mundo puede ser probado». Ahora bien: así planteado, el problema carece de sentido (SZ [Ser y tiempo] 202).
La pregunta, en efecto, la formula el estar –«¿quién, si no, podría plantearla?»– y el estar es ser-en-el-mundo. «El “problema de la realidad”, en el sentido de la cuestión de si hay un mundo externo presente y de si es demostrable, revela ser un problema imposible, no porque conduzca en su desarrollo a insostenibles aporías, sino porque el mismo ente que está en tema en ese problema rechaza sin más semejante planteamiento» (SZ 206).
Efectivamente, aclara el filósofo, con el ser del estar está ya esencialmente abierto el mundo, es decir, el plexo de la significatividad o aplicabilidad. Y con él, naturalmente, el «mundo» en el derivado sentido de conjunto del ente intramundano (SZ 203). Ahora bien, «realidad» significa, con limitaciones que el no tardará en enunciar, el ser del ente intramundano –del «mundo» (SZ 209)–. Es cierto que, abierto el mundo, el ente intramundano puede aún estar encubierto, «pero lo real sólo es descubrible sobre la base de un mundo abierto ya en cada caso. Y sólo sobre esa base puede permanecer aún oculto lo real» (SZ 203). Toda es situación queda en definitiva recogida en la afirmación de que, puesto que con el ser del estar están ya cooriginariamente abiertos el mundo y el «mundo» (es decir, la significatividad y el ente intramundano), «el ser del ente intramundano está ya siempre entendido en cierto modo, aunque no esté conceptuado en forma ontológica adecuada» (SZ 200).
¿Significa esto, sin más, que el «realismo epistemológico» ofrezca una solución satisfactoria del problema? No. Es cierto que en sus últimas conclusiones coincide –de modo meramente «doxográfico»– con los resultados obtenidos sobre la base de la analítica existencial. Pero le separa de ésta el hecho de que acepte como problema ese pseudoproblema rechazado por la naturaleza misma del ente supuestamente problemático, aunque sea para resolverlo en términos admisibles (SZ 207).
Esta recusación del realismo epistemológico por razones metodológicas no significa que Heidegger se adhiera explícitamente al idealismo. Éste, ciertamente, se acerca mucho, piensa Heidegger (como pensaba Kant), al planteamiento correcto del problema de la realidad: «Cuando el idealismo subraya que el ser y la realidad sólo son «en la conciencia« se expresa así la comprensión de que el ser no puede ser explicado por medio del ente» (SZ 207). Esta para Heidegger decisiva verdad vislumbrada por el idealismo es el mayor mérito de éste en el contexto del problema de la realidad: gracias al hecho de que el ser está »en la conciencia» (por usar esta expresión idealista; Heidegger diría: «en la comprensión» y aclara de hecho el estar «en la conciencia» añadiendo: «comprensible en el estar») puede el estar comprender y acuñar en conceptos caracteres ontológicos como «realidad» o «independencia». Y así, «si el rótulo “idealismo” significa tanto como vislumbre de que el ser no puede ser explicado por medio del ente, sino que es para cada ente lo “transcendental”, entonces se encuentra en el idealismo la única y correcta posibilidad de problemática filosófica» (SZ 207-208).
Pero no puede olvidarse que el idealismo, aparte de llegar a conclusiones paradójicas e inadmisibles, adolece en el fondo de la misma insuficiencia metódica que el realismo. También el idealismo parte de una contraposición sujeto-objeto; la resuelve, es cierto, por aniquilación de uno de sus extremos; pero la suposición de un sujeto aislado, cosa frente a la cual se yergue o no se yergue un mundo, es vicio común de los planteamientos realista e idealista.
9. Sobre el realismo progresista
Sacristán, que nunca renunció al realismo en su hacer político, publicó esta nota sobre «Realismo progresista» en el número 5 de mientras tanto. Reimpresa en Pacifismo, ecologismo y política alternativa, op. cit, pp. 93-95. Es muy probable que fuera escrita en octubre de 1980.
En un editorial de este verano (15/8/1980) La Vanguardia comentaba que Austria ha vendido al gobierno del general Pinochet un centenar de cañones anticarro autopropulsados Kürassier. El periódico recordaba que Austria está regida por socialdemócratas, estimaba la importancia económica de la operación y pasaba a una aplicación hispánica de la sabiduría así adquirida: «Según datos prácticamente oficiales, la industria militar de España proporciona setenta mil puestos de trabajo». Consiguientemente, hay que aplaudir el proyecto del Ministerio de Defensa de «potenciar la industria de armamentos» Ahora bien: en ese potenciamiento «las exportaciones [de armas] juegan un papel importante». Y en este punto empiezan las preocupaciones del editorialista: «Lo malo ahora», prosigue, «es que cada vez que es detectado el embarque de unas docenas de pistolas a otro hemisferio hay quien pone el grito en el cielo». Pistolas: por lo menos no ha escrito «tirachinas». Lo que el editorialista tiene presente (aunque su discreción le impide decirlo) es la débil protesta provocada por la venta de cañones alemanes RH202 a la dictadura de Videla a través de la Fábrica Nacional de Armas de Oviedo, así como por los servicios de encubrimiento prestados por la empresa Barreiros al gobierno de la República Sudafricana también a propósito de armas alemanas.
Pero el articulista tiene una idea ya ligeramente anacrónica de las protestas que puede provocar la exportación de armamento español a los naturales destinatarios de esas operaciones, las tiranías del mundo occidental. Escribe así: «Quienes [protestan] en aras de unos principios que, no por respetables y nobles que sean, dejan de resultar, hoy por hoy, etéreos, serán los primeros, al día siguiente, en reivindicar subidas salariales y en pedir milagros para que aparezcan más puestos de trabajo» En una cosa esas palabras aciertan del todo: el ánimo conservador, tan amigo de presentarse como idealista y espiritualista, piensa, de hecho, que los principios son niebla etérea, al lado de la sólidas realidad, que son los negocios. En cuanto a la crítica que dirige al movimiento obrero tradicional, el editorialista se funda en experiencia antigua, a saber, en la tendencia de partidos y sindicatos a someterse a las compatibilidades del sistema capitalista y su dinámica, pero sin dejar de reclamar, como cualquier otro sector del sistema, mejor participación en éste, ya por ignorancia de la contradicción en que así se sitúan a veces, ya por hábito de disfrute de rentas imperiales.
Pero lo malo –lo malo para nosotros, y lo bueno para él– es que el editorialista está pensando según un esquema caducado. Ya hoy no debería temer tanta protesta, ni de las organizaciones mayoritarias del movimiento obrero occidental –no ha habido protestas obreras dignas de nota ni en Alemania ni en Austria contra las exportaciones mencionadas– ni tampoco de ambientes que en otros tiempos fueron más o menos representativos del progresismo en muchos lugares.
En España, sin ir más lejos. También es de este verano un editorial de El País condenando medidas previstas por el Ayuntamiento de Madrid para reducir la circulación de automóviles privados por la ciudad. Según el editorialista, antes de cualquier restricción del automovilismo particular urbano se tiene que contar con un buen servicio público de transportes. La misma argumentación presentaba hace poco en El Periódico (14/10/1980) una columnista progre, que ironizaba sobre el concejal barcelonés Humet, por un motivo análogo, sosteniendo también, por implicación, que antes de que se intervenga contra la contaminación por humos y ruidos automovilísticos, los autobuses y los metros tienen que acudir a nosotros «cada tres minutos».
Es de suponer que ese realismo cree obedecer a imperativos naturales, o cuando menos, técnicos. Si se limita la circulación de automóviles privados por la ciudad, se paralizará la actividad económica, vendría a decir el editorialista de El País porque faltarán a su trabajo los muchos trabajadores madrileños que solo pueden llega a él en automóvil particular.
Sin embargo, aun en el supuesto de que consideraciones así fueran acertadas, habría que añadirles, al menos, el dato contrapuesto que determina la irresolubilidad del problema por medios continuistas: el autobús no podrá pasar nunca «cada tres minutos» mientras la ciudad siga invadida por la riada de automóviles particulares.
El realismo de los que fueron progres es la aceptación de la realidad ahora dada. Si uno deja la mirada fija en ese asunto de los dos grandes ayuntamientos, puede parecerle que la cosa sea de poca importancia y que no merezca atención. Pero no es así. El realismo de estas actitudes, que puede y suele encubrirse con ironías y desplantes populistas, es un indicio más del imperio creciente del pensamiento conservador. Es el mismo realismo de la política realista, de buen sentido y correcta administración, que ha llevado ya a cada ser humano a disponer del equivalente de tres mil quilos de explosivo convencional para que lo vuelen. En aras de un sentido nada etéreo de la realidad. En este plan de las cosas mayores, un ex-progre barcelonés presenta uno de los ejemplos mas bonitos –como diría un anátomo-patólogo– de completa inserción en el razonamiento de la insania realista. Preguntado sobre la cuestión de las centrales nucleares, el arquitecto Ricardo Bofill contesta que son inevitables y, moviéndose como pez en el agua en la realidad que él, hombre competente, «ha estudiado» (y, además, «en Francia») ofrece una buena solución realista para catalanes: «yo he estudiado el tema en Francia y he visitado centrales. Y, para los catalanes, creo que, ya que las centrales son inevitables, lo mejor sería colocarlas en Soria, o al otro lado de los Pirineos» (El Correo catalán, 11/9/1980).
El editorialista de La Vanguardia es demasiado pesimista; no se ha dado cuenta de que ya casi no tiene que temer protestas ni contra la exportación de armamentos ni contra nada propio de esta realidad. El movimiento obrero, a golpes de crisis y de dirigentes socialdemócratas, no está para muchos trotes; y lo que fuera progresía –que nunca fue ser mucho, todo hay que decirlo– se disipa en el horizonte conservador del realismo, de la aceptación de la mala realidad.
10. Una nota de Ricardo
La siguiente nota de Sacristán es, en nuestra opinión, una ilustración de su buen realismo político, de su saber «tocar tierra», de su buen pensar: sin discrepar de algunas de las críticas de Claudín y Semprún (algunas le parecen inverosímiles, con razón en nuestra opinión), observa una clara inconsistencia, un «marcado y enorme paso en el aire», entre la arista crítica C-S y el gran poliedro conclusivo C-S. De CR (algunas críticas), están lejos de inferirse (realísticamente) las CON (conclusiones). Fechada en Barcelona, junio de 1965, es una nota del autor dirigida a la dirección del PSUC. Firmada como ‘Ricardo’ uno de sus nombres de clandestinidad.
Informado, por el material escrito que devuelvo, de las circunstancias de la expulsión de Ferran [Francesc Vicens], y verbalmente de las relativas a Fabra [Jordi Solé Tura], veo en ambos casos justificadas las medidas tomadas por el CE. Aprovecho la ocasión para hacer dos observaciones que me ha sugerido el material y que quizás puedan ser útiles más allá de los casos particulares citados.
Primera observación. Los escritos de personas expulsadas que conozco –el texto de FC [Fernando Claudín] publicado en NB [Nuestra Bandera] y el informe de Ferran, así como las informaciones verbales y las cartas– sorprenden por una desproporción entre el contenido inicial de las discrepancias y las consecuencias finales de su discusión. (Esta desproporción nos hizo pensar a algunos, cuando llegaron las primeras noticias graves, que se trataba de falsedades inventadas por la propaganda del gobierno). En efecto: el conflicto empieza como una discusión acerca de temas concretos, principalmente la política agraria y las tesis de la HGPP [Huelga General Política y Pacífica] y HN [Huelga Nacional], pero al final se carga con otros temas cuyo planteamiento en las condiciones actuales es insensato –el de la democracia interna– y con acusaciones relativas al modo de dirigir el P. Por ese camino la discusión termina con la negación práctica de los estatutos por parte de las personas expulsadas.
Esa evolución es a primera vista incomprensible. Ante todo porque, aun cuando las discrepancias hubieran sido totales desde el principio, siempre habría cabido a los interesados la posibilidad de dejar constancia de su opinión y seguir trabajando, de acuerdo con los estatutos, según la política establecida por el congreso. En segundo lugar –y esto parece de mucha importancia– porque, tal como las plantean inicialmente, sus discrepancias no son totales: la política agraria es una parte de la política general del P. Y la HGPP y la HN no son la política del P., sino dos conceptos en los cuales esa política ha cristalizado. Se trata, desde luego, de conceptos importantes de esa política, de la forma concreta de manifestarse ésta hoy. Pero no son ellos, sin más, toda esa política. Prueba: el concepto de HGPP ha surgido bastante después de la formulación de ta política general del P., como concreción de esta a la luz de ciertas experiencias recogidas en la clase obrera.
Parece que esto debería haber hecho más fácil la aceptación, estatuariamente obligada, de la línea política en cuanto al trabajo, independientemente de las reservas que aquellas personas pudieran tener.
En cambio, desde hace algo menos de un año, se tienen muestras claras de que dichas personas no están dispuestas a ·aceptar las obligaciones dimanantes de los estatutos (y de la tradición del P. que es en substancia lo más importante). Este hecho da un carácter de falsedad (no necesariamente subjetiva), de diálogo entre sordos, a las discusiones. Ante el texto de Ferran y las cartas entre él y el CE, no es posible evitar la impresión de que se está hablando de una cosa y se está pensando en otra: se está hablando del campo y de la evolución económica, pero se está pensando en el P., en su naturaleza, su vida interna y el grado de su necesidad histórica. Parece haber en el fondo de las posiciones de las personas expulsadas una recusación del P. mismo, de la naturaleza y la función de los PPCC [Partidos comunistas] en la época actual.
Es naturalmente, imposible probar esa hipótesis no conociendo más que unos pocos datos. Ni se pretende probar nada en esta nota, sino sólo sugerir. Ahora bien: si la hipótesis tiene fundamento, entonces el hecho cobra importancia, porque en el país existe, entre personas de diversa afiliación, una tendencia en ese sentido. Dicha tendencia se apoya en una interpretación superficial de la experiencia argelina y una visión falsa de la cubana. En esta ciudad [Barcelona] se ha presentado ya la cuestión abiertamente en discusiones con personas expulsadas y de otra afiliación. Nuestra línea de argumentación frente a ellos es la siguiente: la tesis de que los PPCC «están superados» como instrumento esencial para la consecución del socialismo es falsa en general, y, en particular, es absurda aplicada a nuestro país; falsa en general, porque los países que parecen mostrar una marcha al socialismo sin PC no se encuentran en estadios de evolución de las fuerzas productivas que rebasen las condiciones de la Rusia de 1917 o la China de 1950, sino, por el contrario, en estadios evolutivos sociales anteriores o, a lo sumo, análogos; y, además, porque tampoco puede afirmarse aún nada categórico sobre su definitivo paso al socialismo; y es absurda, en particular, aplicada a nuestro país, porque en la Europa Occidental no se tiene ningún elemento para pensar en desarrollos parecidos al argelino, por ejemplo.
Seguramente será bueno hacer y publicar un estudio sobre este tema con documentación sobre los países que dan pie a la discusión, especialmente Argelia y Egipto (autodisolución del P). Pues lo que sí es un hecho es que la teoría política marxista no se ha enfrentado aún con el problema del posible paso al socialismo –gracias a la existencia de un bloque socialista– de países evolutivamente atrasados, ex-coloniales.
Segunda observación. Esta observación se refiere al problema de la relación de los intelectuales con el CE. No tiene gran cosa que ver con los casos Fabra y Ferran, pues estos no pueden considerarse intelectuales típicos: Ferran fue siempre poco comprensible para los intelectuales por su conducta adulatoria de la dirección; Fabra, por su parte, tenía un completo desprecio por la función del intelectual, y lo había dicho explícitamente. Por otro lado, como en la observación anterior, tampoco en ésta se pretende probar nada sino sólo sugerir motivos de reflexión.
Por la experiencia de esta ciudad [Barcelona], puede decirse que la principal causa de las dificultades no está constituida ni por discrepancias políticas ni por una supuesta tendencia que tuvieran los intelectuales a constituirse en un P. dentro del P., sino por su escasa condición de militantes. Salvo en algún caso particular, sus violaciones de la disciplina se explica básicamente por su escasa militancia, su escasa noción, incluso, de lo que es un PC. Ejemplos verbales pueden ilustrar esto. Pero lo que más interesa en esta nota es intentar aclarar la parte de culpa que tiene la dirección misma en las dificultades. Los PPCC en general, y el nuestro en particular, no tienen, por su tradición, más que dos modos de entender la posición del intelectual en el P.: como dirigente profesionalizado (que es como lo vieron y lo fueron Lenin y Gramsci) o como apéndice muy externo, casi mero adorno. Los prototipos podrían ser el propio Lenin, intelectual dirigente profesional, característico de la profesionalización subrayada por la inicial concepción bolchevique), y un artista como Eisenstein; o bien, entre, nosotros, Juan Gómez y Rafael Alberti. Esa manera de ver al intelectual en el P. es característica del inicial P. de cuadros bolcheviques. Pero con el paso al P. de masas se produce –y es necesario y bueno que se produzca– la presencia de intelectuales que no van a ser exactamente ninguna de esas dos cosas, sino militantes (no mero adorno), pero en la producción –el trabajo intelectual de la sociedad–, igual que los obreros de una fábrica. Nuestro P. no parece haber podido hasta ahora digerir sin grandes dificultades este contingente relativamente nuevo. La reacción del CE tiene entonces lugar en dos planos, el segundo dependiente del primero: el primero consiste en una básica desconfianza, muy profunda. En una declaración del CE del PCE (hace años) se definía al revisionismo como la actitud que quiere siempre investigar y autocriticarse. Eso no es revisionismo, eso es el espíritu y el motor subjetivo de la ciencia misma, de lo más valioso que puede representar el intelectual como tal. El hecho de que esos rasgos se utilizaran para caracterizar el revisionismo era síntoma de una desconfianza muy profunda respecto de la función intelectual. (Otra cosa es que el revisionista y, en general, los intelectuales que militan mal y poco –y estos son muy numerosos– no entiendan lo que es el P. –o lo traicionen entendiéndolo– y no sean suficientemente marxistas para entender que espíritu científico se ejerce en el partido, que es un instrumento de la práctica revolucionaria de la clase obrera, según una dialéctica que tiene su momento dominante en lo práctico, o sea, en lo político o «subjetivo», y que la acción práctico-subjetiva del P. es un elemento más de la realidad política. Pero esto es otra cuestión). De ese plano pasivo, de desconfianza, el CE pasa al activo, al trato al intelectual como a un enfermo contagioso, aunque a veces bien intencionado: se le trata «con paciencia». Nada tan erróneo y catastrófico como «el trato con paciencia». Este trato tiene tres vicios graves; a) es fruto de la desconfianza, y el intelectual se da cuenta con mayor o menor claridad y se repliega en sí mismo con resentimiento; b) viola la disciplina del P. o, al menos, su tradición y su naturaleza, porque va permitiendo con manga ancha irregularidades entre los intelectuales, y al final, inevitablemente tiene que dar lugar a repentinas violencias; c) produce disimulos e insinceridades, y es así profundamente antieducativo. (A mí personalmente me ha ocurrido una vez el tardar casi 24 horas en entender cuál era la cosa que yo había hecho que parecía errónea al CE, y en qué sentido, porque todos, «tratándome con paciencia», rehuían el decírmelo abiertamente).
11. Guion de una conferencia
El siguiente esquema es el guion de una conferencia impartida por Sacristán el 17 de noviembre de 1967 en la escuela Eina de Barcelona con el título: «Notas sobre: expresión y significación en el arte (literario) contemporáneo».
1. Tradición de la distinción entre expresión y significación
1.1. Aristóteles: la apófansis, la pregunta, el ruego: lógica y retórica.
Aclaración: «significación» recoge en esta acepción el «Sinn» [sentido] de Frege1. No es la misma distinción.
1.2. Culminación del principio de la expresividad en la poesía y la estética románticas2.
1.2.1. «Mundo» de la obra de arte.
1.2.2. Conseguido de modo implícito, a veces incluso onírico-automático. Ej.: el vocabulario de fantasmas, ruinas y soledades: su eficacia desencadenadora de reflejos. Alusividad. Dicción indirecta.
1.2.3. El carácter implícito, alusivo, se interpreta en la estética romántica:
1.2.3.1. como peculiar, sabia inconsciencia del poeta: intuición
1.2.3.2. como mundo descubrible a través no de las denotaciones, sino de las connotaciones.
1.2.3.2.1. de ahí la función del crítico. Aún viva, lo que indica la persistencia de la situación romántica.
2. Persistencia de la situación romántica.
2.1. Tanto en la crítica cuanto en la estética.
2.2. Ejemplo en la polémica Della Volpe (DV)3-Lukács(L).
2.2.1. DV rechaza la condena de lo explícito o directo por L.
2.2.2. Pero la idea de contextualidad/omnicontextualidad de DV conserva la mundalidad, el «mundo» que es la obra.
2.2.3. Lo que pasa es que no la conserva como intuición no significada, como mundo intuitivo, alusivamente, connotativamente expresado.
Vale la pena detallar algo esto:
2.3. La crítica de DV a L tiene como ocasión y documentación la estimación de artistas y fenómenos como Zola, el realismo socialista, Maiakovski, Eliot, Brecht: fenómenos muy «significadores».
2.4. Pero en los últimos años se amplía el campo de estos artistas tan significadores y provocadores de discusión.
2.4.1. Por una parte, a lo Musil (y antes Mann4: inconsecuencia de Lukács), crisis consciente de la cultura literaria (y más que literaria): en concreto, de la novela pedagógica que es su tradición (Der junge Törless [El joven Törless] ). Y esa crisis está significativamente dicha en su obra.
2.4.2. Más radicalmente –porque sin indicaciones teoréticas–, en obras como A sangre fría y los libros de Lewis.
2.4.2.1. En estos últimos predomina incluso el enunciado de significación factual.
2.4.3. Esto está en relación con la crisis de la prosa artística.
2.4.3.1. Dificultad de leer.
2.4.3.2. Dificultad de escribir (R [Rafael Sánchez Ferlosio])
2.4.4. Y sin duda tiene que ver:
2.4.4.1. Con la consciencia de estar en un mercado.
2.4.4.2. Con el carácter cada vez más científico de la cultura.
2.5. Los datos parecen indicar:
2.5.1. Tendencia hacia la significación, el discurso denotativo.
2.5.2. Con malestar de los críticos y lectores, que documentan persistencia de criterios románticos: Lukács contra el «periodismo» en arte. Cine (Lukács).
3. Sobre el arte de significaciones.
3.1. Desde un punto de vista cuasi-romántico (L), uno estaría tentado a ver «el final de la edad del arte» hegeliano.
3.1.2. Y hay fenómenos que empujan a caer en esa tentación: realismo socialista, vanguardismo tonto, realismo critico castellano.
3.2. Pero es un hecho que uno recuerda como ‘mundo’, ambiente, totalidad, contexto, el discurso de Brecht, el de Musil, el de Capote, y acaso hasta el de Lewis.
No veo justificada la reserva de Althusser respecto de las obras menores de Brecht5.
3.2.1. Y en este punto puede recordarse la tragedia griega, por ejemplo, tan «mundo», tan «contexto» y, sin embargo, tan «significación».
3.2.1.1. La tragedia griega estuvo con la filosofía en la misma relación externa que el arte literario contemporáneo con la ciencia.
Más grave incluso: condena platónica.
3.2.2. Y también puede recordarse la metáfora heiniana sobre arte parabólico (romántico) y no-parabólico o rectilíneo (clásico).
3.3. Todo eso llevaría a la expectativa de un nuevo clasicismo, arte no-parabólico, no alusivo, sino directamente significativo.
3.3.1. Con rasgos determinados por la ciencia y el periodismo.
3. 4. A la luz de esa expectativa se explicarían:
3.4.1. La ineficacia de los realismos como obediencia primitiva a la exigencia de significar, pero sin «cambiar lira».
3.4.2. La ineficacia de mucha vanguardia, como primitiva trasposición de expresión en presunta significación
3.4.3. En suma, como fenómenos de transición.
3. 5. Inseguridad de todo eso: las condiciones de un arte no parabólico son:
3.5.1. claridad de la consciencia de la situación.
3.5.2. superación de urgencias de política cultural
3.5.3. todo lo cual presupone a su vez trasformaciones sociales que rebasan este contexto.
Notas de edición
1 En Lógica elemental (p.98), Sacristán señala la siguiente distinción entre sentido y denotación: «(…) En general, la significación es una cosa demasiado complicada para que pueda hablarse de sinonimia simplemente y sin reservas. Siguiendo a Frege, es frecuente distinguir dos aspectos en la significación de un término o una expresión: la denotación, o lo denotado, es la cosa o entidad a la que se refiere (también se dice ‘designación’, ‘designado´); el sentido es el modo como la expresión se refiere al denotado, el modo como lo denota. Así, por ejemplo, ‘Garcilaso’ y ‘el príncipe de los poetas castellanos’ y ‘el cisne del Tajo’ tienen la misma denotación, pero no el mismo sentido.»
2 De la traducción del joven Hegel de Lukács (p. 24,1963), esta advertencia en torno al romanticismo: «Para la comprensión plena de esta y otras alusiones del autor [G. Lukács] al “romanticismo”, el lector de lengua y cultura castellanas debe tener presente que en Alemania el romanticismo no fue el movimiento pobre y casi exclusivamente literario que ha sido en la cultura castellana, sino toda una concepción del mundo identificable tanto en el terreno literario cuanto en lo filosófico y en lo político.»
3 En la contraportada de su traducción de Crítica del gusto, señalaba Sacristán: «La Crítica del Gusto del profesor de Historia de la Filosofía de la Universidad de Messina, Galvano della Volpe es ante todo un intento de reorientación radical de la estética y la teoría del arte marxistas. En vez de reaccionar a la crisis del zhdanovismo mediante una reformulación más prudente de las implicaciones teóricas e historiográficas de la doctrina del “realismo socialista”, como lo intenta el Lukács de 1956 y años posteriores, Della Volpe, libre de todo condicionamiento directo por el pensamiento de Hegel, prefiere replantear el problema desde la raíz, con un punto de partida nada especulativo –ni menos hegeliano– en que se encuentran tres elementos principales: primero, el dato del gusto artístico contemporáneo, tanto en culturas socialistas (Maiakovski) cuanto en culturas burguesas (Eliot), y tanto en su aplicación a objetos artísticos del presente cuanto en la estimación de creaciones del pasado. Esta actitud supone el reconocimiento –también frente a Lukács– de que el gran arte burgués contemporáneo no puede entenderse globalmente como un fenómeno de decadencia. Segundo: las aportaciones de la lingüística estructural, recogidas por Della Volpe con un radicalismo de filósofo que probablemente va más allá de la solidez de convicciones de muchos lingüistas influidos por esa escuela. Tercero: la inspiración filosófica del Marx de la Introducción al Esbozo de la crítica de la economía política.
Mención especial merece el discutido intento lingüístico y estilístico de Della Volpe que, al precio de cierta dificultad de lectura, aspira a liberar a los términos de su habitual y tranquilizador arropamiento sintáctico en el discurso cotidiano.»
4 Es de cita obligada esta referencia de Sacristán a Thomas Mann en una nota de su traducción de las obras de Heine (p.535, n. 22): «Es éste un contexto adecuado para entender el impreciso valor (en la medida en que puede entenderse un concepto confuso) de los términos alemanes poesía (Dichtung), poema (Gedicht ), crear poesía (dichten), poético (dichterisch), etc. La crítica alemana llama poética a la obra que le parece rebasar la “mera” actividad informativa, crítica o teórica del que “sólo” es escritor. El origen de este concepto está seguramente, como en las palabras derivadas del griego poiein (hacer) en la idea de creación. Pero por la dificultad de precisar qué es propiamente “creación” y qué es reproducción de ideas, nociones, etc., el uso lingüístico alemán, como puede suponerse, se presta mucho a una utilización político-cultural interesada. Por ejemplo, para negar a Thomas Mann el carácter “poético”, oficialmente porque sus obras son muy discursivas y racionales, en realidad por su significación política antinazi y progresista.»
5 Una traducción de Sacristán de principios de 1974 [«El B.B. nuestro de cada año, que nos lo traen los Meges Rayos, arrebujado en sus grandes sayos, porque más vale que el oro en paño»] de los fragmentos II y III del borrador de los Diálogos entre fugitivos de Brecht, llevaba incorporada la siguiente nota:
B.B. escribió la mayor parte de los Diálogos entre fugitivos en el otoño de 1940 y en los primeros meses de 1941, cuando estaba refugiado en Finlandia. Tenía entonces entre cuarenta y dos y cuarenta y tres años. Pocos meses antes, también en Finlandia, había escrito El señor Puntila y su siervo Matti. Terminó de escribirlos durante los años siguientes, ya en Norteamérica.
Todos los dibujos son de B.B. pero los que llevan un asterisco no se encuentran en el manuscrito de los Diálogos, sino en una tabla de signos que había ido preparando. Los editores de las Obras Completas en alemán los han introducido aquí.
Estos fragmentos son del período norteamericano, como se puede inferir de la fecha puesta al signo «doctrina» en el fragmento II. Yo creo que el fragmento III es posterior al II. El III articula en forma de poema ideas que el II da en forma de diálogo encadenado, todavía con el tono del Puntila. Precisamente después de escribir esa obra B.B. había leído Jacques le Fataliste de Diderot, y seguía gustando de trabajar la prosa en forma dialogada.
Dicho sea de paso, el fragmento III anticipa la poesía visual que hoy –1974– está bastante de moda.