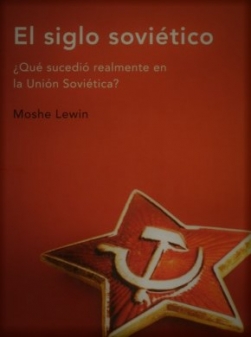Trotsky en los años treinta
Pepe Gutiérrez-Àlvarez
En los años treinta, León Davidovich Bronstein era la encarnación viviente del “espíritu de Octubre”, el par de Lenin, apartado de la primera línea de la vida política por un tercer exilio, subestimado por un dictador en ciernes que acabaría removiendo mar y tierra para asesinarlo. Trotsky era la mayor leyenda revolucionaria de aquel tiempo, hacía tiempo que Lenin y Rosa Luxemburgo habían muerto, Gramsci estaba neutralizado en una cárcel fascista (1), apenas si se sabían cuatro cosas de Stalin al que desde hace tiempo se le publicitaba como el sucesor de Lenin. Esta leyenda se había forjado en una intensa actividad militante que se remontaba cuanto menos a la revolución rusa de 1905, cuando llegó a ser el presidente del soviet de Petrogrado, y desde entonces sobresalió como un socialista de izquierdas, escritor y polemista, políglota, amén de destacado internacionalista durante la Gran Guerra durante la cual ejerció como agitador y periodista, viajó por Europa, con una parada en España y Estados Unidos donde su huella fue especialmente importante.
Se trata de un revolucionario cuyo talante contradice los tópicos reaccionarios, ya que salvo cuando dirigió el Ejército Rojo, nunca tuvo otras “armas” que sus ideas, su pluma y sus palabras. Los que en los últimos años han tratado infructuosamente de encontrar en su trayectoria, en plena guerra civil por ejemplo, una muestra de crueldad, tienen que limitarse a señalar que firmó tal o cual documento, actos cuyas consecuencias, a la larga, fueron otras que las previstas, cosa que en el marco del drama de aquellos tiempos puede entenderse y explicarse (2). Como todo el mundo sabía, su nombre fue inseparable de la revolución rusa fue noticia –alarmante y siempre denostada- en los periódicos de todo el mundo. Fue un desbordante comisario del pueblo para Asuntos Exteriores en 1918 y, a continuación, de Asuntos Militares y Navales, de 1918 a 1925. Desde 1923 dirigió movimientos de oposición a la deformación, y luego contra la creciente deformación de la revolución llevada a cabo por la burocracia soviética.
Como teórico marxista, la aportación más reconocida de Trotsky fue la teoría del “desarrollo desigual y combinado y la doctrina acorde de la «revolución permanente”. Con la teoría de la “revolución permanente” desafió la opinión de que un prolongado período de desarrollo capitalista debe seguir a una revolución antifeudal, durante la cual gobernaría la burguesía o cualquier otra combinación de fuerzas sociales (por ejemplo, la “dictadura revolucionaria y democrática de los obreros y campesinos”) como sustitutivo. Por otros caminos, Lenin adoptó en las Tesis de abril de 1917 una línea semejante a estas concepciones (por eso fue tildado de “trotskista”) y las puso en práctica en la revolución de Octubre en contra de la línea tradicional del Partido Bolchevique, defendida en la época por Kamenev, Zinoviev y Stalin…
Otra de las características del pensamiento de Trotsky es el rechazo de las falsas pretensiones que hacen del marxismo un sistema universal que proporciona la clave de todos los problemas. Se opuso a los charlatanes que adoptaban el disfraz de marxismo en la esferas tan complejas como la “ciencia militar”, y combatió los intentos de someter la investigación científica, la literatura y el arte en nombre del marxismo, ridiculizando el concepto de “cultura proletaria”. Subrayó el papel de los factores no racionales en la política (“En la política no hay que pensar de forma racional, sobre todo cuando se trata de la cuestión nacional”) y desechó las grandes generalizaciones cuando se olvidaban de lo más concreto, de los individuos. Lector voraz y políglota, marxista de gran cultura en la tradición de Marx y Engels, ensayista, crítico literario, historiador, economista, etc., Trotsky se granjeó muchos enemigos entre aquellos cuyo marxismo combinaba la estrechez y la ignorancia con una propensión a plantear exigencias fantásticas, revistió tales características que hicieron exclamar a Marx: “No soy marxista”.
Su evolución desde finales del siglo XIX hasta sus últimas aportaciones sobre la Segunda Guerra Mundial está marcada por continuas rectificaciones y audacias que a veces entran en abierta tensión con sus esquemas militantes, obsesionados por dar respuesta a una situación política trágica que desborda, con mucho, la extrema debilidad organizativa del movimiento que contribuyó a crear. Hay múltiples Trotsky: normalmente volaba como un águila, pero en ocasiones lo hacía también mucho más bajo, una diferencia que estaba muy determinada por la proximidad o la lejanía del tema que abordaba, un factor perfectamente verificable por sus torpezas y limitaciones….
De lo que no hay duda es que la personalidad de Trotsky es tan fuera de lo común como su destino. Su trayectoria fue y sigue siendo un campo de batalla. Él mismo necesitó ofrecer su propia visión en Mi vida, una obra admirada y controvertida que ha sido comparada en su género con la de San Agustín, Rousseau o Casanova, y que será un pequeño hito entre la militancia obrera de la época, como lo ue también su Historia de la revolución rusa. Sobre su energía física e intelectual se puede decir algo parecido a lo que él mismo escribió sobre Jaurès y Lassalle (con quien Lukács le comparó por su idéntico carácter prepotente, y que se muestra de manera acentuada en fases digamos ultimatistas como la fue la guerra civil, o sus años finales (3): rigor e imaginación, potencia del sueño y finura en el análisis, claridad en los objetivos y sutileza en los métodos. Así pues, no es casualidad que fuese admirado por algunos de los más célebres literatos del siglo, comenzando por Isaak Babel y siguiendo por tantos otros que fueron asesinados con la “T” de “trotskistas” en los años del “Gran Terror”.
Resulta bastante espectacular la lista de grandes nombres que fueron trotskistas a su manera y por un tiempo, o que al menos que en determinados momentos opusieron el legado que encarnaba Trotsky al estalinismo. En un recuento al vuelo nos encontramos, entre otros, con Vladimir Maiakovski, André Malraux, Panait Istrati, Ignazio Silone, James T. Farrell, Dwight MacDonald, Víctor Serge, George Orwell, George Bataille, Wilhem Reichs, Arthur Rosenberg, John Dos Passos, André Breton, Roland Barthes, así como buena parte de los componentes del movimiento surrealista comenzando por André Breton y Benjamin Peret (que trataron de animar Federación de Artistas revolucionarios e independientes, la FIARI, tomando el Manifiesto por un arte revolucionario e independiente como base), pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera o el poumista Eugenio Fernández Granell, críticos de arte de la reputación de Meyer Shapiro, así como por Edmund Wilson y Mary MacCarthy, Rachel de Queiroz, Peter Weiss, José Revueltas, Carlos Pellicer —también, aunque fuese parcialmente, por Octavio Paz, Vargas Llosa, Cabrera Infante, cuando éstos todavía miraban hacia los de abajo—, por el francés Jean Giono, los peruanos José María Argüedas y Ciro Alegría, etc. Fue apreciado por conservadores tan inteligentes como François Mauriac, Milan Kundera o Joseph Roth (quien le dedicó una de sus obras, El profeta mudo), y un largo etcétera, una fascinación que desdice la tentativa denigratoria de neoliberales que encuentran lo que también se ha llamado el otro comunismo insoportable.
Tribuno comparado con Dantón y con Jaurès sobre el que John Reed y Nikolai Sujanov dejaron cumplida cuenta de sus intervenciones en las asambleas multitudinarias, Trotsky fue un escritor magnífico cuya obra sobrepasa ampliamente la de muchos profesionales. Sus libros, artículos, documentos políticos y cartas fueron editados —y se siguen editando— en casi todas las lenguas, y sus selecciones específicas sobre Francia, Alemania, China, Gran Bretaña, España, Estados Unidos, América Latina, Italia, etcétera han ocupado gruesos volúmenes, inaugurando así un poderoso aporte trotskiano a las diversas tradiciones teóricas marxistas nacionales. Pero este jefe militar que leía Mallarmé en el tren blindado de la guerra civil, fue también un intrépido periodista en los Balcanes, el “cerebro” de la insurrección de Octubre, el creador y el jefe del ejército más improvisado que se recuerde —el Carnot bolchevique que superó las mayores adversidades bélicas—, diplomático revolucionario, hombre de Estado…
Derrotado por el aparato burocrático amasado por el atraso ruso y las derrotas revolucionarias de principios de los años veinte, Trotsky se negó a utilizar el Ejército Rojo para imponer sus poderosos argumentos. Una vez en el exilio, fue víctima de la más formidable tentativa de denigración que haya conocido la historia desde los tiempos de Catilina (según palabras de Manuel Sacristán), y fue convertido en una «no persona», por utilizar una de las palabras del neolenguaje codificado por George Orwell. Sin embargo, sus ideas volvieron a interesar a las nuevas generaciones «contestatarias» del 68, y lo volverán a hacer en nuevos epicentros de la recomposición social como México, Francia, Italia o Brasil. Su peso en el movimiento que lleva su nombre es obviamente descomunal. Sin embargo, Trotsky nunca trató de imponer su “autoridad providencial”, su “arma” no es otra que la palabra escrita, los debates abiertos, un medio del que, empero, seguramente llega a abusar en algún momento, y en el caso de sus ataques contra Nin, resulta –como veremo- un ejemplo evidente.
Más o menos reconocido como Trotsky en Elba, todo cambia cuando Trotsky levanta la bandera de una denuncia radical del estalinismo que cruza el Rubicón de la contrarrevolución burocrática con los “procesos de Moscú”. Una batalla que perderá hasta el punto de que su nombre parece evocar una historia tan lejana como la de Aníbal. De ello se hará eco lúcido el escritor y abogado nicaragüense Adolfo Zamora, quien en el prólogo de una edición popular mexicana de los últimos escritos de Trotsky que, con el título de Los gángsters de Stalin, aparecido un mes después del asesinato del fundador de la IV Internacional, escribió con evidente furor: “[…] Stalin razona ahora: sin Trotsky, la Cuarta Internacional no podrá emprender nada. Como buen burócrata antes y como buen déspota ahora, Stalin se equivoca. Trotsky, en los días de su destierro, solo, perseguido, poseía todo el poder de la idea revolucionaria, era el principio de un nuevo impulso de la clase obrera. Stalin, con su inmenso aparato, su poderío momentáneo y su GPU, sólo representaba el reflujo histórico de efímera existencia. La nueva internacional, creada por el genio de Trotsky, ha alcanzado ya una etapa de desarrollo que la capacidad para hacer frente a las grandes tareas revolucionarias que le reserva el próximo futuro de la humanidad […]”.
La realidad no fue la prevista por Zamora, pero tampoco la que creyó percibir Jean Paul Sartre, allá por la mitad de los años cincuenta. Se podría hablar de un estadio intermedio, de un reconocimiento pero, sin embargo minoritario, al menos así lo ha sido hasta el presente, cuando el estalinismo es recocido como todo lo que el socialismo no debe ser. Esta reaparición coincidirá con la emergencia de lo que se llamaría la “nueva izquierda” allá por los sesenta-setenta, lo mismo que ocurre ahora al calor del surgimiento de nuevos movimientos alternativo. Tanto en un tiempo como en otros tiene lugar un amplio reconocimiento de su combate y de sus aportaciones.
De hecho, estas aportaciones suele ser bastante reconocidas no por supuesto, por lo que tienen de discurso antagónico al sistema, sino por lo que representan de crítica al “comunismo”, un concepto que Trotsky siempre de separa y antepone al de estalinismo. Desde este último ángulo, hasta la derecha neoliberal suele citar a Rakovsky (Los peligros profesionales del poder), Víctor Serge (El destino de una revolución, El “asunto Tulaev”, Medianoche en el siglo, Memorias de un revolucionario, etc), Ignazio Silone, Boris Souvarine, Panait Istrati (Rusia al desnudo), André Gide (Retorno de la URSS), Anton Ciliga (El país de la gran mentira), Edmund Wilson (Hacia la Estación de Finlandia) y sobre todo a Orwell (Homenaje a Cataluña, Rebelión en la granja, 1984), Isaac Deutscher (La revolución inconclusa), Ernest Mandel (La burocracia), etc.
Normalmente, los abogados del sistema carecen de escrúpulos cuando trata de barrera para su lado todas las disidencias, o de incorporar a su propio acervo las aportaciones de antiguo revolucionarios, sobre todo cuando ya se han “arrepentido”. Estas tentativas fueron aplicables incluso con Trotsky como el teórico de la “revolución traicionada”, de ahí que algunos de sus alegatos más antiestalinistas fueran asimilados por los propagandistas del “Mundo Libre”, e incluso editados en la España de Franco. Los propagandistas se volvieron mucho más cautos cuando Trotsky volvió a aparecer como un clásico vivo que era leído con entusiasmo por las nuevas generaciones, de ahí por ejemplo, que su nombre apareciera en todas las “listas negras” inherentes a los golpes militares, como ya lo estaba en los países del “socialismo realmente existente”, donde bastaba citar su nombre para que el turista de turno se encontrara ipso facto en la frontera con su viaje cancelado.
Más allá de estas maniobras, se ha tendido por lo general a subestimar lo que podíamos llamar la “cuestión trotskista”, actualmente restringido a la historia, y si acaso a las actividades de los partidos de esta tradición en Francia, Italia, Portugal, o América Latina, punto para el que se suele reservar ironías del tipo a la que empleó El País: “los trotskistas y los cazadores entran en el Parlamento europeo”. El hecho de que después de la descomposición del “socialismo real” se siga hablando del “otro comunismo” es una muestra de que antes no se hablaba solamente por su relación crítica con dicho “socialismo”, y de ahí que, gradualmente, el nombre de Trotsky regresa a las librerías como lo hizo de forma especialmente abundante desde mediado los años sesenta hasta finales de los setenta…Entonces se publicó “todo Trotsky” en castellano, incluyendo toda clase de ensayos y biografías, amén varias ediciones de sus escritos sobre la crisis española de los años treinta, así como de algunos de sus partidarios y afines
Notas.
—1) El estalinismo falsificó toda la tradición marxista, empezando por Lenin, parte de cuya obra (sobre todo lo que Moshe Lewin llama “su último combate”) no pudo editarse en la URSS hasta los años sesenta, y que sería instrumentalizado como el antecesor de Stalin; Rosa Luxemburgo como la tradición espartakista fue homologada con el trotskismo, en tanto que Gramsci tuvo algo así como un cerco añadido desde el momento en que mostró tempranamente sus discrepancias con el estalinismo, y se opuso al llamado “tercer periodo” que homologaba socialdemocracia y fascismo incluso en Italia, donde los primeros eran también reprimidos. Cuando murió, La Batalla y la revista del anarquista Camillo Berneri, le dedicaron un sentido homenaje…
—2) Esto queda patente en un dictamen de Jean-François Revel, en concreto con ocasión de la «revelación» del pasado trotskista de Lionel Jospin (Le Point, 1501, 22/6/01). En su requisitoria, Revel sintetiza así los “pecados originales” de Trotsky: a) el hecho de que Trotsky hubiera sido expulsado del partido, luego de la URSS, y finalmente asesinado, se explica porque el «exterminio de unos jefes por otros es inherente a los regímenes totalitarios», b) corresponde a Trotsky la «orden del 4 de junio de 1918, el establecer los campos de concentración en la URSS», por supuesto, «las ejecuciones y las deportaciones masivas de los marineros de Kronstadt», y c) una frase en la sentencia que entiende la restauración de la «democracia en el partido», como un «derecho para el núcleo auténticamente proletario del partido», y otra en la habla de «dar la libertad al arte, a la literatura y a la filosofía destruyendo sin piedad todo lo que se dirija contra las tareas revolucionarias del proletariado». Es un enfoque que trata de medir la revolución por sus partes más oscuras, y al margen de todo contexto. Con este método no se salvaría ninguna revolución, ni la británica de Cromwell, ni la norteamericana de 1776, ni por supuesto la francesa, y no digamos la muy olvidada de los esclavos negros en Haití bajo el liderazgo de Toussaint L´Ouverture, la única revolución antiesclavista triunfante, aunque su precio acabó siendo terrible.
—3) Las posiciones de Trotsky al principio de los años veinte (sobre la democracia en el partido, los sindicatos, Kronstadt, etc), fueron muy criticadas por algunos de sus discípulos, y lo serían en el propio movimiento trotskista. Algunas de las obras más representativas de esta fase como Comunismo y terrorismo o Entre el imperialismo y la revolución, se encuentran entre las menos editadas, algo similar a lo que ocurre también con otras como Su moral y la nuestra.