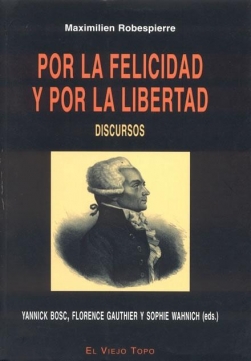Notas para una discusión sobre la militancia comunista de base
Pepe Gutiérrez-Àlvarez
(*)
Salvo contadas excepciones, apenas se habla de los militantes anónimos de las filas intermedias de las organizaciones sociales. Un ejemplo bastante manifiesto es el caso de la crisis española de los años treinta, imposible de explicar sin los hombres y mujeres conscientes que articularon partidos, sindicatos y todo tipo de asociaciones, obreros en su mayoría autodidactas sin los cuales nada hubiera sido igual, y sobre los que, sólo muy parcialmente, encontramos referencias en novelas, películas u obras de teatro, y sobre los que la historiografía suele pasar de puntillas. Se podría decir que en el caso del antifranquismo militante, un espacio primordialmente ocupado por los comunistas al menos desde los años sesenta, el olvido resulta todavía mucho más agravado, y muy poco se sabe de ellos.
Entre las excepciones se cuentan especialmente algunas brillantes reflexiones de Manuel Vázquez Montalbán, uno de los más tovarich de los escritores catalanes y españoles. Así, por ejemplo, en su sugestiva introducción de las (imprescindibles) memorias de Miguel Núñez, La revolución y el deseo, incluyó esta apretada confesión: «Cada año recibo docenas de manuscritos de luchadores anónimos que pasaron del analfabetismo a la conciencia revolucionaria y al sufrimiento y que jamás verán publicadas sus memorias. Con el tiempo el número de originales va disminuyendo porque el siglo xx probablemente terminó en 1989 y se trata de sepultar definitivamente a sus verdugos y a sus víctimas1».
En estas líneas, Manolo da fe de la intensa pulsión testimonial de muchos militantes que, después de todo lo que les tocó vivir y de todo lo que les sucedió bajo la dictadura, necesitan contar su vida, explicar y explicarse. La suya es una necesidad tan auténtica y humana como escasamente accesible, pero muy pocos cuentan con posibilidades para dejar constancia de que su vida no ha sido en vano. Al llamar a la puerta de Manolo Vázquez, lo hacían con la abierta o secreta ilusión de que el autor de Asesinato en el Comité Central les comprendería, y quizás les echaría una mano, algo que, por supuesto, no le correspondía a él, ya que ésta sería la tarea propia de una entidad o entidades afines e interesadas en dar a conocer un pasado que hasta ahora ha permanecido sacrificado en el altar de las exigencias dictadas por el llamado «pacto entre caballeros», según el cual verdugos y víctimas quedarían equiparados. Sin embargo, los hechos demuestran que no ha sido así, y mientras que, por citar un solo ejemplo, la Iglesia no ha dudado en santificar a diestro y siniestro, los hombres y mujeres que sacrificaron su existencia contra la dictadura y que permanecen en el olvido.
Sin la entrega de estos hombres y mujeres anónimos, la resistencia al franquismo, y no digamos la extraordinaria implantación lograda por un partido como el PSUC, hubiera sido totalmente imposible. Como no podía ser menos, así lo reconoce explícitamente Andreu Mayayo en «La gente, primero», un significativo primer apartado de la obra colectiva Nuestra utopía. PSUC. Cincuenta años de historia de Cataluña. Mayayo escribe en un tono inequívocamente lírico: «La vida de cualquier militante merecería llenar las páginas que vienen a continuación. Hombres y mujeres que no saldrán nunca en negrita en los libros de historia, que no tendrán las satisfacciones inherentes a los dirigentes e intelectuales orgánicos que […] A pesar de todo, ellos y ellas son los auténticos protagonistas de la historia del PSUC. A todos ellos, a todas ellas, mi respeto, mi admiración, por su generosa ‘bondad’. Por eso, a pesar de los defectos y errores cometidos, los militantes del PSUC representan uno de los potenciales más valiosos con que cuenta nuestro pueblo»2. Sin embargo, dicho esto, se pasa a la página siguiente, sin considerar ningún posible «problema». La militancia está ahí, incondicional, generosa, pero muchos militantes ya no estaban presentes, se habían apartado a lo largo de sucesivas crisis, y que ya entonces, los exmilitantes formaban –con ventaja- como el “partido” mayoritario. Nada se dice de su realidad y aspiraciones.
Si dedicamos un poco de atención a estas líneas, podemos comprobar que se trata de un texto editado en 1986, o sea en un tiempo intermedio entre la gran crisis que enfrentó a eurocomunistas y prosoviéticos y la crisis final que acabaría con el propio PSUC, y sin contar siquiera con el consuelo que su sucedáneo ocupe de lejos el papel que siguieron ocupando otros partidos comunistas en el resto de Europa, a pesar de sus contradicciones.
Nuestra utopía es una obra colectiva en la que abundan las firmas más reconocidas del área PSUC, y se enfoca todavía desde el ángulo del orgullo de lo que significó este partido, sobre todo desde su refundación. Refleja un ambiente que aún subsistió unos años más, hasta finales de la misma década, y de ello quedó testimonio en otro libro, en este caso firmado por Manuel Vázquez Montalbán pero, como revela su título: Rafael Ribó: l’ optimisme de la raó3, se trata de una obra al servicio de éste último y de su promoción como cabeza de lista. Por la fecha de su edición (1988), tiene todas las características de un epitafio, y algunas de sus proclamas pueden producir un sabor más bien agridulce, comenzando por un subtítulo en el que se puede leer: «Una alternativa per Catalunya més enllà del bloqueig entre pujolisme i felipisme». Hay un primer capítulo titulado «El PSUC és més que un partit» y un segundo, «Comunisme i llibertat», en el que se trata de desligar la historia del PSUC de la de los países del «socialismo real», en los que, al decir agudo de Rudi Dutscke, había muchas realidades, pero ninguna era el socialismo.
Empero, entonces al PSUC le quedaba muy poco tiempo vida, y Ribó, ya como líder de Iniciativa y entusiasmado con el «Olivo» a la italiana, no tardaría mucho en responder en una entrevista electoral en TV3 que el «comunismo había sido un hermoso ideal que había acabado en el mayor de los desastres». No había por lo tanto nada que recuperar; también se acabaría descartando cualquier opción en contraposición al «felipismo». Era la época en que, en Italia, los herederos del PCI con D’Alema al frente citaban al Papa para decir no a la guerra del Golfo y éste reconocía que Wojtyla «había tenido razón contra el comunismo» (¿en Nicaragua también?), y seguía en el cargo aún después de haber ingresado en el Opus Dei y de haber asistido a la santificación de su creador.
Muchos psuqueros como Joan no se han recuperado todavía del estupor que les causaron estos virajes políticos hacia la moderación, al final de los cuales todo el capital político (y humano) acumulado acabaría en algo que fue más que una derrota, ya que dejó a esta militancia huérfana, desubicada, sin una explicación coherente de lo que había ocurrido. La utopía desapareció, no había nuevos horizontes. Todavía más: se convenía en afirmar (con Cioran) que no había donde ir. Todo lo que se había dicho de aquel partido que era más que un partido y de aquel «movimiento sociopolítico» había sido una especie de malentendido. Todo indicaba que el mundo «cambiaba de base», que de la historia «había que hacer tabla rasa», y no precisamente de los océanos de egoísmo propietario, sino de sus alternativas como prometía la letra de La Internacional. Leyendo los diarios, o contemplando los programas de televisión, se podía llegar a creer que el socialismo era el problema y más capitalismo, la solución.
Obviamente, este giro no pudo por menos que poner un espejo cóncavo frente a unos valores que antaño eran enaltecedores y opuestos a los del oportunismo social, quizás porque entonces carecían de bendición institucional. Tomemos el ejemplo del enfoque que presidía la glosa de Mayayo, explicitado con una cita de Gregorio, según la cual «una persona que acepta dedicar su vida a la lucha por el socialismo tiene que ser una buena persona. En mi opinión, el hecho de optar por el socialismo es una indudable expresión de bondad humana». Esta buena fe no tardó en romperse. Cada vez se hizo más evidente que la propia palabra «socialismo» requería una redefinición, ya que bajo este ideal emancipador no era oro todo lo que relucía, ni mucho menos. Ya los romanos habían descubierto que a veces los mayores crímenes se cometían en nombre de los más altos conceptos, y el socialismo no ha sido una excepción. Esto nos conducía a una situación sumamente paradójica, ya que, justamente en el momento en que las condiciones objetivas para la liberación humana (empezando por el simple hecho de que todos los niños del mundo puedan comer) eran más favorables que nunca, ocurría que las ideas (el socialismo) que la podían hacer posible eran dañadas casi de muerte por una enfermedad llamada estalinismo.
Los años ochenta, tal como testimonian estas páginas, fueron demoledores para los sueños de igualdad, libertad y fraternidad. Comenzaron con una desmovilización social y militante controlada por los aparatos emergentes, y siguieron con una tentativa de golpe de Estado que llevó a los republicanos a los brazos del monarca. La vida parecía darle la razón a aquel inválido que fue ilusionado a Lourdes, y que en medio de una avalancha humana, suspiró entre las piernas de los creyentes: «¡Virgencita, que me quede como estoy!». Adiós, pues, esperanzas. Esto era lo que había, y a dar las gracias y no pedir imposibles porque podía ser peor, bastaba con observar el abismo del Tercer Mundo. Así que todo cobró un sesgo muy diferente. Se perdió el escalón primordial, la clase obrera y el pueblo organizado, el «motor» de la historia del que hablaban los grandes reformadores. Los militantes se vieron obligados a plegar velas. Los que no se resignaron fueron tildados de «resistencialistas» y de anacrónicos, y como Joan bien sabe, muchas veces junto con una palmada en el hombro.
«Missing» el PSUC, sin una red de entidades socialistas estables y con un retroceso brutal del pensamiento crítico, se impuso una apología del presente que se tradujo en algunos momentos en una descomunal campaña denigratoria, incluso contra el propio Vázquez Montalbán, que fue llevada a cabo por los medios de comunicación y alcanzó cotas especialmente repulsivas en diarios convergentes como La Vanguardia y Avui. En esta tesitura, las posibilidades de ofrecer testimonios anónimos quedaban reducidas a la nada, a un jamás, como indicó Montalbán, que se acentuaría con el paso de los años. De esta manera, no es de extrañar que el cuadro de lo que había sido nuestra historia comunista quedara restringido a la «fisonomía histórico-vital de importantes dirigentes comunistas españoles: Santiago Carrillo, Santiago Álvarez, Manuel Azcárate, Gregorio López Raimundo, Marcelino Camacho, Irene Falcón», a los que habría que añadir, entre otros, a Jordi Solé Tura. La reedición de El único camino, de Dolores Ibarruri, o los libros relativos al asesinato de Julián Grimau completan el panorama historiográfico de la época. Pero entre ellos apenas se encuentra a alguien con galón de capitán para abajo. Otra cuestión aparte sería el grado de autenticidad de lo escrito, ya que por lo general los documentos de o sobre estos personajes dan la sensación de haber estado dictados por un abogado defensor. Demuestran lo que cuesta asumir responsabilidades con las miserias del estalinismo. Valga como excepción las reflexiones agudamente críticas contenidas en el epílogo de Miguel Núñez que incluye su intervención en la presentación de las memorias de Irene Falcón, que resultan dolorosamente esclarecedoras.
Inmersos en una nueva historia oficiada a la medida de la monarquía y de la nueva derecha, y en la que enfoque se deriva de las categorías establecidas por los actuales valores dominantes (donde por ejemplo el papel del monarca es, con mucho, superior al del pueblo militante convertido en mero figurante de la película), Solé Tura apenas menciona a Stalin o a Mao, con los que mantuvo ciertas coincidencias, en particular en su fase maoísta4. Por supuesto, Carrillo se olvida de demasiadas cosas de ayer y de hoy. Incluso de un pequeño detalle como es el que hubiera asumido todo el poder de un partido en la cúspide de su influencia de masas para dejarlo en la pendiente más abrupta, o el de que, al parecer, Azcarate siempre fue «liberal», etc. A mi juicio la excepción la componen tanto Camacho como Gregorio, dos líderes naturales bastante atípicos que ejercieron su militancia en las «trincheras». No fue por otra cosa que se ganaron la admiración y el respeto militante, y tampoco es por casualidad que, después de tantos avatares, Joan y Alba hayan mantenido con ellos una continuada y renovada afinidad, acentuada por un rearme crítico contra el neoliberalismo y sus devastadoras consecuencias.
Más allá de los grandes protagonistas quedan las excepciones, esfuerzos expresados en unas pocas obras, como La tragedia olvidada, que provocó el entusiasmo de Joan. Se trata del testimonio de un militante anónimo llamado Ángel Aguilera Gómez que cuenta sus tremendas peripecias en la guerra y sobre todo en la inmediata posguerra, y que no se olvida de reseñar los obstáculos que tuvo que superar para contar algo que el «pacto de caballeros» había situado fuera de lo establecido, al margen de los dictámenes de los «expertos». Para llegar a los lectores, Aguilera tuvo que recurrir a una autoedición (Alicante, 1993) distribuida de manera militante en una época en la que el movimiento obrero sufría las consecuencias de su desvertebración, en la que toda la «prensa libre» pertenece a algún monopolio, y por lo tanto no existe un mal diario del tipo Il Manifesto italiano, una revista plural como lo fue en su momento Triunfo, ni ninguna otra plataforma pública que permita expresar una aventura militante que, por su propia naturaleza, contradice la nueva historia oficial.
Se ha llegado a tal extremo de verticalismo historiográfico que resulta factible sufrir la sensación de que, al final de cuentas, en esto de la historia no han cambiado tantas cosas desde los tiempos en que la España visigoda se explicaba enumerando la lista sucesoria de sus monarcas, divididos además entre los paganos y los que habían abrazado la «auténtica» religión.
Parece pues que, al menos desde este punto de vista, los comunistas de base están condenados al anonimato. Así, por ejemplo, lo percibe Sergi Pàmies cuando relata su particular visita a una exposición sobre el PSUC organizada por Iniciativa, que se anunciaba como «legítima sucesora», como si fuera una cuestión de propiedad inmobiliaria, como si el hecho de que la izquierda no haya obtenido un sólo avance en el último cuarto de siglo no significara nada. Pàmies advirtió que no faltaban las figuras, pero no vio a aquellos «con manos de trabajar más de la cuenta y ojos de dormir poco, a los que se rompían la crisma colgando pancartas, pegando carteles o vendiendo lotería de la agrupación. Ni a los que, a horas intempestivas, aparecían para dar un recado, traer un paquete, hacer un favor o recoger un sobre, siempre con una sonrisa que intentaba apaciguar el gusanillo del miedo y del peligro, a veces con una gabardina para no desentonar con la imagen del clásico conspirador revolucionario idealista. Cendrós, Víctor, Tomás, Bernardo, Ramos…, ésos no salen en ninguna foto –¿acaso no eran gente del PSUC?– y me pregunto qué opinarían de esta exposición tan pulcra, tan peripuesta, tan fríamente correcta»5.
Como no podía ser menos, el inicial analfabetismo resultó un obstáculo casi insalvable. El oficio de escribir no se aprende sino en circunstancias muy propicias. Baste señalar que el número de escritores autodidactos de excepción se puede contar con los dedos de una mano. Gente del arroyo con un talento especial que contaron con apoyos excepcionales, como Jack London, nuestro Miguel Hernández, Máximo Gorki o el rumano Panait Istrati que no habría sido conocido sin la ayuda de Romain Rolland, y poco más. Además, resulta evidente que son figuras que de alguna manera expresan el avance de los movimientos sociales con los que se identifican, y así fue entre nosotros, en diversas escalas, cuando en cualquier barrio emergían propuestas constantes de conferencias, teatros, cine-forums, y sobre todo, no se permitía que ocurrieran «cosas» como el desahucio de una anciana indefensa, tal como ha ocurrido recientemente en Sevilla, sin que nadie haya levantado un dedo a pesar de que la historia trascendió a los periódicos (¡hasta la adocenada Rosa Montero escribió una tribuna indignada desde El País¡), por no hablar de los asesinatos diarios de mujeres o de los constantes accidentes mortales provocados, primordialmente por la precarización laboral. Como pude comprobar personalmente en Sant Pere de Ribes, un pueblo en el que de 20 concejales, únicamente tres corresponden a la derecha (2 PP, 1 CiU), al día siguiente de la muerte de un albañil sus compañeros seguían hablando del último fichaje del Madrid. Evidentemente, no había ningún «comunista» entre ellos.
Pero si nos atenemos a los «anónimos», podemos comprobar que abundan las personalidades con una sorprendente iluminación cultural, pero sobre las cuales, empero, el maldito atraso inicial planea como una rémora difícilmente superable. La «conciencia revolucionaria» les confirió un coraje singular, el suficiente para superar pruebas muy duras, pero no la posibilidad de dejar constancia de una voz propia. Dicha conciencia se impone duramente contra una suma de dificultades, y no siempre va en línea recta, aunque normalmente, convierte a gente sencilla en mejores personas, de las que hacen que el pueblo reaccione ante un atropello. La militancia resulta diáfana cuando se opone a la opresión, crea movimientos de base, moviliza a los trabajadores, da la cara por los marginados, se enfrenta a las autoridades y a los cuerpos represivos que protegen a los poderosos, anima a las «fuerzas de la cultura» a tomar partido, lleva las ideas de insumisión hasta donde es posible, procura vivir en consecuencia. Entonces, dicha conciencia aparece como una bendición en un contexto de sometimiento y mediocridad.
No lo es tanto cuando titubea o confunde fines y medios. Se torna oscura cuando antepone la fidelidad partidaria a la verdad, se somete a los prejuicios dominantes o acepta acríticamente el castigo a los disidentes. O, una vez se convierte en institución, cuando evoca el pasado como una forma de «autoridad», como pasa con algunos de esos antiguos militantes «comunistas» que aceptan la doble escala salarial y predican a los jóvenes aquello tan manido de que «Ellos a su edad…». A veces la herencia no resulta tan clara, y según cómo, la nostalgia actúa como un tapón.
El militante revolucionario no es pues alguien «sin problemas». Sus contradicciones son múltiples y arduas. La primera quizás sea tener que lidiar entre el hoy prosaico y un mañana liberador en el que está casi todo por escribir. Tiene que tener un pie en cada mundo. Por lo tanto, puede cojear bien plegándose a la realpolitik («no se puede hacer más», justificando en conformismo por las dificultades de la rebelión), bien olvidando el día a día por un difuso mañana «auténtico» o un pasado mitificado. Esta ambivalencia se reproduce en la propia organización, que mira hacia atrás o se adapta a la situación presente. Ocurre muchas veces que la música de ayer ya no suena igual hoy. La verdad revolucionaria no funciona como un descubrimiento consagrado, sino como las almenas de un castillo que hay que conquistar constantemente, dando respuesta a nuevas situaciones, ordenando la acción solidaria y reivindicativa bajo los nuevos prismas de la pasión crítica.
Personalmente, mi modelo de autodidacto analfabeto y con conciencia revolucionaria más próximo fue Francesc Pedra, al que traté especialmente en mis años de aprendizaje político. Él fue quien me enseñó a estudiar y a reflexionar tanto sobre la teoría como sobre la acción. Al final de su trayectoria, mientras permaneció en mi casa por una temporada, hizo muy buenas migas con Joan y Alba, posiblemente porque éstos ya estaban muy hechos a tratar con personas de este calibre, y muestra de ello es su amistad incondicional con la legendaria y entrañable Tomasa Cueva cuando la vejez le pasó las facturas de los tormentos perpetrados por los «cruzados». Me gustaría remarcar que, la firmeza ideológica de unos y otros, las divergencias que han separado a comunistas y a anarcosindicalistas, tuvieron en este encuentro un carácter relativo no sólo por el tamiz de la amabilidad, sino sobre todo por algo que los unía a todos: el hecho de situar los ideales de justicia por encima de las banderas ideológicas. Arquetipo de autodidacta libertario, Pedra era un hombre que se hacía notar brillantemente en cualquier encuentro, incluyendo los culturales, pues ofrecía una reflexión siempre apasionada sobre sus propias dificultades, aunque estos destellos nunca hubiera podido plasmarlos sobre el papel. Bastante tenía con firmar su nombre, y poco más. Lo suyo eran las relaciones personales, las discusiones, la acción y la palabra hablada.
La escuela de la vida, pues, tiene sus limitaciones. Algunas excepciones están ligadas a la existencia de «universidades» improvisadas donde el régimen quería castigarlos. Uno de estos lugares fueron los largos años de cárcel. En este libro se habla del caso de Cipriano García, convertido en uno de los iconos de la historia del PSUC y de Comisiones Obreras, distinción que merece, como muchos otros y otras, por su actividad insobornable durante los años más duros de la recomposición organizativa. Sin embargo, existen otras páginas que resultan más cuestionables, incluso de una ingenuidad sorprendente. Estoy pensando en unas notas de Joan, tomadas al calor del IX Congreso del PCE, en las que se hace constar una intervención «del Cipri» a favor de la «movilización» para hacer cumplir las «contrapartidas» de los Pactos de la Moncloa, lo que intuyo provocaría la sonrisa del zorro maniobrero de Santiago Carrillo, que sabía muy bien lo que firmaba aunque seguramente no previó todas sus consecuencias. Nada fue ya igual para el movimiento obrero, aunque algunos fueron «condecorados», por así decirlo. Es evidente que la fidelidad al Partido no le permitía ver que dicha movilización ya no se iba a realizar y que dichos Pactos colocaban el movimiento que tanto había contribuido a crear en una dirección de contención.
Por otro lado, las «universidades» mencionadas resultaron una excepción, y seguramente no podía ser de otra manera, sobre todo cuando los planes de formación no constaban en los esquemas del partido. Por otro lado, en la clandestinidad no era fácil disponer de tiempo ni de «profesores» a mano. Aunque no todos tenían una voluntad ilustradora, también había quien prefería poder contar con una «tropa». Por supuesto, siempre había cosas que hacer y en general se tenía la convicción de que para los temas de estudio ya estaban los camaradas «intelectuales». Éste fue uno de los primeros argumentos que, allá por la mitad de los años sesenta, me ofrecieron unos amigos interesados en que ingresara en el Partido, orgullosos de tener gente como Alfonso Sastre, mi paisano Joseíto Moreno Galván, Francisco Rabal, Bardem, nuestro Manuel Sacristán y muchos otros, por lo tanto ¿qué más quería? Mis amigos, abnegados sindicalistas de las primeras Comisiones, aplicaban las teorías a la práctica, y así funcionaban las cosas. El Partido –me decían– no era, ni podía ser, un club de discusión. En esta lógica subsistía no poco conformismo pues, para muchos, la lucha contra el franquismo era ya de por sí una tarea más que suficiente y hubiera sido demasiado molesto añadir otras, como podía ser la crítica de la izquierda tradicional, o del estalinismo, algo que según cómo podía ser entendido como una hidra divisoria.
Una imagen de lo impropio del debate por la base lo ofrecía el periodista soviético Mijhail Koltsov en una de sus crónicas sobre la guerra antifascista en la que describe una caótica asamblea libertaria con su fina ironía. Koltsov parecía no tener ninguna duda de que resultaba mucho más eficaz la confianza en un «líder supremo», y es una lástima que éste, Stalin, no se lo agradeciera. Koltsov «desapareció» a su regreso a la URSS, como lo haría una gran mayoría de los voluntarios soviéticos, como más tarde ocurriría también en las «democracias populares» con los brigadistas. Un drama sobre el que Irene Falcón ofrece su propio –y doloroso- testimonio.
Este esquema «marxista-leninista» tenía pues un gran predicamento. Recuerdo que me lo resumía con toda su convicción el camarada del barrio de Magoria de Barcelona, Fede, que en 1967 formó parte del sector llamado «del Provincial», escindido del PSUC, con el que coincidí en el exilio parisino. Allí Fede había desplegado una actividad arrolladora para hacer llegar la propaganda maoísta a Cataluña con el apoyo de la embajada china, en la que llegó a ser casi en un agregado más. Tan noble como incansable, para Fede servidor sufría un craso error de soberbia propio de la pequeña burguesía. Consideraba que al torcer mi inquietud hacia el terreno teórico, lo que hacía era caer en «vicios intelectuales» cuando no escabullir el bulto de las tareas más prosaicas. A su entender las tareas del «pensamiento y la teoría» le correspondían a la dirección partidaria, la dirección era la representación del «intelectual colectivo». Ni que decir tiene que éste era un criterio plenamente estaliniano que no permitía la menor discrepancia, convirtiendo al disidente en una suerte de indeseable.
Cuando esto ocurría, se desencadenaba la ira en la dirección, y los militantes díscolos eran condenados al ostracismo o a cosas peores. Algunos se enteraban de que habían caído en el «trotskismo» (el Fede lo acabaría siendo de verdad, y especialmente crítico además), aunque a veces se trataba de una acusación de intenciones ejercida por algún comité que no tenía más que una vaga idea de que Trotsky fue un hereje –al decir de los «expertos» que pude escuchar en su día–, un expulsado del partido bolchevique por Lenin y Stalin, aunque el primero llevaba cinco años muerto. Por cierto, hoy todas las investigaciones últimas parecen indicar que a Lenin lo envenenó Stalin, que había actuado antes de la revolución como un agente zarista.
Creo que estas concepciones verticalistas consagraban la división «natural» entre la militancia ilustrada y una base social respecto a la que nunca se planteaba la necesidad de una formación especial y constante. Muestra fehaciente de esta realidad son esos militantes que después de décadas de compromiso permanecen anclados en las primeras cuatro reglas que aprendieron en sus inicios, atados a la mitología y a la fidelidad, sin medios para actuar autónomamente en los debates internos o en la vida social. Esta división resulta todavía más lacerante en el caso de las «compañeras», tantas veces utilizadas para las actividades de relleno y que resultan invisibles como comunistas hasta que el partido las necesita para votar al delegado más afín, y cosas por el estilo. Y todo esto es aún más lamentable cuando se trata de militantes de una integridad y un voluntarismo «congelados» por una dinámica en que la confianza en el partido funciona por encima de algo indisociable al socialismo: el libre pensamiento.
No obstante, solamente unos pocos y pocas trascienden estas limitaciones partidarias logrando, a pesar de las dificultades, forjar una personalidad militante propia, capaz de actuar y generar actividad, lo que resulta patente en el caso de Joan en su última fase en Sant Pere de Ribes. Sin embargo, también resulta evidente que las limitaciones tuvieron una repercusión dolorosa en un ámbito de mayor complejidad, como era el de la vida municipal. Aún teniendo sus razones y sus argumentos, éstos no coincidieron con una reflexión teórica adecuada, entre otras cosas porque ya no existía un partido con voluntad de avanzar. Lo que antes le había servido para –por decirlo de alguna manera–, tirar del carro, ya no funcionaba igual, de manera que durante muchos años la actividad dejó de ser una fuente de satisfacción y se convirtió en algo bastante distinto. Después de mil y una discusiones, no quedó prácticamente nada con vida propia, y lo que fue el PSUC, apenas si es ya un lejano recuerdo.
Acceder a un criterio propio, no es de ningún modo fácil. No tener escuela, trabajar duramente, no son factores que permitan tener una voz propia, por lo que el militante se ve obligado a tomar prestadas otras voces, como ocurre en la historia del cartero que tomaba los poemas de Pablo Neruda en la novela Ardiente impaciencia, de Antonio Skarmeta (y en la película de Michael Radford El cartero y Pablo Neruda). Lo mismo que el cartero interpretado por el malogrado Massimo Troisi las requería imperiosamente para conquistar a su hermosa novia, Joan buscaba la mejor manera para ofrecer «perspectivas», aunque fuesen prestadas, allí donde había que hacer algo con un colectivo de obreros inquietos. Lo hizo durante muchos años con la documentación del Partido que le sirvió para establecer su propio discurso, sin necesidad ni posibilidad de distinguir muchas veces entre lo que era “del Partido” y lo que era propio. Lo ha seguido haciendo bajo otros formatos, cumpliendo con una necesidad cada vez que lo ha necesitado para desarrollar un discurso en tal o cual actividad, y el hecho, más que una cuestión personal, nos plantea –como sugiere muy bien Skarmeta–, un debate sobre a quién pertenecen los versos del capitán. Neruda –que era un comunista convencido- tenía toda la razón al decir que eran suyos porque los escribía, pero también la tenía el cartero cuando respondía que la poesía era para quien la más la necesitaba.
De hecho, se trata de un debate tan viejo como las ideas igualitarias en una sociedad en que la cultura es un privilegio, y el analfabetismo, una condena inherente a la pobreza. Aunque también es verdad que ahora hemos sido testigos de que es igualmente inherente al desinterés, que es lo que ocurre cuando medios como la TVE o las consolas ocupan el imaginario juvenil, y se vive la sensación de que saber y estudiar no sirve para nada porque los que llegan arriba ni saben ni estudian. Les ha tocado vivir un tiempo en el que, como decía El Roto en uno de sus dibujos, la meritocracia se entiende al revés, como el triunfo de los más mediocres. Y habría que decir que, por lo general, son también los que mejor se adaptan a las circunstancias, sino no se explica el éxito social de partidos como el PP.
Está claro que Montalbán, tanto por su talento literario como por su carácter abierto y fraternal, se convirtió en un referente para aquellos revolucionarios anónimos que, después de llamar vanamente a diversas puertas, trataron de encontrar en el camarada más ilustre una complicidad imposible. Presumiblemente, todos ellos tenían una larga historia que contar, batallas sin cuento, y también cabe pensar que raramente pudieron superar el estadio de conseguir escribir alguna crónica social lo suficientemente correcta en lo formal como para ser publicada en Mundo Obrero o Treball.
En esas condiciones, la escritura es poco menos que un imposible, sobre todo si se trata de abordar proyectos mayores. Cierto es que la voluntad mueve montañas, y algunos de esos militantes de base llegarían a ordenar centenares de páginas. En este punto me viene a la memoria el esfuerzo del poumista Francecs del Cabo, que dedicó los últimos años de su existencia a este empeño testimonial cuyas páginas eran totalmente impublicables tal como yo las vi (luego aparecería una versión resumida en editorial Shepa como Nuestros años treinta). Pero incluso cuando ese trabajo consigue mantener una articulación y una cierta coherencia narrativa, editorialmente carece de la menor posibilidad so pena de que, como suele ocurrir, el autor se convierta también en editor, como en el citado caso del voluntarioso Aguilera. En estos casos, además, no existía una proyección pública, entre otras cosas porque el siglo xx había dado un vuelco, ya nada era como antes, y el militante integral de antaño pasaba en la nueva coyuntura a ser una especie en peligro de extinción.
Otro problema añadido a este tipo de proyecto es el de la perspectiva, un concepto eminentemente marxista que Joan tenía en los años setenta constantemente en la boca, hasta el punto de que fue bautizado como el Perspectiva en los medios «progres» de Vilanova i la Geltrú. Entonces la perspectiva era ver cómo se avanzaba cada vez más hacia el derrocamiento de la dictadura, y a Joan esta idea le servía para involucrarse como pocos lo hacían. Ahora se trata de otra mucho más global, la que comprende un arco que abarca todo el siglo xx, con especial énfasis en el curso cerrado de una Transición que ha tenido lugar en el contexto de una restauración neoconservadora mundial, y en el capítulo de la caída del «socialismo» policiaco (¿existen dos términos que sean más antagónicos?), con todo lo que ha significado para el movimiento obrero en general y para la militancia comunista en particular.
Hasta los primeros años de las conquistas democráticas, los militantes de base como Joan lo tenían todo en su sitio. Sin embargo, apenas se acababa de legalizar el PCE cuando en programas de debates del tipo de “La Clave”, Carrillo se veía confrontado en los medios por escritores e historiadores que le preguntaban, por supuesto sobre el caso Nin, pero también sobre los de Monzón, Trilla, Comorera, etc. Luego fueron llegando los sucesivos pactos de Estado, el sacrificio del movimiento obrero y de todo lo que pudiera «transgredir» dichos pactos, en particular de la izquierda radical. A continuación, llegó la tentativa de golpe de Estado, los desastrosos resultados electorales del PCE de 1982 y la derrota en la victoria que significó el triunfo del PSOE de Felipe y Guerra, que le dieron la vuelta a su programa como si hubiera sido un guante. Los años que siguieron fueron de acoso y derribo del comunismo desde todos los frentes, tomando al Lenin de la guerra civil rusa como cabeza de turco y atribuyéndole todos los horrores perpetrados por Stalin en su nombre. Un «pecado original» que manchaba a todos los comunistas sin excepción
A pesar del retroceso, hubo una nueva oportunidad con la campaña contra la OTAN. A pesar de su ignominioso fracaso, dicha campaña dio la medida de lo que cabía esperar del PSOE y creó las condiciones para una apremiante tentativa de recomposición que encarnó, con todas sus limitaciones, Julio Anguita, un puente en el que Joan y un servidor coincidimos, primero en Iniciativa y luego en EUiA. Sin embargo, al empuje renovador de Anguita le faltaba todavía contar con los pilares suficientes. Todavía quedaba un lapsus de tiempo para que dicha recuperación encontrara un escalón de soporte que se anunciaría en Seattle, luego en Porto Alegre, Niza, Génova, Barcelona, en un proceso en el que emergía un nuevo protagonista, el altermundialismo, al que, empero, le quedaba todavía mucho para traducirse en avances organizativos concretos y eficientes.
¿Qué tenía de particular Anguita?, pues, sencillamente que no aceptaba las reglas del juego impuestas en el PCE por Carrillo ni se doblegaba ante el sindicalismo de negociación, se convirtió en un hombre de más para los tribunalistas (como Solé Tura o Antonio Elorza) que desde la militancia comunista se habían acabado poniendo al servicio de PRISA y de la razón de Estado, y fue acusado injustamente de todo lo que no era: un sectario estalinista como lo había sido Carrillo incluso cuando sonreía. Desgraciadamente, algunos viejos y honorables comunistas desubicados, como Simón Sánchez Montero, se prestaron a ese juego, y vieron en Anguita lo que antaño no habían sabido ver en Carrillo, cuando éste dilapidó todo el capital que gente como el propio Simón (o Miguel Núñez) habían defendido en las más espantosas comisarías.
La constatación de situaciones como ésta le provocaba a Joan una enorme tristeza, entre otras cosas porque llovía sobre mojado, y se tiraban por la borda nuevos años de trabajo, proyectos de recomposición fallidos por la desactivación de la base social y por la falta del eslabón de una juventud que no podía ser sustituido por dos o tres jóvenes con los que no se identificaba. El caso era que una derrota sucedía a otra, y la marcha que estaba tomando la historia deprimía a cualquier persona consciente y sensible.
Al relatar la historia de Joan, la adhesión personal no podía confundirse con la idealización, y era consciente de que, más allá de la mitificación o de la denigración, el comunista concreto es alguien afectado por toda clase de problemas, los menores de los cuales no son los de la vida cotidiana. La idea del comunista de un temple especial era una leyenda estaliniana. En realidad, si existieron militantes de una pieza, eso no les impidió tener que pasar por pruebas muy duras, incluyendo, a veces especialmente, las que les imponía el propio partido o los desgarros de la historia soviética (se ha comprobado que fueron innumerables los trabajadores que abandonaron el PCF durante los procesos de Moscú o con ocasión de la edición de El cero y el infinito, de Arthur Koestler). La idea de Sartre de que no se podía hablar claro de estos temas para no desmoralizar al obrero de la Renault acabaría siendo dinamitada, y él mismo contribuyó a ello con opúsculos titulado ¿Tienen los comunistas miedo a la revolución?, escrito al calor del mayo del 68, un acontecimiento que Joan vivió con una ilusión revolucionaria.
En realidad, la idea del comunista con todos los problemas que conlleva nada menos que transformar el mundo resultaba una obviedad antes de la corrupción estaliniana que convirtió al aparato en dueño de la militancia. Hasta entonces, los comunistas debatían y debatían, y se puede decir que la historia bolchevique es la historia de un debate permanente, en el que prácticamente todo, incluso la actuación cotidiana, fue puesto en cuestión en uno u otro momento.
Un buen ejemplo en este aspecto lo tenemos en los últimos escritos de Lenin, en los que ofrecía el testimonio de su doloroso sentimiento ante la realidad que se había hecho patente después de la revolución. Lenin había comprobado que muchos comunistas eran culturalmente deudores de las tradiciones reaccionarias, y aunque la mayoría había mostrado un extraordinario valor durante la revolución y la guerra, se mostraban luego como maridos violentos y opresores. Lo mismo sucedía con otras muchas cuestiones, por ejemplo el del patriota gran-ruso bajo el manto del «internacionalismo proletario». Esta ambivalencia se acentuó con el estalinismo, y con el tiempo muchas historias que se consideraban fuera de toda sospecha, revelaban sus facetas oscuras… En unas declaraciones a El País, Teresa Pàmies ofreció su propio testimonio en este sentido. Había descubierto casos concretos de malos tratos, con nombres y apellidos, pero en Comisiones no se lo dejaron publicar porque había que preservar lo que no deja de ser otra «historia oficial».
A mi parecer, la cuestión femenina era uno de los aspectos que más «perspectiva» requería de esta historia, empezando por un drama materno tan doloroso como revelador. Cuando llegamos al capítulo de la crisis de pareja obrera en un tiempo en que esto era como una raya en el agua, Joan tuvo miedo de herir susceptibilidades de personas que respetaba mucho, pero la verdad era que, al margen de obvias delicadezas personales, éste fue un episodio que marcó nítidamente un antes y un después en la línea de su vida: la existente entre un matrimonio sencillo, casi de amigos, en el que la compañera, estaba al lado de un líder comunista, y la creada entre dos iguales, con una militancia y una entrega equiparable entre él y su compañera., aunque es justo decir que la trayectoria de ésta ha sido todavía menos reconocida
En la época en que nos conocimos, Joan vivía intensamente bajo el principio de la duda. Pero, a diferencia de tanto expsuquero ligth, lo hizo estableciendo una clara separación entre el agua sucia (el comunismo de las pesadillas) y el niño (el comunismo de los sueños), y reconsideró la historia de una manera mucho más radical que los comunistas «ortodoxos» (una palabra que, como casi todas, se puede interpretar de muchas maneras, sobre todo cuando la ortodoxia resulta básicamente «utilitarista»), que todavía citan a los partidos «hermanos» de Corea, China, etc. Joan no mostró ninguna reserva en la condena del estalinismo. Éste no fue un error sino un horror, y casos concretos como el del nieto de Ignacio Gallego, le estremecieron.
Está claro que, de haberlo sabido, su admiración hubiera quedado mediatizada y sus preguntas habrían taladrado al antiguo estalinista, tan campechano él, pero testigo de páginas muy oscuras. No le encontré ninguna reserva a la hora de enjuiciar el «socialismo» en la URSS y los llamados «países socialistas» y, como se puede entrever en el pasaje que habla de su estancia en la RDA, su sensibilidad apuntaba hacia los de abajo, hacia aquella muchacha que cantaba para distraer a los funcionarios. Así pues, en ningún momento trató de escamotear las grandes cuestiones y cuando hablaba de desconocimiento de lo ocurrido en la URSS o en la guerra española, no mentía.
Quizás el único capítulo de fervor estaliniano que él recuerda se explica con una anécdota bastante reveladora. Siendo todavía un recién llegado al PSUC, Joan pasó por una de las librerías de Terrassa, y cuando miró sus escaparates vio anunciando un libro titulado Los crímenes de Stalin. Según él, lo firmaba León Tolstoy, lo que demuestra que ni siquiera había oído hablar de León Trotsky, autor de una serie de artículos escritos con ocasión de los procesos de Moscú que fueron editados en pleno franquismo como una contribución al ambiente anticomunista, siguiendo un tópico según el cual las revoluciones (cuando no gustan) devoran a sus propios hijos y resultan irremisiblemente traicionadas. En aquel horizonte de anticomunismo franquista, a Joan aquel libro le pareció ofensivo. Lo compró y lo quemó, y luego se lo contó a sus camaradas, que naturalmente lo felicitaron por haberlo hecho. Para ellos no había más comunismo que el que representaban la URSS y el movimiento comunista internacional, o sea lo contrario del régimen de dictadura y desigualdad que les había tocado vivir. La URSS era necesaria para doblegar el miedo y fortalecer las esperanzas en otra sociedad.
Durante aquellos años, el sentimiento digamos prosoviético conoció una última expansión coincidiendo con el espíritu reformista de Jruschev, el XX Congreso del PCUS y la expansión económica. Se contaba un chiste muy a cuento, en el que un millonario, al regresar de un viaje a la URSS, declaraba: «Allí viven peor que nosotros». Por aquel tiempo, el que esto escribe leía en La Vanguardia que una exposición de tapices de Goya había convocado enormes colas en Moscú. Cuando visité la misma muestra en Barcelona, apenas había unos cuantos curiosos.
Por aquel entonces, a muy pocos militantes de base les llegaron las discusiones sobre las crisis y disidencias. Además, durante su trayectoria no se produjo ninguna crisis con minorías críticas y proféticas. Su vida política transcurrió siempre «en el interior» del PSUC, aunque su fidelidad hacia este partido siempre permaneció estrechamente ligada a la idea de que el socialismo era, sobre todo, la liberación de la clase trabajadora y de los oprimidos. Por lo tanto, prácticamente no tuvieron contacto con posiciones antiestalinistas antes de la invasión soviética a Checoslovaquia, aunque la brecha no se abrió del todo hasta la caída del muro de Berlín. En una situación así, parece que lo más oportuno fue, bien el repliegue (aquello de con mi patria con razón o sin ella), bien el desarme (como una enmienda a la totalidad aunque esto significara someterse al orden dominante).
Otra opción era escuchar todas las críticas necesarias, no sin antes regatear sobre su rigor y justeza, y admitirlas con generosidad cuando quedaba demostrada su realidad fehaciente pero revalorizando y defendiendo a la vez lo que había de auténtico en una lucha que animó a miles de trabajadores y trabajadoras…A lo largo de nuestra relación, Joan permaneció firme en este último criterio, al tiempo que leía, escuchaba o veía –películas como Tierra y Libertad– diferentes episodios reveladores, momentos estelares en los que el idealismo y la falsedad burocrática se confundían. En estos casos, Joan se mantenía firme en un terreno en el que nadie podía hacerle reproches, el de su propia lucha. Era el terreno en el que trabajó como militante del PSUC, en una etapa en que la militancia de base lo daba todo. Naturalmente, también quedaban muchas cosas de las que discutir, sobre todo de la última fase, pero siempre estuvo claro que había que comenzar de nuevo, o sea superando los errores más insostenibles.
Hubo una anécdota común que salió a colación desde el primer día que nos conocimos. Él insistía en que se había quedado con mi cara (alto, delgado, con gafas y flequillos, orador incisivo). El escenario era una de aquellas tumultuosas reuniones que precedieron el asesinato de Puig Antich. En la ocasión, mi grupo (la Liga Comunista) desplegó un activismo desenfrenado en dos frentes, una con acciones «ejemplares» en las que grupos de encapuchados destrozaban las vidrieras de bancos y entidades similares, otra interviniendo en toda clase de mesas o coordinadoras para denunciar la pasividad de los partidos mayoritarios, en particular la del PSUC frente a aquella ejecución. Le había impresionado el tono de denuncia profética y la reacción indignada, que concluyó con mi salida de la sala de reuniones, posiblemente una iglesia, dando un portazo. Desde luego, el gesto cuadraba con actuaciones mías de la época, pero me costaba precisar mayores detalles. Después de darle alguna que otra vuelta a la anécdota, estaba claro que la indignación estaba justificada, pero el hecho de que Joan junto con otros militantes del PSUC se arriesgaron para alumbrar una manifestación bastante nutrida en Vilanova, muestra que uno había abusado utilizando de aquella manera el dedo acusador.
Contemplando la anécdota en perspectiva, resultaba evidente que ambos asumimos el drama de Puig Antich con la misma intensidad y sufrimos la misma frustración. Conveníamos en que debíamos de haber actuado con mayor radicalidad cuando se anunció su asesinato legal, y ambos participamos en la organización y puesta en práctica de las protestas. Ahora tampoco queríamos olvidar, y Joan escribía con recientemente sobre el joven anarquista con que los había hecho sobre Julián Grimau, Salvador Allende o Ernesto Guevara en la prensa vilanovina. Esta actitud es plenamente concordante la esmerada colección de recortes de prensa y de octavillas referidas a obreros y jóvenes asesinados por la dictadura, sobre los cuales se aprecia una sentida y extensa presencia en sus archivos:
Al adoptar esta posición que combina la autocrítica con la reafirmación, Joan se mostraba fiel a una condición inherente a su militancia: su entrega en Comisiones y en la Assemblea de Catalunya partía de una alta consideración por todas las demás corrientes políticas antifranquistas. Colaboró sin dudarlo con cristianos o con militantes del FOC en Terrassa, y en Vilanova i la Geltrú, hizo todo lo que estuvo en su mano para convencer a otros partidos y personajes más tibios de que se incorporaran a la Assemblea. Su acendrado sentimiento psuquero no le ha impedido reconocer otras aportaciones, sin excluir personas con las que tendría numerosos problemas personales en el tiempo. Así, su admiración por los camaradas que no le fallaron fue siempre extensible a la que también expresaría tanto en su relación con Pedra como la más prolongada que tuvo con Roma, un entrañable y exaltado poumista de Vilanova, o por cualquier representante de cualquier otra escuela con tal que se mostrara firme y coherente con sus convicciones a favor de lo que, personalmente, entendía como mejor para los trabajadores.
Cuando llegamos al capítulo de Vilanova, el peso de lo personal fue pasando más a un segundo plano.
En esta ciudad la memoria se confunde con los actos partidarios y los acontecimientos, dentro de los cuales no siempre ha sido fácil establecer su propio papel, hasta qué punto fue o no significativo, aunque lo cierto es que todas las verificaciones documentales no han hecho más que reafirmar lo hablado y lo escrito. En ningún momento percibí que Joan sobredimensionara su protagonismo, antes al contrario, tendía a integrarse dentro de la acción colectiva, reseñando detalles como «Aquí hablé yo», o «tal reunión se hizo en mi casa». Creo que esto se explica estableciendo una distinción entre la necesidad de reconocimiento y la vanagloria. En su día, fue el primer sorprendido cuando lo requirieron para tareas de dirección o lo auparon al Comité Central. Luego no planteó ninguna dificultad, ningún apego al cargo, cuando fue relevado de la secretaria del PSUC de Vilanova por un camarada más dócil a los nuevos dictados. Según su manera de ver las cosas, el Partido, sus camaradas, merecían toda la confianza, aunque tenía motivos para dudar. Su autoestima estaba vinculada a la lucha, de ahí que su historia siempre resulte indisociable del trabajo desarrollado por su partido, el PSUC.
Creo que es más correcto definir la militancia en clave de alegrías más que de «sufrimientos» de los que habla Vázquez Montalbán. Cierto es que Joan fue un agitador con suerte, ya lo hemos dicho, pero su actitud no es muy diferente de que la disfrutó Juan Martínez, quien, a pesar de sus penosos avatares, todavía considera que aquellos años audaces fueron los mejores de su vida. Su balance común es sencillo: aprendieron a luchar, a enfrentarse contra cualquier eventualidad, y por lo tanto conocieron la alegría de la lucha… Su mayor «sufrimiento» llegaría con la división, con un vacío organizativo producido, precisamente, al compás del rearme derechista. Así pues, el «sufrimiento» se relacionaba más con el final de una historia de lucha que con los dolores causados en el curso de ésta, cuando la solidaridad estaba garantizada y ninguna represión les pudo sustraer la voluntad de crecer como comunistas.
Como era de esperar, en cuanto se comenzó a hablar de este proyecto surgieron recriminaciones en torno a su carácter inevitablemente impúdico, así como serias dudas sobre la relevancia del biografiado y, por lo tanto, fue acusado del pecado de la inmodestia.
Al escribir Memorias de un bolchevique andaluz tuve que responder al mismo interrogante inicial de amistades que no se habían cuestionado los autorretratos de personajes mayores de edad y muy ilustres. Por supuesto, nadie es inmune a los halagos y, en mi opinión, creo que Joan es una persona especialmente necesitada de afecto, por lo que puede parecer bastante frágil en ocasiones. Pero esto no contradice el que sus «antiguos» conocidos sepan poco o nada de sus vicisitudes militantes y no digamos ya las nuevas generaciones, que pueden creer que las ventajas sociales de las que disfrutan cayeron del árbol como manzanas maduras. Incluso los más próximos apenas sabrían citar algunos episodios de su trayectoria, lo cual significa que Joan no ha ido presumiendo por ahí. Se puede decir que su vanidad es la inherente a toda persona modesta. Cuando Joan habla de su pasado, su historia se confunde con la del Partido y los movimientos en los que participó.
Un factor muy importante que ha influido en esta evocación es la aproximación de Joan a la edad augusta, a un tiempo en el que el militante, por decirlo así, para de correr, y es por lo tanto idóneo para el examen de conciencia. Y ese examen supone una terapia personal de valor inapreciable para un buen envejecimiento, una etapa en la que el luchador requiere, aparte de salud e ilusiones, recuperando para ello una imagen densa y ordenada de lo vivido. Esto, que resulta indicado en cualquier época, parece aún más necesario en un tiempo tan desconcertante y acelerado como el de un presente marcado por una dolorosa sensación de vacío y de desvinculación generacional.
Pero llegó un momento en que pareció que algo se movía, y esta vez por abajo, y con una parte de las nuevas generaciones. Escribo estas líneas después de un par de años de haber asistido a algunas de las mayores manifestaciones de nuestra vida, e inmerso en los cuatro días de marzo del 2004 que, sin llegar ni de lejos a la escala John Reed, conmovieron el mundo. El jueves 11 de marzo las noticias del día nos colmaban de un horror sin nombre. La gente entregada a unos ideales de solidaridad no se acostumbra nunca al horror por más que reciba el hastío diario de tantos informativos donde los desastres ajenos (¡esas pateras que parecen tan extrañas a nosotros como los robots que urgan en el planeta Marte¡) se muestran junto con los desfiles de moda o las declaraciones institucionales.
Conversando con Joan, una vez expresado el sentimiento compartido de intensa tristeza por las víctimas, recordamos lo que el Pozo del Tío Raimundo había significado para nosotros.
La presunta autoría de ETA echaba todavía más vinagre en nuestras viejas heridas por dos motivos. Primero, porque hubo un tiempo en que ETA formó parte del antifranquismo, ciertamente de su parte más lóbrega, y aquello colmaba todas las medidas. Era una puñalada mortífera contra las legítimas aspiraciones del nacionalismo democrático, de aquel que gente como Juan luchó por integrar en el sueño de la Assemblea de Catalunya. Segundo, porque un acontecimiento tan atroz reforzaba brutalmente la segunda guerra, la guerra interior que el PP había emprendido contra dicho nacionalismo con la estúpida complicidad del PSOE y de muchos intelectuales integrados en la estela neoliberal. Desastres como estos habían ido mermando el caudal militante e idealista y temíamos una nueva mayoría absoluta del «republicanismo» made in USA en el Estado Español, una derrota devastadora para todas las personas que se habían manifestado contra el capitalismo sin ley que había provocado el desastre del Prestige, contra el «decretazo» que había obligado a las direcciones sindicales a echar mano de una huelga general ninguneada por unos medios informativos a lo yanqui, contra el Plan Hidrológico Nacional que había sublevado contra el imperio del cemento y los grandes negocios urbanísticos a las poblaciones de la cuenca del Ebro…Esto por no hablar de la privatización silenciosa de los bienes públicos.
No hubiera sido solamente una derrota electoral. Habría demostrado a la gran mayoría de la gente que no valía la pena oponerse a atrocidades como la ocupación militar de Irak porque, al fin y al cabo, los poderosos siempre tienen las de ganar. No fue otro el discurso del candidato Rajoy, quien recuerdo que en las elecciones anteriores había declarado: «Ya nadie es de nada», un jactancioso homenaje al fin de las ideologías (de izquierdas, claro). Ellos eran los que estaban en mejores condiciones de gestionar, y así lo han reconocido abiertamente los fundamentalistas del dinero en la CEOE, Wall Street o en los artículos de algunos de sus intelectuales orgánicos como Mario Vargas Llosa, que sigue confundiendo la libertad con los beneficios mafiosos de unos pocos, porque lo que más le importa es tener su parte en el botín.
Y sin embargo, a la hora de la manifestación «millonaria» del viernes 12 de marzo en Barcelona, se veía cada vez más claro en el ambiente que por mucho que el gobierno se empeñara en ocultarlo, el incalificable atentado provenía de los «cruzados» islamistas, y que por lo tanto había que insertar el desastre humanitario como un componente más del horror alimentado por la llamada guerra de Irak. Las cuentas ya estaban más claras, ellos ponían la guerra y el pueblo, aquí y allá, las víctimas inocentes, como decíamos en las manifestaciones y proclamó uno de los curas de la escuela del Padre Gamo en un sepelio sin la ostentación de algunos cómplices. Hubo un momento en que la cabeza de la manifestación marcó el cambio en la percepción del horror. Algunos de los principales culpables estaban entre nosotros; allí estaban los de la guerra, el ministro de las privatizaciones, Rato, y Josep Piqué, que habían tratado de convencer al pueblo con sus artimañas diciendo que para combatir el terrorismo había que hacer una guerra, o sea apagar el fuego con gasolina. El sábado día 13, en los pasillos del poder del partido que matrimoniaba el neofranquismo con el neoliberalismo, se siguió apuntando contra ETA. ETA, decíamos nosotros, no merecía vivir, pero algo así le quedaba muy lejos. Pasará mucho tiempo antes de que se sepa la verdad, pero la trayectoria política del Sr. Aznar Navarro permitía creer y esperar lo peor. De ahí que la «información» de que en el PP estaban barajando aplazar las elecciones y declarar el Estado de Excepción, traspasara las calles, los bares, las plazas de los garrafones, las discotecas…Una multitud convocada espontáneamente vía móvil ocupó el escenario como culminación de un proceso de respuesta social que se quería enterrar, y todo cambió.
La tarde-noche del día 15 aparecía clara la única vía posible: la victoria del PSOE. Cierto, no era el PSOE de Pablo Iglesias, ni que decir tiene, pero tampoco se parecía al de Felipe, aquel que permitió que Aznar pudiera señalar con el dedo la corrupción y la manipulación de los medios. Es muy dudoso que éste o Bono se hubieran manifestado tan rotundamente contra la guerra, como lo es que Solbes haga una política económica muy diferente que la de Rato. Pero lo que era más importante: Zapatero no contaba con un cheque en blanco como el que le dieron a Felipe (después de Tejero), sino con un ruego muy distinto: «No nos falles», aunque en el orden socioeconómico, la socialdemocracia acepta las cartas marcadas por el neoliberalismo, la actitud de la ciudadanía y de los trabajadores ya no será igual, como hubiera sido detrás de otra derrota más. Con todo, las elecciones ponían al rey al desnudo en todas las plazas del mundo; los manifestantes evocarían una semana más tarde la «propuesta española», y desde el día 15 de marzo ocurría algo insólito: los órganos del «pensamiento único» bramaban contra Zapatero.
Cierto que todavía queda mucho por hacer, pero la suma de problemas provocados por la reacción neoconservadora ha renovado unas condiciones objetivas nuevas. Era la derecha en el poder la que alimentaba el sentimiento de rechazo que la izquierda institucional había acabado casi enterrando.
Este libro se redactaba en un tiempo de espera.
Su protagonista y su autor eran productos de muchas derrotas y compartían el sentimiento dominante de que pasaba el tiempo sin que el viento cambiara de dirección. Hacía mucho que la historia volvía a ser ocupada por rostros de personajes anónimos (“gente”, al decir de Rajoy), y ahora esto se convirtió en una evidencia. No se puede actuar impunemente contra la verdad y el pueblo. Nuestra lucha pues, seguía teniendo sentido. Al menos, la historia había dado, por primera vez en mucho tiempo, un paso hacia delante. Claro que si el sindicalismo sigue en los despachos, la clase trabajadora, el «motor» del cambio, seguirá ajena a la removilización, al menos más allá de los núcleos de la vieja clase obrera que, como los de Sintel, todavía resisten. Es esta grave carencia más que cualquier otro factor, lo que explica que una fuerza como IU retroceda cuando el movimiento avanza. Carece de una «bandera» radical en función de la cual mostrar que “hay motivos” para decir no, tantos como antes. Sin la «bandera» nacionalista y radical, ERC no habría encabezado un revuelo parlamentario. Sin mostrar una voluntad firme de contestación y organización contra la explotación, la precariedad, los accidentes laborales, la discriminación salarial y laboral de la mujer, la defensa de los inmigrantes, la denuncia de los beneficios de escándalo, de la lógica que atenta contra el medio ambiente, etc. Hay motivos de sobra para que los sindicatos recuerden sus orígenes y sus finalidades, si no es así, se impondrá trabajar por otro sindicalismo.
Ahora más que nunca parece evidente la importancia de todo lo que se ha perdido. Se aprecia la importancia que tuvo en su día la base social del PSUC, un pilar sobre el que se construyeron muchas cosas, y que, de alguna manera, también alimentó, dentro y fuera, una conciencia crítica. Cuando Joan se refiere al suicidio del Partido, mira con envidia experiencias claramente más constructivas, como la de Refundazione en Italia…
Estos acontecimientos también le dan otro sesgo a un tema, el del conflicto intergeneracional que apenas aparece en estas páginas aunque podría haberlo hecho ampliamente, de haber contado espacio para otro libro, mucho más pesimista que éste. En unos pocos días, este conflicto ha adquirido una nueva perspectiva, ya que se puede afirmar que hasta en la juventud más integrada bulle un inicial aliento de rebeldía y que dicha rebeldía necesita ser potenciada y canalizada.
No se trata de un problema personal, por más que también haya que hablar de esto. De hecho, ésta es una vieja cuestión. Uno de los problemas que plantea la pasión política son los conflictos aparecidos respecto a las obligaciones paternas, las de siempre, pero que en la actualidad se han complicado, sobre todo cuando se ha dado plena «autonomía» a unos niños crecidos ya en una época de avances sociales que se sienten ajenos a palabras como «dificultades» u «obligaciones». En esta época, en que se han disipado la familia, la comunidad y el sentimiento de clase, y su lugar está siendo ocupado por un sentimiento de aburrimiento y desidia, por una suma de atracciones banales (como puede serlo un tipo de programas de televisión al estilo de «Crónicas marcianas» u otros similares), las preocupaciones de la juventud parecen a veces las propias de cualquier «hijo de papá» cuyo problema es la marca del coche cuando en el trabajo no tienen ni la mitad de derechos que lograron sus padres y creen que no necesitan esforzarse para crecer en todos los sentidos.
La clase obrera más consciente del antifranquismo tuvo que buscar por lo general sus propios padres, y no pocas veces los elegidos fueron los abuelos que habían hecho suya la República. Sin familia y sin una escuela digna de tal nombre, Joan aprendió a ser un trabajador y a crear su mundo mediante un esfuerzo que le permitió enriquecerse como persona. Su historia es, nada más y nada menos, que la propia del militante que crece personalmente abriendo caminos para que la clase mayoritaria y explotada a la que pertenece tenga «Derechos» que necesitaron siglos para establecerse, y que se le están sustrayendo en una involución global. Un horario laboral que permita tiempo para vivir, unas condiciones de trabajo dignas, una remuneración justa, unas libertades para negociar y pelear con la empresa, un tiempo para soñar, para su propio desarrollo cultural y humano, por supuesto, y no para embrutecerse, lo que hubiera ocurrido si Joan hubiera limitado su pasión al fútbol. No querían otra cosa los que diseñaron la lucha por las ocho horas, los protagonistas del Primero de Mayo, no era otra cosa lo que soñaban los que hicieron posible aquel PSUC antifranquista y comunista de base. Ya lo dijo uno de los cerebros del encuentro de Davos mientras veía pasar una manifestación: mientras aquellas protestas no llegaran a las empresas, podían estar tranquilos.
En una entrevista, el alter ego de Joan, Juan Martínez, con más descendencia y con más cárceles y exilios, afirmaba que si tenía algo que reprocharse era que el compromiso no le permitió en su día atender a sus hijos como hubiera querido. A partir de aquí se podrían construir varios capítulos para los que no existe todavía quizás el distanciamiento necesario. Por sus numerosas dificultades, este conflicto sobrepasa el espacio de estas páginas, y en estas pocas líneas trato de registrar simplemente que el corte generacional añade más sensación de vacío al sentimiento de continuidad, no sólo porque dicha continuidad no parece próxima. También por una sensación de desvinculación extensible a un marco social en el que la juventud no aparece, o mejor dicho aparece en otra orilla. A este cuadro habría que añadirle un detalle más: una sociedad en la que la memoria se diluye mediante la difuminación de lo colectivo (delegado de tal cual entidad o institución), la emergencia de las «muchedumbres solitarias» y el sentimiento de vacío.
Ya no se trataba de que no había donde ir, también parecía que no había con quién hablar y mucho menos debatir.
Tal como he indicado más atrás, este libro es el fruto de un encuentro que dio paso inmediato a una ya larga amistad. Entre 1992 y el presente median centenares de conversaciones marcadas por una convergencia que, por más que Joan ha seguido con los restos de su PSUC y yo con los restos de mi LCR, nos ha hecho del «mismo partido», y existe una gran coincidencia en la mayor parte de actividades que hemos realizado juntos o por separado. A mi juicio, esto no hubiera sido posible sin una plena sinceridad y sin una condena sin paliativos de la parte oscura del comunismo.
Al tiempo, servidor no ha podido por menos que descubrirse ante una trayectoria militante como la suya. Mientras la describía me animaba el deseo de reconocer y homenajear a tantos comunistas de base que conocí, y con los que, en su mayor parte, mantuve un trato de amistad profunda a pesar de las diferencias. Y podría mencionar aquí a una extensa lista que comenzaría por Antonio Segura, un pariente de La Puebla de Cazalla, y seguiría con la Pura, una antigua comunista de Bellvitge, a la que recuerdo vivamente haber oído hablar con una intensa emotividad proletaria en Torre-Baró durante una concentración-mitin el Primero de Mayo de 1966. Con Avelino Sánchez, un inolvidable campesino de Jaén con mucha historia que militó en Pubilla Casas y que nunca soportó mis discrepancias no por sectarismo sino por afecto, y que al final de todo, con sus ilusiones rotas, me abrazaba para darme la razón en algunas de mis críticas premonitorias, sobre todo cuando a la luz de tantas experiencias, advertía que los socialistas nos estaban escamoteando la revolución en Portugal. Podría citar muchos nombres más. Al escribir sobre Joan, también lo he hecho sobre todos aquellos militantes de base que, más allá de «pecados» y errores, dieron brillo y honor a este concepto, hoy injustamente menospreciado por los que se apuntan al capitalismo sin trabas.
Al calor de la historia de Joan, he pretendido añadir una pieza más a favor de la memoria contra el olvido, dar un testimonio de las víctimas y señalar quiénes fueron los verdugos y los responsables en dilapidar un capital humano tan extraordinario. He intentado enmarcarlo como un capítulo más de la historia concreta y cercana que le tocó vivir a la clase trabajadora durante varias décadas del siglo xx y dejar constancia, al mismo tiempo, de que la existencia viva, concreta, con fisonomía y personalidad propias de los obreros anónimos que, como Joan y Alba, dieron lo mejor de sí mismos mientras soñaron y lucharon por una sociedad mejor. No llegaron a ella, pero en el camino consiguieron, entre otras cosas, crear un partido de masas, recomponer el movimiento obrero y popular, dar al traste con la dictadura franquista, así como una serie de conquistas sociales y democráticas que no llevaron al socialismo sino al consumismo. Pero el consumismo se hace sobre las espaldas de los expoliados y destruyendo el medio natural, por lo que, hoy más que nunca, el socialismo y la libertad son más posibles y necesarios que nunca, y la memoria de las luchas, un punto de partida inexcusable para afrontar nuevas metas.
- Ed. Península, Barcelona, 2002.
- Se trata de una obra inexcusable para cualquier estudio sobre el PSUC. Su edición fue coordinada por Nous Horitzons para Planeta, Barcelona, 1966. Mayor interés tiene aún tiene la obra de Carme Cebrián, Estimat PSUC, Ed. Empúries, Barcelona, 1997.
- Ed. Planeta, Barcelona, 1988.
- Por ejemplo, en Una historia optimista, Solé Tura no escribe ni una línea sobre un detalle que encuentro bastante significativo. Se trata del acariciado proyecto en el que él tomó parte como miembro de la dirección de Bandera Roja, la organización maoísta que había ayudado a crear, de redactar una historia «antirrevisionista» del PCE y el PSUC, cuyo enfoque primordial era acusar a éstos de haber abandonado las «esencias» de la época más estalinista. A modo de acotación, me gustaría reseñar que el vacío sobre las diversas tentativas maoístas, tan activas entre finales de los años sesenta y ochenta, no han tenido quién las explique; es más, algunos de sus protagonistas parecen haberlas olvidado completamente.
- Viva la gente (del PSUC), El País, 13-01-1999. Existe una edición (Gente del PSUC. La lluita per la Llibertat, la democracia i el socialisme a Catalunya), complementaria a la exposición, editada por el Museu d’Història de Catalunya, prologada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que encarnaba la Cataluña alternativa conservadora, paternalista y neoliberal, y cuyos dioses privatizadores ocuparon el lugar de los dioses igualitaristas que animaron la lucha del PSUC y de la Assemblea de Catalunya.
(*) Este texto figura en el apartado final de mi libro, Elogio de la militancia. La historia de Joan Rodríguez, comunista del PSUC (Ed. Intervención cultural/El Viejo topo), como Epílogo: Mis encuentros con Joan