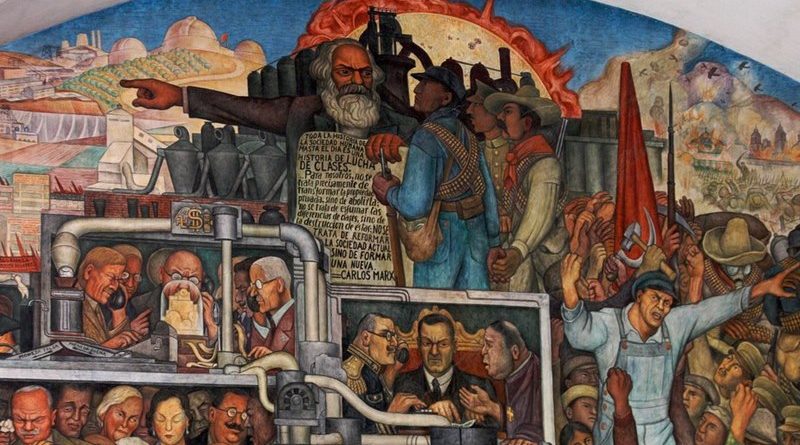Escribir la historia del marxismo en América Latina: disquisiciones en torno a un concepto problemático
José Aricó
América Latina, un concepto problemático[1]
El texto sometido a la consideración de ustedes no es estrictamente una ponencia sobre el tema indicado, aunque lo roza.[2] Constituye sólo un fragmento de un trabajo más amplio dedicado a ofrecer una visión de conjunto de los elementos distintivos en la historia del marxismo latinoamericano, o mejor dicho en América Latina, durante los años de la Tercera Internacional.
En dicho trabajo pretendo esbozar un cuadro abierto y problemático que nos ayude a encarar la discusión sobre cómo, parafraseando a Croce, nació y murió el marxismo teórico en la América Latina del primer tercio de siglo. Se detiene fundamentalmente en José Carlos Mariátegui porque desde el punto de vista que allí defiendo, fue el único pensador de ese período —¿y por qué no el único hasta el presente?— al que cabalmente le corresponde el calificativo de “marxista”, vale decir, de hombre de pensamiento y de acción que, aceptando ideológicamente el marxismo y colocándose en el interior del movimiento socialista mundial, ensayó elaborar una propuesta de transformación de la sociedad peruana en términos de recreación de una tradición teórica con la que mantuvo una creativa relación crítica. Creo que es el único caso latinoamericano en el que podemos encontrar esos elementos fundacionales de una perspectiva de búsqueda “original”, a partir de una aceptación incuestionada del socialismo. Es por esto que su muerte física, y las vicisitudes que sufrió la transmisión de su pensamiento, representan para mí la muerte del marxismo “latinoamericano” —todo lo transitoria que se quiera, pero muerte al fin, porque tendremos que esperar muchos años hasta que se vislumbre una nueva estación teórica. Ya el hecho de que constituya un caso aislado, una experiencia solitaria e inédita en nuestro ámbito, nos plantea un problema a dilucidar puesto que remite a ciertas características de la tradición o del pensamiento marxista en América Latina desde fines de siglo, características que debemos rastrear no sólo en la dimensión particular del marxismo en el mundo y de su historia como tal —como hasta ahora se ha hecho—, sino también en esa otra dimensión mas difícilmente aprehensible que es la propia realidad latinoamericana. Mi trabajo, de valor solamente aproximativo, se propone analizar los obstáculos, no siempre sorteados, con los que debió enfrentarse la radicación, y el desarrollo de un pensamiento de transformación social, vinculado de algún modo al pensamiento de Marx, en un ámbito claramente diferenciado de la realidad en la que dicho pensamiento se constituyó. Pero también pretendo señalar las transformaciones operadas necesariamente en la propia teoría a partir de ese mismo proceso de radicación.
De ese trabajo más general estoy sometiendo a la discusión de ustedes sólo la primera parte referida a lo que en su ponencia Enrique Montalvo definió como “un continente sin concepto”.[3] Por eso la he titulado “América Latina como unidad problemática”. El hecho de que para mí, y posiblemente para todos ustedes, América Latina aparezca como una unidad conceptual y de análisis de carácter “problemático” plantea desde el comienzo la necesidad de dar un rodeo preliminar a una reflexión más vasta sobre el marxismo en América Latina. Dar una respuesta, o encarar un análisis de este tema, presupone necesariamente plantearse la pregunta de hasta qué punto nuestro subcontinente puede ser considerado como una unidad definible, delimitable, claramente conceptualizable, de manera que tales o cuales fundamentos de esa vasta y diferenciada realidad continental puedan encontrar un punto único de referencia que los vuelva comparables. Dar una respuesta a este arduo problema facilitaría analizar hasta qué punto la diversidad de las experiencias que condujeron a la formación de movimientos socialistas en tales o cuáles países, obedecen o no principalmente a ciertas características particulares y de conjunto de la región considerada como unidad conceptual de análisis.
La historiografía del marxismo en América Latina
Como ustedes advertirán, es este un tema introductorio en la estructura general de mi trabajo, pero su develamiento, o más modestamente, su planteo correcto, puede llegar a tener una importancia excepcional en el caso de que la reflexión sobre el marxismo en América Latina se proponga abandonar los caminos bastante trillados por los que hasta ahora se ha intentado transitarla.
Les confieso que este tema constituye para mí casi ya una obsesión, y me atrevería a decirles que frente a él mis oscuridades presentes son infinitamente mayores que mis seguridades pasadas. Si a partir de esta convicción tiendo a descartar las concepciones hasta hoy predominantes en este campo de interés; si por razones teóricas, historiográficas y también políticas, creo que dichas concepciones son erróneas en sus perspectivas y en sus resultados, el problema del “marxismo en América Latina” se disemina y abre a nuevas perspectivas de búsqueda todavía ni siquiera vislumbradas.
Para explicarme mejor tomaré el ejemplo concreto de un libro dedicado específicamente al tema, hace pocos años publicado en Francia y de próxima aparición en México. Me refiero a la antología preparada por Michael Löwy y titulada precisamente El marxismo en América Latina.[4] Es evidente que se trata de una recopilación que tiene primordialmente en cuenta un público europeo al que se presume —y con razón— desconocedor de los hechos mas elementales de la vida social y política del continente. De ahí que todo el aparato crítico que incorpora Löwy —un investigador por lo demás inteligente y cuidadoso— deba ser considerado desde esa necesidad de información que pretende cubrir su libro. Dejo esto de lado, como así también los problemas que siempre suscita una antología que por razones editoriales nunca puede ser todo lo amplia que requiere el tema. Lo que me interesa enfatizar ante ustedes es la matriz teórica —y también historiográfica— con que Löwy encara el tema en sí en la extensa introducción que presenta el volumen. Para Löwy, el marxismo se divide claramente en dos tendencias, irreconciliablemente opuestas, en torno a las cuales se articulan proyectos nítidamente definidos y contrapuestos de transformación de la sociedad: una tendencia revolucionaria y una tendencia reformista. La primera es la que motiva el pensamiento y la acción de todos aquellos que pretenden transformar revolucionariamente al Estado y alcanzar el socialismo. La segunda, como es obvio, sólo aspira al establecimiento de reformas que permitan reordenar en un sentido más democrático e igualitario las sociedades latinoamericanas. Si es esta la matriz de pensamiento que guía el análisis, ni el problema del carácter de América Latina ni la naturaleza específica de las posibilidades de su transformación ni la relación entre pensamiento transformador y realidades sociales y políticas diferenciadas, tiene excesiva importancia, porque finalmente lo único que realmente importa es establecer el grado de aproximación determinable entre las diversas corrientes y pensadores, o entre las distintas líneas políticas, y esta matriz, este eje de interpretación, este paradigma, al que más allá de los propósitos explícitos del autor se ha elevado a la condición de modelo. De este modo, lo que resulta es una reconstrucción historiográfica que incorpora las vicisitudes del marxismo en América Latina a una historia más general (en este caso “europea”) del marxismo como tal en la que acabaría por subsumirse. En mi opinión, Löwy convierte a nuestra historia particular en un simple campo de experimentación de otra historia que la explica: la de la Segunda Internacional, o la de la Tercera, o la de sus desprendimientos de izquierda, o la de todas a la vez. No podemos negar que el autor tiene algo de razón en todo esto, y no interesa para nuestro caso que ese “algo” sea más considerable de lo que algunos de nosotros, y yo en particular, estaríamos dispuestos a admitir. Sin embargo, lo que nos debe de preocupar es que este tipo de reconstrucción de procesos históricos tiende poderosamente a obnubilar aquellos problemas cuya determinación pueden ayudarnos a explicar la morfología concreta, particular, específica, que adoptó el desarrollo del marxismo en América Latina.
Tomo este ejemplo de Michael Löwy no porque sea el peor, sino porque desde mi punto de vista constituye el mejor, tanto desde el punto de vista de la seriedad de la investigación, como de la escrupulosidad en el manejo de las fuentes; a lo que hay que agregar la circunstancia de que por sus convicciones políticas e ideológicas Löwy defiende el valor intelectual y moral del movimiento socialista, lo cual no es frecuente en obras o historiadores vinculados a los ambientes académicos. En mi opinión, Löwy no logra desprenderse de una tradición fuertemente restrictiva en el campo de la historia de las ideas. De ahí que arranque de la convicción de que al designar como “marxista”, “positivista”, “liberal” o “anarquista” a cualquier movimiento que implícita o explícitamente se reconocía en algunas de esas corrientes expansivas de pensamiento, lo fundamental esta constituido por la propia homogeneidad del sistema ideológico de clasificación desde el cual se caracteriza al movimiento. De tal modo, el positivismo latinoamericano no es más que un caso particular del positivismo europeo, el marxismo latinoamericano lo es del europeo, y así en adelante. La relación, yo diría inseparable entre ideologías y realidades, el hecho de que ciertas ideologías, aunque en su letra afirmen exactamente lo mismo que sus congéneres de otras áreas, al funcionar en realidades diferenciadas constituyen también realidades diferentes, no aparece siquiera como problema. Lo cual constituye un hecho paradójico si se pretende mantener una afinidad total con un pensamiento que, como el de Marx, funda la radicalidad de sus propuestas interpretativas en el reconocimiento de la unidad problemática y por tanto, no meramente expresiva entre forma de la teoría y niveles globales de la lucha de clase.
Volviendo al tema de mi trabajo sobre América Latina aquí presentado, la forma un tanto pedestre, el razonamiento simplista y de sentido común con que está redactado obedece en buena parte a la profunda convicción de que debemos abandonar un camino equivocado, un camino que nos ha vedado y nos sigue vedando la posibilidad de reconstruir procesos que son infinitamente más complicados que las pobres elaboraciones con las que pretendimos reducirlos a sus módulos ideológicos inspiradores. Es por esto que si rechazo como esquema interpretativo del socialismo y del marxismo en América Latina la división entre corrientes revolucionarias y corrientes reformistas, o mejor dicho, entre pensamiento revolucionario y pensamiento reformista —no porque tal división no exista, sino porque a partir de ella no se puede explicar lo que se pretende explicar—, si rechazo este tipo de paradigmas ideológicos para analizar procesos y movimientos sociales, tal rechazo presupone necesariamente incorporar al examen aquellos problemas que los investigadores que privilegian tales paradigmas nunca se plantean, o que si lo hacen es sólo para asignarle un plano accesorio.
Un primer problema es el de saber si podemos o no hablar de “América Latina”, si esta unidad conceptual tiene o no sentido para la reconstrucción del marxismo en nuestra región; marxismo que, de todas maneras, no podríamos precisar hasta dónde —y esto constituye ya otro problema— merece el calificativo de “latinoamericano”. Esbozar una tentativa de respuestas a estas preguntas es el propósito que guía mi trabajo y además toda mi investigación. Dicho de otro modo, pretendo analizar cómo un conjunto de ideas de transformación social, que nacieron en un mundo claramente diferenciado del nuestro, una vez “trasplantado” a nuestras realidades intenta dar cuenta de éstas de una manera comprensible para las primeras y de transformarlas según definidos propósitos de regeneración social. Pero como desde la perspectiva en la que me sitúo el hecho de intervenir en la realidad, por los efectos mismos de la gravitación de ésta sobre un cuerpo teórico relativamente “ajeno” a ella, provoca la necesidad de recomponer tal cuerpo de ideas, para avanzar en el estudio del socialismo y del marxismo en América Latina debo colocarme en un plano que cuestione fuertemente al paradigma ideológico como criterio interpretativo; debo situarme en un plano que, como diría Marx, no juzgue a los hombres, a los movimientos o a los partidos políticos por lo que ellos mismos afirman o creen ser, sino por lo que efectivamente llegaron a ser, más allá de sus propósitos e intenciones. Lo que acabo de decir puede sonar en los oídos de los profanos como una verdad de Perogrullo; el hecho de que en el interior de la historiografía “marxista” siga siendo un tema controvertido sólo evidencia hasta qué punto el marxismo puede ser utilizado para validar una visión en última instancia “sacra” del proceso histórico.
La hipótesis de Justo
En mi trabajo parto del hecho por todos conocido de que si hablamos de América Latina como un concepto unitario es por que en la historia de las formaciones sociales hispanoamericanas admitimos la presencia definitoria de un conjunto de elementos comunes que resultaría obvio enumerar aquí; sin embargo, es imposible ocultar aquellos rasgos bastante diferenciados que distancian a las diversas naciones que componen el subcontinente y que tornan imposible unificar, sin los suficientes recaudos, a países como Haití o Argentina, México o Uruguay, Brasil o Ecuador, Chile o Cuba, y así hasta al infinito. A partir de la presencia de dos dimensiones que reconocemos como contradictorias, dimensiones que son fundamentalmente de naturaleza histórico-social para decirlo de algún modo, es posible representarse Latinoamérica como una suerte de cuerpo proteico, que ha recorrido diversos ciclos en un hasta ahora ininterrumpido proceso de constitución y deconstitución. Podemos reconocer la presencia de momentos en que la existencia de una unidad es fuertemente “sentida”; momentos en que el sentimiento de una unidad continental predetermina las visiones particulares o regionales, y momentos de cegamiento, de aplastamiento, de diseminación absoluta de tal visión. En el caso del movimiento socialista, si aceptamos la hipótesis aquí sustentada, podemos aventurar la siguiente observación: cuando se accede a un proceso de continentalización de la diversidad de procesos y de perspectivas regionales o “nacionales”, se da también la posibilidad de reformular de manera creadora la propia teoría marxista, de modo tal que admita la legalidad propia de la realidad latinoamericana. Es en los momentos de cegamiento, de mayor aplastamiento u obnubilación de esta idea de unidad continental, cuando opera fuertemente la tendencia a adscribirse a ciertos cuerpos de pensamiento cerrados del marxismo. Admitamos por un momento esta idea de una suerte de “paralelismo” entre el ciclo recorrido por el sentimiento “latinoamericanista” y el ciclo del socialismo, idea que aquí simplemente enuncio y que debería ser medida más concretamente con los hechos. Admitámosla simplemente para aclarar el sentido de nuestro razonamiento. Veamos más detenidamente la contradicción que podría encontrarse entre las dos afirmaciones que acabo de sustentar. Porque si en primer lugar afirmamos que la posibilidad de construir un pensamiento creador deriva o está estrechamente relacionado con la capacidad de analizar procesos concretos y diferenciados —y sabemos que Latinoamérica es un concepto que subsume diferencias que hoy se evidencian como decisivas— ¿no resulta paradójico sostener luego que las posibilidades de pensar estos procesos nacionales de forma concreta surgen en cierto modo sólo cuando emerge un fuerte sentimiento latinoamericanista o de unidad latinoamericanista? Esta contradicción, que desde mi perspectiva es sólo aparente, me remite a un problema que he tratado de indagar en mi ensayo sobre Marx y América Latina, y que versa sobre ciertas anomalías, o mejor dicho, ciertas particularidades y diferenciaciones que separan globalmente a América Latina del resto de los demás continentes —en especial de Europa— y que permiten abordarla como un objeto de estudio más o menos unificado, más o menos definible, aunque su definición sólo se obtenga por oposición.
La perplejidad acerca de la caracterización global de nuestro continente existió en el pensamiento socialista, yo diría, desde su primera estación latinoamericana. El problema en cuanto tal no aparece en un pensador como Juan B. Justo, para el cual Hispanoamérica no era otra cosa que una parte retrasada de Europa. Las razones para que pudiera pensar así son bastante obvias, puesto que el sitio desde el cual pensaba la realidad de su tiempo, Argentina, formó parte de esa suerte de “colonias de poblamiento” que el capitalismo europeo insertó tempranamente en su sistema mundial. Recordemos que cuando Juan B. Justo se vio impulsado a pensar en un tipo de economía y de sociedad alternativas a las que estaba configurando una oligarquía que merecía un rechazo radical, de ninguna manera pudo pensar en algo semejante al México revolucionario de su tiempo, sino a ese modelo tan singular que era Australia. Siendo Argentina un país de escasísima reserva de fuerza de trabajo, en el que la introducción o mejor dicho la evolución capitalista del país tendía a configurar situaciones similares a las de las colonias de poblamiento del imperialismo inglés, es 1ógico que Justo se inclinara a pensar en Australia, o Canadá, o Nueva Zelanda, y no en México, Colombia o Brasil para presentarse el futuro más deseable para su país. ¿Esto significa que las formaciones socialistas, guiadas por tales concepciones teóricas o tales propuestas estratégicas, estuvieron por ese motivo despegadas de las realidades a las que pretendieron transformar, como sostienen aún hoy las corrientes políticas e historiográficas de corte nacionalista burgués o populistas? Este tipo de consideraciones o cuestionamientos no pueden sustentarse desde el punto de vista historiográfico. Si el socialismo pretendía afincarse en un mundo de trabajadores al que consideraba como la principal fuerza de sostén de un proyecto de transformación, si creía correctamente que era a partir de ese afincamiento como el socialismo podía dejar de ser un sueño utópico para convertirse en una fuerza política transformadora, era el propio mundo de trabajadores el que estaba colocado en una situación singular, concreta, de tal característica que fundaba materialmente el tipo de concepciones sustentadas por el grupo dirigente articulado en torno a Juan B. Justo. Si como he sostenido al comienzo de esta exposición, pienso que debe rechazarse la creencia demasiado habitual de que son las ideas —y la perfección de su combinatoria en un corpus teórico abstractamente perfecto— las que conforman a la realidad, ya sea de un país, de un movimiento o de un partido político, a su imagen y semejanza; si afirmo que es ésta una concepción falsa, por no decir absurda, debo necesariamente tratar de ver al socialismo argentino como una expresión de la sociedad argentina y no como la impostación de una idea en el fondo “extranjerizante”. De un modo u otro, los socialistas argentinos daban cuenta de la realidad argentina, o por lo menos de una parcela significativa de ella. Y porque esto era así, pudieron convertirse en una fuerza ideológica y política considerable, expandiéndose y ocupando exactamente el espacio en el que la situación de las masas trabajadoras se correspondía con su análisis. De ahí que el Partido Socialista en la Argentina fuera esencialmente un partido “urbano”, el partido político de una parte significativa de los trabajadores de la Capital Federal, y de capas medias y trabajadores rurales de la zona “pampeana” vinculada a la agricultura de exportación.
Es evidente que este tipo de formaciones socialistas, que en América Latina surgen ya desde fines de siglo, nunca se plantearon claramente el problema de la “singularidad” americana, y en la cabeza de sus militantes subyacía en forma predominante la idea de un mundo retrasado al que la ilustración acabaría por modernizar. Creo que en cierta manera, desde una perspectiva que no podamos dejar de definir como “eurocéntrica”, Juan B. Justo entrevió el problema, y quizás pudo verlo porque era mucho menos un marxista que un demócrata cabal. Porque tendía a pensar que el socialismo en la Argentina pasaba por una resolución “democrática” de la cuestión nacional, y que dicha tarea debía tener como fundamento la presencia decisoria en la vida económica y política de los trabajadores organizados, el proceso de transformación de la sociedad era concebido esencialmente en términos de “nacionalización” de las masas trabajadoras en su enorme mayoría extranjeras. Introducir un “principio de clase” en la sociedad argentina implicaba necesariamente un inaudito esfuerzo por convertir a esos trabajadores en “ciudadanos” con plenos derechos y en la capacidad de los socialistas de llevar a cabo esta tarea estaba encerrada la posibilidad de desatar un efectivo proceso de democratización y de socialistización de la vida nacional. Tal era en esencia la “hipótesis” de Justo. En mi opinión, esta era una hipótesis valedera, aunque más no sea porque surgía de la observación de características “definitorias” de la condición de los trabajadores en dicho país. Y en la medida que emergía de una conflictualidad real, tenía posibilidades de triunfar, de imponerse en la sociedad argentina, si era capaz de movilizar en favor de su realización no sólo a las nuevas fuerzas que Justo había caracterizado con agudeza y sorprendente capacidad analítica, sino también a esas otras fuerzas que la crisis de la sociedad poscolonial había conmovido en sus formas tradicionales y en sus estilos de vida. Es aquí donde creo encontrar el límite insuperable de una visión certera pero parcial, de una propuesta correcta pero insuficiente, no sólo para una realización plena del socialismo —proceso que hoy podemos considerar de imposible obtención en la Argentina de las dos primeras décadas del siglo— sino, fundamentalmente, para una democratización profunda y permanente de la vida política y social de un país quizás en condiciones excepcionales para lograrla. El límite parecía estar en su manifiesta incapacidad para dar cuenta de realidades que no entraban en ese estrecho contorno delimitado por la teoría y la práctica de los socialistas argentinos.
Es este límite de la estrategia socialista y de la hipótesis teórica de Justo lo que nos interesa indagar, porque es en su dilucidación donde creemos poder exhumar críticamente ese mundo de lo invisible, ese mundo de opacidades que habría de revelarse como fuertemente reacio a las tentativas transformadoras. Pero él se nos puede mostrar con nitidez, o con contornos más o menos definibles, si reconocemos la validez histórica de una acción teórica y política cuyas vicisitudes nos permiten encarar sin satanizaciones esa compleja operación que conduce a tornar visible lo invisible. Más allá de ciertas características peculiares de la sociedad argentina, la tentativa fallida de Justo y del Partido Socialista nos restituye un mundo más general de problemas que afectan a toda la sociedad hispanoamericana y a la constitución de las masas populares en el interior de sus formaciones estatales particulares.
El marxismo frente al problema del Estado
Desde esta perspectiva tiendo a pensar que aparece aquí un problema con el que se topó el marxismo ya desde el mismo Marx y cuya incomprensión puede permitirnos explicar las dificultades que no logró sortear para poder convertirse en una expresión teórica y política “originaria” de una realidad distinta de la que le permitió nacer. En mi opinión, el problema al que aquí hago mención versa sobre el carácter diría “invertido” que adquirió en el subcontinente el proceso de constitución de las formaciones estatales, proceso que se nos aparece como una suerte de “creación desde el Estado” de la sociedad y de la nación. Y es evidente que procesos semejantes plantearon siempre un problema para el marxismo, aun cuando hoy sabemos que Marx se detuvo en el análisis de este tipo de Estados y que sus consideraciones al respecto son bastante sugerentes y hasta “heterodoxas”. Para no hablar del Estado español, detengámonos un segundo en el caso particular del Estado ruso. Es evidente que el Estado ruso ha planteado problemas de difícil resolución para el marxismo. No, claro está, para los historiadores soviéticos, que habituados como están a sustituir historiografía por ideología, no abordan o eluden el problema en su verdadera dimensión. Me refiero sobre todo a los marxistas occidentales, que han buscado en vano el principio de clase que explique u otorgue un fundamento real —es decir, un sustento de clase— al Estado autoritario ruso de Pedro El Grande, por ejemplo. El problema aparece de difícil resolución porque no aparece otra explicación que la de un Estado que encuentra en sí mismo su razón de ser y su naturaleza real. En sus por mucho tiempo silenciadas Revelaciones sobre la historia diplomática del siglo XVIII,[5] Marx analiza este Estado que no tiene un principio de clase identificable, que no funciona en términos de principio de clase. De idéntica manera que en el caso del Estado español, aparece aquí un Estado que “flota” por encima de las clases, no porque entre ellas existiera ese equilibrio al que Engels asignaba una función explicatoria de los fenómenos del absolutismo o del bonapartismo, sino porque en realidad no se puede hablar de clases para examinar la naturaleza específica de ese tipo de Estados, porque no existe la evidencia, los hechos que muestren que en la sociedad exista algo que aun metafóricamente pueda ser definido en términos de “equilibrio” a partir del cual el Estado sea una “resultante”. Como ustedes recordaran, este equilibrio fue siempre visto por Engels como “temporal”, como un equilibrio que debía ser roto en la medida en que finalmente una clase lograra predominar sobre las otras. El examen que hace Marx del Estado ruso, o español, por más parcial que él sea, nunca plantea los términos del problema en esta forma, sino que apunta a considerar al Estado como “productor” de poder, como mecanismo de autoreproducción del poder. Pero si esto es así, y hay suficientes razones para sostenerlo, ¿hasta qué punto es posible seguir afirmando, como aún hoy se hace, que Marx no ha reflexionado sobre el problema del Estado desde una perspectiva exenta del pecado reductivista que lleva a considerarlo como un aparato instrumental, y por tanto siempre expresivo de tal o cual clase social que le da razón de existencia? Dejando de lado toda esta cuestión, que como es comprensible está en el fondo del debate sobre la llamada “crisis del marxismo” en cuanto teoría no suficientemente capaz de dar cuenta de los actuales fenómenos de la política y del Estado, tanto en las sociedades capitalistas como en las llamadas de “socialismo real” —repito, dejando de lado este debate tan complejo—, la pregunta que se plantea es la siguiente: si Marx es capaz de analizar en determinadas realidades cómo el Estado opera a modo de poder constitutivo de la sociedad, de poder que no se asienta sobre fuerzas claramente determinables como “de clases”, ¿por qué no fue capaz de observar fenómenos semejantes en América Latina?, ¿por qué su visión quedó obnubilada por los elementos de “barbarie” (por así decirlo) que son precisamente los que privilegia en su examen de Rusia o España? Es claro que estas preguntas pueden ser respondidas apelando a obviedades tales como las de la importancia secundaria que tenía el subcontinente en la política europea de la época. Y digo que son obviedades porque no hacen sino clausurar preguntas sin ofrecer perspectivas. Es cierto que en la época de la reflexión marxiana, Latinoamérica no constituye un escenario de grandes conflictos políticos y sociales desde cierta perspectiva europea, pero aun siendo así lo que motiva nuestras preguntas deriva del hecho de que aun teniendo en cuenta esta circunstancia Marx escribió sobre América Latina, y la recopilación de sus textos, no siendo muy abundantes, sí son significativos, y algunos de ellos, como el referido a Bolívar, yo diría que hasta paradigmático. De ahí que, según la perspectiva en que me coloco, hacer una lectura de esos textos a la luz de las dificultades que siempre tuvieron los marxistas para “pensar” la singularidad latinoamericana es una forma productiva de tematizar la contradictoria relación entre teoría marxista y movimiento social en un área claramente diferenciada de la “clásica” europea. Recordarán ustedes cómo entre los marxistas este problema sólo se vislumbra hacia fines de los años veinte, cuando la Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos intenta formalizar en un conjunto de tesis los elementos fundamentales de dicha singularidad. Instalado como estoy en este campo de reflexión, pienso que las limitaciones de tal formalización están vinculadas mucho más estrechamente de cuanto hasta ahora se pensó a ciertos nudos teóricos esenciales del pensamiento de Marx, nudos que, analizados en sus efectos, permiten reconsiderar no sólo la propia teoría, sino también ciertas características de los movimientos sociales latinoamericanos en su vinculación con la teoría que intentaba expresarlos.
Esto explica porqué al final de un largo recorrido sea preciso recomenzar cuestionando un punto de partida que en su momento fue admitido más como un dato que como un problema. Es preciso encarar de una nueva manera esa unidad a la que una interminable querella de “significantes” evidenciaba la dificultad de conceptualizar. Creo que la posibilidad de repensar este problema hoy aparece come factible, y como fértil en perspectivas, porque estamos comenzando a liberamos del chaleco de fuerza en que se constituyó la teoría marxista y el tan abusivamente utilizado concepto de “modo de producción”.
Los modelos y la realidad histórica: el concepto de modo de producción
Es verdad que de tal modo me coloco en una situación francamente molesta. Porque cuando cuestiono la validez indeterminada de ciertas categorías marxistas, y al mismo tiempo pretendo hacerlo desde el marxismo, es como si me arrogara un derecho particular y propio, un derecho que sólo debería pertenecer a los marxistas tout court. No es esta mi intención, porque estoy firmemente convencido de que en la actualidad la definición de marxistas tout court es falsa, y diría dañosa. Hasta tal punto ha penetrado el marxismo en la cultura contemporánea que, de un modo u otro, todos somos marxistas, aun sin saberlo o pregonarlo. Lo que ocurre es que me parece abusiva cierta tendencia a considerar que una teoría y un movimiento social y político que tan profundamente ha marcado y sigue marcando la sociedad actual, puede ser tirado al canasto de la basura con tanta ligereza, con tanta despreocupación por la naturaleza de las respuestas que el marxismo intentó dar a problemas que aún siguen irresueltos, y para los cuales no existen hoy perspectivas de análisis más ricas que las ofrecidas por Marx, o motivadas por él.
Si nos ubicamos de manera crítica en los puntos de tensión del discurso marxiano, en lo que podríamos denominar sus “puntos de fuga”, vale decir en todos aquellos sitios donde el discurso apunta a deconstruir la tendencia de la teoría a constituirse en sistema, es posible partir del propio Marx para corroer el marxismo, para cuestionar radicalmente un sistema de coordenadas que deduce de un modelo una realidad. Se abre así para los marxistas la posibilidad de reflexionar de manera más rica —¿por qué no decir inédita?— sobre los problemas de la singularidad americana y de la constitución en este sitio particular de los movimientos sociales. En mi opinión, lo que hoy comienza a ser cuestionado es un paradigma “eurocéntrico”, fuertemente consolidado, a partir del cual se elevaron a la condición de “ejemplos particulares” de una constante más general las construcciones estatales y societales americanas. Y es en torno a este problema crucial de la superación del paradigma eurocentrista que me parecen de trascendental importancia las reflexiones de Marx sobre Rusia. Creo ver en ellas una especie de bomba de tiempo capaz de hacer estallar todo el sistema. Por más inorgánicas que ellas sean, aun en su nivel de borradores y apuntes y notas marginales, tienen la enorme virtud de permitir liberarnos de todos los obstáculos teóricos que nos impedían comprender la naturaleza de procesos en los que el Estado aparece como un mecanismo productor de su propio poder y desde el cual se “construye” la sociedad, las clases, las organizaciones políticas. Dicho de otro modo, nos permite visualizar un tipo de relaciones entre Estado y sociedad, entre política y economía, que no puede ser considerado en el sentido reduccionista, “economicista”, en que la ortodoxia marxista analizó estos procesos. Y si ustedes admiten un ejemplo tomado de la actualidad, del sinnúmero de expresiones de formas autoritarias de Estado a las que me estoy refiriendo, podría recordarles que seria inútil buscar en esa ortodoxia marxista una explicación valedera de la naturaleza especifica —y de las formas de funcionamiento— de los Estados de los países socialistas del Este o de los nuevos Estados africanos, etc. Si queremos encontrar un ejemplo paradigmático de cómo desde el Estado, o más bien, el Estado constituye una realidad social nueva, bastaría remitirnos al caso del Estado ruso, o checo, o polaco, o aun el estado emergente de procesos revolucionarios como es el caso del Estado mexicano. Cuando nos enfrentamos a procesos semejantes y desde una perspectiva marxista nos interesa más analizar las condiciones para su transformación, que las modalidades de su génesis, llegamos siempre a un razonamiento casi circular puesto que no aparecen claramente delineados en las virtualidades que les asigna la teoría, los famosos soportes histórico-sociales del cambio. Las dificultades que tienen los marxistas para pensar el tipo de cambios y los sujetos que podían protagonizarlos en la sociedad soviética de hoy son, en ese sentido, equivalentes a las que habrán de presentársele a un marxista mexicano; no porque ambas sociedades sean idénticas, como es claro, no estoy afirmando esto. Es más, desde el punto de vista del marxismo “ortodoxo”, la definición de los sujetos históricos de la transformación no ofrecen en México duda alguna. Lo que deseo enfatizar ante ustedes es que cuando se analizan ciertos estados emergentes de procesos revolucionarios, en condiciones de debilidad de diferenciación o de organización de las diversas instancias sociales, lo que aparece es una relación, yo diría, “invertida” de la relación economía-política. Sé que estoy simplificando, pero admitir esta proposición, aun a sólo titulo de perspectiva problemática de análisis, puede permitirnos reconocer la singularidad de procesos caracterizados por una exacerbada capacidad “productiva” del Estado, en términos de instituciones, de organizaciones, de sociedades, etc. El estudio de este tipo de configuración de formaciones estatales tiene una extrema importancia si admitimos que no es cierto que exista un camino de desarrollo unilineal que desemboca en la constitución de sociedades de clase absolutamente identificables a las sociedades europeas, o a aquellas que aún hoy tendemos a considerar como “clásicas”. Se abre así una perspectiva de análisis que parte del reconocimiento de una diversidad procesual, y que nos permite afirmar hipotéticamente que cuanto menos rico es un proceso de diferenciación de tipo técnico o industrial en una sociedad precapitalista —permítaseme el término— mayores son las dificultades para analizar en términos clásicos un proceso de industrialización porque mayores son los elementos que operan fuera del terreno de lo típico, mayores son los recursos no típicos a los que se debe apelar para construir una sociedad de tipo “moderno”.
Cuando los criterios para analizar los procesos históricos concretos de industrialización son extraídos de dos o tres modelos a los que consideramos como “clásicos”, sólo tienen una validez formal y acaban excluyendo lo que realmente sucedió y está sucediendo, es decir, la historia real. Sustituida por la ideología o por la filosofía, lo que queda fuera es la historia. Si rechazamos la idea de una relación de determinación entre lo económico y lo político, puesto que sólo expresa una mísera transfiguración de un principio hermenéutico incomparablemente más fértil, se abre ante nosotros un abanico muy rico de posibilidades, de senderos inexplorados, que pueden permitimos aprisionar lo real sin sacrificarlo a la ideología. Si en los procesos históricos no hay dirección unilineal ni resultados previsibles, sino solamente posibilidades más o menos limitadas de alternativas, el análisis de la diversidad nacional presupone necesariamente sistemas de transformaciones diferenciados que deben ser analizados en lo que tienen de particular.
Consideraciones de esta naturaleza tienen, como es evidente, una importancia incalculable para analizar los temas vinculados al estudio de los movimientos políticos y sociales. ¿Por qué los partidos socialistas se formaron en aquellos lugares más vinculados a la inmigración europea, pero los anarquistas se expandieron en todos, aun en aquellos donde el socialismo penetró con más fuerza? ¿Por qué los partidos comunistas crecieron en ciertas zonas y en otras no lograron nunca implantarse? Más en general, ¿por qué un sistema clásico de partidos al estilo europeo nunca pudo constituirse en América Latina, excepto quizás el caso particular chileno? ¿Por qué aparecen con tanta fuerza movimientos políticos radicales, diferenciados entre sí, pero con una serie de rasgos comunes, a los que tratamos de explicar mediante la ilusoria categoría de “populismo”? ¿Por qué tan prematuramente América Latina asiste a la constitución de Estados que podríamos definir como “sociales”, “asistenciales”, “participatorios” o de “bienestar”, aunque como Alberto Methol Ferré dice del Uruguay batllista, “sin industrias, con pies de barro, pasto y pezuña”?
Estas y muchas otras preguntas que podríamos hacernos nos remiten siempre a la cuestión de qué es lo que une y diferencia a todos estos procesos. Instalados en el reconocimiento de la sinularidad, lo que se nos aparece como altamente problemática es la existencia misma de una realidad significativa que permita dar un sentido fundante a la categoría, o al concepto, a la noción de América Latina. Si acorde con una tendencia en expansión la historiografía marxista se orienta hoy al privilegiamiento de un análisis diferenciado y de un reconocimiento nacional de la evolución de nuestras formaciones sociales, evidentemente para una perspectiva de esta naturaleza el concepto marxiano de “modo de producción” se torna excesivamente constrictivo y fuertemente ideologizante. Pero el hecho de que reconozcamos sus insuficiencias y sus costos, no significa que pueda simplemente ser lanzado por la borda, puesto que de tal manera la investigación histórica corre también el riesgo de diseminarse en una multiplicidad de diferenciaciones que olvide la presencia de un fenómeno común de capitalistización progresiva de todas las sociedades. Lacerado el mundo entre las singularidades nacionales y la tendencia a la multinacionalización de los sistemas económicos, el concepto de “modo de producción” se ha ido convirtiendo cada vez más en un paradigma seudamente historiográfico cuya función es legitimar tales o cuales propuestas políticas de transformación. Cada vez más, su validez se instala en el mundo fronterizo de la ciencia, en un terreno intersticial y pantanoso en el que las propuestas políticas se disfrazan de ciencia histórica. El hecho de que reconozcamos este peligroso deslizamiento nos replantea el problema de cómo una sociedad puede advenir al mundo del concepto sin que la realidad se nos escape. Y si creemos en la validez de una perspectiva genético-estructural para poder conocer las formaciones sociales, si creemos como Marx que la historia se construye a partir del carácter sistemático del presente, la ingenua propuesta de desprenderse de una categoría que ha mostrado históricamente sus potencialidades y sus debilidades, para apelar a no sé que virtudes inmaculadas del historicismo, no creo que en última instancia signifique un avance, sino por el contrario un franco retroceso.
En mi opinión, el camino aún no suficientemente recorrido que tenemos por delante es el de una reconstrucción del concepto de “modo de producción”, de la manera en que historiográficamente se impuso en América Latina, de las parcelas de realidad que nos permitió captar y de las que contribuyó a ocultar, de las relaciones entre historia y política, entre teoría y movimiento, a partir de cuya utilización las diversas corrientes ideológicas de la sociedad pretendieron legitimar sus propuestas. Debemos hacer, en última instancia, una “reconstrucción del materialismo histórico” como tal, para utilizar el lema con que Jurgen Habermas ha puesto a nuestro alcance una de las tentativas más interesantes emprendida en estos últimos años por recorrer el camino aquí indicado.[6] Y es desde esta perspectiva que el tema sobre el marxismo en América Latina o latinoamericano y su dilucidación crítica pueden ser extremadamente productivos y fértiles en resultados.
[2] José Aricó, “Il marxismo latinoamericano negli anni della III Internazionale”, en Eric J. Hobsbawm [et al.], Storia del marxismo, Vol. terzo, Il marxismo dell’età della Terza Internazionale, II. Dalla crisis del ’29 al XX Congresso, Turín, Giulio Einaudi, 1981, pp. 1013-1050. [Nota del Ed.].